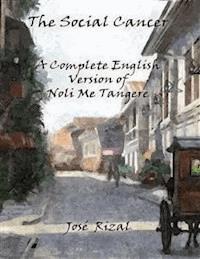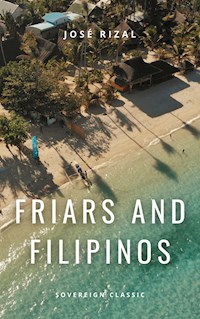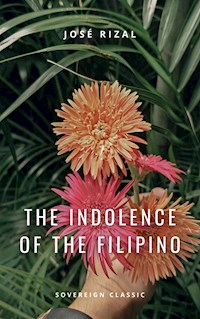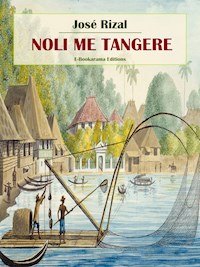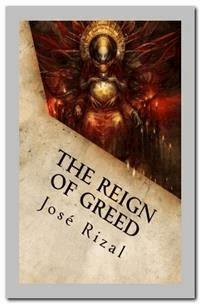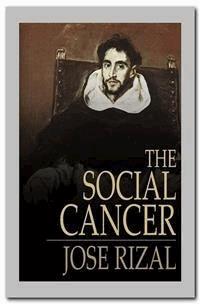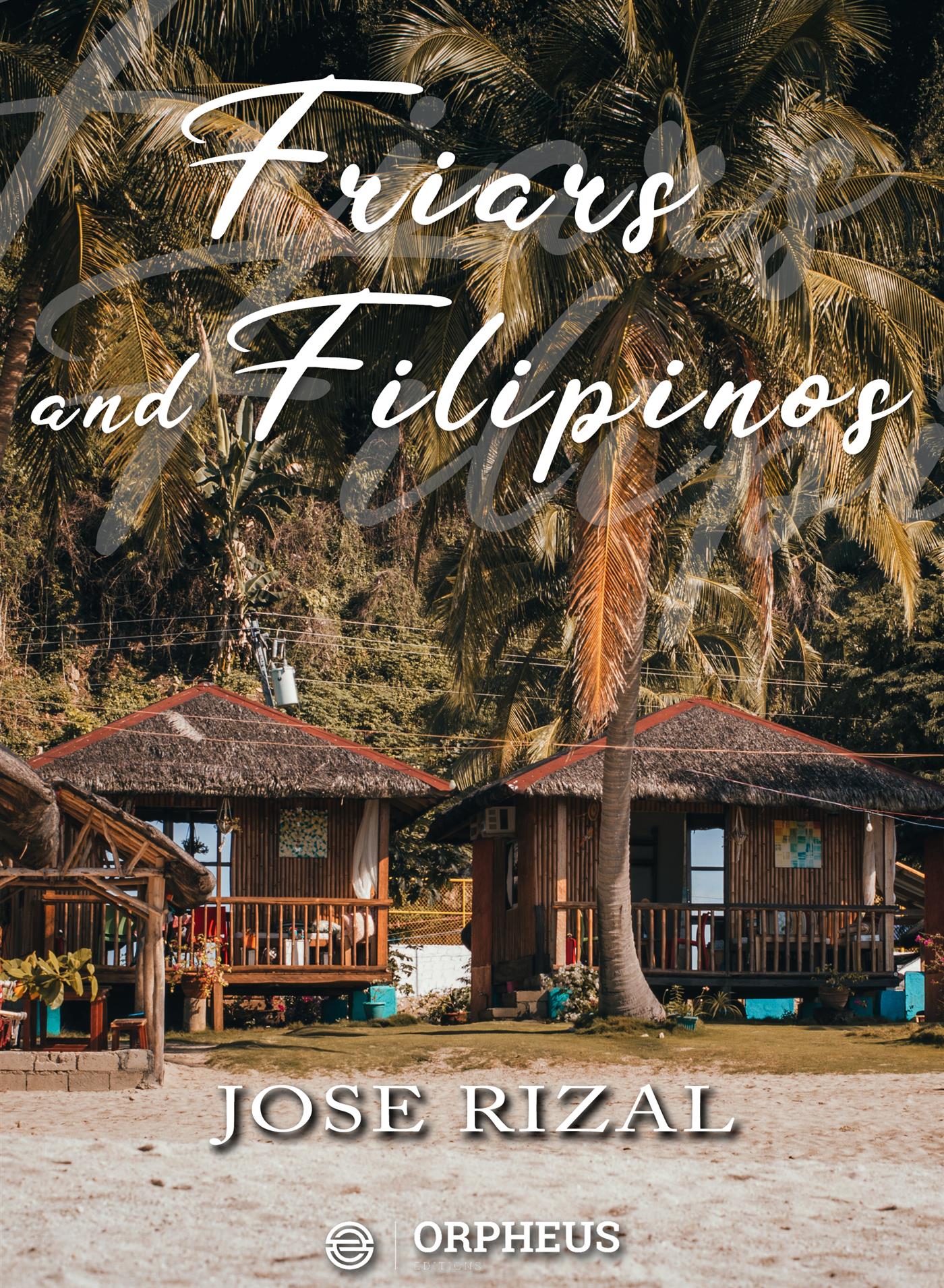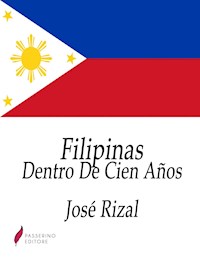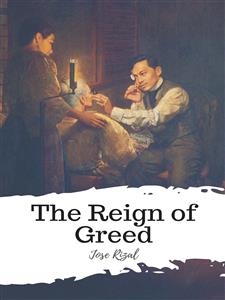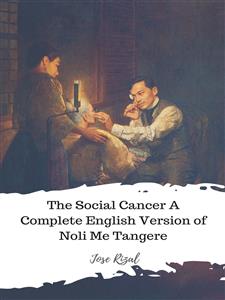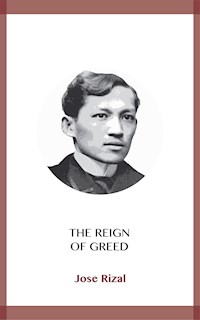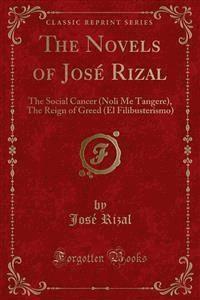2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Interactive Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El Filibusterismo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
José Rizal
El Filibusterismo
Spanish Language Edition
New Edition
Published by Sovereign Classic
This Edition
First published in 2021
Copyright © 2021 Sovereign
All Rights Reserved.
ISBN: 9781787362918
Contents
I SOBRE-CUBIERTA
II BAJO-CUBIERTA
III LEYENDAS
IV CABESANG TALES
V LA NOCHEBUENA DE UN COCHERO
VI BASILIO
VII SIMOUN
VIII ¡BUENAS PASCUAS!
IX PILATOS
X RIQUEZA Y MISERIA
XI LOS BAÑOS
XII PLACIDO PENITENTE
XIII LA CLASE DE FISICA
XIV UNA CASA DE ESTUDIANTES
XV EL SEÑOR PASTA
XVI LAS TRIBULACIONES DE UN CHINO
XVII LA FERIA DE KIAPO
XVIII SUPERCHERIAS
XIX LA MECHA
XX EL PONENTE
XXI TIPOS MANILENSES
XXII LA FUNCION
XXIII UN CADAVER
XXIV SUEÑOS
XXV RISAS—LLANTOS
XXVI PASQUINADAS
XXVII EL FRAILE Y EL FILIPINO
XXVIII TATAKUT
XXIX ULTIMAS PALABRAS SOBRE CAPITAN TIAGO
XXX JULÎ
XXXI EL ALTO EMPLEADO
XXXII EFECTOS DE LOS PASQUINES
XXXIII LA ÚLTIMA RAZON
XXXIV LAS BODAS
XXXV LA FIESTA
XXXVI APUROS DE BEN ZAYB
XXXVII EL MISTERIO
XXXVIII FATALIDAD
XXXIX
I SOBRE-CUBIERTA
Sic itur ad astra.
En una mañana de Diciembre, el vapor Tabo subía trabajosamente el tortuoso curso del Pasig conduciendo numerosos pasageros hácia la provincia de la Laguna. Era el vapor de forma pesada, casi redonda como el tabù de donde deriva su nombre, bastante sucio apesar de sus pretensiones de blanco, magestuoso y grave á fuerza de andar con calma. Con todo, le tenían cierto cariño en la comarca, quizás por su nombre tagalo ó por llevar el caracter peculiar de las cosas del pais, algo así como un triunfo sobre el progreso, un vapor que no era vapor del todo, un organismo inmutable, imperfecto pero indiscutible, que, cuando más quería echárselas de progresista, se contentaba soberbiamente con darse una capa de pintura.
Y ¡si el dichoso vapor era genuinamente filipino! ¡Con un poquito de buena voluntad hasta se le podía tomar por la nave del Estado, construida bajo la inspeccion de Reverendas é Ilustrísimas personas!
Bañada por el sol de la mañana que hacía vibrar las ondas del río y cantar el aire en las flexibles cañas que se levantan en ambas orillas, allá va su blanca silueta agitando negro penacho de humo ¡la nave del Estado, dicen, humea mucho tambien!... El silbato chilla á cada momento, ronco é imponente como un tirano que quiere gobernar á gritos, de tal modo que dentro nadie se entiende. Amenaza á cuanto encuentra; ora parece que va á triturar los salambaw, escuálidos aparatos de pesca que en sus movimientos semejan esqueletos de gigantes saludando á una antidiluviana tortuga; ora corre derecho ya contra los cañaverales, ya contra los anfibios comederos ó kárihan, que, entre gumamelas y otras flores, parecen indecisas bañistas que ya con los piés en el agua no se resuelven aun á zambullirse; á veces, siguiendo cierto camino señalado en el río por troncos de caña, anda el vapor muy satisfecho, mas, de repente un choque sacude á los viajeros y les hace perder el equilibrio: ha dado contra un bajo de cieno que nadie sospechaba...
Y, si el parecido con la nave del Estado no es completo aun, véase la disposicion de los pasajeros. Bajo-cubierta asoman rostros morenos y cabezas negras, tipos de indios, chinos y mestizos, apiñados entre mercancías y baúles, mientras que allá arriba, sobre-cubierta y bajo un toldo que les protege del sol, estan sentados en cómodos sillones algunos pasajeros vestidos á la europea, frailes y empleados, fumándose sendos puros, contemplando el paisaje, sin apercibirse al parecer de los esfuerzos del capitan y marineros para salvar las dificultades del río.
El capitan era un señor de aspecto bondadoso, bastante entrado en años, antiguo marino que en su juventud y en naves más veleras se había engolfado en más vastos mares y ahora en su vejez tenía que desplegar mayor atencion, cuidado y vigilancia para orillar pequeños peligros... Y eran las mismas dificultades de todos los días, los mismos bajos de cieno, la misma mole del vapor atascada en las mismas curvas, como una gorda señora entre apiñada muchedumbre, y por eso á cada momento tenía el buen señor que parar, retroceder, ir á media máquina enviando, ora á babor ora á estribor, á los cinco marineros armados de largos tikines para acentuar la vuelta que el timon ha indicado. ¡Era como un veterano que, despues de guiar hombres en azarosas campañas, fuese en su vejez ayo de muchacho caprichoso, desobediente y tumbon!
Y doña Victorina, la única señora que se sienta en el grupo europeo, podrá decir si el Tabo era tumbon desobediente y caprichoso, doña Victorina que como siempre está nerviosa, lanza invectivas contra los cascos, bankas, balsas de coco, indios que navegan, ¡y aun contra las lavanderas y bañistas que la molestan con su alegría y algazara! Sí, el Tabo iría muy bien si no hubiese indios en el río, ¡indios en el país, sí! si no hubiese ningun indio en el mundo, sin fijarse en que los timoneles eran indios, indios los marineros, indios los maquinistas, indios las noventa y nueve partes de los pasajeros é india ella misma tambien, si le raspan el blanquete y la desnudan de su presumida bata. Aquella mañana, doña Victorina estaba más inaguantable que nunca porque los pasageros del grupo hacían poco caso de ella, y no le faltaba razon porque consideren ustedes: encontrarse allí tres frailes convencidos de que todo el mundo andaría al reves el día en que ellos anduviesen al derecho; un infatigable D. Custodio que duerme tranquilo, satisfecho de sus proyectos; un fecundo escritor como Ben Zayb (anagrama de Ibañez) que cree que en Manila se piensa porque él, Ben Zayb, piensa; un canónigo como el P. Irene que da lustre al clero con su faz rubicunda bien afeitada donde se levanta una hermosa nariz judía, y su sotana de seda de garboso corte y menudos botones; y un riquísimo joyero tal como Simoun que pasa por ser el consultor y el inspirador de todos las actos de S. E. el Capitan General, consideren ustedes que encontrarse estas columnas sine quibus non del país, allí agrupaditas en agradable charla y no simpatizar con una filipina renegada, que se tiñe los cabellos de rubio, ¡vamos! que hay para hacer perder la paciencia á una Joba, nombre que doña Victorina se aplica siempre que las há con alguno.
Y el mal humor de la señora se aumentaba cada vez que gritando el Capitan ¡baborp! ¡estriborp! sacaban rápidamente los marineros sus largos tikines, los hincaban ya en una ya en otra orilla, impidiendo, con el esfuerzo de sus piernas y sus hombros, á que el vapor diese en aquella parte con su casco. Vista así la nave del Estado, diríase que de tortuga se convertía en cangrejo cada vez que un peligro se acercaba.
—Pero, capitan, ¿por qué sus estúpidos timoneles se van por ese lado? preguntaba muy indignada la señora.
—Porque allí es muy bajo, señora, contestaba el capitan con mucha pausa y guiñando lentamente el ojo.
El capitan había contraido esta pequeña costumbre como para decir á sus palabras que salgan: ¡despacio, muy despacio!
—¡Media máquina, vaya, media máquina! protesta desdeñosamente doña Victorina; ¿por qué no entera?
—Porque navegaríamos sobre esos arrozales, señora, contesta imperturbable el capitan sacando los labios para señalar las sementeras y haciendo dos guiños acompasados.
Esta doña Victorina era muy conocida en el pais por sus estravagancias y caprichos. Frecuentaba mucho la sociedad y se la toleraba siempre que se presentaba con su sobrina, la Paulita Gomez, bellísima y riquísima muchacha, huérfana de padre y madre, y de quien doña Victorina era una especie de tutora. En edad bastante avanzada se había casado con un infeliz llamado don Tiburcio de Espadaña, y en los momentos en que la vemos, lleva ya quince años de matrimonio, de cabellos postizos y traje semi-europeo. Porque toda su aspiracion fué europeizarse, y desde el infausto día de su casamiento, gracias á tentativas criminales; ha conseguido poco á poco trasformarse de tal suerte que á la hora presente Quatrefages y Virchow juntos no sabrían clasificarla entre las razas conocidas. Al cabo de tantos años de matrimonio, su esposo que la había sufrido con resignacion de fakir sometiéndose á todas sus imposiciones, tuvo un aciago día el fatal cuarto de hora, y le administró una soberbia paliza con su muleta de cojo. La sorpresa de la señora Joba ante semejante inconsecuencia de caracter hizo que por de pronto no se apercibiese de los efectos inmediatos y sólo, cuando se repuso del susto y su marido se hubo escapado, se apercibió del dolor guardando cama por algunos días con gran alegría de la Paulita que era muy amiga de reir y burlarse de su tía. En cuanto al marido, espantado de su impiedad que le sonaba á horrendo parricidio, perseguido por las furias matrimoniales (los dos perritos y el loro de la casa) diose á huir con toda la velocidad que su cojera le permitía, subió en el primer coche que encontró, pasó á la primera banka que vió en un río, y, Ulises filipino, vaga de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, de isla en isla seguido y perseguido por su Calipso con quevedos, que aburre á cuantos tienen la desgracia de viajar con ella. Ha tenido noticia de que él se encontraba en la provincia de la Laguna, escondido en un pueblo, y allá va ella á seducirle con sus cabellos teñidos.
Los combarcanos habían tomado el partido de defenderse, sosteniendo entre sí animada conversacion, discutiendo sobre cualquier asunto. En aquel momento por las vueltas y revueltas del río, hablábase de su rectificacion y naturalmente de los trabajos de las Obras del Puerto.
Ben Zayb, el escritor que tenía cara de fraile, disputaba con un joven religioso que á su vez tenía cara de artillero. Ambos gritaban, gesticulaban, levantaban los brazos, abría las manos, pateaban, hablaban de niveles, de corrales de pesca, del río de S. Mateo, de cascos, de indios, etc., etc. con gran contento de los otros que les escuchaban y manifiesto disgusto de un franciscano de edad, extraordinariamente flaco y macilento, y de un guapo dominico que dejaba... dejaba vagar por sus labios una sonrisa burlona.
El franciscano flaco que comprendía la sonrisa del dominico quiso cortar la disputa interviniendo. Debían respetarle sin duda porque con una señal de la mano cortó la palabra á ambos en el momento en que el fraile-artillero hablaba de experiencia y el escritor-fraile de hombres de ciencia.
—Los hombres de ciencia, Ben Zayb, ¿sabe usted lo que que son? dijo el franciscano con voz cavernosa sin moverse casi en su asiento y gesticulando apenas con las descarnadas manos. Allí tiene usted en la provincia el puente del Capricho, construido por un hermano nuestro, y que no se terminó porque los hombres de ciencia, fundándose en sus teorías, lo tacharon de poco sólido y seguro, y ¡mire usted! ¡está el puente que resiste á todas las inundaciones y terremotos!
—¡Eso, puñales, eso precisamente, eso iba yo á decir,! exclamó el fraile-artillero pegando puñetazos en los brazos de su silla de caña; ¡eso, el puente del Capricho y los hombres de ciencia; eso iba yo á decir, P. Salví, puñales!
Ben Zayb se quedó callado, medio sonriendo, bien sea por respeto ó porque realmente no supiese qué replicar, y sin embargo, ¡él era la única cabeza pensante en Filipinas!—El P. Irene aprobaba con la cabeza frotando su larga nariz.
El P. Salví, aquel religioso flaco y descarnado, como satisfecho de tanta sumision continuó en medio del silencio.
—Pero esto no quiere decir que usted no tenga tanta razon como el P. Camorra (que así se llamaba el fraile-artillero); el mal está en la laguna...
—¡Es que no hay ninguna laguna decente en este país! intercaló doña Victorina, verdaderamente indignada y disponiéndose á dar otro asalto para entrar en la plaza.
Los sitiados se miraron con terror y, con la prontitud de un general, el joyero Simoun acudió:
—El remedio es muy sencillo, dijo con un acento raro, mezcla de inglés y americano del Sur; y yo verdaderamente no sé cómo no se le ha ocurrido á nadie.
Todos se volvieron prestándole la mayor atencion, incluso el dominico. El joyero era un hombre seco, alto, nervudo, muy moreno que vestía á la inglesa y usaba un casco de tinsin. Llamaban en él la atencion los cabellos largos, enteramente blancos que contrastaban con la barba negra, rala, denotando un orígen mestizo. Para evitar la luz del sol usaba constantemente enormes anteojos azules de rejilla, que ocultaban por completo sus ojos y parte de sus mejillas, dándole un aspecto de ciego ó enfermo de la vista. Se mantenía de pié con las piernas separadas como para guardar el equilibrio, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta.
—El remedio es muy sencillo, repitió, ¡y no costaría un cuarto!
La atencion se redobló. Se decía en los círculos de Manila que aquel hombre dirigía al General y todos veían ya el remedio en vías de ejecucion. El mismo don Custodio se volvió.
—Trazar un canal recto desde la entrada del río á su salida, pasando por Manila, esto es, hacer un nuevo río canalizado y cerrar el antiguo Pasig. ¡Se economiza terreno, se acortan las comunicaciones, se impide la formacion de bancos!
El proyecto dejó atontados á casi todos, acostumbrados á tratamientos paliativos.
—¡Es un plan yankee! observó Ben Zayb que quería agradar á Simoun.—El joyero había estado mucho tiempo en la América del Norte.
Todos encontraban grandioso el proyecto y así lo manifestaban en sus movimientos de cabeza. Solo don Custodio, el liberal don Custodio, por su posicion independiente y sus altos cargos, creyó deber atacar un proyecto que no venía de él—¡aquello era una usurpacion!—y tosió, se pasó las manos por los bigotes y con su voz importante y como si se encontrase en plena sesion del Ayuntamiento, dijo:
—Dispénseme el señor Simoun, mi respetable amigo, si le digo que no soy de su opinion; costaría muchísimo dinero y quizás tuviésemos que destruir poblaciones.
—¡Pues se destruyen! contestó fríamente Simoun.
—¿Y el dinero para pagar á los trabajadores...?
—No se pagan. Con los presos y los presidiarios...
—¡Ca! ¡no hay bastante, señor Simoun!
—Pues si no hay bastante, que todos los pueblos, que los viejos, los jóvenes, los niños trabajen, en vez de los quince días obligatorios, tres, cuatro, cinco meses para el Estado, ¡con la obligacion ademas de llevar cada uno su comida y sus instrumentos!
Don Custodio, espantado, volvió la cara para ver si cerca había algun indio que les pudiese oir. Afortunadamente los que allí se encontraban eran campesinos, y los dos timoneles parecían muy ocupados con las curvas del río.
—Pero, señor Simoun...
—Desengáñese usted, don Custodio, continuó Simoun secamente; sólo de esa manera se ejecutan grandes obras con pocos medios. Así se llevaron á cabo las Pirámides, el lago Mœris y el Coliseo en Roma. Provincias enteras venían del desierto cargando con sus cebollas para alimentarse; viejos, jóvenes y niños trabajaban acarreando piedras, labrándolas y cargándolas sobre sus hombros, bajo la direccion del látigo oficial; y despues, volvían á sus pueblos los que sobrevivían, ó perecían en las arenas del desierto. Luego venían otras provincias, y luego otras, sucediéndose en la tarea durante años; el trabajo se concluía y ahora nosotros los admiramos, viajamos, vamos al Egipto y á Roma, enzalzamos á los Faraones, á la familia Antonina... Desengáñese V.; los muertos muertos se quedan y sólo al fuerte le da la razon la posteridad.
—Pero, señor Simoun, semejantes medidas pueden provocar disturbios, observó don Custodio, inquieto por el giro que tomaba el asunto.
—¡Disturbios, ja ja! ¿Se rebeló acaso el pueblo egipcio alguna vez, se rebelaron los prisioneros judíos contra el piadoso Tito? ¡Hombre, le creía á V. más enterado en historia!
¡Está visto que aquel Simoun ó era muy presumido ó no tenía formas! Decir al mismo don Custodio en su cara que no sabía historia, ¡es para sacarle á cualquiera de sus casillas! Y así fué, don Custodio se olvidó y replicó:
—¡Es que no está usted entre egipcios ni judíos!
—Y este país se ha sublevado más de una vez, añadió el dominico con cierta timidez; en los tiempos en que se les obligaba á acarrear grandes árboles para la construccion de navíos, si no fuera por los religiosos...
—Aquellos tiempos están lejos, contestó Simoun riéndose más secamente aun de lo que acostumbraba; estas islas no volverán á sublevarse por más trabajos é impuestos que tengan... ¿No me ponderaba usted P. Salví,—añadió dirigiéndose al franciscano delgado,—la casa y el hospital de Los Baños donde ahora se encuentra su Excelencia?
El P. Salví hizo un movimiento con la cabeza y miró extrañando la pregunta.
—¿Pues no me había dicho usted que ambos edificios se levantaron obligando á los pueblos á trabajar en ellos bajo el látigo de un lego? ¡Probablemente el Puente del Capricho se construyó de la misma manera! Y digan ustedes, ¿se sublevaron estos pueblos?
—Es que... se sublevaron antes, observó el dominico; y ¡ab actu ad posse valet illatio!.
—¡Nada, nada, nada! continuó Simoun disponiéndose á bajar á la cámara por la escotilla; lo dicho, dicho. Y usted P. Sibyla, no diga ni latines ni tonterías. ¿Para que estarán ustedes los frailes, si el pueblo se puede sublevar?
Y sin hacer caso de las protestas ni de las réplicas, Simoun bajó por la pequeña escalera que conduce al interior repitiendo con desprecio: ¡Vaya, vaya!
El P. Sibyla estaba pálido; era la primera vez que á él, Vice Rector de la Universidad, se le atribuían tonterías; don Custodio estaba verde: en ninguna junta en que se había encontrado había visto adversario semejante. Aquello era demasiado.
—¡Un mulato americano! exclamó refunfuñando.
—¡Indio inglés! observó en voz baja Ben Zayb.
—Americano, se lo digo á usted ¿si lo sabré yo? contestó de mal humor don Custodio; S. E. me lo ha contado; es un joyero que él conoció en la Habana y que segun sospecho le ha proporcionado el destino prestándole dinero. Por eso, para pagarle le ha hecho venir á que haga de las suyas, aumente su fortuna vendiendo brillantes... falsos, ¡quien sabe! Y es tan ingrato que despues de sacar los cuartos á los indios todavía quiere que... ¡Pf!
Y terminó la frase con un gesto muy significativo de la mano.
Ninguno se atrevía á hacer coro á aquellas diatribas; don Custodio podía indisponerse con S. E. si quería, pero ni Ben Zayb, ni el P. Irene, ni el P. Salví, ni el ofendido P. Sibyla tenían confianza en la discrecion de los demás.
—Es que ese señor, como es americano, se cree sinduda que estamos tratando con los Pieles Rojas... ¡Hablar de esos asuntos en un vapor! ¡Obligar, forzar á la gente!... Y es ése el que aconsejó la espedicion á Carolinas, la campaña de Mindanaw que nos va á arruinar infamemente... Y es él quien se ha ofrecido á intervenir en la construccion del crucero, y digo yo ¿qué entiende un joyero, por rico é ilustrado que fuese, de construcciones navales?
Todo esto se lo decía en voz gutural don Custodio á su vecino Ben Zayb gesticulando, encogiéndose de hombros, consultando de tiempo en tiempo con la mirada á los demás que hacían movimientos ambiguos de cabeza. El canónigo Irene se permitía una sonrisa bastante equívoca que medio ocultaba con la mano al acariciar su nariz.
—Le digo á usted, Ben Zayb, continuaba don Custodio sacudiéndole al escritor del brazo; todo el mal aquí está en que no se consulta á las personas que tienen larga residencia. Un proyecto con grandes palabras y sobre todo con un gran presupuesto, con un presupuesto en cantidades redondas, alucina y se acepta en seguida... ¡por esto!
Don Custodio frotaba la yema del dedo pulgar contra las del índice y del medio.
—Algo de eso hay, algo de eso, creyó deber contestar Ben Zayb que, en su calidad de periodista, tenía que estar enterado de todo.
—Mire usted, antes que las obras del Puerto, he presentado yo un proyecto, original, sencillo, útil, económico y factible para limpiar la barra de la Laguna ¡y no se ha aceptado porque no daba de esto!
Y repitió el mismo gesto de los dedos, se encojió de hombros, miró á todos como diciéndoles: ¿Ustedes han visto semejante desgracia?
—Y ¿se puede saber en qué consistía?—Y...—¡Hola! exclamaron unos y otros acercándose y aprestándose á escuchar. Los proyectos de don Custodio eran famosos como los específicos de los curanderos.
Don Custodio estuvo á punto de no decirles en que consistía, resentido por no haber encontrado partidarios cuando sus diatribas contra Simoun. «Cuando no hay peligro quereis que hable, ¿eh? ¿y cuando lo hay os callais?» iba á decir, pero era perder una buena ocasion, y el proyecto, ya que no se podía realizar, al menos que se conozca y se admire.
Despues de dos ó tres bocanadas de humo, de toser y de escupir por una comisura, preguntó á Ben Zayb dándole una palmada sobre el muslo:
—¿Usted ha visto patos?
—Me parece... los hemos cazado en el lago, respondió Ben Zayb estrañado.
—No, no hablo de patos silvestres, hablo de los domésticos, de los que se crían en Pateros y en Pasig. Y ¿sabe usted de qué se alimentan?
Ben Zayb, la única cabeza pensante, no lo sabía: él no se dedicaba á aquella industria.
—¡De caracolitos, hombre, de caracolitos! contestó el P. Camorra; no se necesita ser indio para saberlo, ¡basta tener ojos!
—¡Justamente, de caracolitos! repetía don Custodio gesticulando con el dedo índice; y ¿usted sabe de dónde se sacan?
La cabeza pensante tampoco lo sabía.
—Pues si tuviera usted mis años de pais, sabría que los pescan en la barra misma donde abundan mezclados con la arena.
—¿Y su proyecto?
—Pues á eso voy. Obligaba yo á todos los pueblos del contorno, cercanos á la barra, á criar patos y verá V. como ellos, por sí solos, la profundizan pescando caracoles... Ni más ni menos, ni menos ni más.
Y don Custodio abría ambos brazos y contemplaba gozoso el estupor de sus oyentes: á ninguno se le había occurido tan peregrina idea.
—¿Me permite usted que escriba un artículo acerca de eso? preguntó Ben Zayb; en este país se piensa tan poco...
—Pero, don Custodio, dijo doña Victorina haciendo dengues y monadas; si todos se dedican á criar patos van á abundar los huevos balot. ¡Uy, qué asco! ¡Que se ciegue antes la barra!
II BAJO-CUBIERTA
Allá abajo pasaban otras escenas.
Sentados en bancos y en pequeños taburetes de madera, entre maletas, cajones, cestos y tampipis, á dos pasos de la máquina, al calor de las calderas, entre vaho humano y olor pestilente de aceite, se veía la inmensa mayoría de los pasageros.
Unos contemplan silenciosos los variados paisajes de la orilla, otros juegan á las cartas ó conversan en medio del estruendo de las palas, ruido de la máquina, silbidos de vapor que se escapa, mugidos de agua removida, pitadas de la bocina. En un rincon, hacinados como cadáveres, dormían ó trataban de dormir algunos chinos traficantes, mareados, pálidos, babeando por los entreabiertos labios, y bañados en el espeso sudor que se escapa de todos sus poros. Solamente algunos jóvenes, estudiantes en su mayor parte, fáciles de reconocer por su traje blanquísimo y su porte aliñado, se atrevían á circular de popa á proa, saltando por encima de cestos y cajas, alegres con la perspectiva de las próximas vacaciones. Tan pronto discutían los movimientos de la máquina tratando de recordar nociones olvidadas de Física, como rondaban al rededor de la joven colegiala, de la buyera de labios rojos y collar de sampagas, susurrándoles al oido palabras que las hacían sonreir ó cubrirse la cara con el pintado abanico.
Dos, sin embargo, en vez de ocuparse en aquellas galanterías pasageras, discutían en la proa con un señor de edad, pero aun arrogante y bien derecho. Ambos debían ser muy conocidos y considerados á juzgar por ciertas deferencias que les mostraban los demás. En efecto, el de más edad, el que va vestido todo de negro era el estudiante de Medicina Basilio, conocido por sus buenas curas y maravillosos tratamientos. El otro, el más grande y más robusto con ser mucho más joven, era Isagani, uno de los poetas ó cuando menos versistas que salieron aquel año del Ateneo, caracter original, de ordinario poco comunicativo, y bastante taciturno. El señor que hablaba con ellos era el rico Capitan Basilio que venía de hacer compras en Manila.
—Capitan Tiago va muy regular, sí señor, decía el estudiante moviendo la cabeza; no se somete á ningun tratamiento... Aconsejado por alguno me envía á S. Diego so pretesto de visitar la casa, pero es para que le deje fumar el opio con entera libertad.
El estudiante cuando decía alguno, daba á entender el P. Irene, gran amigo y gran consejero de Capitan Tiago en sus últimos días.
—El opio es una de las plagas de los tiempos modernos, repuso el Capitan con un desprecio é indignacion de senador romano; los antiguos lo conocieron, mas nunca abusaron de él. Mientras duró la aficion á los estudios clásicos (obsérvenlo bien, jóvenes) el opio solo fué medicina, y si no, díganme quiénes lo fuman más. ¡Los chinos, los chinos que no saben una palabra de latin! ¡Ah si Capitan Tiago se hubiese dedicado á Ciceron!...
Y el disgusto más clásico se pintó en su cara de epicúreo bien afeitado. Isagani le contemplaba con atencion: aquel señor padecía la nostalgia de la antigüedad.
—Pero, volviendo á esa Academia de Castellano, continuó Capitan Basilio; les aseguro á ustedes que no la han de realizar...
—Sí señor, de un día á otro esperamos el permiso, contesta Isagani; el P. Irene, que usted habrá visto arriba, y á quien regalamos una pareja de castaños, nos lo ha prometido. Va á verse con el General.
—¡No importa! ¡el P. Sibyla se opone!
—¡Que se oponga! Por eso viene para... en Los Baños, ante el General.
Y el estudiante Basilio hacía una mímica con sus dos puños haciéndolos chocar uno contra el otro.
—¡Entendido! observó riendo Capitan Basilio. Pero aunque ustedes consigan el permiso, ¿de dónde sacarán fondos...?
—Los tenemos, señor; cada estudiante contribuye con un real.
—Pero ¿y los profesores?
—Los tenemos; la mitad filipinos y la mitad peninsulares.
—Y ¿la casa?
—Makaraig, el rico Makaraig cede una de las suyas.
Capitan Basilio tuvo que darse por vencido: aquellos jóvenes tenían todo dispuesto.
—Por lo demás, dijo encogiéndose de hombros, no es mala del todo, no es mala la idea, y ya que no se puede poseer el latin, que al menos se posea el castellano. Ahí tiene usted, tocayo, una prueba de cómo vamos para atrás. En nuestro tiempo aprendíamos latin porque nuestros libros estaban en latin; ahora ustedes lo aprenden un poco pero no tienen libros en latin, en cambio sus libros estan en castellano y no se enseña este idioma: ¡ætas parentum pejor avis tulit nos nequiores! como decía Horacio.
Y dicho esto se alejó magestuosamente como un emperador romano. Los dos jóvenes se sonrieron.
—Esos hombres del pasado, observó Isagani, para todo encuentran dificultades; se les propone una cosa y en vez de ver las ventajas solo se fijan en los inconvenientes. Quieren que todo venga liso y redondo como una bola de billar.
—Con tu tío está á su gusto, observó Basilio; hablan de sus antiguos tiempos... Oye, á propósito ¿qué dice tu tío de Paulita?
Isagani se ruborizó.
—Me echó un sermon sobre la eleccion de esposa... Le contesté que en Manila no había otra como ella, hermosa, bien educada, huérfana...
—Riquísima, elegante, graciosa, sin más defectos que una tía ridícula, añadió Basilio riendo.
Isagani se rió á su vez.
—A propósito de la tía, ¿sabes que me ha encargado busque á su marido?
—¿Doña Victorina? ¿Y tú se lo habrás prometido para que te conserve la novia?
—¡Naturalmente! pero es el caso que el marido se esconde precisamente... ¡en casa de mi tío!
Ambos se echaron á reir.
—Y hé aquí, continuó Isagani, el por qué mi tío que es un hombre muy concienzudo, no ha querido entrar en la cámara, temeroso de que doña Victorina le pregunte por don Tiburcio. ¡Figúrate! Doña Victorina, cuando supo que yo era pasagero de proa, me miró con cierto desprecio...
En aquel instante bajaba Simoun y al ver á los dos jóvenes,
—¡Adios, don Basilio!, dijo saludando en tono protector, ¿se va de vacaciones? ¿El señor es paisano de usted?
Basilio presentó á Isagani y dijo que no eran compoblanos, pero que sus pueblos no distaban mucho. Isagani vivía á orillas del mar en la contra costa.
Simoun examinaba á Isagani con tanta atencion, que molestado éste se volvió y le miró cara á cara con un cierto aire provocador.
—Y ¿qué tal es la provincia? preguntó Simoun volviéndose á Basilio.
—¿Cómo, no la conoce usted?
—¿Cómo diablos la he de conocer si no he puesto jamás los piés en ella? Me han dicho que es muy pobre y no compra alhajas.
—No compramos alhajas porque no las nececitamos, contestó secamente Isagani, picado en su orgullo de provinciano.
Una sonrisa se dibujó en los pálidos labios de Simoun.
—No se ofenda usted joven, repuso, yo no tenía ninguna mala intencion pero como me habían asegurado que casi todos los curatos estaban en manos de clérigos indios, yo me dije: los frailes se mueren por un curato y los franciscanos se contentan con los más pobres, de modo que cuando unos y otros los ceden á los clérigos, es que allí no se conocerá jamás el perfil del rey. ¡Vaya señores, vénganse ustedes á tomar conmigo cerveza y brindaremos por la prosperidad de su provincia!
Los jóvenes dieron las gracias y se escusaron diciendo que no tomaban cerveza.
—Hacen ustedes mal, repuso Simoun visiblemente contrariado; la cerveza, es una cosa buena, y he oido decir esta mañana al P. Camorra que la falta de energía que se nota en este país se debe á la mucha agua que beben sus habitantes.
Isagani que casi era tan alto como el joyero, ¡se irguió!
—Pues dígale usted al P. Camorra, se apresuró á decir Basilio tocando con el codo disimuladamiente á Isagani, dígale usted que si él bebiese agua en vez de vino ó de cerveza, acaso ganásemos todos y no diese mucho que hablar...
—Y dígale, añadió Isagani, sin hacer caso de los codazos de su amigo, que el agua es muy dulce y se deja beber, pero ahoga al vino y á la cerveza y mata al fuego; que calentada es vapor, que irritada es océano ¡y que una vez destruyó á la humanidad é hizo temblar al mundo en sus cimientos!
Simoun levantó la cabeza y aunque su mirada no se podía leer oculta por sus gafas azules, en el resto de su semblante se podía ver que estaba sorprendido.
—¡Bonita réplica! dijo; pero témome que se guasee y me pregunte cuándo se convertirá el agua en vapor y cuándo en océano. ¡El P. Camorra es algo incrédulo y muy zumbon!
—Cuando el fuego lo caliente, cuando los pequeños ríos que ahora se encuentran diseminados en sus abruptas cuencas, empujados por la fatalidad se reunan en el abismo que los hombres van cavando, contestó Isagani.
—No, señor Simoun, añadió Basilio tomando un tono de broma. Repítale usted más bien estos versos del mismo amigo Isagani:
Agua somos, decís, vosotros fuego;
Como lo querais, ¡sea!
¡Vivamos en sosiego
Y el incendio jamás luchar nos vea!
Sino que unidos por la ciencia sabia
De las calderas en el seno ardiente,
Sin cóleras, sin rabia,
¡Formemos el vapor, quinto elemento,
Progreso, vida, luz y movimiento!
—¡Utopía, utopía! contestó secamente Simoun; la máquina está por encontrarse... en el entretanto tomo mi cerveza.
Y sin despedirse dejó á los dos amigos.
—Pero ¿qué tienes tú hoy que estás batallador? preguntó Basilio.
—Nada, no lo sé, pero ese hombre me da horror, miedo casi.
—Te estaba tocando con el codo; ¿no sabes que á ese le llaman el cardenal Moreno?
—¿Cardenal Moreno?
—O Eminencia Negra, como quieras.
—¡No te entiendo!
—Richelieu tenía un consultor capuchino á quien llamaban Eminencia Gris; pues éste lo es del General...
—¿De veras?
—Como que lo he oido de alguno... que siempre habla de él mal detrás, y le adula cuando le tiene delante.
—¿Visita tambien á Capitan Tiago?
—Desde el primer día de su llegada, y por cierto que un cierto le considera como rival... en la herencia... Y creo que va á verse con el General para la cuestion de la enseñanza del castellano.
En aquel momento un criado vino para decir á Isagani que su tío le llamaba.
En uno de los bancos de popa y confundido con los demás pasageros se sentaba un clérigo contemplando el paisaje que se desplegaba sucesivamente á su vista. Sus vecinos le hacían sitio, les hombres, cuando pasaban cerca, se descubrían y los jugadores no osaban poner su mesa cerca de donde él estaba. Aquel sacerdote hablaba poco, no fumaba ni adoptaba maneras arrogantes, no desdeñaba mezclarse con los demás hombres y devolvía el saludo con finura y gracia como si se sintiese muy honrado y muy reconocido. Era ya de bastante edad, los cabellos casi todos canos, pero su salud parecía aun robusta y, aunque sentado, tenía el tronco erguido y la cabeza recta, pero sin orgullo ni arrogancia. Diferenciábase del vulgo de clérigos indios, pocos por demás, que por aquella época servían como coadjutores ó administraban algunos curatos provisionalmente, en cierto aplomo y gravedad como quien tiene conciencia de la dignidad de su persona y de lo sagrado de su cargo. Un ligero examen de su exterior, si no ya sus cabellos blancos, manifestaba al instante que pertenecía á otra época, á otra generacion, cuando los mejores jóvenes no temían exponer su dignidad haciéndose sacerdotes, cuando los clérigos miraban de igual á igual á los frailes cualesquiera, y cuando la clase, aun no denigrada y envilecida, pedía hombres libres y no esclavos, inteligencias superiores y no voluntades sometidas. En su rostro triste y serio se leía la tranquilidad del alma fortalecida por el estudio y la meditacion y acaso puesta á prueba por íntimos sufrimientos morales. Aquel clérigo era el P. Florentino, el tío de Isagani y su historia se reduce á muy poco.
Hijo de una riquísima y bien relacionada familia de Manila, de gallardo continente y felices disposiciones para brillar en el mundo, jamás había sentido vocacion sacerdotal; pero, su madre, por ciertas promesas ó votos, le obligó á entrar en el seminario despues de no pocas luchas y violentas discusiones. Ella tenía grandes amistades con el arzobispo, era de una voluntad de hierro, é inexorable como toda mujer devota que cree interpretar la voluntad de Dios. En vano se opuso el joven Florentino, en vano suplicó, en vano se escusó con sus amores y provocó escándalos; sacerdote tenía que ser y á los veinticinco años sacerdote fué: el arzobispo le confirió las órdenes, la primera misa se celebró con mucha pompa, hubo tres días de festin y la madre murió contenta y satisfecha dejándole toda su fortuna.
Pero en aquella lucha recibió Florentino una herida de la que jamás se curó: semanas antes de su primera misa, la mujer que más había amado se casó con un cualquiera, de desesperacion; aquel golpe fué el más rudo que sintiera jamás; perdió su energía moral, la vida le fué pesada é insoportable. Si no la virtud y el respeto á su estado, aquel amor desgraciado le salvó de los abismos en que caen los curas regulares y seglares en Filipinas. Dedicóse á sus feligreses por deber, y por aficion, á las ciencias naturales.
Cuando acontecieron los sucesos del setenta y dos, temió el P. Florentino que su curato por los grandes beneficios que rendía llamase la atencion sobre él, y pacífico antes que todo solicitó su retiro, viviendo desde entonces como particular en los terrenos de su familia, situados á orillas del Pacífico. Allí adoptó á un sobrino, á Isagani, segun los maliciosos hijo suyo con su antigua novia cuando enviudó, hijo natural de una prima suya en Manila segun los más serios y enterados.
El Capitan del vapor había visto al clérigo é instádole á que entrára en la cámara y subiese sobre-cubierta. Para decidirle había añadido:
—Si usted no va, los frailes creerán que no quiere reunirse con ellos.
El P. Florentino no tuvo más remedio que aceptar y mandó llamar á su sobrino para enterarle de lo que sucedía y recomendarle no se acercase á la cámara mientras estuviese allí.
—Si te ve el Capitan, te va á invitar y abusaríamos de su bondad.
—¡Cosas de mi tío! pensaba Isagani; todo es para que no tenga motivos de hablar con doña Victorina.
III LEYENDAS
Ich weiss nicht was soll es bedeuten
Dass ich so traurig bin!
Cuando el P. Florentino saludó á la pequeña sociedad ya no reinaba el mal humor de las pasadas discusiones. Quizás influyeran en los ánimos las alegres casas del pueblo de Pasig, las copitas de Jerez que habían tomado para prepararse ó acaso la perspectiva de un buen almuerzo; sea una cosa ú otra el caso es que reían y bromeaban incluso el franciscano flaco, aunque sin hacer mucho ruido: sus risas parecían muecas de moribundo.
—¡Malos tiempos, malos tiempos! decía riendo el P. Sibyla.
—¡Vamos, no diga usted eso, Vice-Rector! contestaba el canónigo Irene empujando la silla en que aquel se sentaba; en Hong Kong hacen ustedes negocio redondo y construyen cada finca que... ¡vaya!
—¡Tate, tate! contestaba; ustedes no ven nuestros gastos, y los inquilinos de nuestras haciendas empiezan á discutir...
—¡Ea, basta de quejas, puñales, porque si no me pondré á llorar! gritó alegremente el P. Camorra. Nosotros no nos quejamos y no tenemos ni haciendas, ni bancos. ¡Y sepan que mis indios empiezan á regatear los derechos y me andan con tarifas! Miren que citarme á mí tarifas ahora, y nada menos que del arzobispo don Basilio Sancho, ¡puñales! como si de entonces acá no hubiesen subido los precios de los artículos. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué un bautizo ha de ser menos que una gallina? Pero yo me hago el sueco, cobro lo que puedo y no me quejo nunca. Nosotros no somos codiciosos, ¿verdá usted, P. Salví?
En aquel momento apareció por la escotilla la cabeza de Simoun.
—Pero ¿dónde se ha metido usted? le gritó don Custodio que se había olvidado ya por completo del disgusto; ¡se perdió usted lo más bonito del viaje!
—¡Psh! contestó Simoun acabando de subir; he visto ya tantos ríos y tantos paisajes que solo me interesan los que recuerdan leyendas...
—Pues leyendas, algunas tiene el Pasig, contestó el Capitan que no le gustaba que le despreciasen el río por donde navegaba y ganaba su vida; tiene usted la de Malapad-na-bató, roca sagrada antes de la llegada de los españoles como habitacion de los espíritus; despues, destruida la supersticion y profanada la roca, convirtiose en nido de tulisanes desde cuya cima apresaban facilmente á las pobres bankas que tenían á la vez que luchar contra la corriente y contra los hombres. Más tarde, en nuestros tiempos, apesar del hombre que ha puesto en ella la mano, menciona tal ó cual historia de banka volcada y si yo al doblarla no anduviese con mis seis sentidos, me estrellaría contra sus costados. Tiene usted otra leyenda, la de la cueva de doña Jerónima que el P. Florentino se lo podrá á usted contar...
—¡Todo el mundo la sabe! observó el P. Sibyla desdeñoso.
Pero ni Simoun, ni Ben Zayb, ni el P. Irene, ni el P. Camorra la sabían y pidieron el cuento unos por guasa y otros por verdadera curiosidad. El clérigo, adoptando el mismo tono guason con que algunos se lo pedían, como un aya cuenta un cuento á los niños dijo:
—Pues érase un estudiante que había dado palabra de casamiento á una joven de su país, y de la que al parecer no se volvió á acordar. Ella, fiel, le estuvo esperando años y años; pasó su juventud, se hizo jamona y un día tuvo noticia de que su antiguo novio era arzobispo de Manila. Difrazóse de hombre, se vino por el Cabo y se presentó á su Ilustrísima reclamándole la promesa. Lo que pedía era imposible y el arzobispo mandó entonces construir la cueva que ustedes habrán visto tapiada y adornada á su entrada por encajes de enredaderas. Allí vivió y murió y allí fué enterrada y cuenta la tradicion que doña Jerónima era tan gruesa que para entrar tenía que perfilarse. Su fama de encantada le vino de su costumbre de arrojar al río la vajilla de plata de que se servía en los opíparos banquetes á que acudían muchos señores. Una red estaba tendida debajo del agua y recibía las piezas que así se lavaban. No hace aun veinte años el río pasaba casi besando la entrada misma de la cueva, pero poco á poco se va retirando de ella como se va olvidando su memoria entre los indios.
—¡Bonita leyenda! dijo Ben Zayb, voy á escribir un artículo. ¡Es sentimental!
Doña Victorina pensaba habitar otra cueva é iba á decirlo cuando Simoun le quitó la palabra:
—Pero ¿qué opina usted de ello, P. Salví? preguntó al franciscano que estaba absorto en alguna meditacion; ¿no le parece á usted que su Ilustrísima, en vez de darle una cueva, debía haberla puesto en un beaterio, en santa Clara por ejemplo?
Movimiento de asombro en P. Sibyla quien vió al P. Salví estremecerse y mirar de reojo hácia Simoun.
—Porque no es nada galante, continuó Simoun con la mayor naturalidad, dar una peña por morada á la que burlamos en sus esperanzas; no es nada religioso esponerla así á las tentaciones, en una cueva, á orillas de un río; huele algo á ninfas y á driadas. Habría sido más galante, más piadoso, más romántico más en conformidad con los usos de este país encerrarla en santa Clara como una nueva Heloisa, para visitarla y confortarla de cuando en cuando. ¿Qué dice usted?
—Yo no puedo ni debo juzgar la conducta de los arzobispos, contestó el franciscano de mala gana.
—Pero usted que es el gobernador eclesiástico, el que está en lugar de nuestro arzobispo, ¿qué haría usted si tal caso le aconteciese?
El P. Salví se encogió de hombros, y añadió con calma:
—No vale la pena pensar en lo que no puede suceder... Pero puesto que se habla de leyendas, no se olviden ustedes de la más bella por ser la más verdadera, la del milagro de S. Nicolas, las ruinas de cuyo templo habrán ustedes visto. Se la voy á contar al señor Simoun que no debe saberla. Parece que antes, el río como el lago, estaban infestados de caimanes, tan enormes y voraces que atacaban á las bankas y las hacían zozobrar de un coletazo. Cuentan nuestras crónicas que un día, un chino infiel que hasta entonces no había querido convertirse, pasaba por delante de la iglesia, cuando de repente el demonio se le presentó en forma de caiman, le volcó la banka para devorarle y llevarle al infierno. Inspirado por Dios, el chino invocó en el momento á S. Nicolás y al instante el caiman se convirtió en piedra. Los antiguos refieren que en su tiempo se podía reconocer muy bien al monstruo en los trozos de roca que de él quedaron; por mí puedo asegurar que todavía distinguí claramente la cabeza y á juzgar por ella el monstruo debió haber sido enorme.
—¡Maravillosa, maravillosa leyenda! exclamó Ben Zayb, y se presta para un artículo. La descripcion del monstruo, el terror del chino, las aguas del río, los cañaverales... Y se presta para un estudio de religiones comparadas. Porque mire usted, un chino infiel invocar en medio del mayor peligro precisamente á un santo que solo debía conocer de oidas y en quien no creía... Aquí no reza el refran de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo si me encontrase en la China y me viese en semejante apuro, primero invocaba al santo más desconocido del calendario que á Confucio ó á Budha. Si esto es superioridad manifiesta del catoliscismo ó inconsistencia ilógica é inconsecuente de los cerebros de raza amarilla, el estudio profundo de la antropología lo podrá solamente dilucidar.
Y Ben Zayb había adoptado el tono de un catedrático y con el índice trazaba círculos en el aire admirándose de su imaginacion que sabía sacar de las cosas más insignificantes tantas alusiones y consecuencias. Y como viera á Simoun preocupado y creyese que meditaba sobre lo que acababa de decir, le preguntó en qué estaba pensando.
—En dos cosas muy importantes, respondió Simoun, dos preguntas que puede usted añadir á su artículo. Primera ¿qué habrá sido del diablo al verse de repente encerrado dentro de una piedra? ¿se escapó? ¿se quedó allí? ¿quedóse aplastado? y segunda, ¿si los animales petrificados que he visto yo en varios museos de Europa no habrán sido víctimas de algun santo antidiluviano?
El tono con que hablaba el joyero era tan serio, y apoyaba su frente contra la punta del dedo índice como en señal de gran cavilacion, que el P. Camorra contestó muy serio:
—¡Quién sabe, quién sabe!
—Y pues que de leyendas se trata, y entramos ahora en el lago, repuso el P. Sibyla, el Capitan debe conocer muchas...
En aquel momento el vapor entraba en la barra y el panorama que se estendía ante sus ojos era verdaderamente magnífico. Todos se sintieron impresionados. Delante se estendía el hermoso lago rodeado de verdes orillas y montañas azules como un espejo colosal con marco de esmeraldas y zafiros para mirarse en su luna el cielo. A la derecha se estendía la orilla baja, formando senos con graciosas curvas, y allá á lo lejos, medio borrado, el gancho del Sug̃ay: delante y en el fondo se levanta el Makiling magestuoso, imponente, coronado de ligeras nubes: y á la izquierda la isla de Talim, el Susong-dalaga, con las mórbidas ondulaciones que le han valido su nombre.
Una brisa fresca rizaba dulcemente la estensa superficie.
—A propósito, Capitan, dijo Ben Zayb volviéndose; ¿sabe usted en qué parte del lago fué muerto un tal Guevara, Navarra, ó Ibarra?
Todos miraron al Capitan menos Simoun que volvió la cabeza á otra parte como para buscar algo en la orilla.
—¡Ay sí! dijo doña Victorina, ¿dónde, Capitan? ¿habrá dejado huellas en el agua?
El buen señor guiñó varias veces, prueba de que estaba muy contrariado, pero, viendo la súplica en los ojos de todos, se adelantó algunos pasos á proa y escudriñó la orilla.
—Miren ustedes allá, dijo en voz apenas perceptible despues de asegurarse de que no había personas estrañas; segun el cabo que organizó la persecucion, Ibarra, al verse cercado, se arrojó de la banka allí cerca del Kinabutásan y, nadando y nadando entre dos aguas, atravesó toda esa distancia de más de dos millas, saludado por las balas cada vez que sacaba la cabeza para respirar. Más allá fué donde perdieron su traza y un poco más lejos, cerca de la orilla, descubrieron algo como color de sangre... Y ¡precisamente! hoy hace trece años, día por día, que esto ha sucedido.
—¿De manera que su cadáver?... preguntó Ben Zayb.
—Se vino á reunir con el de su padre, contestó el P. Sibyla; ¿no era tambien otro filibustero, P. Salví?
—Esos sí que son entierros baratos, P. Camorra, ¿éh? dijo Ben Zayb.
—Siempre he dicho yo que son filibusteros los que no pagan entierros pomposos, contestó el aludido riendo con la mayor alegría.
—Pero ¿qué le pasa á usted, señor Simoun? preguntó Ben Zayb viendo al joyero, inmóvil y meditabundo. ¿Está usted mareado, ¡usted, viajero! y en una gota de agua como esta?
—Es que le diré á usted, contestó el Capitan que había concluido por profesar cariño á todos aquellos sitios; no llame usted á esto gota de agua: es más grande que cualquier lago de Suiza y que todos los de España juntos; marinos viejos he visto yo que se marearon aquí.
IV CABESANG TALES
Los que han leido la primera parte de esta historia, se acordarán tal vez de un viejo leñador que vivía allá en el fondo de un bosque.
Tandang Selo vive todavía y aunque sus cabellos se han vuelto todos canos, conserva no obstante su buena salud. Ya no va á cazar ni á cortar árboles; como ha mejorado de fortuna solo se dedica á hacer escobas.
Su hijo Tales (abreviacion de Telesforo) primero había trabajado como aparcero en los terrenos de un capitalista, pero, más tarde, dueño ya de dos karabaos y de algunos centenares de pesos, quiso trabajar por su cuenta ayudado de su padre, su mujer y sus tres hijos.
Talaron pues y limpiaron unos espesos bosques que se encontraban en los confines del pueblo y que creían no pertenecían á nadie. Durante los trabajos de roturacion y saneamiento, toda la familia, uno tras otro, enfermó de calenturas, sucumbiendo de marasmo la madre y la hija mayor, la Lucía, en la flor de la edad. Aquello que era consecuencia natural del suelo removido, fecundo en organismos varios, lo atribuyeron á la venganza del espíritu del bosque, y se resignaron y prosiguieron sus trabajos creyéndole ya aplacado. Cuando iban á recoger los frutos de la primera cosecha, una corporacion religiosa que tenía terrenos en el pueblo vecino, reclamó la propiedad de aquellos campos, alegando que se encontraban dentro de sus linderos, y para probarlo trató de plantar en el mismo momento sus jalones. El administrador de los religiosos, sin embargo, le dejaba por humanidad el usufructo de los campos siempre que le pagase anualmente una pequeña cantidad, una bicoca veinte ó treinta pesos.
Tales, pacífico como el que más, enemigo de pleitos como muchos, y sumiso á los frailes como pocos, por no romper un palyok contra un kawalì como él decía, (para él los frailes eran vasijas de hierro, y él, de barro) tuvo la debilidad de ceder á semejante pretension, pensando en que no sabía el castellano y no tenía con que para pagar abogados. Por lo demás Tandang Selo le decía:
—¡Paciencia! más has de gastar en un año pleiteando que si pagas en diez lo que exigen los Padres blancos. ¡Hmh! Acaso te lo paguen ellos en misas. Haz como si esos treinta pesos los hubieses perdido en el juego, ó se hubiesen caido en el agua tragándolos el caiman.
La cosecha fué buena, se vendió bien, y Tales pensó en construirse una casa de tabla en el barrio de Sagpang del pueblo de Tianì, vecino de San Diego.
Pasó otro año, vino otra cosecha buena y por éste y aquel motivo, los frailes le subieron el cánon á cincuenta pesos que Tales pagó para no reñir y porque contaba vender bien su azúcar.
—¡Paciencia! Haz cuenta como si el caiman hubiese crecido, decía consolándole el viejo Selo.
Aquel año pudieron al fin realizar su ensueño: vivir en poblado, en su casa de tabla, en el barrio de Sagpang y el padre y el abuelo pensaron en dar alguna educacion á los dos hermanos, sobre todo á la niña, á Juliana ó Julî como la llamaban, que prometía ser agraciada y bonita. Un muchacho amigo de la casa, Basilio, estudiaba ya entonces en Manila y aquel joven era de tan humilde cuna como ellos.
Pero este sueño parecía destinado á no realizarse.
El primer cuidado que tuvo la sociedad al ver á la familia prosperar poco á poco, fué nombrar cabeza de barangay al miembro que en ella más trabajaba; Tanò, el hijo mayor solo contaba catorce años. Se llamó pues Cabesang Tales, tuvo que mandarse hacer chaqueta, comprarse un sombrero de fieltro y prepararse á hacer gastos. Para no reñir con el cura ni con el gobierno abonaba de su bolsillo las bajas del padron, pagaba por los idos y los muertos, perdía muchas horas en las cobranzas y en los viajes á la cabecera.
—¡Paciencia! Haz cuenta como si los parientes del caiman hubiesen acudido, decía Tandang Selo sonriendo plácidamente.
—¡El año que viene te vestirás de cola é irás á Manila para estudiar como las señoritas del pueblo! decía Cabesang Tales á su hija siempre que la oía hablar de los progresos de Basilio.
Pero el año que viene no venía y en su lugar había otro aumento de cánon; Cabesang Tales se ponía serio y se rascaba la cabeza. El puchero de barro cedía su arroz al caldero.
Cuando el cánon ascendió á doscientos pesos, Cabesang Tales no se contentó con rascarse la cabeza ni suspirar: protestó y murmuró. El fraile administrador díjole entonces que si no los podía pagar, otro se encargaría de beneficiar aquellos terrenos. Muchos que la codiciaban se ofrecían.
Cabesang Tales creyó que el fraile se chanceaba pero el fraile hablaba en serio y señalaba á uno de sus criados para tomar posesion del terreno. El pobre hombre palideció, sus oidos le zumbaron, una nube roja se interpuso delante de sus ojos ¡y en ella vió á su mujer y á su hija, pálidas, demacradas, agonizando, víctimas de fiebres intermitentes! Y luego veía el bosque espeso, convertido en campo, veía arroyos de sudor regando los surcos, se veía allí, á sí mismo, pobre Tales, arando en medio del sol, destrozándose los piés contra las piedras y raices, mientras aquel lego se paseaba en su coche y aquel que lo iba á heredar, seguía como un esclavo detrás de su señor. ¡Ah no! ¡mil veces no! que se hundan antes aquellos campos en las profundidades de la tierra y que se sepulten ellos todos. ¿Quién era aquel estrangero para tener derecho sobre sus tierras? ¿Había traido al venir de su país un puñado solo de aquel polvo? ¿se había doblado uno solo de sus dedos para arrancar una sola de las raices que los surcaban?
Exasperado ante las amenazas del fraile que pretendía hacer prevalecer su autoridad á toda costa delante de los otros inquilinos, Cabesang Tales se rebeló, se negó á pagar un solo cuarto y teniendo siempre delante la nube roja, dijo que solo cedería sus campos al que primero los regase con la sangre de sus venas.
El viejo Selo, al ver el rostro de su hijo, no se atrevió á mencionar su caiman pero intentó calmarle hablándole de vasijas de barro y recordándole que en los pleitos el que gana se queda sin camisa.
—¡En polvo nos hemos de convertir, padre, y sin camisa hemos nacido! contestó.
Y se negó resueltamente á pagar ni á ceder un palmo siquiera de sus tierras, si antes no probaban los frailes la legitimidad de sus pretensiones con la exhibicion de un documento cualquiera. Y como los frailes no lo tenían, hubo pleito, y Cabesang Tales lo aceptó creyendo que, si no todos, algunos al menos amaban la justicia y respetaban las leyes.
—Sirvo y he estado sirviendo muchos años al rey con mi dinero y mis fatigas, decía á los que le desalentaban; yo le pido ahora que me haga justicia y tiene que hacérmela.
Y arrastrado por una fatalidad y cual si jugase en el pleito todo su porvenir y el de sus hijos, fué gastando sus economias en pagar abogados, escribanos y procuradores, sin contar con los oficiales y escribientes que explotaban su ignorancia y su situacion. Iba y venía á la cabecera, pasaba días sin comer y y noches sin dormir, y su conversacion era toda escritos, presentaciones, apelaciones, etc. Vióse entonces una lucha como jamás se ha visto bajo el cielo de Filipinas: la de un pobre indio, ignorante y sin amigos, fiado en su derecho y en la bondad de su causa, combatiendo contra una poderosísima corporacion ante la cual la justicia doblaba el cuello, los jueces dejaban caer la balanza y rendían la espada. Combatía tenazmente como la hormiga que muerde sabiendo que va á ser aplastada, como la mosca que ve el espacio al través de un cristal. ¡Ah! la vasija de barro desafiando á los calderos y rompiéndose en mil pedazos tenía algo de imponente: tenía lo sublime de la desesperacion. Los días que le dejaban libres los viajes, los empleaba en recorrer sus campos armado de una escopeta, diciendo que los tulisanes merodeaban y necesitaba defenderse para no caer en sus manos y perder el pleito. Y como si tratase de afinar su puntería, tiraba sobre las aves y las frutas, tiraba sobre las mariposas con tanto tino que el lego administrador ya no se atrevió á ir á Sapgang sin acompañamiento de guardias civiles, y el paniaguado que divisó de lejos la imponente estatura de Cabesang Tales recorriendo sus campos como un centinela sobre las murallas, renunció lleno de miedo á arrebatarle su propiedad.