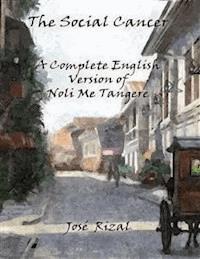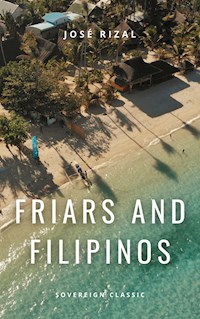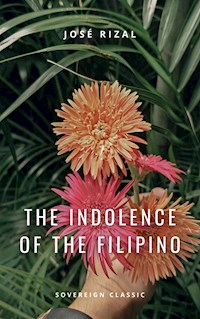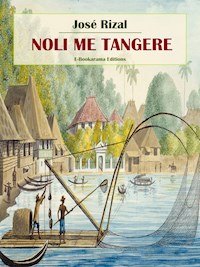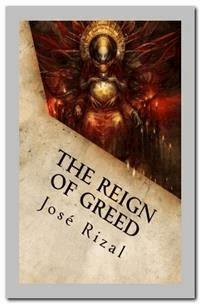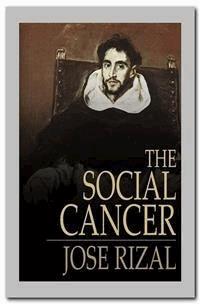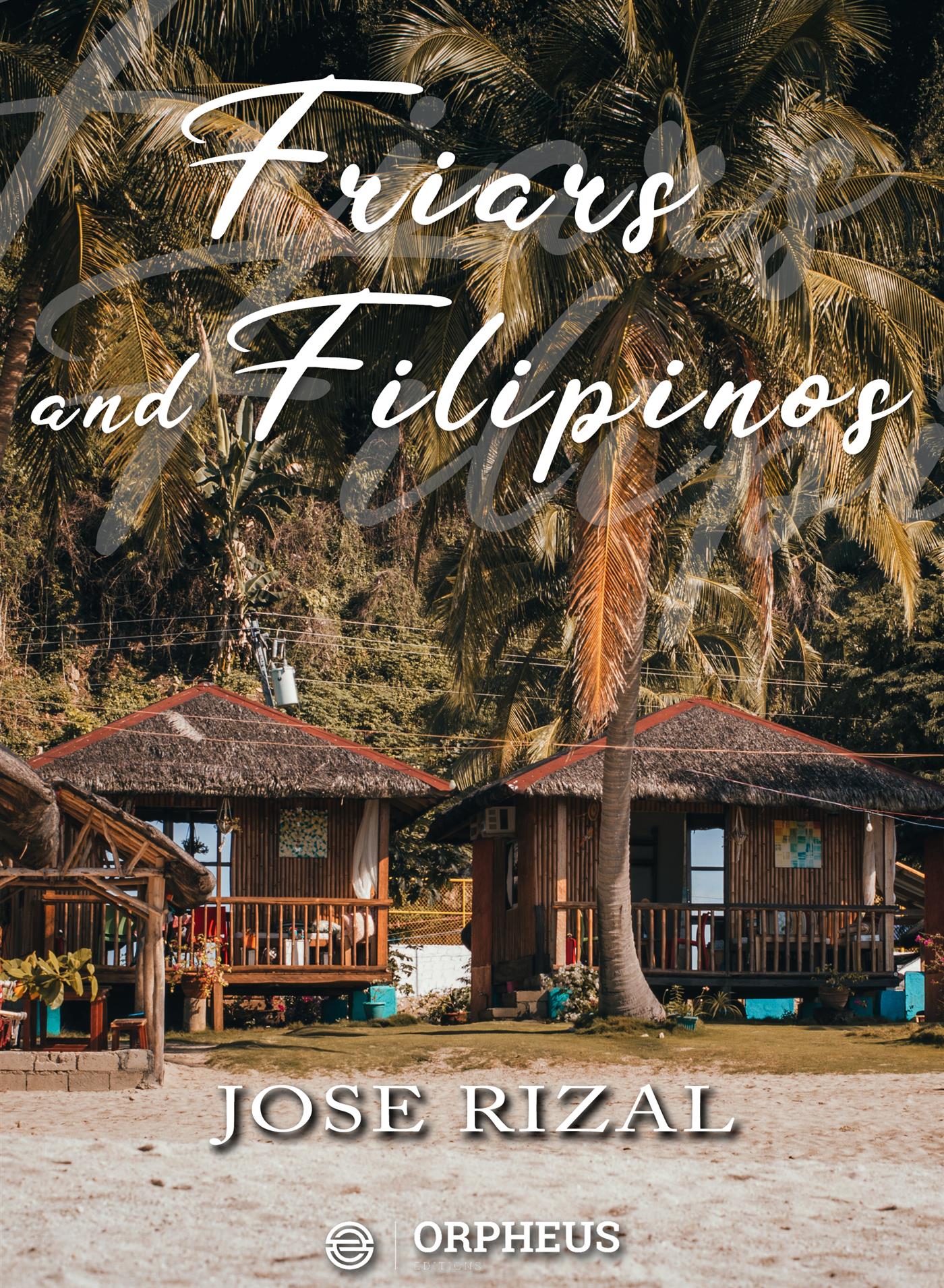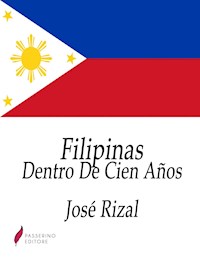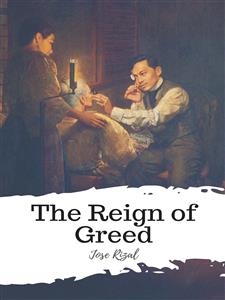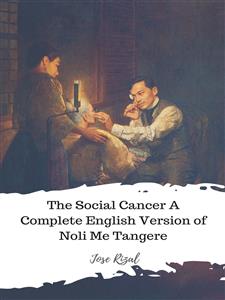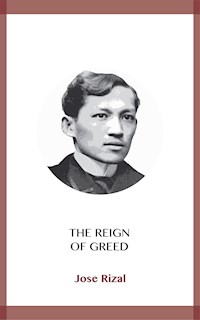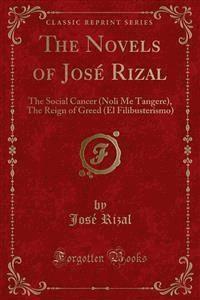2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Interactive Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Noli Me Tangere
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
José Rizal
Noli Me Tangere
Spanish Language Edition
New Edition
Published by Sovereign Classic
This Edition
First published in 2021
Copyright © 2021 Sovereign
All Rights Reserved.
ISBN: 9781787362901
Contents
JOSÉ RIZAL Y MERCADO
MI ÚLTIMO PENSAMIENTO
A MI PATRIA
I UNA REUNIÓN
II CRISÓSTOMO IBARRA.
III LA CENA
IV HEREJE Y FILIBUSTERO
V UNA ESTRELLA EN NOCHE OBSCURA
VI CAPITÁN TIAGO
VII IDILIO EN UNA AZOTEA
VIII RECUERDOS
IX COSAS DEL PAIS
X EL PUEBLO
XI LOS SOBERANOS
XII TODOS LOS SANTOS
XIII PRESAGIOS DE TEMPESTAD
XIV TASIO EL LOCO Ó EL FILÓSOFO
XV LOS SACRISTANES
XVI SISA
XVII BASILIO
XVIII ALMAS EN PENA
XIX AVENTURAS DE UN MAESTRO DE ESCUELA
XX LA JUNTA EN EL TRIBUNAL1
XXI HISTORIA DE UNA MADRE
XXII LUCES Y SOMBRAS
XXIII LA PESCA
XXIV EN EL BOSQUE
XXV EN CASA DEL FILÓSOFO
XXVI LA VÍSPERA DE LA FIESTA
XXVII AL ANOCHECER
XXVIII CORRESPONDENCIAS
XXIX LA MAÑANA
XXX EN LA IGLESIA
XXXI EL SERMÓN
XXXII LA CABRIA
XXXIII LIBRE PENSAMIENTO
XXXIV LA COMIDA
XXXV COMENTARIOS
XXXVI LA PRIMERA NUBE
XXXVII SU EXCELENCIA
XXXVIII LA PROCESIÓN
XXXIX DOÑA CONSOLACIÓN
XL EL DERECHO Y LA FUERZA
XLI DOS VISITAS
XLII LOS ESPOSOS DE ESPADAÑA
XLIII PROYECTOS
XLIV EXAMEN DE CONCIENCIA
XLV LOS PERSEGUIDOS
XLVI LA GALLERA
XLVII LAS DOS SEÑORAS
XLVIII EL ENIGMA
XLIX LA VOZ DE LOS PERSEGUIDOS
L LA FAMILIA DE ELÍAS
LI CAMBIOS
LII LA CARTA DE LOS MUERTOS Y LAS SOMBRAS
LIII IL BUON DÍ SI CONOSCE DA MATTINA1
LIV QUIDQUID LATET, APPAREBIT,
LV LA CATÁSTROFE
LVI LO QUE SE DICE Y LO QUE SE CREE
LVII ¡VÆ VICTIS!
LVIII EL MALDITO
LIX PATRIA É INTERESES
LX MARÍA CLARA SE CASA
LXI LA CAZA EN EL LAGO
LXII EL PADRE DÁMASO SE EXPLICA
LXIII LA NOCHEBUENA
EPÍLOGO
JOSÉ RIZAL Y MERCADO
Nació en Calamba é hizo sus primeros estudios en Manila, donde publicó sus poesías juveniles. Tenía sólo trece años cuando dió al teatro un melodrama en verso que llevaba por título: Junto al Pásig, y después de esta producción, favorablemente acogida por el público y la prensa, escribió una oda A la Juventud filipina y una loa denominada El Consejo de los Dioses, dedicada á conmemorar el centenario de Cervantes.
Discípulo de los jesuítas, recibió de éstos educación esmerada, con que se acrecentó su natural ingenio. En 1882, siendo aún muy joven, pasó á España y cursó la carrera de médico y la de Filosofía y Letras.
Poco después, visitó las principales poblaciones de Europa y se entregó con ardor al estudio de la filología. Conocedor de algunas lenguas clásicas, quiso aprender los principales idiomas europeos, y merced á su aplicación, su claro entendimiento y sus viajes, salió airoso de su intento. Poseyó, además del tagalo, su lengua materna, el español y el ilocano, aunque este último no le fué nunca familiar como el primero.
No conoció la pereza. En las horas que su profesión de médico le dejaba libres, pintaba y esculpía. Su habilidad de escultor era muy notable, y, según Blumentritt, revelaba verdadera vocación de artista, encariñado con la improductiva y hermosa labor.
Vivió sucesivamente en París, Bruselas, Berlín, Londres, Gante y las principales ciudades del Rhin, flores abiertas al [6]lado de las fecundas aguas. También se detuvo en Italia y cruzó los lagos de Suiza, que parecen reflejar en sus ondas la alegría y la pureza del cielo del Mediodía.
En 1890, después de su viaje al Japón, volvió á Madrid y con Marcelo del Pilar y otros filipinos publicó La Solidaridad, periódico consagrado á la defensa de los intereses del Archipiélago. Su vigorosa campaña, sólo secundada por algunos liberales, no mereció la aprobación de los políticos en general, y, desalentado, se marchó á Bélgica, fijando otra vez su residencia en la ciudad de Gante, donde publicó un libro titulado El Filibusterismo.
Desde Gante envió á La Solidaridad algunos bien escritos artículos que le acreditaban de audaz polemista y distinguido literato, y allí corrigió las notas destinadas á la nueva edición del curioso libro de Morga, Sucesos de las Islas Filipinas, reimpreso en París.
Pero el dulce recuerdo del país natal no le abandonaba un solo instante: en Filipinas vivía su amada, allí tenía sus parientes y amigos que le llamaban sin cesar, deseosos de abrazarle, y por su desgracia partió, en el punto en que estallaba la sangrienta revuelta de Calamba, suceso inesperado que le obligó á detenerse en Hong-Kong.
Meses después, desoyendo los consejos de sus paisanos y los requerimientos de la prudencia, fiado en la decantada lealtad española, nada menos que partió á Manila y fué detenido al llegar, no obstante el salvoconducto que llevaba, refrendado por el Capitán general del Archipiélago.
Se le envió desterrado á Dapitán (Mindanao) y se le prohibió toda comunicación con sus partidarios, á la vez que la autoridad local le sometía á la más escrupulosa vigilancia. Esta incomunicación no impidió que, cuatro años más tarde, al declararse la insurrección por él prevista, se le procesase militarmente y se le condujese á Manila.
En Septiembre de 1896 vino á Barcelona, recomendado á la benevolencia de las autoridades militares por el general Blanco, que noblemente quería arrancarle al poder de sus enemigos. Pero éstos, que eran los más fuertes y se obstinaban en perderle, resueltos á lograr la muerte del patriota filipino, pidieron nuevo Consejo de guerra y Rizal no tuvo más remedio que volver á Manila.[7]
El tribunal militar, en vista de los datos aportados al juicio, desestimó las pruebas aducidas por el defensor, y no reconoció, ó no pudo reconocer la inocencia del procesado, que desde hacía muchos años estaba materialmente imposibilitado para conspirar ó preparar una revuelta, y que, en sus libros ó de palabra, había demostrado el inmenso amor que sentía por España.
El día 30 de Diciembre, al despuntar el alba, ofreció su vida á la patria, en aquel campo de Bagumbayan donde Burgos y sus compañeros derramaran con placer su sangre rebelde, que tan cara hemos pagado con la sangre de nuestros soldados y el dinero de nuestros mercaderes.
Noli me tángere es un libro imperfecto, muy agradable, ingenuo, romántico, notable por su valentía, en el que están retratados de cuerpo entero los hombres á quienes debemos la pérdida de todas las colonias.
Escrito para los indios que debían leerle en tagalo, ilocano y visayo, tiene la sencillez de un relato más sentimental que artístico; y su mérito consiste en haber sido publicado oportunamente, cuando era necesario que al combate precediese la advertencia, inspirada en nobles deseos y dirigida á un adversario más corajudo y más obcecado que leal.
No sabemos si la sinceridad patriótica que resplandece en la obra de Rizal desarmará á sus detractores. En todo caso conviene advertir que este libro no es para leído ante un Consejo de guerra. Contiene afirmaciones que deben ser meditadas y alusiones que no pueden ser comprendidas por la justicia militar. Acaso el españolismo de los españoles esté reñido con el de Rizal. Eso consiste en que los poetas no piensan ni sienten como los demás hombres. Si Rizal no fué español al uso, sus razones tendría para ello. ¿Acaso nosotros hemos sido filipinos más que para devastar y ensangrentar el Archipiélago?
Geógrafos eminentes creen que la dominación española ha sido más tolerable que un protectorado holandés ó inglés.
En efecto, somos demasiado perezosos para ser crueles, y no sacamos la espada más que en los casos de apuro, cuando ya fuera mejor dejarla quieta al cinto. Esta indolencia es la [8]causa de las desgracias que nos afligen. Hemos descuidado siempre el lado utilitario de una conquista para aceptar tan sólo las místicas ventajas que ésta nos ofrecía. Somos los conquistadores que, en nombre del Señor, toman posesión de una tierra inculta y no se dignan mejorarla.
Nuestra candidez nos valdrá los elogios que, por pura fórmula, se consignan en una Geografía. Y se dirá de nosotros que tenemos el mejor método de colonización, el cual consiste en no colonizar, y que podíamos haber conservado todas las posesiones con sólo prescindir por un instante del Altísimo, ó lo que es igual, de sus frailes.
Sin contar con que, en lo concerniente á la lisonjera afirmación de nuestra bondad, podría hacerse más de un distingo, pues no hay que olvidar que los últimos gobernadores de las colonias se han mostrado tan severos como Simón de Anda, sin imitarle en las cosas buenas que supo hacer.
MI ÚLTIMO PENSAMIENTO
Poesía escrita por Rizal la víspera de su muerte.
¡Adiós, patria adorada, región del sol querida!
Perla del mar de Oriente, nuestro perdido edén;
á darte voy alegre la triste, mustia vida.
Si fuera más brillante, más fresca, más florida,
también por tí la diera, la diera por tu bien.
En campos de batalla, luchando con delirio,
otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pesar;
el sitio nada importa: ciprés, laurel ó lirio,
cadalso ó campo abierto, combate ó cruel martirio,
lo mismo es, si la piden la patria y el hogar.
[9]
Yo muero cuando veo que el cielo se colora
y al fin anuncia el día tras lóbrego capuz;
si grana necesitas para teñir tu aurora,
vierte la sangre mía, derrámala en buen hora,
y dórela un reflejo de tu naciente luz.
Mis sueños cuando apenas muchacho adolescente;
mis sueños cuando joven, ya lleno de vigor,
fueron el verte un día, joya del mar de Oriente,
secos los negros ojos, alta la tersa frente,
sin ceños, sin arrugas ni manchas de rubor.
¡Ensueño de mi vida, mi ardiente y vivo anhelo!
¡Salud! te grita el alma que pronto va á partir.
¡Salud!... ¡Oh! ¡que es hermoso caer por darte vuelo,
morir por darte vida, morir bajo tu cielo,
y en tu encantada tierra la eternidad dormir!
Si sobre mi sepulcro vieses brotar un día,
entre la espesa hierba, sencilla, humilde flor,
acércala á tus labios, que es flor del alma mía,
y sienta yo en mi frente, bajo la tumba fría,
de tu ternura el soplo, de tu hálito el calor.
Deja á la luna verme con luz tranquila y suave,
deja que el alba envíe su resplandor fugaz;
deja gemir al viento con su murmullo grave,
y si desciende y posa sobre mi cruz un ave,
deja que el ave entone un cántico de paz.
Deja que el sol ardiente las lluvias evapore
y al cielo tornen puras con mi clamor en pos;
deja que un ser amigo mi fin temprano llore;
y en las serenas tardes, cuando por mí alguien ore,
ora también ¡oh patria! por mi descanso á Dios.
¡Ora por todos cuantos murieron sin ventura;
por cuantos padecieron tormentos sin igual,
por nuestras pobres madres, que lloran su amargura;
por huérfanos y viudas, por presos en tortura,[10]
y porque pronto veas tu redención final!
Y cuando en noche oscura se envuelva el cementerio,
y sólo restos yertos queden velando allí,
no turbes el reposo, no turbes el misterio;
pero si acordes oyes de cítara ó salterio,
soy yo, querida patria, yo que te canto á tí.
Y cuando ya mi tumba, de todos olvidada,
no tenga cruz, ni piedra que marquen su lugar,
deja que la are el hombre, que la esparza la azada,
que todas mis cenizas se vuelvan á la nada,
y en polvo de tu alfombra se vayan á formar.
¡Entonces nada importa me pongas en olvido!
Tu atmósfera, tus campos, tus valles cruzaré;
vibrante y limpia nota seré para tu oído;
aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido,
constante repitiendo la esencia de mi fe!
¡Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores;
querida Filipinas, oye el postrer adiós!
Ahí te dejo todo: ¡mis padres, mis amores!
¡voy á do no hay esclavos, verdugos ni opresores,
donde la fe no mata, donde el que reina es Dios!
¡Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía,
amigos de la infancia en el perdido hogar!
Dad gracias; ya descanso del fatigoso día.
¡Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría!
¡Adiós, queridos seres!... ¡Morir es descansar!
Hoy, 30 de Diciembre de 1901, hace cinco años que cayó en Manila bajo el plomo de los soldados de España, víctima del encono de sus enemigos, el apóstol de la libertad de Filipinas, verdadero mártir de la causa de su patria.[11]
Hé aquí como describe un periodista español aquel tristísimo suceso:
«Todavía se cometió otro delito más grave de lesa humanidad. Al caer el infeliz reo, atravesado el corazón por la espalda, en medio de aquel tenebroso cuadro formado por miles de españoles, entre los que se destacaban elegantes mujeres, cual impúdicas damas de la bárbara Roma en una fiesta del Coliseo, al sonar la mortífera descarga y dar en tierra aquel endeble cuerpo sobre el paseo de la Luneta, una exclamación general de vivas y bravos fué la única y piadosa oración cristiana, que elevaron al cielo tantos espectadores.»
El Dr. Rizal fué asistido en la capilla por sus antiguos profesores los P. P. Faura, Villaclara y Viza, y el misionero P. Balaguer, á quien había conocido durante su destierro en Dapitán. A la mañana siguiente despidióse de su septuagenaria y desconsolada madre y de su hermana, casóse con su fiel compañera la irlandesa Josefina Brocken, escribió á su hermano, compuso una poesía y preparóse para ir al fusilamiento.
Entre un piquete de artilleros, y asistido por los padres March y Villaclara, salió de la fortaleza de Santiago á las siete de la mañana; al entrar en el cuadro despidióse de su defensor con un apretón de manos, y puesto de frente á los soldados indígenas encargados de la ejecución, pretendió morir cara á cara, mas seguro de que habían de herirle por la espalda, recomendó lo hicieran al corazón, y exclamando «Consummatum est», recibió la descarga, dió media vuelta, vaciló un poco, y cayó sobre el costado derecho en un escalón de la Luneta, y junto á un grupo de arbustos. Un tiro de gracia le remató en seguida, quedando ilesa su cabeza y con los ojos abiertos.
(De La Correspondencia, de Puerto Rico).[13]
A MI PATRIA
Regístrase en la historia de los padecimientos humanos un cáncer de un carácter tan maligno, que el menor contacto le irrita y despierta en él agudísimos dolores. Pues bien, cuantas veces en medio de las civilizaciones modernas he querido evocarte, ya para acompañarme de tus recuerdos, ya para compararte con otros países, siempre se me presentó tu querida imagen con un cáncer social parecido.
Deseando tu salud que es la nuestra, y buscando el mejor tratamiento, haré contigo lo que con sus enfermos los antiguos: exponíanlos en las gradas del templo, para que cada persona que viniese á invocar á la Divinidad les propusiese un remedio.
Y á este fin, trataré de reproducir fielmente tu estado sin contemplaciones; levantaré parte del velo que encubre el mal, sacrificando á la verdad todo, hasta el mismo amor propio, pues, como hijo tuyo, adolezco también de tus defectos y flaquezas.
Europa 1886.
El Autor[15]
I UNA REUNIÓN
Afines de Octubre, don Santiago de los Santos, conocido popularmente con el nombre de «Capitán Tiago», daba una cena, que, sin embargo de haberla anunciado aquella tarde tan sólo, contra su costumbre, era ya el tema de todas las conversaciones en Binondo, en otros arrabales y hasta en Intramuros. Capitán Tiago pasaba entonces por el hombre más rumboso, y sabíase que su casa, como su país, no cerraba las puertas á nadie, como no fuese al comercio ó á toda idea nueva ó atrevida.
Como una sacudida eléctrica corrió la noticia en el mundo de los parásitos, moscas ó colados que Dios crió en su infinita bondad, y tan cariñosamente multiplica en Manila. Unos buscaron betún para sus botas; otros, botones y corbatas, pero todos preocupados del modo como habían de saludar más familiarmente al dueño de la casa, para hacer creer en antiguas amistades, ó excusarse, si á mano viniese, de no haber podido acudir más temprano.
Dábase esta cena en una casa de la calle de Anloague, y ya que no recordamos su número, la describiremos de manera que se la reconozca aún, si es que los temblores no la han arruinado. No creemos que su dueño la haga derribar, [16]porque de este trabajo ordinariamente se encarga allí Dios ó la Naturaleza, que también tiene de nuestro Gobierno muchas obras contratadas.—Es ello un edificio bastante grande, á estilo de los muchos del país, situado hacia la parte que da á un brazo del Pásig, llamado por algunos ría de Binondo, y que desempeña, como todos los ríos de Manila, el múltiple papel de baño, alcantarilla, lavadero, pesquería, medio de transporte y comunicación y hasta agua potable, si lo tiene por conveniente el chino aguador. Es de notar que esta poderosa arteria del arrabal en donde más el tráfico bulle y aturde el vaivén, en una distancia de casi un kilómetro, apenas cuenta con un puente de madera, descompuesto por un lado durante seis meses é intransitable por el otro el resto del año, de tal suerte, que los caballos en la temporada del calor aprovechan este permanente stato quo para desde allí saltar al agua, con gran sorpresa del distraído mortal, que en el interior del coche dormita ó filosofa sobre los progresos del siglo.
La casa á que aludimos es algo baja y de líneas no muy correctas: que el arquitecto que la haya construído no viera bien, ó que esto fuera efecto de los terremotos y huracanes, nadie puede decirlo con seguridad. Una ancha escalera de verdes balaustres y alfombrada á trechos conduce desde el zaguán ó portal, enlosado de azulejos, al piso principal, entre macetas y tiestos de flores sobre pedestales de losa china de abigarrados colores y fantásticos dibujos.
Pues que no hay porteros ni criados que pidan ó pregunten por el billete de invitación, subiremos, ¡oh tú que me lees, amigo ó enemigo! si es que te atraen los acordes de la orquesta, la luz ó el significativo clin clan de la vajilla y de los cubiertos, y quieres ver cómo son las reuniones allá en la Perla del Oriente. Con gusto y por comodidad mía te ahorraría á tí de la descripción de la casa, pero esto es muy importante, pues nosotros los mortales en general somos como las tortugas: valemos y nos clasifican por nuestras conchas; por esto y otras cualidades más como tortugas son también los mortales de Filipinas.—Si subimos, nos encontraremos de golpe en una espaciosa estancia, llamada allí caída, no sé por qué, que esta noche sirve de comedor al mismo tiempo que de salón de la orquesta. En medio, una larga mesa, adornada profusa y lujosamente, parece guiñar al colado con dulces promesas, y [17]amenazar á la tímida joven, á la sencilla dalaga, con dos horas mortales en compañía de extraños, cuyo lenguaje y conversación suelen tener un carácter muy particular. Contrastando con estos terrenales preparativos están los abigarrados cuadros de las paredes, representando asuntos religiosos como El Purgatorio, El Infierno, El Juicio final, La muerte del Justo, La del Pecador, y en el fondo, aprisionado en un espléndido y elegante marco estilo Renacimiento que Arévalo tallara, un curioso lienzo de grandes dimensiones en que se ven dos viejas... La inscripción dice: Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje, que se venera en Antipolo, bajo el aspecto de una mendiga, visita en su enfermedad á la piadosa y célebre capitana Inés.1 La composición, si no revela mucho gusto ni arte, tiene en cambio sobrado realismo: la enferma parece ya un cadáver en putrefacción por los tintes amarillos y azules de su rostro; los vasos y demás objetos, ese cortejo de las largas enfermedades, están reproducidos tan minuciosamente que se ven hasta sus contenidos. Al contemplar estos cuadros que excitan el apetito é inspiran ideas bucólicas, acaso piense alguno que el maligno dueño de la casa conocía muy bien el carácter de la mayor parte de los que se han de sentar á la mesa, y para velar un poco su pensamiento ha colgado del plafón preciosas lámparas de China, jaulas sin pájaros, esferas de cristal azogado, rojas verdes y azules, plantas aéreas marchitas, pescados desecados é inflados, que llaman botetes, etc., cerrando el todo por el lado que mira al río con caprichosos arcos de madera, medio chinescos medio europeos, y dejando ver en una azotea emparrados y glorietas alumbrados escasamente por farolitos de papel de todos colores.
Allá en la sala están los que han de comer, entre colosales espejos y brillantes arañas: allá, sobre una tarima de pino, está el magnífico piano de cola de un precio exorbitante, y más precioso aún esta noche, porque nadie lo toca. Allá hay un grande retrato al óleo de un hombre bonito, de frac, tieso, recto, simétrico como el bastón de borlas que lleva entre sus rígidos dedos cubiertos de anillos: el retrato parece decir:[18]
—¡Ejem! !mirad cuánto llevo puesto y qué serio estoy!
Los muebles son elegantes, acaso incómodos y malsanos: el dueño de la casa no pensaría en la higiene de sus convidados, sino en el propio lujo.—¡Es cosa terrible la disentería, pero os sentáis en sillones de Europa y eso no se tiene siempre! les diría él.
La sala está casi llena de gente: los hombres separados de las mujeres, como en las iglesias católicas y en las sinagogas. Ellas son unas cuantas jóvenes entre filipinas y españolas: abren la boca para contener un bostezo, pero la tapan al instante con sus abanicos; apenas murmuran algunas palabras; cualquiera conversación que se aventura muere entre monosílabos, como esos ruidos que se oyen de noche en una casa, ruidos causados por ratones y lagartijas. ¿Son acaso las imágenes de diferentes Nuestras Señoras que cuelgan de las paredes las que las obligan á guardar el silencio y la compostura religiosa, ó es que aquí las mujeres forman una excepción?
La única que recibía á las señoras era la vieja, prima de Cpn. Tiago, de facciones bondadosas y que hablaba bastante mal el castellano. Toda su política y urbanidad consistía en ofrecer á las españolas una bandeja de cigarros y buyos2, y en dar á besar la mano á las filipinas, exactamente como los frailes. La pobre anciana acabó por aburrirse y, aprovechando el ruido de un plato que se rompía, salió precipitadamente, murmurando:
—¡Jesús! ¡Esperad, indignos!
Y no volvió á parecer.
En cuanto á los hombres, éstos ya hacían más ruido. Algunos cadetes hablaban con animación, pero en voz baja, en uno de los rincones, mirando de cuando en cuando y señalando á veces con el dedo á varias personas de la sala; y se reían entre ellos más ó menos disimuladamente; en cambio, dos extranjeros, vestidos de blanco, cruzadas las manos detrás y sin decir palabra, paseábanse de un extremo á otro de la sala á grandes pasos, como hacen los aburridos pasajeros sobre la cubierta de un buque. Todo el interés y la mayor animación partían de un grupo formado por dos religiosos, dos paisanos y un militar [19]alrededor de una mesita en que se veían botellas de vino y bizcochos ingleses.
El militar era un viejo teniente, alto, de fisonomía adusta; parecía un duque de Alba rezagado en el escalafón de la Guardia Civil; hablaba poco, pero duro y breve.—Uno de los frailes, un joven dominico, hermoso, pulcro y brillante como sus gafas de montura de oro, tenía una temprana gravedad: era el cura de Binondo, y fué en años anteriores catedrático en San Juan de Letrán. Tenía fama de consumado dialéctico, tanto, que en los tiempos en que los hijos de Guzmán se atrevían aún á luchar en sutilezas como los seglares, el hábil argumentador B. de Luna no había podido jamás embrollarle ni cogerle: los distingos de fray Sibyla le dejaban como al pescador que quiere coger anguilas con lazos. El dominico hablaba poco y parecía pesar sus palabras.
Por el contrario, el otro, que era un franciscano, hablaba mucho y gesticulaba más. Sin embargo de que sus cabellos empezaban á encanecer, parecía conservarse bien su robusta naturaleza. Sus correctas facciones, su mirada poco tranquilizadora, sus anchas quijadas y hercúleas formas le daban el aspecto de un patricio romano disfrazado, y, sin quererlo, os acordaréis de uno de aquellos tres monjes de que habla Heine en sus Dioses en el destierro, que por el Equinoccio de Septiembre, allá en el Tirol, pasaban á media noche en barca un lago, y cada vez depositaban en la mano del pobre barquero una moneda de plata, como el hielo fría, que le dejaba lleno de espanto. Sin embargo, fray Dámaso no era misterioso como aquellos; era alegre, y si el timbre de su voz era brusco como el de un hombre que jamás se ha mordido la lengua, que cree santo é inmejorable cuanto dice, su risa alegre y franca borraba esta desagradable impresión, y hasta se veía uno obligado á perdonarle el enseñar en la sala unos pies sin calcetines y unas piernas velludas, que harían la fortuna de un Mendieta en las ferias de Quiapo3.
Uno de los paisanos, un hombre pequeñito, de barba negra, sólo tenía de notable la nariz que, á juzgar por sus [20]dimensiones, no debía ser suya; el otro, un joven rubio, parecía recién llegado al país: con éste sostenía el franciscano una viva discusión.
—Ya lo verá,—decía el fraile;—como cuente en el país algunos meses, se va á convencer de lo que le digo: una cosa es gobernar en Madrid y otra estar en Filipinas.
—Pero...
—Yo, por ejemplo,—continuó fray Dámaso levantando más la voz para no dejarle al otro la palabra,—yo que cuento ya veintitres años de plátano y morisqueta4, yo puedo hablar con autoridad sobre ello. No me salga usted con teorías ni retóricas; conozco al indio. Haga cuenta que desde que llegué al país, fuí destinado á un pueblo, pequeño, es verdad, pero muy dedicado á la agricultura. Todavía no sabía yo muy bien el tagalo, pero ya confesaba á las mujeres, y nos entendíamos, y tanto me llegaron á querer que, tres años después, cuando me pasaron á otro pueblo mayor, vacante por la muerte del cura indio, todas se pusieron á llorar, me colmaron de regalos, me acompañaron con música...
—Pero eso sólo demuestra...
—¡Espere, espere usted! ¡no sea tan vivo! El que me sucedió permaneció menos tiempo, y cuando salió tuvo más acompañamiento, más lágrimas y más música, y eso que pegaba más y había subido los derechos de la parroquia casi el doble.
—Pero usted me permitirá...
—Aun más; en el pueblo de san Diego he estado veinte años y sólo hace algunos meses que lo he... dejado (aquí pareció disgustarse). Veinte años, no me lo podrá negar nadie, son más que suficientes para conocer un pueblo. San Diego tenía seis mil almas, y yo conocía á cada habitante como si yo lo hubiese parido y amamantado: sabía de qué pie cojeaba éste, dónde le apretaba el zapato á aquél, quién le hacía el amor á aquella dalaga, qué deslices había tenido ésta y con quién, cuál era el verdadero padre del chico, etcétera, como que confesaba á todo bicho; se guardaban bien de faltar á su deber. Dígalo, si miento, Santiago, el dueño de la casa; allí tiene muchas tierras y allí fué donde [21]hicimos nuestras amistades. Pues bien, verá usted lo que es el indio; cuando salí, apenas me acompañaron unas viejas y algunos hermanos terceros, ¡y eso que he estado veinte años!
—Pero no hallo que eso tenga que ver con el desestanco del tabaco,—contestó el rubio aprovechando una pausa, mientras el franciscano tomaba una copita de Jerez.
Fray Dámaso, lleno de sorpresa, por poco deja caer la copa. Quedóse un momento mirando de hito en hito al joven.
—¿Cómo? ¿cómo?—exclamó después, con la mayor extrañeza.—Pero ¿es posible que no vea usted eso que es claro como la luz? No ve usted, hijo de Dios, que todo esto prueba palpablemente que las reformas de los ministros son irracionales?
Esta vez fué el rubio el que se quedó perplejo; el teniente arrugó más las cejas; el hombre pequeñito movía la cabeza como para dar la razón á fray Dámaso ó para negársela. El dominico se contentó con volverles casi las espaldas á todos.
—¿Cree usted?...—pudo al fin preguntar muy serio el joven y mirando lleno de curiosidad al fraile.
—¿Que si creo? ¡Como en el Evangelio! ¡El indio es tan indolente!
—¡Ah! perdone usted que le interrumpa,—dijo el joven bajando la voz y acercando un poco su silla;—ha pronunciado una palabra que llama todo mi interés: ¿existe verdaderamente, nativa, esa indolencia en los naturales, ó sucede, según un viajero extranjero, que nosotros excusamos con esta indolencia la nuestra propia, nuestro atraso y nuestro sistema colonial? Hablaba de otras colonias cuyos habitantes son de la misma raza...
—¡Ca! ¡Envidias! Pregúnteselo al señor Laruja, que también conoce el país; ¡pregúntele si la ignorancia y la indolencia del indio tienen igual!
—En efecto,—contestó el hombre pequeñito, que era el aludido,—en ninguna parte del mundo puede usted ver otro más indolente que el indio, ¡en ninguna parte del mundo!
—¡Ni otro más vicioso, ni más ingrato!
—¡Ni más mal educado![22]
El joven rubio principió á mirar con inquietud á todas partes.
—Señores, dijo en voz baja, creo que estamos en casa de un indio; esas señoritas...
—¡Bah! ¡no sea usted tan aprensivo! Santiago no se considera indio, y además, no está presente y... ¡aunque estuviera! Esas son tonterías de los recién venidos. Deje que pasen algunos meses; cambiará de opinión cuando haya frecuentado muchas fiestas y bailujan5, dormido en los catres y comido mucha tinola.
—¿Es acaso eso que usted llama tinola una fruta de la especie del loto que vuelve á los hombres... así... como olvidadizos?
—¡Qué loto ni qué lotería!—contestó riendo el padre Dámaso;—está usted tocando el bombo. Tinola es un gulaí6 de gallina y calabaza. ¿Cuánto tiempo hace que ha llegado usted?
—Cuatro días,—profirió el joven algo picado.
—¿Viene como empleado?
—No, señor: vengo por cuenta propia para conocer el país.
—¡Hombre, qué pájaro más raro!—exclamó fray Dámaso mirándole con curiosidad.—¡Venir por cuenta propia y por tonterías! ¡Qué fenómeno! Habiendo tantos libros... con tener dos dedos de frente... muchos han escrito así grandes libros! Con tener dos dedos de frente...
—Decía vuestra reverencia, padre Dámaso,—interrumpió bruscamente el dominico cortando la conversación,—que ha estado vuestra reverencia veinte años en el pueblo de San Diego y lo ha dejado... ¿No estaba vuestra reverencia contento del pueblo?
Fray Dámaso, á esta pregunta, hecha con un tono tan natural y casi negligente, perdió repentinamente la alegría y dejó de reir.
—¡No!—gruñó secamente, y se dejó caer con violencia contra el respaldo del sillón.
El dominico prosiguió en tono más indiferente aún:
—Doloroso debe ser dejar un pueblo donde se ha estado veinte años, y que se conoce como el hábito que se lleva. [23]Yo, al menos, sentí dejar Camiling, y eso que estuve pocos meses... pero los superiores lo hacían para bien de la Comunidad... para bien mío.
Fray Dámaso por primera vez en aquella noche parecía muy preocupado. De repente dió un puñetazo sobre el brazo de su sillón y, respirando con fuerza, exclamó:
—¡O hay religión ó no la hay, esto es, ó los curas son libres ó no! ¡El país se pierde, está perdido!
Y volvió á dar otro puñetazo.
Toda la sala, sorprendida, se volvió hacia el grupo: el dominico levantó la cabeza para mirarle por debajo de sus gafas. Los dos extranjeros que se paseaban paráronse un momento, se miraron, enseñáronse un poco sus dientes incisivos, y continuaron acto seguido su paseo.
—¡Está de mal humor porque usted me lo ha tratado de reverencia!—murmuró al oído del joven rubio el señor Laruja.
—¿Qué quiere vuestra reverencia decir? ¿qué le pasa?—preguntaron el dominico y el teniente en diferentes tonos de voz.
—¡Por eso vienen tantas calamidades! ¡Los gobernantes sostienen á los herejes contra los ministros de Dios!—continuó el franciscano levantando sus robustos puños.
—¿Qué quiere usted decir?—volvió á preguntar el cejijunto teniente, medio levantándose.
—¿Qué quiero decir?—repitió fray Dámaso alzando más la voz y encarándose con el teniente.—¡Yo digo lo que yo quiero decir! Yo, yo quiero decir que cuando el cura arroja de su cementerio el cadáver de un hereje, nadie, ni el mismo rey tiene derecho á mezclarse y menos á imponer castigos. Conque un generalito, un generalito Calamidad7...
—¡Padre, su excelencia es Vice Real Patrono!—gritó el militar levantándose.
—¡Qué excelencia ni qué Vice Real Patrono!—contestó el franciscano levantándose también.—En otro tiempo se le hubiera arrastrado escaleras abajo, como lo hicieron una vez las Corporaciones con el impío gobernador Bustamante. ¡Aquellos sí que eran tiempos de fe![24]
—Le advierto que yo no permito... ¡Su Excelencia representa á S. M. el rey!
—¡Qué rey ni qué Roque! para nosotros no hay más rey que el legítimo...
—¡Alto!—gritó el teniente amenazador y como si se dirigiera á sus soldados;—ó retira usted cuanto ha dicho ó mañana mismo doy parte á Su Excelencia...
—¡Ande usted ahora mismo, ande usted!—contestó con sarcasmo fray Dámaso, acercándosele con los puños cerrados.—¿Cree usted que porque yo llevo hábito, me faltan?... ¡Ande usted que todavía le presto mi coche!
La cuestión tomaba un giro cómico, pero afortunadamente intervino el dominico.
—¡Señores!—dijo en tono de autoridad y con esa voz nasal que sienta tan bien á los frailes,—no hay que confundir las cosas ni buscar ofensas donde no las hay. Debemos distinguir en las palabras de fray Dámaso las del hombre de las del sacerdote. Las de éste, como tal, per se, jamás pueden ofender, pues provienen de la verdad absoluta. En las del hombre hay que hacer una subdistinción: las que dice ab irato, las que dice ex ore pero no in corde y las que dice in corde. Estas últimas son las que únicamente pueden ofender y eso según, si ya in mente preexistían por un motivo, ó solamente vienen per accidens en el calor de la conversación, si hay...
—¡Pues yo por accidens y por mí sé los motivos, padre Sibyla!—interrumpió el militar que se embrollaba en tantas distinciones y temía que si éstas seguían no saliese él todavía culpable.—Yo sé los motivos y los va V. R. á distinguir. Durante la ausencia del padre Dámaso en San Diego, enterró el coadjutor el cadáver de una persona dignísima... sí, señor, dignísima; yo le he tratado varias veces y en su casa me he hospedado. Que jamás se haya confesado, ¿eso qué? yo tampoco me confieso; pero decir que se ha suicidado, es una mentira, una calumnia. Un hombre como él, que tiene un hijo en quien cifra su cariño y sus esperanzas, un hombre que tiene fe en Dios, que conoce sus deberes para con la sociedad, un hombre honrado y justo no se suicida. Esto lo digo yo, y callo aquí lo demás que pienso y agradézcamelo V. R.
Y volviéndole las espaldas al franciscano, continuó:
—Pues bien, este cura, á su vuelta al pueblo, después [25]de maltratar al pobre coadjutor, ha hecho desenterrar el cadáver y sacarlo fuera del cementerio para enterrarlo no sé dónde. El pueblo de San Diego ha tenido la cobardía de no protestar; verdad es que muy pocos lo supieron: el muerto no tenía ningún pariente, y su único hijo está en Europa; pero S. E. lo ha sabido y, como es hombre de recto corazón, ha pedido el castigo... y el padre Dámaso fué trasladado á otro pueblo mejor. He ahí todo. Ahora haga V. R. sus distinciones.
Y dicho esto, se alejó del grupo.
—Siento mucho haber tocado, sin saberlo, una cuestión tan delicada,—dijo el padre Sibyla con pesar.—Pero, al fin, si se ha ganado en el cambio de pueblo...
—¡Qué se ha de ganar! Y ¿lo que se pierde en los traslados... y los papeles... y las... y todo lo que se extravía?—interrumpió balbuciente, sin poder contener su ira, fray Dámaso.
Poco á poco volvió la reunión á su antigua tranquilidad.
Habían llegado otras personas, entre ellas un viejo español, cojo, de fisonomía dulce é inofensiva, apoyado en el brazo de una vieja filipina, llena de rizos y pinturas y vestida á la europea.
El grupo les saludó amistosamente; el doctor de Espadaña y su señora, la doctora doña Victorina, se sentaron entre nuestros conocidos. Veíase á algunos periodistas y almaceneros saludarse, discurrir de un lado á otro sin saber qué hacer.
—Pero ¿me puede usted decir, señor Laruja, qué tal es el dueño de la casa?—preguntó el joven rubio.—Yo todavía no he sido presentado.
—Dicen que ha salido: yo tampoco le he visto.
—¡Aquí no hay necesidad de presentaciones!—intervino fray Dámaso.—Santiago es un hombre de buena pasta.
—Un hombre que no ha inventado la pólvora,—añadió Laruja.
—¡También usted, señor de Laruja!—exclamó con meloso reproche doña Victorina, abanicándose.—¿Cómo podía el pobre inventar la pólvora, si, según dicen, la habían ya inventado los chinos siglos hace?
—¿Los chinos? ¿Está usted loca?—exclamó fray Dámaso.[26]—¡Quite usted! ¡La ha inventado un franciscano, uno de mi orden, fray no sé cuántos Savalls8 en el siglo... siete!
—¡Un franciscano!—Bueno; ése habrá estado de misionero en China, ese padre Savalls,—replicó la señora, que no dejaba así sus ideas.
—Schwartz querrá usted decir, señora,—repuso fray Sibyla sin mirarla.
—No lo sé; fray Dámaso ha dicho Savalls: ¡yo no hago más que repetir!
—¡Bien! Savalls ó Chevás, ¿qué más da? ¡Por una letra no se queda chino!—replicó malhumorado el franciscano.
—Y en el siglo catorce, no en el siete,—añadió el dominico en tono de correctivo, como para mortificar el orgullo del otro.
—¡Bueno, un siglo más ó un siglo menos tampoco le hace dominico!
—¡Hombre, no se enfade V. R.!—dijo el padre Sibyla sonriendo.—Tanto mejor que lo haya inventado él; así les ha ahorrado ese trabajo á sus hermanos.
—Y ¿dice usted, padre Sibyla, que fué eso en el siglo catorce?—preguntó con gran interés doña Victorina;—¿antes ó después de Cristo?
Felizmente para el preguntado, dos personajes entraron en la sala.
1Un cuadro parecido existe en el convento de Antipolo (Nota de la edición de Berlín).
2Hojas de betel (Piper Betle L.), cubiertas de cal hidratada y arrolladas á un pedazo de nuez de bonga (Areca Catechu L.) En lengua tagala buñga, quiere decir: «El fruto por excelencia.»
3Mendieta, personaje muy conocido en Manila, portero de la Alcaldía, empresario de teatros infantiles, director de un Tío Vivo, etcétera.—Quiapo, pueblecillo situado en los alrededores de Manila.
4Arroz cocido con agua y que forma la base de la alimentación de los indígenas.
5Bailes populares.
6Guisado.
7Alude al general Terreros, que ya ha muerto.
8Inocente juego de palabras. Savalls es un famoso cabecilla carlista.
II CRISÓSTOMO IBARRA.
No eran hermosas y bien ataviadas jóvenes que llamasen la atención de todos, hasta la de fray Sibyla; no era S. E. el Capitán general con sus ayudantes para que el teniente saliera de su ensimismamiento, avanzara algunos pasos, y fray Dámaso se quedase como petrificado: era sencillamente el original del retrato de frac, conduciendo de la mano á un joven vestido de riguroso luto.
—¡Buenas noches, señores! ¡buenas noches, padre!—fué lo primero que dijo Cpn. Tiago besando las manos á los sacerdotes que se olvidaron de dar la bendición: el dominico se había quitado las gafas para mirar al joven recién [27]llegado, y fray Dámaso quedó pálido y con los ojos desmesuradamente abiertos.
—¡Tengo el honor de presentar á ustedes á don Crisóstomo Ibarra, hijo de mi difunto amigo!—continuó Cpn. Tiago;—este señor acaba de llegar de Europa y he ido á recibirle.
A este nombre, se oyeron algunas exclamaciones; el teniente se olvidó de saludar al dueño de la casa; acercóse al joven y le examinó de pies á cabeza. Este, entonces, cambiaba las frases de costumbre con todo el grupo, y no parecía presentar otra cosa de particular que su traje negro en medio de aquella sala. Su aventajada estatura, sus facciones, sus movimientos respiraban, no obstante, ese perfume de una sana juventud en que tanto el cuerpo como el alma se han cultivado á la par. Veíanse en su rostro, franco y alegre, algunas ligeras huellas de la sangre española al través de un hermoso color moreno, algo rosado en las mejillas, efecto tal vez de su permanencia en los países fríos.
—¡Calla!—exclamó con alegre sorpresa;—¡el cura de mi pueblo! ¡el padre Dámaso, el íntimo amigo de mi padre!
Todas las miradas se dirigieron al franciscano: éste no se movió.
—¡Usted dispense, me había equivocado!—añadió Ibarra confuso.
—¡No te has equivocado!—pudo al fin contestar aquél con voz alterada.—Pero tu padre jamás fué íntimo amigo mío.
Ibarra retiró lentamente la mano que había tendido, mirándole lleno de sorpresa, se volvió y se encontró con la adusta figura del teniente que le seguía observando.
—Joven, ¿es usted el hijo de don Rafael Ibarra?
El joven se inclinó.
Fray Dámaso se incorporó en su sillón y miró de hito en hito al teniente.
—¡Bienvenido á su país y que en él sea más feliz que su padre!—exclamó el militar con voz temblorosa.—Yo le he conocido y tratado, y puedo decir que era uno de los hombres más dignos y más honrados de Filipinas.
—¡Señor!—contestó Ibarra conmovido;—el elogio que [28]usted hace de mi padre, disipa mis dudas sobre su suerte, que yo, su hijo, ignoro aún.
Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas, dió media vuelta y se alejó precipitadamente.
Vióse el joven solo en medio de la sala: el dueño de la casa había desaparecido, y no encontraba quién le presentase á las señoritas, muchas de las cuales le miraban con interés. Después de vacilar algunos segundos, con una gracia sencilla y natural se dirigió á ellas:
—Permítanme ustedes,—dijo,—que salte por encima de las reglas de una rigorosa etiqueta. Hace siete años que falto en mi país, y al volver á él, no puedo contener mi admiración y dejar de saludar á su más precioso adorno, á sus mujeres.
Como ninguna se atrevió á contestar, se vió el joven obligado á alejarse. Dirigióse al grupo de algunos caballeros, que, al verle venir, formaron un semicírculo.
—¡Señores!—dijo;—hay en Alemania la costumbre de que cuando un desconocido viene á una reunión y no halla quién le presente á los demás, él mismo dice su nombre y se presenta, á lo que contestan los otros de igual manera. Permítanme ustedes este uso, no por introducir costumbres extranjeras, que las nuestras son muy bellas también, sino porque me veo obligado á ello. He saludado ya al cielo y á las mujeres de mi patria: ahora quiero saludar á los ciudadanos, á mis compatriotas. ¡Señores, yo me llamo Juan Crisóstomo Ibarra y Magsalin!
Los otros dieron sus nombres más ó menos insignificantes, más ó menos desconocidos.
—¡Yo me llamo A... a!—dijo un joven secamente é inclinándose apenas.
—¿Tendré acaso el honor de hablar con el poeta, cuyas obras han mantenido mi entusiasmo por mi patria? Me han dicho que ya no escribe usted, pero no han sabido darme el por qué...
—¿El por qué? Porque no se invoca á la inspiración para que se arrastre y mienta. A uno le han formado causa por haber puesto en verso una verdad de Pero Grullo. A mí me han llamado poeta, pero no me llamarán loco.
—Y ¿se puede saber qué verdad era esa?
—Dijo que el hijo del león era también león; por poco no va desterrado.[29]
Y el extraño joven se alejó del grupo.
Casi corriendo llegó un hombre de fisonomía risueña, vestido como los naturales del país, con botones de brillantes en la pechera; acercóse á Ibarra, le dió la mano diciendo:
—Señor Ibarra, yo deseaba conocerle á usted; Cpn. Tiago es muy amigo mío, yo conocí á su señor padre... yo me llamo Cpn. Tinong, vivo en Tondo, donde usted tiene su casa; espero que me honrará con su visita; venga usted á comer mañana con nosotros.
Ibarra estaba encantado de tanta amabilidad; Cpn. Tinong sonreía y se frotaba las manos.
—¡Gracias!—contestó afectuosamente:—pero parto mañana mismo para San Diego...
—¡Lástima! ¡Entonces, será para cuando usted vuelva!
—¡La mesa está servida!—anunció un mozo de café de la Campana. La gente empezó á desfilar, no sin que se hicieran de rogar mucho las mujeres, especialmente las filipinas.
III LA CENA
Jele Jele bago quiere1
Fray Sibyla parecía muy satisfecho: andaba tranquilamente y en sus contraídos y finos labios no se reflejaba ya el desdén; hasta se dignaba hablar con el cojo doctor de Espadaña, que respondía por monosílabos, pues era algo tartamudo. El franciscano estaba de un humor espantoso, pegaba puntapiés á las sillas que le obstruían el camino y hasta dió un codazo á un cadete. El teniente, serio; los otros hablaban con mucha animación y alababan la magnificencia de la mesa. Doña Victorina, sin embargo, arrugó con desprecio la nariz, pero inmediatamente se volvió furiosa como una serpiente pisoteada: en efecto, el teniente le había puesto el pie sobre la cola del vestido.
—Pero ¿es que no tiene usted ojos?—dijo.[30]
—Sí, señora, y dos mejores que los de usted; pero estaba mirando esos rizos,—contestó el poco galante militar, y se alejó.
Instintivamente los dos religiosos se dirigieron á la cabecera de la mesa, quizás por costumbre, y como era de esperar, sucedió lo que con los opositores á una cátedra: ponderan con palabras los méritos y la superioridad de los adversarios, pero luego dan á entender todo lo contrario, y gruñen y murmuran cuando no la obtienen.
—¡Para usted, fray Dámaso!
—¡Para usted, fray Sibyla!
—Más antiguo conocido de la casa... confesor de la difunta... edad, dignidad y gobierno...
—¡Muy viejo que digamos, no! en cambio, ¡es usted el cura del arrabal!—contestó en tono desabrido fray Dámaso, sin soltar la silla.
—¡Como usted lo manda, obedezco!—concluyó el padre Sibyla disponiéndose á sentarse.
—¡Yo no lo mando!—protestó el franciscano;—¡yo no lo mando!
Iba ya á sentarse fray Sibyla sin hacer caso de las protestas, cuando sus miradas se encontraron con las del teniente. El más alto oficial es, según la opinión religiosa en Filipinas, muy inferior al lego cocinero. Cedant arma togæ, decía Cicerón en el Senado; cedant arma cottæ dicen los frailes en Filipinas. Pero fray Sibyla era persona fina y repuso:
—Señor teniente, aquí estamos en el mundo y no en la iglesia; el asiento le corresponde.
Pero, á juzgar por el tono de su voz, aun en el mundo le correspondía á él. El teniente, bien sea por no molestarse, ó por no sentarse entre dos frailes, rehusó brevemente.
Ninguno de los candidatos se había acordado del dueño de la casa. Ibarra le vió contemplando la escena con satisfacción y sonriendo.
—¡Cómo, don Santiago! ¿no se sienta usted entre nosotros?
Pero todos los asientos estaban ya ocupados: Lúculo no comía en casa de Lúculo.
—¡Quieto! ¡no se levante usted!—dijo Cpn. Tiago poniendo la mano sobre el hombro del joven.—Precisamente [31]esta fiesta es para dar gracias á la Virgen por su llegada de usted. ¡Oy! que traigan la tinola. Mandé hacer tinola por usted, que hace tiempo que no la habrá probado.
Trajeron una gran fuente que humeaba. El dominico, después de murmurar el Benedícite al que casi nadie supo contestar, principió á repartir el contenido. Pero sea por descuido ú otra cosa, al padre Dámaso le tocó el plato donde entre mucha calabaza y caldo nadaban un cuello desnudo y una ala dura de gallina, mientras los otros comían piernas y pechugas, principalmente Ibarra á quien le cupieron en suerte los menudillos. El franciscano lo vió todo, machacó los calabacines, tomó un poco de caldo, dejó caer la cuchara con ruido, y empujó bruscamente el plato hacia delante. El dominico estaba muy distraído hablando con el joven rubio.
—¿Cuánto tiempo hace que falta usted en el país?—preguntó Laruja á Ibarra.
—Casi unos siete años.
—¡Vamos, ya se habrá usted olvidado de él!
—Todo lo contrario: y aunque mi país parecía haberme olvidado, siempre he pensado en él.
—¿Qué quiere usted decir?—preguntó el rubio.
—Quería decir que hace un año he dejado de recibir noticias de aquí, de tal manera, que me encuentro como un extraño, que ni aun sabe cuándo ni cómo murió su padre.
—¡Ah!—exclamó el teniente.
—Y ¿dónde estaba usted que no ha telegrafiado?—preguntó doña Victorina.—Cuando nos casamos, telegrafiamos á la Peñínsula2.
—Señora, estos dos últimos años estaba en el Norte de Europa: en Alemania y en la Polonia rusa.
El doctor de Espadaña, que hasta ahora no se había atrevido á hablar, creyó conveniente decir algo.
—Co... conocí en España á un polaco de Va... Varsovia, llamado Stadnitzki, si mal no recuerdo; ¿le ha visto usted por ventura?—preguntó tímidamente, y casi ruborizándose.[32]
—Es muy posible,—contestó con amabilidad Ibarra;—pero en este momento no lo recuerdo.
—¡Pues, no se le podía co... confundir con otro!—añadió el doctor que cobró ánimo: era rubio como el oro y hablaba muy mal el español.
—Buenas señas son, pero desgraciadamente allá no he hablado una palabra de español más que en algunos consulados.
—Y ¿cómo se arreglaba usted?—preguntó admirada doña Victorina.
—Me servía del idioma del país, señora.
—¿Habla usted también inglés?—preguntó el dominico que había estado en Hong Kong y hablaba bien el Pidgin-English3, esa adulteración del idioma de Shakespeare por los hijos del Imperio Celeste.
—He estado un año en Inglaterra entre gentes que sólo hablaban el inglés.
—Y ¿cuál es el país que más le gusta á usted en Europa?—preguntó el joven rubio.
—Después de España, mi segunda patria, cualquier país de Europa libre.
—Y usted que parece haber viajado tanto..... vamos, ¿qué es lo más notable que ha visto usted?—preguntó Laruja.
Ibarra pareció reflexionar.
—Notable ¿en qué sentido?
—Por ejemplo..... en cuanto á la vida de los pueblos..... vida social, política, religiosa, en general, en la esencia, en el conjunto...
Ibarra se puso á meditar largo rato.
—Con franqueza, me gusta todo en esos pueblos, quitando el orgullo nacional de cada uno... Antes de visitar un país, procuraba estudiar su historia, su Éxodo, si puedo decirlo, y después todo lo hallaba natural; he visto siempre que la prosperidad ó miseria de los pueblos están en razón directa de sus libertades ó preocupaciones, y por consiguiente, de los sacrificios ó egoísmo de sus antepasados.[33]
—Y ¿no has visto más que eso?—preguntó con risa burlona el franciscano, que desde el principio de la cena no había dicho una sola palabra, distraído tal vez por la comida;—no valía la pena de malgastar tu fortuna para saber tan poca cosa: ¡cualquier bata4 de la escuela lo sabe!
Ibarra se quedó sin saber qué decir: los demás, sorprendidos, miraban al uno y al otro, y temían un escándalo.—«La cena toca á su fin y S. R. está ya harto», iba á decir el joven, pero se contuvo, y sólo dijo lo siguiente:
—Señores, no extrañen ustedes la familiaridad con que me trata nuestro antiguo cura: así me trataba cuando niño, pues para S. R. en vano pasan los años; pero se lo agradezco porque me recuerda al vivo aquellos días, en que S. R. visitaba frecuentemente nuestra casa y honraba la mesa de mi padre.
El dominico miró furtivamente al franciscano, que se había puesto tembloroso. Ibarra, continuó, levantándose:
—Ustedes me permitirán que me retire, porque, acabado de llegar y teniendo que partir mañana mismo, quédanme muchos negocios por evacuar. Lo principal de la cena ha terminado y yo tomo poco vino y apenas pruebo licores. ¡Señores, todo sea por España y Filipinas!
Y apuró una copita, que hasta entonces no había tocado. El viejo teniente le imitó, pero sin decir palabra.
—¡No se vaya usted!—decíale Capitán Tiago en voz baja.—Ya llegará María Clara: ha ido á sacarla Isabel. Vendrá el nuevo cura de su pueblo, que es un santo.
—¡Vendré mañana antes de partir! Hoy tengo que hacer una importantísima visita.
Y partió. Entretanto el franciscano se desahogaba.
—¿Usted lo ha visto?—decía al joven rubio, gesticulando con el cuchillo de postres.—¡Eso es por orgullo! ¡No pueden tolerar que el cura los reprenda! ¡Ya se creen personas decentes! Es la mala consecuencia de enviar los jóvenes á Europa. El gobierno debía prohibirlo.
—Y ¿el teniente?—decía doña Victorina haciéndole coro al franciscano;—en toda la noche no ha desarrugado el [34]entrecejo; ha hecho bien en dejarnos. ¡Tan viejo y aún es teniente!
La señora no podía olvidar la alusión á sus rizos y el pisoteado encañonado de sus enaguas.
Aquella noche escribía el joven rubio, entre otras cosas, el capítulo siguiente de sus Estudios Coloniales: «De cómo un cuello y un ala de pollo en el plato de tinola de un fraile pueden turbar la alegría de un festín.» Y entre sus observaciones había éstas: «En Filipinas la persona más inútil en una cena ó fiesta es la que la da: al dueño de la casa pueden empezar por echarle á la calle y todo seguirá tranquilamente. En el estado actual de las cosas casi es hacerles un bien el no dejar á los filipinos salir de su país, ni enseñarles á leer...»
1Dice que no lo quiere y eso es precisamente lo que quiere. Frase del llamado español de tiendas que se habla en Manila y Cavite.
2Los filipinos ignorantes suelen cambiar la n en ñ.
3Para que se vea cómo pronuncia el chino las lenguas europeas, diremos que Pidgin es corrupción de la voz inglesa business; y así, Pidgin-English significa inglés comercial.
4Muchacho.
IV HEREJE Y FILIBUSTERO
Ibarra estaba indeciso. El viento de la noche, que por esos meses suele ser ya bastante fresco en Manila, pareció borrar de su frente la ligera nube que la había obscurecido: descubrióse y respiró.
Pasaban coches como relámpagos, calesas de alquiler á paso moribundo, transeuntes de diferentes nacionalidades. Con ese andar desigual, que da á conocer al distraído ó al desocupado, dirigióse el joven hacia la plaza de Binondo1, mirando á todas partes como si quisiera reconocer algo. Eran las mismas calles con las mismas casas de pinturas blancas y azules y paredes blanqueadas ó pintadas al fresco imitando mal el granito; la torre de la iglesia seguía ostentando su reloj con la traslúcida carátula; eran las mismas tiendas de chinos con sus cortinas sucias y sus varillas de hierro, una de las cuales había él torcido una noche, imitando á los chicos mal educados de Manila: nadie la había enderezado.
—¡Se va despacio!—murmuró, y siguió la calle de la Sacristía.
Los vendedores de sorbetes seguían gritando: ¡Sórbeteee! los huepes ó lamparillas alumbraban aún los mismos puestos [35]de chinos y de mujeres, que vendían comestibles y frutas.
—¡Es maravilloso!—exclamó;—es el mismo chino de hace siete años, y la vieja ... ¡la misma! ¡Diríase que esta noche he soñado en siete años de viaje por Europa!... y ¡Santo Dios! continúa aún desarreglada la piedra como cuando la dejé.
En efecto, estaba aún desprendida la piedra de la acera, que forma la esquina de la calle de San Jacinto con la de la Sacristía.
Mientras contemplaba esta maravilla de la estabilidad urbana en el país de lo inestable, una mano se posó suavemente sobre su hombro: levantó la cara y se encontró con el viejo teniente que le contemplaba casi sonriendo: el militar no tenía ya aquella expresión dura ni aquellas cejas fruncidas que tanto le caracterizaban.
—¡Joven, tenga usted cuidado! ¡Aprenda usted de su padre!—le dijo.
—Usted perdone, pero me parece que ha querido usted mucho á mi padre. ¿Podría usted decirme cuál ha sido su suerte?—preguntó Ibarra mirándole.
—Qué, ¿no la sabe usted?—preguntó el militar.
—Se lo he preguntado á don Santiago, pero no me prometió referirlo sino hasta mañana. ¿Lo sabe usted por ventura?
—¡Ya lo creo, como todo el mundo! Murió en la cárcel.
El joven retrocedió un paso y miró al teniente de hito en hito.
—¿En la cárcel? ¿quién murió en la cárcel?—preguntó.
—¡Hombre, su padre de usted, que estaba preso!—contestó el militar algo sorprendido.
—¿Mi padre ... en la cárcel ... preso en la cárcel? ¿Qué dice usted? ¿Sabe usted quién era mi padre? ¿Está usted?...—preguntó el joven cogiéndole del brazo al militar.
—Me parece que no me engaño; era don Rafael Ibarra.
—¡Sí, don Rafael Ibarra!—repitió el joven débilmente.
—¡Pues yo creía que usted lo sabía!—murmuró el militar con acento lleno de compasión, al leer lo que pasaba en el alma de Ibarra;—yo suponía que usted ... pero ¡tenga usted valor! ¡aquí no se puede ser honrado sin haber ido á la cárcel![36]
—Debo creer que no juega usted conmigo,—repuso Ibarra con voz débil, después de algunos instantes de silencio.—¿Podría usted decirme por qué estaba en la cárcel?
El anciano pareció reflexionar.
—A mí me extraña mucho que no le hayan enterado á usted de los negocios de su familia.
—Su última carta de hace un año me decía que no me inquietase si no me escribía, pues estaría muy ocupado: me recomendaba siguiese estudiando... ¡me bendecía!
—Pues entonces esa carta se la escribió á usted antes de morir: pronto hará un año que le enterramos en su pueblo.
—¿Por qué motivo estaba preso mi padre?
—Por un motivo muy honroso. Pero sígame usted, que tengo que ir al cuartel; se lo contaré andando. Apóyese usted en mi brazo.
Anduvieron por algún tiempo en silencio: el anciano parecía reflexionar y pedir inspiración á su perilla que acariciaba.
—Como usted sabe muy bien,—comenzó diciendo,—su padre era el más rico de la provincia, y aunque era amado y respetado de muchos, otros en cambio le odiaban ó envidiaban. Los españoles que venimos á Filipinas no somos desgraciadamente lo que debíamos: digo esto tanto por uno de sus abuelos de usted, como por los enemigos de su padre. Los cambios continuos, la desmoralización de las altas esferas, el favoritismo, lo barato y lo corto del viaje tienen la culpa de todo: aquí viene lo más perdido de la Península, y si llega uno bueno, pronto le corrompe el país. Pues bien, su padre de usted tenía entre los curas y los españoles muchísimos enemigos.
Aquí hizo una breve pausa.
—Meses después de su salida de usted, comenzaron los disgustos con el padre Dámaso, sin que yo pueda explicarme el verdadero motivo. Fray Dámaso le acusaba de no confesarse: antes tampoco se confesaba, y sin embargo eran muy amigos, como usted recordará aún. Además, don Rafael era un hombre muy honrado y más justo que muchos que confiesan y se confiesan: tenía para sí una moral muy rígida, y solía decirme cuando me hablaba de estos disgustos: «Señor Guevara, ¿cree usted que Dios perdona un crimen, un asesinato, por ejemplo, sólo con decirlo [37]á un sacerdote, hombre al fin que tiene el deber de callarlo, y temer tostarse en el infierno, que es el acto de atrición? ¿con ser cobarde, desvergonzado sobre seguro? Yo tengo otra idea de Dios, decía; para mí, ni se corrige un mal con otro mal, ni se perdona con vanos lloriqueos, ni con limosnas á la Iglesia. Y me ponía este ejemplo: si yo he asesinado á un padre de familia, si he hecho de una mujer una viuda infeliz, y de unos alegres niños huérfanos desvalidos, ¿habré satisfecho á la eterna Justicia con dejarme ahorcar, confiar el secreto á uno que me lo ha de guardar, dar limosnas á los curas, que menos las necesitan, comprar la bula de composición ó lloriquear noche y día? ¿Y la viuda y los huérfanos? Mi conciencia me dice que debo sustituir en lo posible á la persona que he asesinado, consagrarme todo y por toda mi vida al bien de esta familia cuya desgracia hice, y aun así, ¿quién sustituye el amor del esposo y del padre?» Así razonaba su padre de usted, y con esta moral severa obraba siempre, y se puede decir que jamás ha ofendido á nadie; por el contrario, procuraba borrar con buenas obras ciertas injusticias que él decía habían cometido sus abuelos. Pero volviendo á sus disgustos con el cura, éstos tomaban mal carácter; el padre Dámaso le aludía desde el púlpito, y si no le nombraba claramente era un milagro, pues de su carácter todo se podía esperar. Yo preveía que tarde ó temprano la cosa iba á terminar mal.
El viejo teniente volvió á hacer otra breve pausa.
—Recorría entonces su provincia un exartillero, arrojado de las filas por demasiado bruto é ignorante... Como el hombre tenía que vivir, y no le era permitido dedicarse á trabajos corporales que podrían dañar á nuestro prestigio, obtuvo de no sé quién el empleo de recaudar impuestos sobre vehículos. El infeliz no había recibido educación ninguna, y los indios lo conocieron bien pronto: para ellos es un fenómeno un español que no sabe leer ni escribir. Todo era burlarse del desgraciado, que pagaba con sonrojos el impuesto que cobraba, y conocía que era objeto de burla, lo cual agriaba más su carácter, rudo y malo ya de antemano. Dábanle intencionadamente lo escrito al revés; él hacía ademán de leerlo y firmaba en donde veía blanco con unos garabatos que le representaban con propiedad. Los indios pagaban, pero se burlaban; él tragaba saliva, [38]pero cobraba, y en esta disposición de ánimo no respetaba á nadie, y con su padre de usted había llegado á cambiar muy duras palabras.