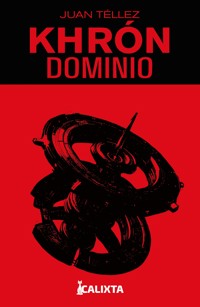Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Arturo
- Sprache: Spanisch
«El final de los días» es un relato del fin de los tiempos, donde seres humanos comunes comparten, en medio de la angustia, sus mejores y peores facetas. Cuatro asteroides que colisionarán con nuestro planeta, constituyen la mayor crisis jamás vivida, y así surgen héroes y caen ídolos, mientras la supervivencia misma es sinónimo de incertidumbre. Malebolge, el octavo círculo del infierno, un sitio a dónde nadie cree pertenecer y ninguno quiere padecer, se convierte en el lugar común e inevitable de los personajes. Ahora escapar es imposible y la esperanza es un lujo muy caro en este lugar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
©️2022 Juan Téllez
Reservados todos los derechos
Calixta Editores S.A.S
Primera Edición Abril 2022
Bogotá, Colombia
Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (571) 3476648
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN:978-628-7540-39-2
Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado
Editor: Alvaro Vanegas @AlvaroEscribe
Corrección de estilo: María Fernanda Carvajal
Corrección de planchas: Ana María Rodríguez
Maqueta e ilustración de cubierta: David A. Avendaño @art.davidrolea
Diagramación: David A. Avendaño @art.davidrolea
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
Para Verónica y Ricardo, quienes ya comentaron este relato con el Padre.
(Los tres rieron)
CÍRCULO PRIMERO LEGENDARY WARHOG RUN
Resulta en extremo absurdo mirar hacia atrás y darme cuenta de lo tonto quehe sido.
Comenzó una noche como cualquier otra de los últimos años en mi vida: el olor dulzón de la hierba que intentaba cortar con un trago de cerveza –de la barata por supuesto–, hacía ya mucho tiempo que me impedía detectar la peste de mi eterno saco de capucha. No es que hubiera olvidado su asqueroso hedor, pero, maldita sea, ¡cómo me protegía del frio!
El vaho que escapaba de mi boca se confundía con el humo de la mota. Recordé a mis viejos y los imaginé mirándome desde cualquier hueco del infierno, en pleno sufrimiento, pero con tiempo para decepcionarse de su hijo varón.
¡Como si no se hubieran decepcionado lo suficiente de mí en vida!
Cerré la puerta de la calle justo a tiempo para evitar a la casera –jubilada dama de compañía que había levantado aquel cuchitril tras dieciocho años de espaldas–, y subí la escalera mientras procuraba ignorar los gritos de «¿Veci, hoy sí? Mirá que mañana no tengo ni para el desayuno», con ese acento copiado de algún lugar del cono sur.
La lluvia se dejó venir con venganza, ensordeciéndome con su desesperante rebote sobre mi techo de zinc. Resignado a no dormir, me puse mis viejos audífonos y encendí la consola: una Xbox, herencia de mi sobrina antes de irse a Paris. El siempre fiel Master Chief me esperaba para cruzar por enésima vez el Halo.
Me daba una muenda épica contra el Covenant, cuando el celular intentó salvarlos de la masacre que les causaba. Al tercer intento de llamada, la voz de mi madre llegó a mis recuerdos: «debe ser urgente».
—¿Aló?
—Hola, Pancho, ¿estás viendo la tele?
—No, Lola. A mí esa cosa de los reality shows no me va…
—Ponla ahora mismo. ¡Cualquier canal!
Le corté sin ni siquiera despedirme, no me llevaba bien con ella desde hacía mucho rato, y por supuesto que seguí aniquilando extraterrestres como hasta la medianoche, cuando ya el cansancio de desperdiciar un día más de mi vida me pesó en los parpados.
La oscuridad del mohoso cuarto me acompañó durante cuarenta minutos en los que traté de ignorar, sin éxito, el redoble que el aguacero se negaba a cesar sobre mi techo. Ni el frío ni las goteras me molestaban tanto como aquella inagotable estridencia. Resignado a no dormir, me entregué a las redes sociales en mi calidad de chismoso, y fue entonces, en medio de cientos de mensajes alarmistas, que comprendí el llamado de mi hermana:
Confirmado: al menos diez meteoros chocarían con la superficie terrestre durante el mes de marzo.
Seguí leyendo las noticias en modo automático. Mientras mi aturdido cerebro trataba de sopesar el significado de frases como «evento de extinción global» y «plan contingente de sobrevivencia de especies», comprendí que la realidad era que no había nada que hacer. El planeta sería destruido por una lluvia de asteroides y mis posibilidades de supervivencia eran claras: NINGÚN gobierno, lo suficientemente rico y consciente para proteger a sus ciudadanos, salvaría a nadie y NADIE más sabía quién carajos era yo ni le importaría rescatar a alguien cuya única posesión material significativa era una vieja consola de videojuegos heredada de su sobrina.
Hice lo único que era capaz de hacer a las cuatro de la madrugada: me puse la capucha, encendí mi último porro y salí en medio de la lluvia a respirar hondas bocanadas que me sacaran de la horrible realidad.
Me dormí antes del amanecer y abrí los ojos cerca del mediodía, cuando un pequeño rayo de sol dio con todo su odio sobre mi párpado izquierdo. La maldita teja de zinc tenía un nuevo hoyo, que aquel molesto haz aprovechaba. Como todo ser humano moderno y perteneciente a una sociedad, procedí a revisar mi celular, me aislé los siguientes cuarenta minutos y traté de ignorar la notificación de diecisiete llamadas perdidas de mi hermana. ¿Qué?, ¿ahora le renació el amor por su familia gracias a los asteroides?, pensé con resentimiento. ¡Que se aguante un poco!
Las redes seguían ocupadas con los pormenores de nuestra extinción, hablando de los dichosos meteoros: cuatro de ellos causarían una fuerza de impacto equivalente a veinte bombas nucleares. No se detectaron a tiempo, las potencias dudaban de la capacidad de realizar un plan en menos de cuatro meses… Cada noticia peor que la otra. Sin embargo, la peor notificación que recibí fue la llamada número diecisiete de mi hermana.
—¿Aló? ¡Hola, Lola! —respondí sabiendo lo mucho que odia ese apodo—. ¿Cómo vas?
—Hola, Pancho —contestó ella, enterada de lo mucho que detesto ese sobrenombre—. ¿Qué vamos a hacer?
—Pues lo único que podemos hacer: perecer aplastados por una roca gigante del espacio.
—¿Ni esto te lo tomas en serio, Pancho? ¡Nos vamos a morir todos!
—Es lo que acabo de decir, Lola. Además, me cuesta mucho tomarme algo en serio cuando me llaman «Pancho».
Ella suspiró con paciencia al otro lado de la línea. Yo era consciente de que ambos teníamos suficientes motivos para no ser cordiales, pero ella, siempre mejor que yo –cualquiera era mejor que yo–, volvió a intentarlo:
—Mira, Francisco —Suavizó su voz y hasta logró conmoverme con su ternura—. Estamos en el final de los tiempos. Creo que es momento de acercarnos, ahora que sabemos que no hay nada que hacer.
—Perdóname, Manu —respondí, esta vez con mi corazón—. Esta joda del apocalipsis me despierta el mecanismo de defensa del sarcasmo.
Hablamos durante media hora más, rememoramos esos días felices de hermanos de clase media. Yo recordé lo buena y amable que era mi hermana Manuela antes de volverse una engreída socialité tras su matrimonio; y ella de lo bueno que era su hermano Francisco antes de ser abandonado, con justa razón, por su esposa, su familia y su decencia. Durante treinta minutos volvimos a ser nuestras mejores versiones. Luego colgamos con la promesa de volver a vernos en persona antes de cuatro meses:
—Ni modo que sea después —le dije antes de cortar.
—Ja, ja. Ya te vas a volver bobo de nuevo —respondió ella con cariño.
Transcurrió una semana y por supuesto que el tema diario a tratar fue el de los meteoros –denominación que algunos eruditos corregían coléricos gritando «¡Asteroides!»–. La situación no era para menos, aunque sí resultaba bastante curioso que, a pesar de ser los últimos momentos de la humanidad, seguían los atracos, suicidios, deudas y fiestas: la gente siguió siendo gente hasta tal punto que mi religión, el Importaculismo, ganó una gran cantidad de adeptos después de la noticia. Incluso en Internet seguían metiendo propagandas y banners cada treinta segundos, las ventas seguían inflando los precios y hasta la casera me había ofrecido una rifa ilegal de $10 cada puesto, con la posibilidad de ganar una botella de crema de whisky.
Jornadas tan simples y normales a tres meses y tres semanas del fin, que no parecían serlo en absoluto.
El viernes en la noche seguía sentado en la cama dándole a las redes con el celular conectado y aún no había cuadrado un encuentro con Lola. Comenzaba a pensar que aquello había sido un momento de compasión en medio de tanto desastre y que ni siquiera me hacía tanta falta verla. Con tristeza tuve que reconocer lo feliz que me hizo que, aunque fuera por un instante, pudiera creer que alguien quería pasar un rato conmigo.
Poco antes de la medianoche pasaban el sorteo de la lotería galáctica, que yo esperaba con ansias, porque la rifa de la casera se jugaba con esos números. Sintonicé el directo justo cuando comenzaban a girar las balotas, y no pude evitar comparar mis oportunidades de ganar con mis chances de sobrevivir a la destrucción del mundo.
La primera balota subió por el tubo, pero un nuevo banner publicitario me impidió ver el segundo número:
¿Eres realmente bueno en Halo? ¡Pruébalo! Clic aquí
Energúmeno, traté de deslizar la pantalla hacia abajo, con tan mala suerte que se abrió el enlace del dichoso banner. Minimicé la pantalla emergente justo a tiempo para ver el resultado: ¡acababa de ganarme una botella de crema de whisky, con el premonitorio y obsceno número 69!
Toda amargura desapareció de mí como por arte de magia. El mundo, en medio de su ocaso, se las arreglaba para regalarme un consuelo. Debí parecer un tonto si acaso alguien miró a través de mi ventana en aquel momento: un cincuentón enfundado en un saco de capucha, bailando en medio de una nube de humo, pero sin música ni ritmo.
Volví a acomodarme en el viejo colchón después de un rato, y me recibió un formulario de inscripción destellante en tonos naranja, amarillo y verde, que supuse era una prueba para descartar de una vez a las personas susceptibles de padecer ataques epilépticos:
—¿A quién carajos se le ocurre organizar un concurso de un videojuego de hace más de una década? —me pregunté, tan intrigado que no pude evitar hacerlo en voz alta—. ¡Los que participemos vamos a ser viejos panzones adultescentes y desocupados!
Con esa frase comprendí que, al decir «participemos» y «vamos», había aceptado el reto. Completé el formulario y me eché sobre la cama sin tender. Tenía que madrugar a reclamarle a la casera mi premio.
La mañana del sábado me sorprendió con un hermoso día soleado –que por supuesto se anunció a través del hueco de la teja–, en la que, por primera vez en años, escuchaba el cantar de los pájaros y una refrescante brisa luchaba por llevarse mi kareishu1. Me quité –¡por fin!– el apestoso saco de capucha y lo arrojé sobre el Everest esquinero de ropa sin lavar, llené mis dos baldes con agua y procedí a bañarme con rapidez. Por supuesto que no me puse mi mejor ropa, la sudadera roja de Adidas, pues la necesitaría al día siguiente para el campeonato de cuchachos; sin embargo, sí me esforcé por hallar un jean decente y una camisa limpia que, con suerte, podría acompañarme también el domingo.
Cuadré el encuentro casual para después del desayuno –el de ella, por supuesto, porque el mío no sucedería–, y la saludé tan cordial y radiante como me lo permitían el hambre y la deuda:
—Mi Veci, ¡buenos días! ¿Cómo le acabó de ir con la rifa?
—Como el orto. ¿ya me tenés la plata?
—No toda. Pero si me da mi premio lo puedo vender y…
Su mirada me impidió seguir con la mentira: ella sabía que me moría por beberme esa crema de whisky. Pero aquellos ojos castaños oscuros que en principio me fulminaban con suspicacia, apartaron de repente toda sombra de duda, y se tornaron tiernos y cálidos.
—Mirá —me dijo con una sonrisa de medio lado—, si compartimos la botella, podríamos discutir con más calma lo de la deuda, ¿qué decís?
El piso de la Veci no parecía pertenecer al resto de aquel inquilinato. Ella se había preocupado por vivir lo mejor posible y, para ser honestos, tenía un gusto muy bueno para decorar. La primera copa que bebimos fue nada más una excusa para besarnos y manosearnos largamente sobre su cómodo futón japonés, sin poder decir que estábamos sobrios. Comenzó –¿o comencé?– a sacarse/le la blusa, descubriendo un cuerpazo que me aceleró aún más. Sus manos ágiles y suaves me exploraban en donde importaba ese momento y la sonrisa de aprobación se ampliaba en su rostro. De repente, ella abrió los ojos y recurriendo a toda su cordura, preguntó decidida:
—¿Venéreas?
—Ninguna, Veci. Se lo juro.
—Llamáme Isabela. No es mi nombre real, pero eso no te importó ahora ni nunca. No me volvás a decir «Veci».
Ya no recuerdo si le devolví la pregunta o no –tan lejano se ve ese día ya–, pero jamás olvidare la increíble virtud de Isabela para convertir lo profano en divino. Recuerdo que volamos juntos y que ninguno de los dos jamás podrá culpar a una inocente copa de licor. En medio del comienzo del fin, reencontramos el placer y el sueño en su cómoda king size, sin saber cómo diablos llegamos hasta ahí, minutos después de comenzar todo en la sala.
Se recostó sobre mi pecho y la abracé confiado, al fin y al cabo, ese día me había bañado. Su dulce aroma me hizo echarle otra ojeada: Isabela era una tentación rubia en cada centímetro de su metro con sesenta. Cada curva, cada recodo eran un espectáculo visual y, sin embargo, yo me quedé en sus pupilas. Allí encontraba yo un destello de inteligencia, que era capaz de suavizarse a la hora de amar o hacerse incandescente cuando preguntaba algo.
El resto de la botella se fue antes del mediodía y la vi caminar desnuda hacia la cocina, para volver con una nueva en sus manos:
—¿Te animás, Francisco? Tengo que acabarme la vitrina antes de tres meses.
—Me encantaría, Isabela, pero tengo un concurso de videojuego mañana.
El resplandor más cegador reapareció en su mirada, que hasta ese momento emitía un calor maternal. Era una mujer acostumbrada a escuchar mentiras y a descubrirlas con facilidad:
—Sos increíble, Pancho —dijo con un suspiro profundo—. Vos de verdad te creés eso de un concurso de videojuegos mañana.
—No me gusta que me digan Pancho —respondí mientras ella se acercaba un poco más.
—Me acabo de dar cuenta —Selló mis labios con un beso—. Ni «Pancho» ni «Veci», ¿quedamos?
Fue mi primera noche cálida en años. El amanecer me sorprendió aún en su cama sin ningún rastro de ella, aparte del peligroso cementerio de botellas vacías que me rodeaba. Al darme cuenta de la hora, ni siquiera intenté buscarla.
Descendí dos pisos y hacia la derecha, al infierno de mi cuchitril, ya resentía la diferencia entre aquel horrible lugar y el cielo en que había pasado la noche anterior. El apestoso saco de capucha coronaba la montaña de la esquina y en el espejo me encontré con un pedazo de ser humano con cola de caballo, a pesar de tener unas profundas entradas adelante, ojos rojizos y barba mugrosa.
En El arte de la guerra, leí alguna vez que el adversario debe ver como extraordinario lo que es ordinario y uno debe ver como ordinario lo extraordinario del enemigo. Todos esos pelafustanes ordinarios del torneo seguro lucirían como yo en ese momento. Decidido, tomé la rasuradora eléctrica y me la pasé sin piedad por la cabeza, hasta lograr un corte casi militar. Luego, la implacable máquina rasuró mis mejillas hasta dejarlas suaves y sin un solo pelo. Me miré otra vez en el espejo, esperaba encontrar a Duke Nukem, pero, en cambio, un amable Bob Parr me sonrió con timidez.
—Es suficiente —dije al señalar mi reflejo— , ya no te ves tan perdedor.
En el centro de la ciudad seguía la misma vorágine de los festivos, cruel y fría, donde cualquier desprevenido podía perderse para siempre. Las nubes negras amenazaban a los transeúntes, aunque desde ya diez días atrás una simple lluvia era lo menos peligroso que podía caer del cielo.
Llegué a la bodega, donde una pancarta anunciaba:
HOY: Campeonato relámpago de HALO Grandes premios
Recuerdo todavía que las letras amarillas sobre el fondo naranja me dieron muy mala espina. Aquello no parecía nada espectacular y, como para confirmar mis sospechas, le tomé una foto con mi celular al aviso y se la envié a la Veci:
Unos segundos después me llegó la respuesta en forma de una seguidilla de mensajes:
Isabela tenía razón. Me di la vuelta de inmediato y estaba por cruzar la calle sintiéndome como un idiota por haber creído semejante estupidez: un concurso de algo para lo cual soy bueno, justo en los días finales del mundo… Incluso recapitulé los últimos sucesos hasta llegar al punto de pensar que no tenía el derecho a sentirme bien, a pesar de haberme contactado de nuevo con mi hermana y pasar una velada increíble con Isabela y sus botellas de crema de whisky. El guayabo se me exacerbó, a tal punto que sentí que la cabeza me iba a explotar.
Sentí en mi codo derecho un jalón firme pero considerado–no sabría de qué otra forma describirlo–, que intentó detenerme mientras me preguntaba:
—¿Puedo ayudarle en algo, señor?
Me volteé con la mirada hacia arriba, donde sin duda alguna encontraría la cara del dueño de tan poderoso agarre y grave voz; sin embargo, allí solo estaba la nube negra que comenzaba a escupir sus primeras gotas sobre el asfalto. Bajé el rostro y vi a un joven delgado de unos 23 años, vestido con un saco cuello tortuga cubierto con un blazer, un pantalón beige y zapatos de hebilla. En resumen: un pequeñuelo y flacuchento escolar con voz de tenor y mirada decidida.
El muchacho no dudó en extender su mano y presentarse con toda amabilidad:
—Mucho gusto, señor. Me llamo Jason.
—Yo Francisco. Ya me iba.
—Parece interesado en el campeonato. ¿Ya sabe acerca del premio?
—Sí, bueno —le respondí mientras le recibía un panfleto del juego—, vi la pancarta y la curiosidad me hizo… ¿¡Un millón de dólares?!
—Correcto, señor Francisco. Un único premio de un millón de dólares, tan pronto un campeón surja y a la cuenta bancaria que elija.
Le confesé a Jason que me había inscrito y decidí seguirlo al interior de la bodega, una pequeña sala de espera que ya albergaba a casi dos docenas de aspirantes: algunos de ellos más jóvenes de lo que esperaba, pero la gran mayoría con cola de caballo y barriga. Decidido a marcar la diferencia, apreté mi abdomen e ingresé tan erguido como pude. La espera se prolongó por dos horas, hasta que Jason reapareció en la puerta:
—¡Atención, caballeros! Ustedes 48 tendrán la oportunidad, pero primero debo pedirles que apaguen sus teléfonos celulares, es un requisito indispensable, y quién no lo haga será automáticamente eliminado. ¡Síganme!
Entramos en fila a un túnel de unos seis metros de largo y apenas un metro de espesor, iluminado por LED azules tanto en el piso como en el techo; al final del estrecho espacio nos esperaba una cortina púrpura que el primero de nosotros debía abrir. Yo decidí no ser yo por si acaso estábamos a punto de entrar a una especie de «batalla real» donde compitiéramos a muerte en medio de juegos macabros o algo así, pero tampoco quería ingresar de último por si la oportunidad era real y decidían reducir los cupos. Como buen mediocre, me quede en la mitad de la fila.
No habían pasado los primeros veinte, cuando las luces del túnel se tornaron rojas:
—Dos teléfonos encendidos se han detectado en el túnel.