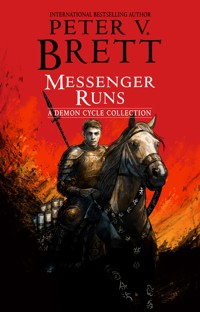Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: JAB Español
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: El ciclo de los demonios
- Sprache: Spanisch
Cada noche, cuando la oscuridad se cierne sobre el mundo, los hambrientos abismales, demonios a los que no se puede herir con armas corrientes, emergen a la tierra para alimentarse de los vivos. Cuando el sol se pone, los hombres deben refugiarse tras símbolos mágicos y rezar por que su protección dure una noche más. Aunque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que, bajo el mando del legendario Liberador y armados con poderosos símbolos, los hombres presentaron batalla a los demonios... y frenaron su avance. Ahora, ha llegado el momento de hacer frente a la noche y de luchar para recuperar la libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 905
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El hombre de las runas
Título original: The Warded Man
Primera edición JAB Español, Julio 2025
Copyright © 2009 por Peter V. Brett
Copyright de la traducción por 2025
Traducción de José Óscar Sendín y Blanca Rodriguez (capítulos 1-2).
Todos los derechos reservados. Publicado en los Estados Unidos de América por JABberwocky Literary Agency, Inc. Originalmente publicado en inglés en los Estados Unidos como The Warded Man por Random House en 2009.
Esta novela es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes o son producto de la imaginación del autor o se usan de forma ficticia. Cualquier parecido con personas, vivas o muertas, eventos o escenarios es puramente casual.
Cubierta de Dominik Broniek, copyright © Peter V. Brett
Runas de Lauren K. Cannon, copyright © Peter V. Brett
ISBN 978-1-625676-36-8 (ebook)
JABBerwocky Literary Agency, Inc.
49 W. 45th Street, Suite #5N
New York, NY 10036
awfulagent.com/ebooks
Para Otzi, el auténtico Hombre de las Runas.
Agradecimientos
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que leyeron este libro: Dani, Myke, Amelia, Neil, Matt, Joshua, Steve, madre, padre, Trisha, Netta y Cobie. Vuestros consejos y ánimos han hecho posible que convierta un hobby en algo más. Y, cómo no, a mis editoras, Liz y Emma, que se arriesgaron con un autor novel y me retaron a superar incluso mi propio nivel de exigencia. Nunca lo habría conseguido sin vosotras.
PARTE I
ARROYO TIBBET
318 – 319 d. R.
(Después del Retorno)
CAPÍTULO 1
TRAS EL ATAQUE
319 d. R.
Sonó el gran cuerno.
Arlen interrumpió por un momento su faena y levantó la vista hacia el tinte lavanda del cielo del alba. La niebla aún impregnaba el aire, trayendo consigo un sabor húmedo y acre que le resultaba demasiado familiar. Un temor silencioso se apoderó de sus entrañas mientras aguardaba en la quietud de la mañana, con la esperanza de que hubiera sido su imaginación. Contaba once años.
Hubo una pausa y luego el cuerno sonó dos veces más en rápida sucesión. Un soplido largo y dos cortos significaban sur y este. El Caserío del Bosque. Su padre tenía amigos entre los Hachero. A su espalda se abrió la puerta de la casa y supo que su madre estaba allí, cubriéndose la boca con ambas manos.
Arlen regresó a la faena sin necesidad de que nadie lo apremiara. Algunas tareas podían esperar al día siguiente, pero aún había que alimentar al ganado y ordeñar las vacas. Dejó a los animales en los establos y abrió los henares, echó la bazofia a los cerdos y corrió a buscar un cubo de madera para la leche. Su madre ya estaba acuclillada junto la primera vaca. Agarró el segundo taburete y se pusieron a trabajar a ritmo; el sonido de la leche al golpear la madera tocaba una marcha fúnebre.
Mientras pasaban a la siguiente pareja de la fila, Arlen vio que su padre estaba enganchando al carro su caballo más fuerte: una yegua zaina de cinco años llamada Mocita. Trabajaba con expresión sombría.
¿Qué encontrarían esta vez?
No tardaron en subir al carro, que inició su lento rodar hacia el grupito de casas que había en la linde del bosque. Era una zona peligrosa, a más de una hora de camino de la estructura guarnecida más cercana, pero necesitaban la madera. En cierto momento, la madre de Arlen, envuelta en su chal desgastado, lo estrechó contra ella.
—Ya soy mayor, madre —se quejó Arlen—. No hace falta que me abraces como si fuera un bebé. No tengo miedo.
No era del todo cierto, pero no podía permitir que los demás niños lo vieran aferrado a su madre durante el viaje. Ya aguantaba suficientes burlas.
—Pero es que yo sí tengo miedo —replicó ella—. ¿Y si el abrazo lo necesito yo?
Sintiendo un repentino ramalazo de orgullo, Arlen volvió a arrimarse a su madre mientras cubrían el trayecto. No conseguía engañarlo nunca, pero siempre sabía qué decir.
Una columna de humo grasiento les reveló más de lo que habrían deseado saber mucho antes de alcanzar su destino: estaban incinerando a los muertos. Y el hecho de que hubieran prendido las piras tan temprano, sin esperar a que llegaran los demás para honrarlos, significaba que los había en gran número. Que eran demasiados para rezar por cada uno de ellos, si querían terminar el trabajo antes del anochecer.
Entre la granja del padre de Arlen y el Caserío del Bosque había casi dos leguas de distancia. Cuando llegaron, ya habían apagado los últimos fuegos en las cabañas, aunque en verdad no quedaba mucho por quemar. Quince casas, todas reducidas a escombros y cenizas.
—Las pilas de leña también han ardido —dijo el padre de Arlen, escupiendo por encima del borde del pescante. Señaló con la barbilla la ruina ennegrecida que quedaba de la tala de toda la temporada.
Arlen hizo una mueca al pensar que la desvencijada valla que encerraba a los animales tendría que durar otro año, e inmediatamente se sintió culpable. Al fin y al cabo, solo se trataba de madera.
En cuanto detuvieron la carreta, se les acercó la portavoz del pueblo. Selia, a quien la madre de Arlen a veces llamaba Selia la Yerma, era una mujer dura, alta y delgada, con la piel curtida como el cuero. Llevaba la melena gris recogida en un moño apretado y el chal a guisa de insignia de su cargo. No toleraba tonterías, como le había enseñado a Arlen más de una vez con la punta del bastón, pero hoy su presencia lo reconfortaba. Al igual que su propio padre, Selia tenía algo que le hacía sentirse a salvo. Aunque nunca había tenido hijos propios, la mujer se portaba como una madre para todos los habitantes de Arroyo Tibbet. Pocos podían igualar su sabiduría, y menos aún su testarudez. Cuando uno estaba a buenas con Selia, uno tenía la impresión de hallarse en el lugar más seguro del mundo.
—Me alegro de que hayas venido, Jeph —dijo la mujer—. Y también Silvy y el joven Arlen —añadió, dedicándoles una inclinación de cabeza—. Necesitamos toda la ayuda posible. Incluso el chico podrá echar una mano.
El padre de Arlen gruñó y se apeó de la carreta.
—He traído mis herramientas. Tú dime por dónde tiramos.
Arlen recogió las preciadas herramientas de la parte trasera de la carreta. El metal escaseaba en Arroyo, y su padre estaba orgulloso de sus dos palas, su pico y su sierra. Aquel día les daría un uso intenso a todas.
—¿Cuántos hemos perdido? —preguntó Jeph, aunque en realidad no parecía querer saberlo.
—Veintisiete.
Silvy se atragantó y se tapó la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Jeph volvió a escupir.
—¿Hay supervivientes? —preguntó.
—Algunos. Manie —aclaró Selia, señalando con el bastón a un chico que mantenía la mirada fija en la pira funeraria— vino corriendo hasta mi casa en plena oscuridad.
Silvy ahogó una exclamación de asombro. Nadie había corrido nunca un trecho tan largo sin hallar la muerte.
—Las guardas de la casa de Brine Hachero aguantaron casi toda la noche —continuó Selia—. Él y su familia lo vieron todo. Otros pocos huyeron de los núcoros y encontraron socorro allí, hasta que el fuego se propagó y se incendió el tejado. Esperaron en la casa en llamas hasta que las vigas empezaron a resquebrajarse, y luego se arriesgaron a salir en los minutos previos al amanecer. Los núcoros mataron a Meena, la mujer de Brine, y a su hijo Poul, pero los demás sobrevivieron. Las quemaduras se curarán y los niños se pondrán bien con el tiempo, pero los demás…
No hizo falta que acabara la frase. Era frecuente que los supervivientes de un ataque demoníaco fallecieran poco después. No todos, ni siquiera la mayoría, pero sí bastantes. Algunos se quitaban la vida y otros quedaban con la mirada perdida, sin comer ni beber, hasta que se consumían. Se decía que no se sobrevivía realmente a un ataque hasta que hubiera transcurrido un año y un día.
—Todavía hay una docena en paradero desconocido —añadió Selia, sin mucha esperanza en la voz.
—Los sacaremos —dijo Jeph.
Miró con tristeza las cabañas derruidas, muchas de las cuales seguían ardiendo. Los Hachero construían sus hogares principalmente de piedra para protegerlos del fuego, pero incluso la piedra podía arder si las guardas mágicas fallaban y se congregaba en un mismo lugar un cierto número de demonios de las llamas.
Se unió a los demás hombres y a varias de las mujeres más fuertes para retirar los escombros y transportar a los muertos hasta la pira. Había que quemar los cuerpos, por supuesto. Nadie querría que le dieran sepultura en la misma tierra de la que emergían los demonios cada noche. El pastor Harral, quien se había remangado las mangas del hábito de clérigo para dejar al descubierto sus gruesos brazos, los depositaba en el fuego él mismo y, mientras las llamas los reclamaban, musitaba plegarias y dibujaba signos de protección en el aire.
Silvy ayudó a las demás mujeres a reunir a los niños más pequeños y atender a los heridos bajo la mirada vigilante de Coline Trige, la yerbera de Arroyo. Pero no había hierba capaz de aliviar el dolor de los supervivientes. Brine Hachero, a quien también llamaban Brine Espaldancha, era un oso de hombre con una risa atronadora que acostumbraba a lanzar a Arlen por los aires cuando venían a comerciar con madera. Ahora Brine estaba sentado entre cenizas, junto a las ruinas de su hogar, golpeándose lentamente la cabeza contra la pared ennegrecida. Murmuraba para sus adentros y se abrazaba a sí mismo, como aterido de frío.
Arlen y los demás chicos se encargaron de acarrear agua y revisar las pilas de leña a fin de recuperar cuanta madera aún fuera aprovechable. Aún le quedaban algunos meses cálidos a la estación, pero no habría tiempo de cortar leña suficiente para pasar el invierno. Ese año tendrían que volver a quemar estiércol y la casa apestaría.
De nuevo se sintió atormentado por la culpa. No estaba en la pira, ni dándose cabezazos, conmocionado por haberlo perdido todo. Había suertes peores que vivir en una casa que hedía a estiércol.
A medida que se consumía la mañana iban llegando cada vez más vecinos. Familias enteras, que traían todas aquellas provisiones de las que podían prescindir. Venían de Charca Pecera y de Plaza de la Villa; venían de Cerro del Barroso y de El Marjal. Algunos incluso venían desde tan lejos como Miralsur. Selia los recibía uno por uno con las funestas noticias y les imponía tareas.
Al contar con más de un centenar de manos, los hombres redoblaron sus esfuerzos: la mitad continuó cavando, mientras que el resto se centró en la única estructura salvable que quedaba en el Caserío: la cabaña de Brine Hachero. Selia se llevó a Brine, logrando de algún modo sostener al gigantón, que trastabillaba al andar; entretanto, los hombres retiraban los escombros y empezaban a traer piedras nuevas. Algunos sacaron utensilios de marcado para pintar símbolos límpidos mientras los niños hacían una techumbre de paja. La casa estaría restaurada al anochecer.
Mandaron a Arlen a acarrear leña en compañía de Cobie Pesquero. Los jóvenes habían acumulado una cantidad considerable, aunque tan solo representaba una pequeña fracción de toda la que se había perdido. Cobie era un muchacho alto y corpulento, con rizos oscuros y brazos velludos. Gozaba de popularidad entre los chicos, la cual había fraguado a costa de otros. Pocos eran los que estaban dispuestos a soportar sus escarnios y menos aún sus palizas.
Cobie había torturado a Arlen durante años y los demás le habían seguido la corriente. La granja de Jeph era la más septentrional de Arroyo, quedaba lejos de donde los chicos solían juntarse en Plaza de la Villa, de modo que Arlen pasaba casi todo su tiempo libre vagando a su aire por el pueblo. Los chavales, en su mayoría, consideraban que ofrecerlo en sacrificio a la ira de Cobie era un arreglo justo.
Cada vez que Arlen iba a pescar o pasaba por la Charca de camino a Plaza, su pandilla parecía enterarse, de suerte que siempre los encontraba esperándolo en el mismo sitio. En ocasiones se limitaban a insultarlo o darle empujones, pero en otras llegaba a casa sangrando y cubierto de moratones, y su madre lo regañaba por pelearse.
Hasta que, un día, Arlen se hartó. Escondió un palo recio en aquel sitio y, la siguiente vez que Cobie y sus amigos lo emboscaron, fingió huir solo para sacar el arma por ensalmo y luego, blandiéndola, se dio media vuelta para encararse con ellos.
Cobie fue el primero al que atizó, un duro golpe que lo dejó llorando en el suelo, con la oreja llena de sangre. A Willum le rompió un dedo, y Gart estuvo cojeando más de una semana. Aquello no había servido para aumentar ni un ápice la popularidad de Arlen entre los demás chicos y, además, su padre le había arreado unos buenos varazos como castigo, pero Cobie y sus compinches no volvieron a molestarlo. Ahora, Cobie mantenía las distancias y daba un respingo si Arlen hacía un movimiento brusco, a pesar de que era mucho más grande que él.
—¡Supervivientes! —voceó de pronto Bill Panadero, quien se encontraba junto a una casa derruida en el límite del Caserío—. ¡Los oigo, están atrapados en la despensa!
De inmediato, todo el mundo dejó lo que estaba haciendo y echó a correr hacia allí. Tardarían demasiado en retirar los escombros, de manera que los hombres empezaron a cavar, doblando la espalda con fervor silencioso. Poco después, atravesaron una pared lateral de la bodega y empezaron a sacar a los supervivientes. Estaban sucios y aterrorizados, pero todos vivos y coleando. Tres mujeres, seis niños y un hombre.
—¡Tío Cholie! —exclamó Arlen.
En un instante, su madre se había plantado allí y abrazaba a su hermano, que se bamboleaba como un beodo. Arlen corrió hacia ellos y se agachó bajo el otro brazo de su tío para estabilizarlo.
—Cholie, ¿qué estás haciendo aquí? —preguntó Silvy.
Cholie rara vez salía de su taller de Plaza de la Villa. La madre de Arlen le había contado mil veces la historia de que su hermano y ella regentaban la herrería juntos antes de que Jeph empezara a romper adrede las herraduras de sus caballos con el fin de tener un motivo para ir por allí y cortejarla.
—Vine a cortejar a Ana Hachero —farfulló el hombre. Se mesaba el cabello, del que ya se había arrancado mechones enteros—. Acabábamos de abrir el cerrojo del refugio cuando se colaron entre las guardas…
Le flaquearon las rodillas y se derrumbó, arrastrando a Arlen y Silvy con su peso. Arrodillado en el suelo, lloró.
Arlen escrutó a los demás supervivientes. Ana Hachero no se encontraba entre ellos. Se le hizo un nudo en la garganta al ver pasar a los niños. Conocía a todos y cada uno: sus familias, cómo eran sus casas por dentro y por fuera, los nombres de sus animales. Sus miradas se cruzaron por un segundo y, en ese momento, vivió el ataque a través de sus ojos. Se imaginó a sí mismo encajonado en un agujero estrecho en el suelo mientras los que no cabían se volvían para arrostrar los núcoros y el fuego. De repente sintió que le faltaba el aire y empezó a jadear, incapaz de respirar, hasta que Jeph le dio una palmada en la espalda y lo hizo volver en sí.
Estaban dando buena cuenta de un almuerzo frío cuando les llegó el sonido de un cuerno desde el otro extremo de Arroyo.
—¿Dos en un día? ¡No es posible! —exclamó Silvy con voz entrecortada, tapándose la boca.
—¡Bah! —masculló Selia—. ¿A mediodía? Piensa un poco, mujer.
—¿Entonces qué...?
Selia no hizo caso y se levantó a buscar un cuerno para responder a las señales, pero Keven Estero siempre tenía el suyo preparado, como acostumbraban a hacer las gentes de El Marjal. Resultaba fácil separarse en los humedales y nadie quería estar vagando perdido cuando emergían los demonios de las ciénagas. Keven sopló una sucesión de notas y las mejillas se le inflaron como la papada de una rana.
—Es un cuerno de mensajero —explicó Coran Estero. Era un barbagrís, portavoz de El Marjal y padre de Keven—. Probablemente hayan visto’l humo. Keven l’está diciendo lo q’ha pasado y ande están todos.
—¿Un mensajero en primavera? —preguntó Arlen—. Creía que venían en otoño, después de la cosecha. ¡Si hemos terminado la siembra solo hace una luna!
—El otoño pasado no vino — dijo Coran y escupió el espumoso jugo marrón de la raíz que mascaba por el hueco de los dientes que le faltaban—. Nos preocupaba c’hubiera pasado algo. Que tal vez el mensajero no traería más sal hasta l’otoño próximo. O que los núcoros s’habían apoderado dellas Ciudades Libres y estuviéramos aislados.
—Los núcoros jamás se apoderarán de las Ciudades Libres —dijo Arlen.
—Arlen, ¡cállate la boca! —siseó Silvy—. ¡Respeta a los mayores!
—Dej’hablar al rapaz. ¿Has estado alguna vez n’una ciudad libre, muchacho?
—No —admitió Arlen.
—¿Conoces alguien c’haya estado?
—No.
—Entonces, ¿qué t’hace tan versado n’el tema? Nadie h‘stado en ninguna, salvo los mensajeros. Son los únicos valientes que s’atreven a viajar de noche para llegar tan lejos. ¿Quién te dice c’una ciudad libre nes un lugar como el Arroyo? Si los núcoros pueden cogernos a nos, también podrán cogellos a ellos.
—El viejo Porco vino de las Ciudades Libres —dijo Arlen. Rusco el Porco era el hombre más rico del pueblo. Regentaba el colmado, que vertebraba todo el comercio de Arroyo Tibbet.
—Sí —asintió Coran—, y el viejo Porco me dijo años ha c’un viaje era suficiente pa’ él. Pensaba volver después d’un tiempo, pero dijo que no valía la pena arriesgarse. Conque ve a preguntalle si las Ciudades Libres son más seguras que’l resto dellos sitios.
Arlen no quería creerlo. Tenía que haber lugares seguros en el mundo. Pero volvió a cruzarle por la mente la imagen de sí mismo arrojado a la despensa subterránea y comprendió que por la noche no existía ningún lugar seguro de verdad.
El mensajero llegó una hora más tarde. Era un hombre alto, de unos treinta años, con el pelo castaño recortado y una poblada barba bien arreglada. Cubriéndole el ancho torso llevaba una prenda de eslabones metálicos y vestía una larga capa oscura, gruesos calzones y botas de cuero. Su montura era una yegua de gran alzada y un lustroso pelaje marrón. En un arnés sujeto a las sillas portaba varias lanzas de distinta longitud. Al aproximarse, vieron que su rostro mostraba una expresión adusta, si bien mantenía la cabeza erguida y orgullosa. Escudriñó a la multitud y no le costó identificar a la portavoz: la mujer que estaba impartiendo órdenes. Guio el corcel hacia ella.
Unos pasos por detrás venía el juglar en un carro cargado hasta los topes, tirado por un par de mulas de pelaje castaño oscuro. Su vestimenta estaba confeccionada con un mosaico de colores brillantes, y apoyado en el asiento, junto a él, había un laúd. Tenía el cabello de un color que Arlen nunca había visto, similar al de una zanahoria pálida, y la tez tan clara que parecía que no la había tocado el sol jamás. Encorvado de hombros, parecía completamente agotado.
Por norma, el mensajero anual viajaba acompañado de un juglar. Para los niños, y también para algunos adultos, esta era la figura más importante de los dos. Hasta donde Arlen recordaba, les había visitado siempre el mismo, un hombre canoso aunque ágil y rebosante de alegría. El nuevo era más joven y tenía aspecto huraño. Los niños corrieron de inmediato a su encuentro, y el joven juglar se animó; la frustración se evaporó de su semblante tan rápido que Arlen dudó de si no le habrían engañado sus ojos. En un instante, el juglar se había bajado dla carreta y hacía bailar pelotas de colores en el aire para alborozo del público.
Varias personas más, entre ellas Arlen, olvidaron sus cometidos y confluyeron hacia allí, atraídos por los recién llegados. Pero Selia no pensaba tolerarlo y se les echó encima como un vendaval.
—¡Que haya venido el mensajero no hará que el día se alargue! —vociferó—. ¡A trabajar todo el mundo! —Algunos refunfuñaron, pero todos retornaron a sus tareas—. Tú no, Arlen. Ven aquí.
Arlen apartó los ojos del juglar y fue hasta ella al mismo tiempo que llegaba el mensajero.
—¿Selia la Yerma? —preguntó este.
—Mejor Selia a secas —respondió ella con remilgo.
El mensajero abrió los ojos de par en par y se ruborizó de tal manera que las mejillas antes pálidas se tiñeron de un rojo intenso por encima de la barba. Bajó de un salto del caballo y se inclinó con reverencia.
—Mis disculpas. He hablado sin pensar. Graig, vuestro mensajero habitual, me dijo que te llamaban así.
—Me complace saber lo que Graig piensa de mí después de tantos años —dijo ella en un tono que delataba su descontento.
—Pensaba —la corrigió el mensajero—. Está muerto, señora.
—¿Muerto? —Selia pareció entristecerse de pronto—. ¿Acaso...?
El mensajero negó con la cabeza.
—Se lo llevó un resfrío, no los núcoros. Me llamo Ragen, seré vuestro mensajero este año, como favor a su viuda. El gremio elegirá otro a partir del próximo otoño.
—¿Tendremos que esperar otro año y medio hasta que vuelva un mensajero? —Su voz sonaba como si se dispusiera a soltar una regañina—. Este pasado invierno casi no lo superamos sin la sal del otoño. Me consta que en Miln no la valoráis porque la dais por descontada, pero la mitad de nuestras provisiones de carne y pescado se nos estropeó porque no teníamos suficiente para curarlas como es debido. ¿Y qué hay de nuestras cartas?
—Lo lamento, señora. Estas poblaciones se encuentran muy alejadas de las rutas comunes, y pagar a un mensajero para que se comprometa a hacer un viaje de al menos un mes cada año resulta costoso. El Gremio de Mensajeros está falto de hombres desde que Graig pilló ese resfrío—. Rio entre dientes y meneó la cabeza, pero se percató de que el semblante de Selia se ensombrecía—. Sin ánimo de ofender, señora. También era amigo mío. Es solo que… no muchos mensajeros tenemos la suerte de irnos con un techo sobre la cabeza, una cama bajo el cuerpo y una joven esposa al lado. Lo normal es que la noche se nos lleve antes, ¿entiendes?
—Entiendo. Y tú, Ragen, ¿estás casado?
—Sí, aunque para alegría de mi mujer, y para mi dolor, paso más tiempo con mi yegua que con ella. —Volvió a reírse, lo cual desconcertó a Arlen, pues no comprendía dónde estaba la gracia de que su esposa no le extrañara.
Sin embargo, Selia no pareció darse cuenta.
—¿Y si no pudieras verla jamás? ¿Y si solo pudieras comunicarte con ella por medio de cartas una vez al año? ¿Cómo te sentaría enterarte de que esas cartas se retrasarán seis meses? En este pueblo hay gente que tiene parientes en las Ciudades Libres. Se marcharon con el mensajero de turno; en algunos casos, hace dos generaciones. Esas personas no volverán a casa, Ragen. Las cartas son lo único que tenemos de ellas, y ellas de nosotros.
—Concuerdo totalmente, señora, pero no me corresponde a mí tomar esa decisión. El duque…
—Pero hablarás con el duque a tu regreso, ¿no? —lo interrumpió Selia.
—Faltaría más.
—¿Quieres que te escriba el mensaje?
—Creo que podré recordarlo, señora —contestó él con una sonrisa.
—Que sea verdad.
Ragen hizo otra reverencia, aún más profunda que la primera.
—Mis disculpas por presentarme en un día tan lúgubre —dijo, desviando los ojos hacia la pira funeraria.
—No podemos dictarle a la lluvia cuándo venir, ni al viento, ni al frío. Tampoco a los núcoros. La vida debe continuar a pesar de todo.
—La vida sigue —convino Ragen—, pero si mi juglar o yo podamos ayudar en algo…; tengo buenas espaldas y he curado heridas de núcoro muchas veces.
—Tu juglar ya nos está ayudando —respondió Selia, señalando con un ademán al joven, que cantaba baladas y hacía sus trucos—; distrae a los pequeños mientras sus familias trabajan. En cuanto a ti, tengo mucho que hacer en los próximos días si queremos recuperarnos de esta pérdida. No dispondré de tiempo para repartir el correo y leérselo a los que no han aprendido el alfabeto.
—Yo puedo leérselo a los que no sepan, señora, pero no conozco demasiado bien el pueblo para repartir las cartas.
—No será menester —dijo Selia y empujó a Arlen hacia delante—. Este chico, Arlen, te llevará al almacén general de Plaza de la Villa. Dale las cartas y los fardos a Rusco Porco cuando entregues la sal. Ahora que ha llegado, casi todos irán enseguida a buscarla, y Rusco es de los pocos que saben de letras y números por estos lares. Ese canalla se quejará e insistirá en cobrar, pero dile que, en tiempos de adversidad, el pueblo entero debe arrimar el hombro. Dile que reparta las cartas y que se las lea a los que no sepan, o no moveré un dedo la próxima vez que la gente quiera echarle la soga al cuello.
Ragen miró a la mujer con detenimiento, quizá tratando de averiguar si bromeaba, pero su rostro glacial no mostraba indicio alguno, de modo que le dedicó otra reverencia.
—Daos prisa, pues —dijo Selia—. Id con pies ligeros y estaréis de vuelta antes de que caiga de noche y la gente se marche de aquí. Si tu juglar y tú no queréis pagarle a Rusco por una habitación, cualquiera de los presentes os ofrecerá con gusto su casa.
Los despachó con un aspaviento y se volvió para reprender a quienes habían interrumpido sus quehaceres para observar a los recién llegados.
—¿Siempre es tan… enérgica? —preguntó Ragen a Arlen mientras caminaban hacia donde el juglar entretenía con pantomimas a los niños más pequeños. Al resto los habían mandado a trabajar.
Arlen dio un resoplido:
—Pues tendrías que oírla hablar con los barbagrises. Tienes suerte de que no te despellejara vivo después de llamarla «Yerma».
—Graig me dijo que todos la llamaban así.
—Es cierto, solo que nadie se lo dice a la cara, a menos que quiera atreverse a coger a un núcoro por los cuernos. Cuando Selia habla, todo el mundo salta.
El mensajero rio entre dientes.
—Y eso que es una solterona, una «moza vieja» —reflexionó—. De donde yo vengo, solo las madres esperan que todos obedezcan sus órdenes sin rechistar.
—¿Qué diferencia hay? —preguntó Arlen.
—No lo sé, supongo —admitió Ragen, quien se encogió de hombros—. Así funcionan las cosas en Miln. Las personas hacen que el mundo progrese, y las madres hacen a las personas; por lo tanto, ellas dirigen el baile.
—Aquí no pasa eso.
—Ni en cualquier otro pueblo pequeño, porque no sobra gente. Pero en las Ciudades Libres las cosas son distintas. A excepción de Miln, en ninguna de las otras se escucha a las mujeres.
—Me parece ridículo —murmuró Arlen.
—Lo es —convino Ragen.
El mensajero se detuvo y entregó a Arlen las riendas de su corcel.
—Espera aquí un segundo.
Se dirigió hacia su compañero y los dos hombres se retiraron a un lado para hablar. Arlen advirtió como al juglar le mudaba el semblante, pasando del enfado a la irritación y, por último, a la resignación, mientras intentaba razonar con Ragen, cuyo rostro permaneció imperturbable en todo momento.
Sin apartar la mirada del juglar, el mensajero le indicó con una seña de la mano que le acercara el caballo.
—... no me importa lo cansado que estés —decía Ragen, su voz un susurro áspero—, esta gente tiene una tarea espantosa por delante, y si te toca bailar y hacer juegos malabares toda la tarde para que sus hijos estén entretenidos mientras tanto, ¡más te vale que bailes, maldita sea! ¡Y ahora enseña tu mejor cara y ponte a trabajar! —Le arrebató las riendas a Arlen y se las tiró al juglar.
El chico alcanzó entonces a echarle una buena ojeada a su rostro, lleno de indignación y miedo, antes de que el joven juglar se fijara en él. En cuanto se percató de que lo observaban, las facciones del hombre parecieron ondular y, al cabo de un instante, volvía a ser el tipo alegre y vivaracho que bailaba para los niños.
Ragen llevó a Arlen hasta el carro y, una vez que los dos hubieron montado, hizo restallar las riendas y enfilaron el sendero de tierra que conducía al camino principal.
—¿Por qué discutíais? —preguntó Arlen, quien daba tumbos en el asiento mientras el carro rodaba por el irregular terreno.
El mensajero lo miró un momento y luego se encogió de hombros.
—Es la primera vez que Keerin se aventura tan lejos de la ciudad. Se mostraba valiente cuando viajábamos en grupo y dormía en un carromato cubierto, pero desde que nos separamos del resto de la caravana en Angieres, no lo lleva muy bien. Le entra el canguelo de día por culpa de los núcoros, y eso lo convierte en una mala compañía.
—No se nota —dijo Arlen, volviéndose a mirar al juglar, quien ahora daba volteretas laterales, como una suerte de hombre-rueda.
—Los juglares tienen sus trucos de actor. Se meten tanto en un personaje durante una temporada llegan a convencerse de que son alguien distinto. Keerin fingía ser valiente. El Gremio evaluó su aptitud para viajar y superó la prueba, pero nunca se sabe realmente cómo se comportará alguien después de dos semanas al raso hasta que no lo ha vivido en sus carnes.
—¿Y cómo consigues pasar la noche en los caminos? Padre dice que dibujar guardas en la tierra es buscarse problemas.
—Tu padre lleva razón. Mira en ese compartimento junto a tus pies.
Así lo hizo y de allí sacó una abultada bolsa de cuero suave. Dentro había una cuerda anudada, ensartada a través de una serie de placas de madera lacada más grandes que su mano. Ensanchó los ojos al apreciar los símbolos grabados y pintados en ellas.
De inmediato, comprendió lo que era: un círculo de protección portátil, lo bastante amplio como para rodear el carro; y aún sobraría espacio.
—Nunca he visto nada igual —dijo.
—No son fáciles de fabricar —explicó Ragen—. La mayoría de los mensajeros no llegan a dominar el arte hasta el final de su período de aprendizaje. Estas guardas no las borra ni el viento ni la lluvia. Aun así, no es lo mismo que tener paredes y puertas guarnecidas.
»¿Alguna vez te has encontrado con un núcoro cara a cara, chico? —preguntó al tiempo que se giraba para clavar los ojos en él—. ¿Han intentado abrirte en canal cuando no hay ningún sitio adonde huir ni más protección que una magia invisible? —Meneó la cabeza—. Quizá estoy siendo demasiado duro con Keerin. Se apañó bien en la prueba. Gritó un poco, cierto, aunque eso era de esperar. Pero tener que soportar lo mismo noche tras noche es harina de otro costal. Hace mella en esos hombres siempre preocupados por si una hoja de árbol extraviada cae sobre una guarda y entonces…
De repente, soltando un bufido, hizo ademán de tirarle un manotazo a Arlen, con los dedos doblados a modo de garras, y rompió a reír cuando el chico pegó un salto.
Luego, Arlen deslizó el pulgar por la lisa superficie de cada una de las guardas lacadas, sintiendo su fuerza. Había una separación de unos dos palmos entre cada plaquita, similar a la que habría en cualquier barrera. Contó más de cuarenta.
—¿Y en un círculo tan grande no se cuelan los demonios viento? Padre coloca postes para evitar que aterricen en los campos.
El hombre lo lanzó una ojeada, un tanto sorprendido.
—Sospecho que tu padre está perdiendo el tiempo. Los demonios viento son voladores poderosos, pero para despegar necesitan un espacio que les permita correr y tomar impulso, o un lugar alto al que trepar y desde el que saltar. Y nada de eso abunda en un maizal, así que no creo que les interese aterrizar en uno, a no ser que divisen algo demasiado tentador para resistirse, como un niño dormido en el campo por una apuesta. —Lo miró con una expresión que Arlen reconoció; era la misma que Jeph adoptaba cuando le advertía que nunca debía subestimar a los núcoros. Como si no lo supiera.
»Además, los demonios viento también necesitan describir curvas amplias para poder virar —prosiguió Ragen—, y la mayoría tiene una envergadura mayor que ese círculo. No digo que no sea posible que se cuele alguno, pero yo nunca lo he visto. En cualquier caso, si llegara a ocurrir… —Señaló con un gesto la lanza larga y gruesa que tenía al lado.
—¿Se puede matar a un núcoro con una lanza? —preguntó Arlen.
—Probablemente no, pero he oído que los dejas aturdidos si los inmovilizas contra las guardas. —Soltó una risita—. Espero no tener que averiguarlo nunca.
Arlen se quedó mirándolo, con ojos ensoñadores.
Y Ragen le devolvió la mirada, con semblante de repente serio.
—El de mensajero es un oficio peligroso, chico.
Durante largo rato, Arlen observó con fijeza al hombre y, al cabo, dijo:
—Valdría la pena por ver las Ciudades Libres. Dime la verdad, ¿cómo es Fuerte Miln?
—Es la ciudad más rica y hermosa del mundo —respondió Ragen y se subió la manga de la cota de malla para dejar al descubierto el tatuaje que lucía el antebrazo, una ciudad enclavada entre dos montañas—. Las Minas del Duque albergan yacimientos ricos en sal, metales y carbón. Los muros y tejados se hallan tan bien guarnecidos que las guardas domésticas rara vez se ponen a prueba. Cuando el sol brilla en sus murallas, humilla a las propias montañas.
—Yo nunca he visto una montaña —confesó Arlen, maravillado, mientras recorría el tatuaje con el dedo—. Mi padre dice que son como colinas grandes.
—¿Ves aquella elevación de allí? —Ragen señaló un punto al norte del camino.
Afirmó con la cabeza el chico.
—Es el Cerro del Barroso. Desde arriba se divisa todo el Arroyo.
Ragen hizo un ademán de asentimiento.
—¿Sabes qué significa «centenar»? —preguntó, y Arlen volvió a afirmar con la cabeza.
—Diez pares de manos.
—Pues hasta una montaña pequeña es más grande que un centenar de tus Cerros apilados unos sobre otros. Y las montañas de Miln no son pequeñas.
Arlen abrió mucho los párpados mientras intentaba concebir semejante altura.
—Deben de tocar el cielo.
—Algunas se yerguen por encima —alardeó Ragen—. Desde la cima, puedes contemplar las nubes que se extienden por debajo de ti.
—Quiero verlo algún día.
—Cuando tengas edad, podrías unirte al Gremio de Mensajeros.
Arlen hizo un gesto de negación.
—A los que se marchan, padre llama desertores. Y luego escupe.
—Tu padre no sabe de lo que habla. Y escupir no hace que sea cierto. Sin mensajeros, incluso las Ciudades Libres se desmoronarían.
—Pensaba que las Ciudades Libres eran seguras.
—No existe ningún lugar seguro, Arlen. No verdaderamente. Miln tiene más habitantes y puede absorber mejor las muertes que un pueblo como Arroyo Tibbet, pero de todos modos los núcoros se cobran su tributo de vidas cada año.
—¿Cuánta gente vive en Miln? —preguntó Arlen—. En Arroyo Tibbet somos nueve centenares, y cuentan que Solana del Pasto, allá camino arriba, es casi igual de grande.
—En Miln somos más de treinta mil —dijo Ragen, orgulloso. El chico le dirigió una mirada de confusión, por lo que aclaró—: Mil son diez centenares.
Arlen caviló por un momento y luego sacudió la cabeza.
—No hay tanta gente en el mundo.
—Claro que sí; incluso más —insistió Ragen—. Existe un vasto mundo que descubrir para aquellos dispuestos a desafiar la oscuridad.
Arlen no contestó y durante un rato hicieron el camino en silencio.
Con su lento rodar, el carro tardó una hora y media en llegar a Plaza de la Villa. El corazón de Arroyo. Constaba de varias decenas de casas de madera guarnecidas de protecciones en las que residían aquellos cuyas ocupaciones no los obligaban a faenar los campos o los arrozales, ni a pescar o cortar leña. Allí era donde uno acudía a buscar al sastre y al panadero, al herrero, al tonelero y al resto.
En el centro radicaba el zoco, donde se reunía la gente, y el edificio más grande de Arroyo, el colmado, que disponía de una espaciosa sala corrida que albergaba mesas y la cantina; un almacén aún más grande en la parte de atrás, y un sótano bajo el suelo, repleto de casi todo cuanto poseyera algún valor en Arroyo.
Manejaban la cocina las hijas de Rusco, Dasy y Catrin. Por dos créditos uno podía tomar una comida que te dejaba lleno hasta la saciedad, aunque Silvy tachaba al viejo Porco de estafador, porque por dos créditos uno podía comprar grano crudo para una semana. Aun así, muchos hombres solteros pagaban el precio, y no necesariamente por la comida. Dasy era más bien feúcha, y Catrin estaba gorda, pero el tío Cholie decía que los hombres que se casasen con ellas tendrían la vida resuelta.
Todos los habitantes de Arroyo llevaban allí su género, ya fuera maíz, carne o pieles, cerámica o telas, muebles o herramientas. El Porco cogía el producto, lo tasaba y entregaba a los clientes créditos para que adquirieran otros artículos en el colmado.
No obstante, las cosas siempre parecían costar mucho más de lo que el viejo mercader pagaba por ellas. Arlen sabía suficientes números para darse cuenta. Cuando la gente acudía a vender, se desataban notorias discusiones, aunque al final era el Porco quien fijaba los precios, y solía salirse con la suya. Casi todos lo odiaban, pero lo necesitaban, y era más probable que le cepillaran el abrigo y le abrieran las puertas que le escupieran al pasar.
El resto de los habitantes de Arroyo trabajaba de sol a sol y apenas conseguía cubrir sus necesidades, mas el Porco y sus hijas siempre lucían mejillas carnosas, barrigas abultadas y ropas nuevas y limpias. Arlen tenía que envolverse en una alfombra cada vez que su madre le lavaba el mono.
Ragen y Arlen amarraron las mulas a la puerta del colmado y entraron. La cantina estaba vacía. En circunstancias normales, el aire de la taberna estaría impregnado de grasa de tocino, pero hoy ningún olor salía de la cocina.
Arlen se adelantó al mensajero y se dirigió al mostrador, donde Rusco tenía una campanilla de bronce que había traído consigo de las Ciudades Libres. Le encantaba aquel instrumento. Le dio un toque con la palma de mano y sonrió al oír el tintineo límpido.
En la trastienda oyó un golpazo y Rusco traspuso las cortinas de detrás de la barra. Era un hombre corpulento, todavía fuerte y de espalda recta a sus sesenta años, pero le colgaba una lorza blanda en torno a la cintura y los cabellos gris acero se retiraban lentamente de su frente arrugada. Llevaba zapatos de cuero y unos pantalones claros con una camisa blanca de algodón limpia, remangadas las mangas hasta la mitad de los gruesos antebrazos. Su delantal blanco estaba impecable, como de costumbre.
—Arlen Pacas —dijo, con una sonrisa paciente, al ver al chico—. ¿Has venido solo a jugar con la campana o quieres tratar de negocios?
—Los negocios me incumben a mí —respondió Ragen, dando un paso adelante—. ¿Eres Rusco Porco?
—Rusco a secas. Los lugareños me encasquetaron el mote de Porco, aunque no me lo llaman a la cara. No soportan ver prosperar al prójimo.
—Y van dos —reflexionó Ragen.
—¿Perdona?
—Van dos veces que el diario de viaje de Graig me guía por mala senda. A Selia, esta mañana la llamé Yerma a la cara.
—¡Ja! —rio Rusco—. Conque sí, ¿eh? Bueno, eso bien merece un trago a cuenta de la casa, no se me ocurre mejor motivo. ¿Cómo has dicho que te llamabas?
—Ragen —respondió el mensajero, quien soltó su pesado zurrón y tomó asiento a la barra.
Rusco espitó un barril y descolgó una jarra de madera de un gancho. La llenó con una cerveza espesa y de color miel, que formó una corona de espuma blanca que sobresalía por encima del borde. Luego se sirvió una para él y, tras echarle una ojeada a Arlen, le puso también a él un vaso pequeño.
—Llévate eso a una mesa y deja que los adultos hablen en la barra. Y si sabes lo que te conviene, no le contarás a tu madre que te la he dado.
Arlen sonrió radiante y salió corriendo con su premio antes de que Rusco tuviera ocasión de arrepentirse. En los festivales, había probado a hurtadillas la cerveza de la jarra de su padre, pero nunca había disfrutado de un vaso para él solo.
—Empezaba a preocuparme que nadie viniera nunca más —oyó que decía Rusco.
—Graig pilló un resfrío el otoño pasado, justo antes de partir —explicó Ragen; dio un largo trago y prosiguió—: Su yerbera le recomendó que aplazara el viaje hasta que se mejorara, pero entonces se asentó el invierno y su estado empeoró cada vez más. Al final, me pidió que me encargara de su ruta hasta que el gremio encontrase un remplazo. Yo tenía que llevar una caravana de sal a Angieres de todos modos, conque incorporé un carro más y me desvié hacia aquí antes de regresar al norte.
Rusco cogió su jarra y la llenó una segunda vez.
—Por Graig, un magnífico mensajero y un regateador peligroso.
Ragen hizo una inclinación de cabeza, y los dos hombres entrechocaron las jarras y bebieron.
—¿Otra? —preguntó el viejo cuando Ragen plantó la suya en la barra.
—Graig escribió en su diario que tú también eras un regateador peligroso y que intentarías emborracharme antes.
Riendo entre dientes, Rusco rellenó la jarra y se la ofreció, coronada por un cremoso giste.
—Después ya no tendré motivos para seguir invitándote.
—¿Tú crees? ¿No quieres que tu correo llegue a Miln? —dijo Ragen, aceptando la cerveza con una amplia sonrisa.
—Sospecho que vas a ser tan duro de pelar como lo era Graig en sus mejores días—refunfuñó Rusco; se escanció otra para él y, cuando la espuma rebosó, añadió—: ¡Listo! Podemos regatear borrachos los dos. —Se echaron a reír y volvieron a entrechocar las jarras—. ¿Qué noticias traes de las Ciudades Libres? ¿Los krasianos siguen empeñados en destruirse a sí mismos?
Ragen se encogió de hombros.
—Eso cuentan. Dejé de viajar a Krasia hace unos años, cuando me casé. Demasiado lejos. Y demasiado arriesgado.
—Conque el hecho de que tapen a sus mujeres con mantos no tiene nada que ver, ¿eh?
—Eso no ayuda —dijo Ragen, riendo—, pero más que nada es porque piensan que todos los norteños, mensajeros incluidos, somos unos cobardes por no pasar las noches buscando que nos nuclen.
—Quizá se les quitarían las ganas de batallar si mirasen más a sus mujeres —reflexionó Rusco—. ¿Qué hay de Angieres y Miln? ¿Los duques aún andan a la gresca?
—Como de costumbre. Euchor necesita la madera de Angieres para abastecer sus refinerías y el grano para alimentar a su pueblo. Rhinebeck necesita la sal y el metal de Miln. No les queda otro remedio que comerciar para sobrevivir, pero les gusta complicarse la vida y se dedican continuamente a intentar engañarse el uno al otro, máxime cuando una remesa se pierde por el camino a causa de los núcoros. El verano pasado, los demonios asaltaron una caravana de acero y sal. Mataron a los conductores, pero dejaron la mayor parte de la carga intacta. Rhinebeck la recuperó y se negó a pagar, alegando derechos de salvamento.
—El duque Euchor debió de ponerse furioso —dijo Rusco.
—Lívido —confirmó Ragen—. Fui yo quien le comunicó la noticia. El rostro se le encendió de ira y juró que Angieres no vería otra onza de sal hasta que Rhinebeck saldase su deuda.
—¿Y Rhinebeck pagó? —preguntó Rusco, inclinándose con avidez.
Ragen negó con la cabeza.
—Durante unos meses, hicieron lo imposible por matarse de hambre el uno al otro y, al final, el Gremio de Mercaderes decidió pagar con tal de poder dar salida a sus géneros antes de que llegara el invierno y se pudrieran en los almacenes. Ahora Rhinebeck está enfadado con ellos por haber cedido ante Euchor, pero salvó la cara y los envíos de mercancías se reanudaron, que es lo único que le importaba a la gente, menos a esos dos perros.
—Sería prudente medir las palabras al hablar de los duques —aconsejó Rusco—, incluso en parajes lejanos como este.
—¿Quién se lo va a contar? —preguntó Ragen—. ¿Tú? ¿El chico? —Señaló con la mano a Arlen. Los dos hombres rieron—. Y las noticias sobre Puenterrío que le llevo a Euchor no harán sino empeorar las cosas —añadió.
—El pueblo en la frontera de Miln —comentó Rusco—, apenas a una jornada de viaje de Angieres. Tengo contactos allí.
—No, ahora ya no —puntualizó el mensajero sin ninguna sutileza. No hacía falta añadir más y durante un rato los dos callaron—. Pero basta ya de malas noticias.
Recogió el zurrón y lo depositó en la barra. Rusco lo contempló con recelo.
—Eso no parece sal —dijo— y dudo que yo tenga tanto correo.
—Tienes seis cartas y una docena de fardos. Está todo anotado aquí—indicó Ragen, tendiéndole una resma de pliegos—, junto con las demás cartas del zurrón y las mercancías del carro que hay que repartir. Le he dado a Selia una copia del listado —le advirtió.
—¿Para qué quiero yo ese listado o tu macuto? —preguntó Rusco.
—La portavoz está ocupada y no podrá repartir el correo, ni leérselo a los que no saben. Te ha elegido voluntario.
—¿Y qué compensación recibiré por las horas de despacho que pierda leyendo cartas?
—¿La satisfacción de una buena obra para con tus vecinos? —sugirió Ragen.
Rusco soltó un resoplido.
—No vine a Arroyo Tibbet para hacer amigos. Soy comerciante y ya hago mucho por este pueblo.
—¿Ah, sí?
—¡Pues sí, caramba! —replicó Rusco—. Fíjate, antes de que yo llegara a esta villa, todavía usaban el trueque. —Pronunció la última palabra a modo de maldición y escupió al suelo—. Recogían los frutos de su trabajo y se reunían en la plaza cada semana, el día séptimo, para discutir cuántas judías valían una mazorca de maíz, o cuánto arroz había que darle al tonelero para que te fabricara un barril donde almacenarlo. Y si ese día no conseguías lo que necesitabas, tenías que esperar hasta la semana siguiente o ir de puerta en puerta. Ahora la gente puede venir aquí, cualquier día, a cualquier hora entre la salida y la puesta de sol, para canjear sus productos por créditos y comprar cualquier cosa que necesiten.
—El salvador del pueblo —dijo Ragen, irónico—. Y sin obtener nada a cambio, me figuro.
—Nada, unas migajas —dijo Rusco con una sonrisa.
—¿Y cuántas veces han intentado ahorcarte los lugareños por estafador?
El tendero achicó los ojos.
—Pues demasiadas, considerando que la mitad de ellos no sabe contar más que hasta los dedos de las manos y que la otra mitad solo alcanza a sumarle los dedos de los pies.
—Selia dijo que, la próxima vez que ocurra, tendrás que arreglártelas por tu cuenta —la voz amable de Ragen se había endurecido de pronto— a menos que cumplas con tu parte. Al otro lado del pueblo un montón de gente está sufriendo peores castigos que tener que leer unas cuantas cartas.
Rusco frunció el ceño, pero cogió el listado y se llevó la pesada bolsa al almacén.
—¿Cuál es realmente la situación? —preguntó a su regreso.
—Una tragedia. Veintisiete muertos por ahora y varios más aún en paradero desconocido.
—¡Por el Creador! —renegó Rusco, dibujando un signo de protección en el aire—. Me había imaginado una familia, en el peor de los casos.
—Ojalá solo hubiera sido una.
Durante un momento guardaron un respetuoso silencio, como correspondía, y luego alzaron la vista al unísono, sosteniéndose la mirada.
—¿Tienes la sal de este año? —preguntó Rusco.
—¿Tienes el arroz del duque? —replicó el otro.
—Lleva todo el invierno almacenado, por haberte retrasado tanto. —El mensajero entrecerró los ojos y Rusco, alzando las manos como en señal de súplica, se apresuró a añadir—: ¡Eh, que no se ha estropeado! Lo he mantenido seco en barriles sellados y, aparte, ¡en mi bodega no hay alimañas!
—Comprenderás que deba revisarlo —dijo Ragen.
—Por supuesto, por supuesto. ¡Arlen, ve a buscar esa lámpara! —ordenó el tendero, apuntando hacia la esquina del mostrador.
El chico fue sin demora hasta el farol y cogió el chispero; luego encendió la mecha y bajó la tulipa con aire reverencial. Nunca le habían confiado el manejo de ningún objeto de cristal. No imaginaba que estuviera tan frío, aunque se calentó rápidamente con la caricia de la llama.
—Tráenosla a la bodega —indicó Rusco.
Arlen trató de contener la emoción. Siempre había querido ver lo que había detrás del mostrador. Se decía que, si toda la población de Arroyo juntaba todas sus posesiones en un montón, no rivalizaría con las maravillas que la bodega de Porco encerraba.
Observó cómo Rusco tiraba de una anilla del suelo para abrir una amplia trampilla. Arlen se acercó enseguida, temiendo que el viejo Porco cambiara de opinión. Descendió los chirriantes escalones, con la lámpara en alto para alumbrar el camino. La luz rozaba cajones y toneles, apilados hasta el techo y alineados en hileras parejas que se extendían más allá del área iluminada. El suelo era de madera para evitar que los núcoros accedieran a la bodega directamente desde el Núcleo; sin embargo, había símbolos grabados en las estanterías que forraban las paredes. El viejo Porco cuidaba de sus tesoros.
El tendero los guio por los pasillos hasta los barriles sellados del fondo.
—Parecen intactos —dijo Ragen tras inspeccionar la madera. Se lo pensó un momento y luego señaló uno escogido al azar—. Este de aquí.
Resoplando, Rusco sacó el barril en cuestión. Había quien consideraba que su trabajo era fácil, pero sus brazos, duros y gruesos, no tenían nada que envidiar a los de cualquiera que blandiese un hacha o una guadaña. Rompió el precinto, retiró la tapa y extrajo un puñado de arroz con un cazo poco profundo para que Ragen lo examinara.
—Buen grano del Marjal —le dijo—. Y no se aprecia ni un gorgojo, ni señal de podredumbre. Esto alcanzará un alto precio en Miln, máxime después de tanto tiempo.
Ragen asintió con un gruñido, de modo que volvieron a sellar el recipiente y regresaron arriba.
Durante un rato discutieron sobre cuántos barriles de arroz valían los pesados sacos de sal del carro. Al final, ninguno de los dos parecía contento; sin embargo, se estrecharon la mano para cerrar el trato.
Rusco llamó a sus hijas y luego salieron todos a la calle para empezar a descargar la sal. Arlen intentó levantar un saco, pero pesaba demasiado para él; se le resbaló de las manos, trastabilló y se fue al suelo.
—¡Ten cuidado! —lo regañó Dasy, dándole un pescozón en el cogote.
—¡Si no puedes cargar con ellos, abre ahí por lo menos! —ladró Catrin. Ella misma llevaba un saco sobre el hombro y otro metido bajo un carnoso brazo. Arlen se puso dificultosamente en pie y corrió a sujetarle la puerta.
—Ve a buscar a Ferdi Molinero y dile que le pagaremos cinco... no, mejor cuatro créditos por cada saco de sal que muela —le ordenó Rusco. En Arroyo, la mayoría trabajaba para el Porco, de una forma u otra, pero las gentes de Plaza más que nadie—. Cinco si la envasa en barriles con arroz para que no coja humedad.
—Ferdi ha ido al Caserío —dijo Arlen—. Están casi todos allí.
Rusco dio un gruñido por toda respuesta. Muy pronto el carro quedó vacío, salvo por algunas cajas y sacos que no contenían sal. Las hijas de Porco atisbaban con aire codicioso, aunque no pronunciaron palabra.
—Esta noche subiremos el arroz de la bodega y lo guardaremos en la trastienda hasta que decidas partir hacia Miln —dijo Rusco, una vez transportado el último saco al interior.
—Gracias.
—Entonces, ¿hemos concluido los negocios del duque? —preguntó el tendero con una sonrisa; lanzaba miradas de complicidad a los artículos del carro.
—Los del duque, sí —dijo Ragen, sonriendo a su vez.
Arlen tenía la esperanza de que lo invitaran a otra cerveza mientras regateaban. Había experimentado cierto mareo, como si hubiera pillado un resfrío, aunque sin tos, ni estornudos ni dolores. Le gustaba la sensación y quería volver a probarla.
Ayudó a acarrear el resto de las cosas a la taberna y luego Catrin sacó una fuente de bocadillos rellenos de abundante carne. Al chico le sirvieron un segundo vaso de cerveza para bajar la comida y el viejo Porco le dijo que le apuntaría dos créditos en el libro por su trabajo.
—No se lo contaré a tus padres, pero si te los gastas en cerveza y te pescan, te tocará trabajar para compensarme por el escándalo que me monte tu madre. —Arlen asintió con entusiasmo. Nunca había tenido créditos propios para gastar en el colmado.
Tras el almuerzo, Rusco y Ragen se acercaron al mostrador y abrieron los otros fardos que había traído el mensajero. Los ojos de Arlen resplandecían con cada tesoro que presentaba. Había rollos de una tela más fina que ninguna otra que hubiera visto jamás; broches y utensilios de metal; cerámica y especias exóticas. Había incluso unas cuantas copas de cristal que centelleaban bajo la luz.
No obstante, Porco no parecía impresionado.
—El año pasado Graig trajo un mejor botín. Te daré... cien créditos por el lote completo.
Al chico se le descolgó la mandíbula. ¡Cien créditos! Ragen podría comprarse medio Arroyo con esa cantidad.
La oferta, sin embargo, no complació al mensajero. Sus ojos volvieron a endurecerse y pegó un manotazo en la mesa. Dasy y Catrin, que estaban limpiando, levantaron la vista de la tarea al oír el ruido.
—¡Al Núcleo con tus créditos! —gruñó—. No soy ninguno de tus patanes, conque más te vale no confundirme con uno de ellos si no quieres que el gremio sepa de tus tejemanejes.
—¡Eh, sin rencores! —rio Rusco, batiendo las palmas en el aire con un ademán apaciguador típico de él—. Comprenderás que tenía que intentarlo. ¿Todavía aprecian el oro allá en Miln? —preguntó con sonrisa astuta.
—Como en todas partes. —Ragen seguía con el ceño fruncido, pero la ira había abandonado su voz.
—Pues aquí no —dijo Rusco. Volvió a desaparecer tras la cortina y lo oyeron rebuscar, hablando a voces por encima del ruido—. Aquí, si algo no sirve para comértelo, ponértelo, dibujar runas o labrar el campo, no vale gran cosa. —Regresó al cabo de un momento con un saco de tela que depositó sobre el mostrador con un tintineo.
»La gente de aquí ha olvidado que el oro mueve el mundo —prosiguió. Metió la mano en la talega y sacó dos pesadas monedas amarillas, las cuales agitó ante la cara de Ragen—. Los hijos del molinero las usaban como fichas de juego. ¡Fichas! Les dije que les cambiaría el oro por un juego de madera tallada que tenía en la trastienda; ¡pensaron que les hacía un favor! Ferdi incluso vino al día siguiente a darme las gracias.
Soltó una carcajada gutural. Arlen intuía que aquella risa debería haberlo ofendido, aunque no sabía muy bien por qué. Había jugado muchas veces al juego de los Molinero y le parecía que valía más que dos discos de metal, por brillantes que fueran.
—El lote que he traído vale mucho más que dos soles —protestó Ragen, quien señaló con la cabeza las piezas y luego miró hacia la talega.
Sonrió Rusco y la desató del todo.
—No te preocupes.
La bolsa se desinfló a medida que se vaciaba, esparciendo más monedas brillantes de aquellas por el mostrador, junto con cadenas, anillos y collares de gemas relucientes. Objetos preciosos, supuso Arlen, aunque le sorprendió ver que los ojos de Ragen casi se le salían de las órbitas y adquirían un brillo codicioso.
Nuevamente se enzarzaron en un tira y afloja; Ragen sostenía las gemas a la luz y mordía las monedas, mientras que Rusco palpaba la tela y probaba las especias. Para Arlen, a quien la cabeza le daba vueltas por culpa de la cerveza, todo se había tornado borroso. En la barra, Catrin servía a los hombres una jarra tras otra, si bien ninguno mostraba indicios de estar tan afectados como él.
—Doscientos veinte soles de oro, dos lunas de plata, el collar de cordón y los tres anillos de plata —ofreció Rusco por fin—. Y ni una luz de cobre más.
—No me extraña que operes en andurriales dejados de la mano del Creador —dijo Ragen—. Debieron de echarte de la ciudad por estafador.
—El insultarme no te hará más rico. —Porco parecía confiado en llevar las de ganar.
—Esta vez no habrá riquezas para mí. Saldaré las costas del viaje y le entregaré a la viuda de Graig hasta la última luz.
—¡Ay, Jenya! —exclamó Rusco, nostálgico—. Antes les llevaba la pluma a algunas gentes sin letras de Miln; entre ellas, el idiota de mi sobrino. ¿Qué será de ella?
El mensajero meneó la cabeza.
—El gremio no le ha donado ningún pago de muerte, porque Graig murió en el calor de su hogar. Y como ella no es Madre, le negarán muchos trabajos.
—Me entristece oírlo.
—Graig le dejó algo de dinero, aunque nunca tuvo demasiado, y el gremio le seguirá pagando por su pluma. Las ganancias de este viaje deberían bastarle para vivir durante una temporada. Pero es joven y tarde o temprano se le acabará, a menos que vuelva a casarse o encuentre un trabajo mejor.
—¿Y después?
Ragen se encogió de hombros.
—Le costará encontrar otro marido por ser una viuda que no ha dado hijos, pero no terminará como una mendiga. Eso lo hemos jurado mis hermanos del gremio y yo. Uno de nosotros la acogerá como sirvienta antes de que tal cosa ocurra.
—Aun así —dijo Rusco, cabeceando de un lado a otro—, descender de clase… —Metió la mano en la bolsa, ya mucho más ligera, sacó un anillo que con una centelleante gema transparente engastada en él y se lo tendió—. Asegúrate de que recibe esto.
Sin embargo, cuando Ragen alargaba la mano, Rusco lo retiró de repente.
—Le pediré que mande mensaje, como comprenderás. Y reconozco el trazo de sus letras. —Ragen lo observó un instante, y el viejo enseguida añadió—: Sin ánimo de ofender.
Sonrió el otro y cogió el anillo.
—Tu generosidad resarce la ofensa con creces. Con esto tendrá para llenarse el estómago varios meses.
—Sí, bueno —dijo Rusco con aspereza al tiempo que recogía las sobras de la talega—, pero que no se entere ningún pueblerino o perderé mi reputación de estafador.
—Tu secreto está a salvo conmigo —rio Ragen.
—Quizá podrías conseguirle un poco más.
—¿Sí?
—Tenemos cartas que deberían haber llegado a Miln hace seis meses. Quédate unos días mientras escribimos y reunimos más, quizá hasta puedas ayudar a llevar la pluma, y te compensaré. No te daré más oro —aclaró—, pero seguro que a Jenya le vendría bien un barril de arroz, algo de pescado curado o de harina.
—Sin duda —convino Ragen.
—También puedo ofrecerle trabajo a tu juglar —añadió Rusco—. Tendrá más espectadores aquí en Plaza que yendo de granja en granja.
—De acuerdo. Aunque Keerin querrá oro. —Rusco le dedicó una mirada irónica y Ragen se echó a reír—. Comprenderás que tenía que intentarlo —dijo—. Que sea plata, entonces.
Rusco hizo un ademán de asentimiento.
—Cobraré una luna por cada actuación, me quedaré una estrella de cada luna y él con las otras tres.
—Creía que habías dicho que los pueblerinos no tenían dinero —señaló Ragen.
—La mayoría no. Les venderé las lunas... pongamos a cinco créditos cada una.
—Conque Rusco Porco roba a las dos partes del trato, ¿eh?
Y el viejo Porco esbozó una sonrisa.
Arlen hizo el trayecto de vuelta en un estado de entusiasmo. El viejo Porco le había prometido que le dejaría ver al juglar gratis si difundía la noticia de que, el día siguiente, Keerin actuaría en Plaza a mediodía por un precio de cinco créditos o una luna de plata milnesa. No dispondría de mucho tiempo; cuando Ragen y él regresaran, sus padres estarían preparándose para marchar, pero estaba seguro de que podría correr la voz antes de que lo subieran al carro.
—Háblame de las Ciudades Libres —suplicó Arlen en el camino—. ¿Cuántas has visitado?
—Cinco —respondió Ragen—: Miln, Angieres, Vilago, Rizon y Krasia. Quizá haya otras más allá de las montañas o del desierto, pero, que yo sepa, nadie las ha visto.
—¿Cómo son?
—Fuerte Angieres, la fortaleza del bosque, se halla al sur de Miln, al otro lado del río Medianero —explicó Ragen—. Angieres suministra madera a las demás ciudades. Más al sur está el gran lago, en cuya superficie se erige Vilago.
—¿Un lago es como una charca? —inquirió Arlen.
—Un lago es a una charca lo que una montaña a una colina. —Ragen le concedió al chico un momento para digerir el concepto—. En medio del agua, los vilagueses se encuentran a salvo de los demonios de roca, los silvanos y los ígneos. Su red de protección es inexpugnable para los demonios alados, y ningún pueblo domina como ellos las guardas contra los demonios acuáticos. Son pescadores y de sus capturas depende la subsistencia de los miles de habitantes de las ciudades sureñas.
»Al oeste de Vilago está Fuerte Rizon, que técnicamente no es un fuerte, puesto que uno casi podría traspasar sus murallas de un salto, pero protege las tierras de labranza más extensas que hayas contemplado jamás. Sin Rizon, las otras Ciudades Libres morirían de hambre.
—¿Y Krasia?
—Solo he visitado Fuerte Krasia en una ocasión. Los krasianos no son demasiado hospitalarios con los forasteros y para llegar hasta allí se requieren semanas de travesía por el desierto.
—¿Desierto?
—Arena —explicó Ragen—. Arena y nada más que arena en leguas a la redonda. Sin más comida ni agua que la que lleves encima, ni nada que te resguarde del sol abrasador.
—¿Y allí vive gente?
—Pues sí. En otros tiempos, los krasianos llegaron a ser más numerosos que los milneses, pero están extinguiéndose.
—¿Por qué? —preguntó Arlen.
—Porque luchan contra los núcoros.
Agrandó los ojos el chico por la sorpresa.
—¿Se puede luchar contra los núcoros?
—Se puede luchar contra cualquier cosa, Arlen. El problema de luchar contra los demonios es que la mayoría de las veces pierdes. Los krasianos matan lo suyo, pero los núcoros causan más bajas de las que reciben. Cada año que pasa quedan menos krasianos.
—Mi padre dice que los núcoros te devoran el alma cuando te cogen —comentó Arlen.
—¡Bah! —Ragen escupió por encima del borde del pescante—. Supersticiones estúpidas.
Habían doblado una curva, no muy lejos del Caserío, cuando Arlen se fijó en algo que pendía del árbol que tenían delante.
—¿Qué es eso? —apuntó con el dedo.
—¡Maldita sea la noche! —exclamó Ragen y, haciendo restallar las riendas, lanzó las mulas al galope. Arlen se vio arrojado contra el respaldo del asiento y tardó un momento en enderezarse. Cuando lo logró, miró hacia el árbol, cuya separación se reducía rápidamente.