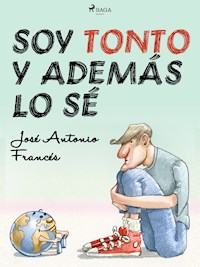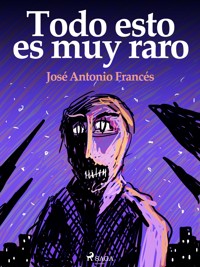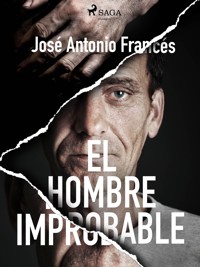
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desternillante colección de relatos que mezclan el humor y el fantástico con el sabor urbano y la afinada ironía de su autor, José Antonio Francés. Cuadros que cambian de forma, un señor al que sólo se le cae el pelo cuando espera el autobús, repollos que perciben emociones... todo eso y más nos presenta este mosaico que analiza los absurdos de nuestra vida cotidiana desde un original prisma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Antonio Francés
El hombre improbable
Pienso para gatos ilustraciones de José Luis Molina
Saga
El hombre improbable
Copyright © 2006, 2021 José Antonio Francés and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726939309
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Movilidad en los cuadros
Tengo un cuadro que cambia de forma. No son cambios bruscos. Una mancha rojiza que se desplaza a la derecha, una línea que se monta sobre las otras, o tal vez un color que se contagia de las flores que reposan sobre la mesa.
A pesar de ser un cuadro llamativo, tardé un tiempo en advertirle esa manía de mudar los colores y las formas. Un día me pareció ver que el tejado de un edificio se había reblandecido por el sol, pero mi mujer me disuadió de semejante disparate. No obstante, lo observé de cerca unas semanas con la certidumbre de que los colores jugueteaban con las horas, y que los perfiles se dejaban arrastrar por la inercia del tiempo.
Una tarde fue ella la que me confesó aterrorizada que una de las antenas de un tejado se había curvado a la derecha, como cimbreada por el viento, y que algunas casas se disputaban el protagonismo del lienzo reafirmando el colorido con tonos calientes.
En efecto, el cuadro se movía. Dado que era una obra impresionista inspirada en un sereno paisaje urbano, descartamos toda motivación maliciosa. El cuadro se arrellanaba plácidamente con nosotros todas las noches y no había de qué temer. Sin embargo, las figuras se desplazaban en el lienzo. Un movimiento, eso sí, extremadamente lento, como la lengua de los glaciares, como los pliegues de las montañas.
Optamos por corroborar esta extrañeza con la ayuda imparcial de la técnica. Compré una cámara digital de última generación, en cuyas reproducciones incluso podían apreciarse detalles imperceptibles a simple vista. La metodología que empleamos era bastante sencilla: cada día, en condiciones semejantes, tomábamos una instantánea que comparábamos con las anteriores. Las superposiciones informáticas de las imágenes, no obstante, tampoco arrojaron ninguna luz al asunto.
Nos llevó un tiempo comprender que también las fotografías se movían, acompasadas al ritmo del cuadro.
A veces lo observo largas horas, sentado a sus pies, por si lo sorprendo con el desplazamiento repentino del algún trazo. Pero él, que sabe que lo miro, se me planta fijamente, como queriendo decir con mucho cariño que en realidad todo se mueve, se mueve la Tierra, se mueven las palabras, se mueve la mecedora de madera con sus cojines a cuadros, se mueven las convicciones, me muevo yo, los estampados añiles del pasillo, el perchero con el sombrero de fieltro y el gabán azul.
Nulidad de la página 16
No practico el proselitismo, de modo que sólo añadiré que pertenezco a la sociedad de filólogos que reniega de la página dieciséis. ¿Habrá que insistir otra vez en la misma evidencia? Seré breve y preciso por coherencia. Desde que el maestro Lúpulo Grimaldi bosquejó la primera premisa de nuestra organización, mi experiencia no ha hecho más que ratificar esta certeza: las páginas dieciséis de todos libros (todos, en su sentido cabal) no añaden nada a la historia del pensamiento y la cultura del hombre.
Son, en suma, absolutamente prescindibles.
Comprendo la ofuscación que semejante teoría provoca inicialmente en el lector, por lo general, persona amante de la letra impresa y proclive a la benevolencia del conocimiento. Yo desengañé tal idealismo décadas atrás, allá por las asignaturas finales de mis estudios de Filología Hispánica. La organización entonces no era más que un grupúsculo inocuo de bibliófilos ociosos con cierta tendencia a la numerología, propio de esa segunda pubertad que provocan las universidades. Lúpulo, aquel becario argentino de lentes redondas y verbo elocuente, se ganó nuestra confianza con la recomendación de algunas lecturas de Ray Bradbury y Julio Cortázar al rebufo del infame torrefacto de la cafetería de Manuales, y no tardó en disuadirnos de sus peregrinas ideas acerca de la inflación literaria y la extendida inutilidad de los libros.
Lo que empezó siendo un juego erudito de mitología estadística, se transformó, no mucho tiempo después, en una obsesiva evidencia que consumía toda nuestra ocupación. Cierto es que los criterios para determinar la nulidad de un texto son penosos de establecer, y no seré yo quien les hastíe con semejante metralla teórica. El relativismo, ese mal de Occidente, termina por aceptar y asumir cualquier obra en el convencimiento de que no hay producto humano, por errado que sea, que no abrigue algún hallazgo de la inteligencia.
Contra esta creencia, rastreamos cientos de novelas abandonadas en las bibliotecas públicas, ensayos inefables, lecturas de temporada, biografías remotas, premios literarios, manuales desfasados, moralina infantil, cancioneros populares, novelas de moda y toda una batería de literatura ocasional para comprobar, con misteriosa infalibilidad, que las páginas dieciséis de todos estos libros podían suprimirse sin que la integridad de la obra se viera mermada en modo alguno.
Si disponen de la honradez intelectual necesaria y son capaces de vencer sus prejuicios, hagan ustedes mismos las comprobaciones y tomen al azar un libro cualquiera de la estantería de su casa.
He de admitir que en estos años de fatigosas lecturas algunos ejemplares suscitaron dudas razonables. La argucia milenaria, de Teodoro Zafón, Teoría y práctica del Caos, de Zao Fijito, El amor inútil, de Clara Wenderlehim, Monipodio, de Francisco Robles. Baste recordar una evidencia: una sola excepción quebraría el axioma principal y nos dejaría sin fundamento.
A veces, en el fragor cansino de esas páginas malogradas, no crean que no he deseado un chispazo de lucidez en un párrafo inesperado que proclamara inútil esta empresa y desmontara definitivamente una teoría que no conduce más que a ese paraje desbaratado del alma que deja tras de sí el escepticismo.
Mas siempre hemos confirmado la máxima con una sencilla comprobación: al menos dos miembros de la sociedad cotejan la lectura del libro bajo sospecha, omitiendo de ella la célebre página.
Si esa tarea hubiese arrojado alguna duda, bien pudiera haberme ahorrado estas disquisiciones y usted no estaría perdiendo su tiempo con este texto. Esa es la certidumbre: por más que mi cansancio lo haya deseado, hasta el día de hoy, no hemos encontrado el libro cuya página dieciséis sea rigurosamente necesaria.
Aunque la vastedad del universo bibliográfico impide la verificación de todos los casos, la ciencia estadística nos legitima para aventurar el Principio de Nulidad de la Página Dieciséis. Determinar por qué el número dieciséis y no otro es el depositario de tamaña vaguedad es tarea propia de matemáticos o cabalistas más que de hombres de letras. Muchos epígonos de la organización, expulsados por extremistas, mantienen, no exentos de lógica, que también los múltiplos de dieciséis se acogen al Principio, y quizá también, por qué no, sus divisores y submúltiplos y sus derivados numéricos. Puestos, el dieciséis no sería sino una metonimia que representa a todos los números.
Tal vez la única certeza meridiana radica, para suerte de los hombres, en que jamás podrán comprobarse tales extremos. Para esta empresa desproporcionada sería necesario reclutar una cantidad ingente de disciplinados bibliófilos dispuestos a sacrificar tediosas tardes de otoño de lecturas inconclusas.
Sin embargo, por algún capricho de la fortuna, nunca hemos conseguido que la hermandad supere los treinta y dos miembros. Nunca estuvimos bien vistos en los ambientes académicos ni nuestro trabajo reporta lustre alguno. Seguramente, en el silencio aplastante de las bibliotecas, una sensación de inutilidad embarga a muchos candidatos en las primeras semanas de monótona y solitaria investigación. Ese mismo gusto terroso y lento que dejan en el aire los relojes averiados, las novelas fallidas.
Claro que esta última es sólo otra conjetura.
Ecos de tiempo
Me disponía a demandar a Juan Antonio Meléndez cuando mi colega Ernesto me llamó por teléfono al bufete.
—Julio, abre el periódico por la página 42.
—¿Qué ocurre –pregunté con desgana–, han vuelto a arrestar al fiscal jefe de la Audiencia Provincial?
—El amigo tuyo al que le dieron el premio de novela, que lo han denunciado por plagio.
La portadilla de cultura del Diario de Sevilla abría con una foto de archivo de Juan Antonio en la presentación de su novela, y un titular rayano en lo morboso: “La sospecha de plagio salpica al reciente premio Ateneo”.
Quedé aturdido durante varios minutos, sin saber si alegrarme o agravar mi confusión. Llevaba varios días rumiando las dudas y sopesando los costes de interponer acciones legales contra Juan Antonio Meléndez por haberme robado la idea de su novela galardonada, “Los ecos del tiempo”, y de repente aparecía un tercer autor totalmente desconocido que parecía plagiarme también mi denuncia por plagio. Comprenderán mi ofuscación.
Cuando la novela apareció publicada semanas atrás, me invadió una incontenible sensación de rabia y estupor, pero, por más flagrante que fuera el delito, realmente no podía hacer nada para defenderme. Nadie, excepto Juan Antonio, conocía los borradores de mi novela. En verdad, las posibilidades legales de ganar el pleito eran remotas, y temía la repercusión negativa que la querella causaría, por añadidura, sobre mi despacho. Las pruebas que podía esgrimir contra mi ex-compañero de instituto eran meramente circunstanciales. En el caso de un hipotético juicio, tendría que buscar algún testigo que pudiera recordar los detalles de las conversaciones literarias que mantuve entonces con Juan Antonio. En suma, nada.