
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Una alocada y onírica aventura entre la realidad y el sueño, entre la fantasía y la realidad. Mario no podría estar teniendo peor día: sus padres han desaparecido, se le ha encasquetado una olla en la cabeza y, encima, ha aparecido de repente de un laberinto de pasillos interminables del que no sabe salir. ¡Le esperan mil y un percances antes de entender qué está sucediendo!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Antonio Francés
El laberinto de las nueve llaves
Ilustraciones de Albertoyos
Saga
El laberinto de las nueve llaves
Copyright © 2018, 2021 José Antonio Francés and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726939279
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Encarnita Buendía Moreno, una luchadora incansable, y a mis compañeros del Colegio Buen Pastor.
I INSECTOS EN LA CAMA
La bolsa de basura descansaba sobre el pomo de la puerta como el péndulo de un reloj parado. Una lluvia rabiosa apretó de repente tras la ventana. Mario escuchó la venganza ronca del agua como si todas aquellas gotas que se estrellaban contra el cristal no tuvieran nada que ver con él.
—¡Pues no bajo la bolsa!—insistió.
Hacía unos minutos que sus padres habían dejado la basura allí colgada, en la puerta de la cocina, antes de salir de casa. El eco incesante de aquel silencio aún le resonaba en la cabeza.
—¡No la bajo! —se repitió a sí mismo entre dientes, como si necesitara espantar aquel molesto cosquilleo que le recorría la palma de las manos.
Sus palabras se ahogaron en el lamento sordo de un trueno. Tampoco estaba seguro de por qué se había negado a bajar la basura al contenedor; tan solo lo había soltado, sin más. En cualquier caso, no parecía tan grave, una bolsa de basura, una vulgar y maloliente bolsa de basura como las que se tiran todos los días en todas las casas sin que nadie repare en ellas ni se las eche de más ni de menos. Pero un extraño picor le recorría el cuerpo y tal vez por eso, o quién sabe por qué otro motivo, Mario aún buscaba excusas más o menos decentes para no parecer un adolescente malcriado: había sido un día duro, estaba cansado o, mejor, aquella lluvia...
Las gotas repicaban en los cristales como las patas de un insecto atrapado en una lata. Tampoco supo de dónde procedía aquella visión, pero Mario imaginó que una hilera de cucarachas abría la bolsa de basura y saltaban en tromba hasta el suelo de la cocina y se desperdigaban por toda la casa, amparadas en la oscuridad.
El chico dio un respingo sobre la cama, nervioso, y se sacudió la ropa con violencia. Sabía perfectamente que su habitación no se había llenado de insectos, pero, de algún modo, podía sentir su presencia invisible en los pliegues de las sábanas, sus finas y crujientes patitas trepando por su espalda en cuanto cerraba los ojos...
Aquella repugnancia le irritaba aún más que la absurda marcha de sus padres, o tal vez, como en los sueños, todo era una misma cosa aunque no tuviera explicación aparente ni se viese la relación por parte alguna. Sus padres se habían marchado sin motivo, sin una miserable explicación, y lo habían dejado solo ante aquella espantosa bolsa llena de insectos, colgada de la puerta de la cocina como un animal putrefacto. Podía casi escuchar el sonido metálico de sus antenas, el alambre nervioso de sus patas correteando por el suelo.
—No bajo —se repitió, tal vez plantando cara a aquel ejército de bichos imaginarios.
¿Por qué se habían marchado sus padres? Ésa parecía una buena pregunta pero el chico se sentía lejos de encontrar el motivo. Nada de lo que había hecho aquella tarde grisácea merecía esa respuesta desproporcionada, aunque el joven ni siquiera sospechaba que la vida, a veces, se cobra caros y extraños peajes. Su madre lo amenazaba con quitarle el móvil o la consola si no cumplía con sus obligaciones, pero él sabía que aquellas advertencias quedaban casi siempre en papel mojado en cuanto se encerraba en su cuarto a mirar las musarañas del techo. Sólo tenía que esperar a que alguien, pasado un buen rato, llamara a su puerta y le ofreciera la cena como si nada hubiera ocurrido.
Mario abrió la puerta de la casa, tal vez porque necesitaba aclarar sus pensamientos y sacudirse aquellos fantasmagóricos bichos con la luz del descansillo, pero el silencio del edificio le achicó el ánimo, y regresó a su casa intentando convencerse de que todo aquello le importaba un bledo.
El chico se derrumbó sobre su cama y cerró los ojos, esperando tal vez que, al abrirlos, aquella ridícula situación se disipara por sí misma sin necesidad de hacer nada, como la lluvia.
Ridículo y humillado, sí, ésas eran palabras que se acompasaban al ritmo de su corazón, como si todo su universo, plácido y confortable, de repente se tambaleara ante una estúpida bolsa de basura.
Bajo las sábanas sintió de nuevo el crepitar de aquellos bichos inmundos buscando los recovecos de la ropa para picotear su cuerpo. Sus pensamientos se mezclaban con las sombras de su habitación, pobladas de insectos. Las clases, mariposas muertas, aquellos carcamales aburridos, una hilera de hormigas negras, libros infumables carcomidos por las polillas, colegas y humo en el banco de un parque, ronchas y picaduras de arañas, videojuegos con salpicaduras de sangre, cucarachas, sus padres...
—¡Fuera de mi vista! —gritó con la cabeza bajo la lluvia.
El agua fría le alivió la picazón. Acaso por eso tardó en cerrar la ventana y tomar un trapo para secarse. El ruido de la lluvia lo envolvió con su estrépito de tambor infinito y empañó sus reproches en el vaho del cristal.
Sin que se diera cuenta, hipnotizado por aquella música, se desaguó la tarde. Tanto tiempo pasó que había anochecido y la lluvia, sin que recordase cuándo, había cesado. Lo más extraño era que su habitación estaba cubierta de chismes y que sus padres no habían regresado aún.
—¿Qué ha pasado? —se preguntó como si acabara de llegar a su cuarto y todo aquel desorden le resultara ajeno.
El suelo estaba lleno de trastos desparramados, los libros, los apuntes de clase, las cajas de puzles, y la oscuridad parecía replicarle con su sonora oquedad. Debía de ser muy tarde porque en la calle reinaba una inquietante y silenciosa penumbra.
Mario abrió la puerta de su habitación esperando encontrar a alguien. Pero en la casa no había nadie. Ni en el baño, ni en el dormitorio, ni en la cocina. La casa estaba vacía como unos bolsillos del revés, como un vaso bocabajo, como un coche en un descampado. Sólo estaban él y aquella abrumadora oscuridad, salpicada por los golpes de su agitado corazón.
Entonces sintió un temblor de cucarachas en su espalda y los vellos se le erizaron como púas.
La cabeza le silbaba como una olla y todo olía a basura.
II ATRAPADO EN UNA OLLA
Las llaves de casa colgaban intactas en el cajetín de la puerta, aunque no podía verlas pues la oscuridad las había engullido con un hambre voraz. A tientas, buscó los interruptores pero la electricidad debía de haberse ido en toda la calle, pues tampoco entraba luz por las ventanas.
El chico salió a trompicones al pasillo de su planta y aporreó la primera puerta que tuvo a mano. Podía haber llamado por el móvil a su madre o a sus abuelos, o esperar tranquilamente en casa a que regresaran sus padres y volviese la luz, pero acaso estaba tan confundido que sólo se le ocurrió salir al pasillo de la planta y llamar a la puerta de un vecino.
En la oscuridad, el edificio le parecía irreal, un amasijo de inquietantes sombras. Su pecho temblaba como una hoja a merced del viento y el tiempo parecía congelado en aquel silencio sobrenatural.
Al otro lado de la puerta, le abrió un señor ojeroso con un batín de cuadros y una linterna afónica con la que lo inspeccionó de arriba abajo como un extraño espécimen escapado de un laboratorio.
Mario intentó ordenar sus ideas pero cualquier forma de resumir su situación le parecía rocambolesca:
—Mis padres se han ido de casa y en la puerta de la cocina hay una bolsa de basura.
Enseguida se arrepintió de aquel desafortunado resumen, y de haber un poco más de luz, el vecino hubiese notado el ridículo en sus mejillas.
—¡Vete a tu casa a cagar!
La puerta se cerró en sus narices. Mario se quedó como un pasmarote, como si la vergüenza le impidiera moverse, y aún tardó unos segundos en comprender que se había quedado solo.
Ausente, regresó a casa y se acurrucó tras la puerta de la cocina. Qué absurdo, qué raro era todo, y aún así, sin que supiese cómo, se descubrió a sí mismo llorando como un crío. Al principio se asustó al escuchar aquel temblor incontenible de su pecho e intentó detener las contracciones, pero era como si el llanto no le perteneciera ni pudiera hacer nada para detenerlo. Y cuanto más lloraba, más se empañaban sus pensamientos y más difícil le parecía detenerlo. Quizá lloraba porque todo aquello que le ocurría, de algún modo secreto que no quería descubrir, era consecuencia de sus actos. O tal vez lloraba porque él no era de los que lloraban, o lloraba al imaginar lo que pensarían de él los demás si lo descubrían llorando, o lloraba por nada como la lluvia, o quizá lloraba porque estaba solo y no sabía cómo detener todo aquello, aquella rabia que le subía hasta la cabeza y que tanto se parecía al miedo.
A Mario le temblaban las piernas y tal vez por eso dio una patada con todas sus fuerzas a la puerta de la cocina. El golpe no debió de parecerle suficiente, porque después dio un porrazo a la mesa, y al frigorífico, y finalmente, al platero...
La cacerola cayó desde el último estante del mueble de la cocina. Mario no pudo ver el golpe, sólo sintió un estruendo metálico sobre su cabeza que retumbó como un grito en una cueva.
—¡Qué dolor! —pensó, aturdido por el impacto.
El muchacho intentó zafarse de la cacerola que le aprisionaba la cabeza, pero estaba totalmente encajada y no había forma de sacarla.
Todo permanecía a oscuras, como sus pensamientos, y ahora sólo escuchaba su respiración agónica, atrapada en la...
oooooolla.
El chico corrió a ciegas por la casa dejando caer los chismes que se cruzaban en su camino. Estaba tan fuera de sí que no escuchaba el ruido de los cacharros que saltaban despavoridos de las estanterías y se estrellaban contra el suelo, de los cristales histéricos que estallaban a su paso, de los cuadros despavoridos que se desfiguraban por sus gritos, de las cortinas rasgadas, de la bolsa de basura que reventó del estupor, de los muebles que se desmayaban como si no pudieran soportar aquel espantoso y repentino caos que todo lo engullía y devoraba como un animal enloquecido.
Entonces rodó por el pasillo y tropezó con el inodoro, rompió con la cacerola el espejo del baño y cayó dando tumbos por el suelo por algo parecido a una pendiente de oscuridad.
Un negro agujero
de vértigo,
cerrado
como una noche sin luna.
III EL VIAJE
—¡Qué viaje!— pensó, aturdido.
Mario abrió los ojos pero no vio más que aquella cerrada negrura. El joven intentó palparse la cara y comprobó que aún tenía adosada la cacerola a la cabeza. El chico tiró con fuerza de las asas, pero el perol parecía hecho una pieza y no había forma humana de que se moviese.
—¡Mierda!
Mario tuvo la impresión de que le faltaba el aire y se revolvió furioso por el suelo tratando de zafarse de la olla, pero sólo consiguió destrozar lo que tenía a su alrededor. Cuando parecía ahogarse en la angustia, sintió que alguien lo cogía de los brazos y lo ponía en pie. «¡Ya están aquí!» pensó muy seguro; sin duda debían de ser sus padres que habrían regresado a casa para sacarle aquella estúpida cacerola de la cabeza. Entonces, notó que unas manos tiraban por las asas.
—¡Condenado infante! —forcejeaba.
Al tercer intento, el artefacto cedió un poco, pero sólo unos centímetros, porque se había quedado encasquetado en la frente del muchacho como un cinturón metálico. Mario sintió un enorme alivio al notar el aire fresco, pero enseguida se dio cuenta de que no podía desprenderse de la olla.
—¡Es imposible sacarla! —confirmó el hombre—. ¡Está empotrada!
Mario tuvo que frotarse varias veces los ojos, y aún así tardó unos segundos en comprender que aquel extraño personaje que tenía delante de sí no era su padre, ni aquel pasillo tan triste y sombrío donde estaba era, en efecto, su casa.
IV EL PASILLO DE LAS LAMENTACIONES
El sujeto lo escrutaba de arriba abajo con un gesto de visible contrariedad. «¡Respira hondo, Teseo!» se decía intentando no perder la calma, «¡los burócratas de la Torre lo han vuelto a hacer!».
El chico se rascaba nervioso, sin entender nada de lo que ocurría. El hombre vestía un mugriento mandil de cuadros y un ancho cinturón de cuero del que colgaban decenas de llaves. El individuo lo miraba con una mezcla de resignación y desagrado, como si la escena le resultara enojosamente familiar. A su espalda, colgadas a lo ancho y alto del pasillo, un sinfín de llaves de todas las formas y tamaños pendían de clavos mohosos atestando las paredes. Mario observó la magnitud del interminable corredor, que se bifurcaba en incontables pasillos laterales como un siniestro laberinto, y sintió una indescriptible desazón. Los testeros de llaves sólo se interrumpían por diminutas puertas que se distribuían sin criterio aparente por ambos lados del corredor.
La primera tentación de Mario fue gritar, pero el espanto lo tenía tan atenazado que no podía pronunciar ni una palabra.
—¿A qué has venido? —preguntó el hombre sin esperar respuesta—. Expediente11EGO9, urgente —Leyó con visible disgusto de un documento que había tomado de una bandeja metálica—. ¡Y con mi turno acabado, hay que jorobarse!
En el caso de que Mario hubiese podido articular palabra tampoco hubiera respondido gran cosa porque no tenía ni la menor idea de dónde demonios se hallaba ni qué significaban las puertas, ni las llaves, ni mucho menos aquellos expedientes de los que hablaba el señor. Éste se acercó hasta Mario y le inspeccionó la cacerola con detenimiento hasta que pareció encontrarle el número de fabricante, varias letras seguidas de otros tantos números, que anotó con diligencia en un formulario. No le supuso gran dificultad, pues parecía conocer su oficio y el chico estaba paralizado por el miedo.
—Lo que suponía —exclamó mientras medía el diámetro de la olla y comprobaba su resistencia con los golpes de una cuchara—. Una aleación de aluminio y acero para nueve raciones: una olla alucinante.
Las palabras del hombre se fundieron con el tintineo metálico del artefacto.
—No quiero quitarte las esperanzas, muchacho, pero este modelo está fabricado a conciencia y es muy complicado de extirpar.
Mario retrocedió un paso, casi a cámara lenta, y, presa de la confusión, sólo acertó a preguntar:
—¿Qué?
Sin prestarle la menor atención, el hombre blandió una llave al aire y le atizó un golpe seco a la cacerola, cuyo eco metálico y agudo correteó por el pasillo. Mario se bamboleó y, por un instante, pareció despertar de la estupefacción:
—¿Qué hace, viejo estúpido?
Sin inmutarse, el hombre comprobó el tamaño de la abolladura, anotó algún dato importante en sus papeles y dictaminó con profesionalidad:
—Sí, calculo entre siete y nueve llaves hasta que des con tu puerta... Eso, con mucha suerte. No sé cuántas llaves podrás empeñar con esa pinta de pordiosero que traes. El caso es que cuando se te acaben las llaves se acabó tu aventura y te quedas aquí con tu cacerola para los restos... ¿Me entiendes?
Mario tenía la sensación de regresar de un sueño del que no podía despertar. Claro que todo lo que tenía ante sí, de alguna forma inexplicable, le parecía insultantemente real.
—¿Quién eres? —preguntó confuso, preso de aquella sensación de irrealidad.
—Soy el sereno —respondió el anciano con rutinaria apatía—, y podrías hablarme con un poco más de respeto. Tienes suerte de que tramite tu expediente. Mi turno acabó hace media hora.
—¿Qué expediente?
El sereno se dirigió hasta una mesa de madera, en un pequeño ensanche del pasillo, y rebuscó en una montaña de legajos y viejas carpetas tal vez algún documento que certificara su diagnóstico. Mario miró el largo corredor, repleto de puertas a uno y otro lado, y le entraron unas ganas incontenibles de huir o tal vez de chillar o de llorar o de darse golpes contra la pared hasta hacer añicos aquella pesadilla.
—¡Quiero ir a mi casa! —vociferó, fuera de sí, como si todo el silencio le resultara insoportable.
—Como sigas así, chaval, te vas a quedar aquí para siempre, tú y tu cacerola —replicó el sereno sin perder la compostura.
La advertencia debió de sonar sincera porque Mario dejó de gritar. Quizá en ese momento contempló la posibilidad de hallarse en un lugar distinto a su casa, aunque aquella opción resultaba también disparatada. Cómo había aparecido allí era otro problema que ya resolvería más adelante, pero de lo que no le cabía ninguna duda era de que tenía que estar muy cerca de su habitación, tal vez en el piso de al lado, o el de enfrente. Quizá había caído al piso de abajo y estaba en manos de un loco. Si no, ¿qué otra cosa podía ser?
—Para regresar —informó el sereno—, tendrás que encontrar la puerta por donde has entrado. Nadie encuentra su puerta a la primera, así que ármate de paciencia y ve probando, como hace todo el mundo. ¡De los errores se aprende!
Mario miraba al funcionario con cara de estupor, sin creer ni una sola de las palabras que salían por su boca.
—Cada puerta tiene su llave, no pienses que es tan sencillo. Y recuerda, tienes nueve llaves. Con un poco de suerte, podrás conseguir alguna llave más en el camino, eso ya depende de tu habilidad...
—¡No entiendo nada! —gritó histérico.
—¡Pues pareces tonto, hijo, porque ya te lo he repetido dos veces! Tienes que buscar la puerta de regreso a tu casa, y sólo tienes nueve intentos. Después de eso, tu cabeza será una cacerola y vivirás en este agradable lugar para siempre.
Mario no aguardó a la explicación del funcionario e intentó escapar por la puerta que tenía a su espalda pero estaba cerrada a cal y canto. El chico probó con las llaves que pendían de la pared aunque estaba tan fuera de sí que se le escurrían de las manos y apenas atinaba a embocarlas en la cerradura.
—La puerta para regresar a tu casa —señaló el sereno sin perder la calma—, está al fondo del pasillo, a la derecha.
Mario corrió atropelladamente hasta el final del corredor, como si por fin viera la posibilidad de acabar con todo aquello. La puerta del fondo era diminuta, como una pequeña ventana de madera, y tenía un ridículo símbolo de un aseo público con un muñeco orinando, bajo el que figuraba una singular leyenda:
«Si te lamentas, tu suerte ahuyentas».
Nada tenía mucho sentido, pero entonces, como en la nebulosa de un sueño, Mario creyó entenderlo todo y, mientras giraba con fuerza el picaporte, pensó que estaba en casa del vecino y que, de alguna absurda manera que ya comprendería más adelante, aquella puerta que intentaba abrir comunicaba con el baño de su casa.
Pese a los intentos desesperados, la puerta no cedió. El sereno se aproximaba por el pasillo, como si ya conociera el desenlace de aquella historia. Nervioso, Mario miró por el hueco de la cerradura y creyó ver un pequeño aseo. Todo empezaba a encajar. Lo último que recordaba era haber tropezado con el inodoro de su casa. Tenía sentido; al menos en ese momento, todo parecía coherente y encajaba: aquél era su baño y sólo tenía que atravesar la puerta para regresar a su casa...
—No cabrás por el vano —previno el sereno—. Esa puerta es demasiado pequeña para esa cacerola.
El sereno extrajo, de un manojo, una pequeña llave metálica que introdujo en la puerta con un gesto casi compasivo. La hoja se abrió suavemente y Mario vio que el interior era, en cierto modo, el retrete de su casa. En verdad, el baño parecía su baño, aunque daba la impresión de que algunos elementos estaban cambiados de lugar o eran más grandes o más pequeños. Tampoco aquellos detalles le parecían importantes, pues de lo que se trataba era de regresar...
—No cabe —recordó el sereno antes de que el muchacho quedase obturado en el marco, sin poder pasar ni retroceder—. Tendrás que encontrar otra puerta para regresar.
Mario intentó desesperadamente cruzar el umbral, pero, en efecto, la cacerola estaba encajada en el marco y no tenía forma de avanzar.
—¡Quiero volver a mi casa! —gritó lleno de rabia mientras se desencajaba del marco y se golpeaba contra la pared.
El chico lanzó un puntapié contra la puerta y el pasillo entero tembló como una cama de agua. Entonces salieron, como espantadas, un millar de cucarachas negras por la ranura y en un segundo atestaron el suelo y las paredes del pasillo como una mancha negra.
Mario decidió acabar con aquella locura y tomó impulso y embistió la pared con todas sus fuerzas. El ladrillo se plegó ante el golpe, como si fuese de goma, y una ondulación recorrió la pared mientras las llaves repicaban a su paso y los insectos desaparecían por insospechados recovecos.
La ola se perdió por el pasillo y la pared, poco a poco, volvió a su estado original. El sereno, sin añadir una palabra, se colocó un casco de seguridad sobre la cabeza y se agarró con fuerza a un asidero que colgaba del techo. Sin tiempo para muchas cavilaciones, y multiplicada por la distancia, la ondulación regresó por el pasillo como un espasmo incontenible.
Mario vio llegar la ola sin entender muy bien qué estaba pasando. La onda lo levantó del suelo y lo lanzó varios metros atrás, estrellándolo contra una puerta como un vulgar escupitajo. Dolorido y renqueante, el joven se puso en pie con la ayuda del sereno.
—No sé de qué extraño lugar vienes, joven, pero aquí, como ves, todo lo que se hace tiene sus consecuencias.
Mario intentaba sacar la cacerola de su cabeza pero después del último golpe parecía aún más soldada a la frente.
—Todos los laberintos tienen varios caminos para llegar a la salida. Cuando una puerta se cierra...
—¿Y cómo encontraré esa puerta? —preguntó Mario, derrotado y cabizbajo, mientras observaba el largo pasillo.
—¡No te fastidia, eso lo tendrás que averiguar tú! —repuso el hombre bastante indignado—. A ver, piensa qué has hecho para estar aquí, y eso te ayudará a encontrar la salida. Y quítatelo de la cabeza, chico, aquí nadie te va a regalar nada.
De pronto, el sereno vomitó una risa estridente y maleducada, como si se hubiese percatado de su ingeniosa ocurrencia.
—¡Quítatelo de la cabeza...! Tiene gracia...
Mario alzó la mirada y vio el infinito catálogo de puertas que se extendían ante su vista, y aquel paisaje le produjo un profundo abatimiento, como si las fuerzas lo abandonaran y no se sintiera con voluntad ni fuerzas para luchar contra aquella pesadilla.
—¿Por qué estoy aquí? —gimoteó.
—Acaso estás aquí porque tienes una cacerola... O quizá tienes una cacerola porque estás aquí. Tal vez estás aquí para quitarte esa cacerola o sólo cuando te quites esa cacerola lograrás salir de aquí... Estás aquí porque atravesaste un umbral y un umbral es lo que debes buscar para salir de aquí.
Mario lloró con una confusa mezcla de pena y de rabia mientras intentaba, en vano, desprenderse de la cacerola.
—¿Dónde puedo encontrar la puerta? —tartamudeó el muchacho con voz lastimera.
—¡A mí no me preguntes! —reprochó el sereno al tiempo que sacaba de su chaqueta un rollo de papel de baño en el que se aprestaba a rellenar un nuevo informe—. ¡Sólo soy un funcionario!
El joven aporreó la cacerola con sus puños:
—¡Esto es injusto! Basta, esto es injusto, yo no he hecho nada para que me ocurra todo esto.

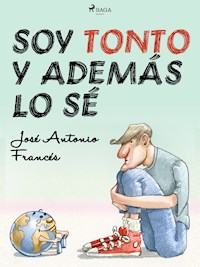

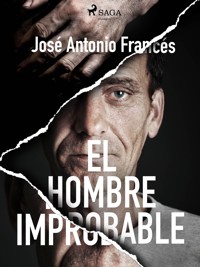
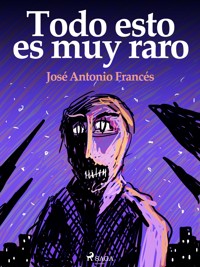














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









