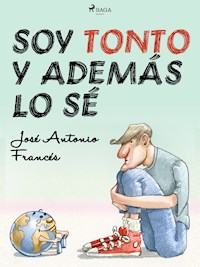
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Natalio es un chico completamente normal, excepto por un pequeño defecto: se empeña en ayudar siempre a todo el mundo que lo necesita. A pesar de todos los reveses que le da la vida, Natalio no ceja en su empeño de hacer del mundo un lugar mejor, tanto es así que su familia ha llegado a la conclusión de que este chico es tonto. Una preciosa fábula sobre el optimismo y la manera en que vemos la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Antonio Francés
Soy tonto y además lo sé
Saga
Soy tonto y además lo sé
Copyright © 1999, 2022 José Antonio Francés and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726939262
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LA LUNA
I
Fíjense si soy tontorrón que he pensado que escribiendo este librito voy a firmar ejemplares en los grandes almacenes como los escritores de verdad. No es que lo haya pensado, es que lo pienso y creo firmemente, como si estuviera grabado en mi destino que ha de ser así y no de otra forma. No se escandalicen, he sido toda la vida igual de carajote. Que yo recuerde, siempre he pertenecido por derecho propio a ese grupo de atontados que tienen una capacidad ilimitada para creer en las cosas, por ridículas o ilusas que sean. Cada vez que rebaño el yogurt, por ejemplo, yo confío en que una legión de bifidus activos me renovará por dentro, igual que anuncia la televisión. Palabra. La voluntad no tiene nada que ver en esto, es algo espontáneo, una respuesta refleja, como respirar o cerrar los párpados.
Ahora, sin ir más lejos, aunque el sentido común me dicte lo contrario, aunque sean las siete de la mañana y el frío me atenace los dedos, no puedo dejar de presentir que estas confesiones que apenas he empezado a escribir serán una obra maestra de la literatura de nuestro siglo. ¡Que me parta un rayo si miento! Miren que sé que mi nombre suena menos que una guitarra de tómbola, miren que sé de buenas fuentes que escribiendo soy peor que un dolor a media noche, pero nada, es inútil, yo cojo el bolígrafo y me creo mejor que Góngora, qué digo Góngora, Quevedo, qué digo Quevedo, ¡Cervantes! Ya veo la portada del libro en los kioscos, ya escucho las felicitaciones de los amigos, ya siento el abrazo del editor, la décima edición en doce meses, las ruedas de prensa, entrevistas, reconocimientos públicos, el éxito, la gloria, evohé, evohé.
No sé hasta qué punto soy responsable de semejante despropósito, pues, en verdad, yo no hago nada: las imágenes vienen solas hacia mí, movidas por un mecanismo misterioso. Yo simplemente las contemplo, las acepto porque en el fondo sé que son mías, y las saboreo como un helado de tres bolas con sirope de caramelo. No son alucinaciones, esto es seguro, porque en todo momento soy consciente de la naturaleza fantástica de estos productos de la imaginación. Pero sabiéndolo como lo sé, y aún a pesar de que perjudican mi salud, una fuerza interna contra la que apenas puedo luchar me arrebata la razón como un tornado, y no puedo más que rendirme y quedar a expensas de los dictados de un vigor desbocado y palpitante.
Los síntomas externos de la enfermedad son menos atípicos. Según las observaciones del doctor Perales, que actualmente lleva mi caso, las alteraciones físicas, excepto en el momento agudo de la crisis, apenas son apreciables a simple vista, de ahí que siempre haya pasado por una persona normal. Como suele decir el doctor en su jerga técnica, una descripción fenomenológica pormenorizada reviste no pocas complejidades, pues una de las características de esta patología singular es precisamente que, en cada ataque, puede afectar variablemente a cualquier órgano del cuerpo. Unas veces podemos observar una coloración bermellona en los lóbulos de las orejas acompañada de un hipito casi imperceptible, otras una salivación de inmigrante ilegal ante el escaparate de una pastelería. El doctor Perales, no obstante, ha descrito una sintomatología común para estas crisis de entusiasmo, que son, a saber, una relajación muscular generalizada y una dilatación extrema de las pupilas que me vienen a dejar con los ojos del revés, como si contase felizmente ovejitas en el limbo.
Todavía no se ha encontrado ningún mecanismo para controlar estas agresiones del ánimo. El jefe médico del Centro, el doctor Iglesias, está experimentando conmigo una terapia conductista desde hace tres meses con la que obtuvo buenísimos resultados en un grupo de sindicalistas mineros, aunque, en honor a la verdad, hay que reconocer que los calambrazos en las plantas de los pies no han conseguido, de momento, moderar mi optimismo.
Ignoro de dónde vienen estas perniciosas sensaciones de plenitud. Lo que sí es seguro es que no se sustentan en la experiencia, porque la vida no puede decirse que me haya tratado con guantes de seda. Yo creo que son como chispazos de felicidad en estado puro. Me sorprenden en cualquier momento, mientras me como un bocadillo de mortadela, mientras veo a una muchacha cruzar por un paso de cebra, mientras ponen un anuncio de líneas aéreas por la televisión. Entonces me quedo lacio como una cuerda y me da un pellizco por el espinazo que no es un pellizco, es más bien una borrachera de lúcido desprendimiento, una descarga de apoteósica humanidad, y una luz de esas que aparecen entre las nubes de los cuadros religiosos me acaricia los ojos, los pulmones se hinchan como globos de feria y me viene un recuerdo de aquella mañana de agosto en que las lagartijas se tostaban en las chumberas y mi padre me llevó a ver el mar.
Cuando remiten los síntomas la cosa ya no tiene remedio. El estómago rebosa una energía incontenible, el mundo es feliz, la vida es hermosa, puedo amar, y me creo capaz de afrontar cualquier proyecto, por utópico o absurdo que sea. El doctor Perales ha intentado determinar la duración aproximada de estas embestidas de aliento, pero los resultados, hasta la fecha, han sido infructuosos. De cualquier modo, algo me dice que el trabajo del doctor, a pesar de la carencia de medios, arrojará tarde o temprano sus frutos. Estoy completamente seguro...
¿Ven lo que les digo? Me lo he vuelto a creer. Me está subiendo. Es incontrolable. Es magnífico. El bolígrafo es una batuta, las palabras son la cadencia, los vellos se erizan al compás de la música y una sinfonía maravillosa me inunda por dentro sólo de imaginar que voy a curarme y salir del Centro. Y, entre tanto, al mismo tiempo, simultáneamente, mientras disfruto de esta alegría gratuita, no puedo dejar de ser consciente de mi propia desgracia: Y es que llevo más de veinte años inútiles en manos de la medicina y me es imposible presentir que en muy poco tiempo mi enfermedad tendrá cura, porque pensar en ello y ver la solución es todo un mismo hecho, de verdad, lo veo, lo veo, sí, veo al doctor Perales con su bata blanca en un laboratorio rodeado de tubos de ensayo con líquidos de colores, veo que toma una muestra de orina y que vierte una sustancia en un matraz, y lo calienta, veo que mete un papel secante y que éste se torna de color anaranjando parduzco, veo al médico gritar de alegría, correr por los pasillos, veo cómo se abraza con el doctor Iglesias, veo a los otros médicos que se incorporan sorprendidos, todo el Centro es un revuelo, ¡eureka, eureka!, los guardias cantan por los pasillos, las limpiadoras ensayan bonitas coreografías, los telediarios envían a sus equipos de reporteros, el doctor Iglesias se dirige a un abarrotado auditorio de periodistas y curiosos que se congregan en la puerta, señoras y señores, lo hemos conseguido, las pruebas con ratones blancos han sido concluyentes, tras arduas y penosas comprobaciones nuestro equipo médico ha conseguido un importante descubrimiento en el campo de la medicina, una de las más terribles enfermedades de la era moderna ya tiene remedio, la Humanidad puede sentirse segura porque desde hoy la Tontería tiene vacuna, la Tontería Crónica tiene vacuna...
Y yo los aplaudo desde mi ventana, feliz y exultante, dichoso y crédulo, con las lágrimas saltadas mientras me abrazo a mis compañeros, Roberto, Gregorio, Estanislao, con el alta médica en una mano y en la otra un libro, el ejemplar del libro que ahora estoy escribiendo, publicado por la editorial más prestigiosa del país, traducido a trece idiomas y elevado ya a la categoría de best seller mundial.
II
La teoría hereditaria del origen de la enfermedad encaja con especial precisión en el engranaje histórico de mi atormentada familia. Sobre la posible transmisión genética de la patología, no obstante, ni el mismo doctor Perales se aclara. Unos días minimiza su influencia, y otros, por el contrario, la considera un factor determinante, si se tiene en cuenta que todas las pruebas realizadas hasta la fecha descartan el contagio del mal por vía sanguínea o aérea. Un lío.
Ustedes me van a perdonar un ligero paréntesis: quería hablarles de mi vida, de mi enfermedad, pero es que Roberto me ha interrumpido en dos ocasiones en lo que va de párrafo. Últimamente me tiene bastante preocupado. Se le ve más nervioso de lo habitual. Está realmente excitado, a veces colérico, pero sobre todo abatido, aunque las palabras no son más que eso, aproximaciones. Hace una hora, cuando empecé a escribir este librillo, se quedó largo rato mirándome, muy pensativo, silencioso. Después, en cuanto los guardias abrieron la celda, se marchó rápidamente, ya que, según decía, había tenido una magnífica idea. ¿Qué ideas podrá inspirar un recluso como yo garabateando un papel, apenas sin luz, en una pequeña mesita de un cuarto oscuro?
Hace un instante ha vuelto a la habitación muy alterado. Bajo la bata traía un frasco con unas píldoras verdes y azules que sabrá Dios de dónde ha sacado. Me ha dicho que lo tiene todo calculado, que me dará detalles cuando salgamos al patio, que no se fía ni de las paredes. Me ha rogado encarecidamente que le guarde el secreto, y también el bote de pastillas debajo del colchón, ya que si los guardias hiciesen una inspección sorpresa nunca se les ocurriría revisar a un tipo como yo. Otra cosa no, pero Roberto tiene un cráneo privilegiado. No en vano fue el primero en su promoción de Derecho. Su problema es que no termina de adaptarse, y eso que ya lleva aquí, en el Centro, más años que nadie.
Roberto —no lo he dicho— es mi compañero de celda. Juntos pasamos casi todo el día, charlamos, jugamos al ajedrez, cosemos balones de fútbol, encolamos fregonas, charlamos. A Roberto le debo seguramente la mejoría de los últimos meses, desde que murió Jacinto, mi anterior compañero, Dios lo tenga en su gloria, y nos pusieron juntos. Cuando me dan alguno de mis accesos de felicidad, él me zamarrea por los hombros y nunca deja de vociferarme a la cara con violencia frases terapéuticas del tipo:
—Tontovaina, que el mundo es una mierda, tontovaina.
Bueno, en realidad usa otras palabras más subidas de tono que no reproduzco por si hubiera niños delante. Roberto es un buen amigo. Después de ocultar el frasco celosamente en la funda de la almohada me ha preguntado sobre los folios que estaba escribiendo, el capítulo anterior para más señas. Los ha leído atentamente y me ha dicho la verdad, su opinión sincera, que valiente moña de historia, que si pienso que mi vida le va a interesar a alguien es que estoy realmente loco, que los libros no sirven más que para criar polvo en las estanterías, y que si todavía tengo fe en la cultura es que soy más tonto de lo que él creía.
Roberto piensa que el vandalismo arbitrario es la única forma de sabotear el Sistema, así, con mayúscula. Yo le he contestado que no tengo intención de revolucionar el mundo, al menos de la forma que él entiende, que mi resistencia, en todo caso, es positiva, porque por encima de todo yo creo en las personas, y que a lo mejor escribo por eso, por buscar o porque siento que debo hacerlo sin saber si ello servirá o no para algo, pero con el convencimiento íntimo de que las palabras mejoran el mundo.
—Tú eres tonto —y a punto ha estado de darme con la bota en la cabeza.
Roberto es un gran tipo. También me ha sugerido, dándose mucho interés, que si quiero terminar el libro en el Centro me dé prisa, pues el próximo jueves, coincidiendo con la celebración del Día del Santo Patrón del Centro, habrá cambios importantes en nuestras vidas... ¿Qué se traerá entre manos el condenado?
Me he levantado esta mañana tan pletórico, me siento tan sobrado de fuerzas, que no dudo ni por un momento que para entonces la historia estará terminada. ¡Qué desatino, un libro de aquí al jueves! Debe de ser un problema hormonal, ya que nadie en su sano juicio se atrevería a escribir un libro en apenas cuatro días. No tiene otra explicación. Precisamente, el doctor Perales mantiene que el origen de la enfermedad es orgánico. Yo no entiendo mucho de esas cuestiones, pero, volviendo a mi historia, creo que la hipótesis de la transmisión genética no es descabellada, y me baso para ello en algunos testimonios pretéritos que paso a narrarles.
III
En la cepa sanguínea de mi madre hay varios precedentes, si no tan exagerados como mi caso, sí por lo menos indicativos de que este mal pudiera comunicarse de abuelos a nietos por los antojos de los ácidos nucleicos, que la genética, como base de la vida, tiene mucho de lotería. Las memorias que el tío segundo de mi abuelo legó a mi madre están plagadas de anécdotas de familiares antepasados que vienen a dar crédito a la sospecha hereditaria. La genealogía de mi enfermedad, pues, se muestra con descarada evidencia. Sólo hay que sacudir un poco el árbol histórico de mi alelada familia y esperar a que caigan como brevas maduras un sinfín de parientes atolondrados.
Como aval de esta fundada suposición, podría contarles el caso de mi tatarabuelo segundo, Anastasio Cabrera de Frejenilla, quien por una apuesta de taberna y por no delatar su incultura monumental dio tres vueltas andando a la Gran Muralla china, como consta en el registro civil de Pekín y como prueban el retrato de mi tatarabuela segunda Tai Shi Lan y los rasgos orientales que cada cuatro generaciones aparecen aleatoriamente en algún miembro de mi familia.
Otro ejemplo palpable de carajote crónico es el del primo tercero de mi tatarabuela materna, Nicolás Gracejo Pardillo, a quien se le atribuye, en la versión de algunos cronistas, la fundación de la afamada localidad de Arcollano, en una curiosa historia que ya contaremos en otra ocasión, si hubiere lugar. Entre la vasta nómina de hombres de bien que pudieran ratificar la teoría hereditaria de mi enfermedad, Antonio Pardillo Bermejo es, para mi gusto, el caso más claro. Como tengo tiempo antes del desayuno, les referiré su historia para que ustedes mismos se formen un juicio.
Según cuentan las memorias de mi tío-abuelo, Antonio vivía en el seno de una humilde familia rural, afincada en un pueblecito del sur. Para haberse criado entre puercos y bellotas, Antonio era un chico desenvuelto, trabajador, y con un talento que solía desperdiciar en industrias del todo improductivas. En el pueblo se le conocía por tener un carácter distraído y un humor complaciente. Quizá por esta condición, nadie le tomaba a mal aquellas veces que Antonio, cuando iba a la plaza de abastos a vender las lechugas, se quedaba con los ojos ausentes, mirando las musarañas del cielo y perdido alegremente en sus profundas ensoñaciones. Cuenta mi tío-abuelo que tales eran sus embobamientos que una noche tuvieron que mandar una cuadrilla de voluntarios a buscarlo al bosque de álamos donde se había extraviado, al parecer, siguiendo el rastro feliz de una mariposa inocente.
Una tarde primaveral que Antonio volvía del mercado con la cesta de hortalizas vio en un balcón a una lozana moza que cantaba con gracia una copla mientras sacudía una alfombra tapizada con una cacería de ciervos. La combinación de elementos debió de resultar fatídica, pues al chaval le dio un viento de costado y se enamoró lo que se dice de pitón a rabo. La moza en cuestión, que respondía al nombre de Josefa García, era, para desdicha de Antonio, la hija del panadero del pueblo, no un panadero cualquiera, sino un panadero beneficiado por los chanchullos del contrabando, como era conocimiento público.
Se conoce que la niña se engolosinó con el chiquillo, que, por lo visto, y mejorando lo presente, tenía buena percha, y todas las tardes se las apañaba para que le tocase a ella y no a sus hermanas recoger la ropa del tendedero, pues tenía comprobado que allá abajo, ya achicharrara el sol o granizase, ya venteara que helase, estaría invariablemente aquel salado pasmarote al que, cuando le dedicaba una sonrisa, se le caían los pepinos a la acera y se quedaba blanco como si hubiese visto a la mismísima Virgen del Santísimo Gorrión.
El caso es que el panadero, que en lo tocante a novios no partía peras con nadie, notó ciertos movimientos extraños en las inmediaciones de su casa, y empezó a sospechar de aquel zagalón que todos los días se le cruzaba en el mercado y le regalaba, con mucho respeto, un cesto de tomates maduros para su hija, señor Venancio, un presente para su hija, don Venancio. Viéndose la mosca del braguetazo por las traseras de la oreja, el panadero le dijo a su pequeña Josefita que se dejara de chuleos, que como no te lo quites de encima al lechuguino ése, me cago en la mar salá, te doy un sopapo, niña, que se te van a quitar de golpe todas las pamplinas.
Todo lo cual la niña, acostumbrada desde pequeña a que el mundo se acomodase a los caprichos de su voluntad, se lo pasaba por donde se unen ciertas extremidades usadas comúnmente para andar. Así pues, ajena a estas advertencias, y para salvar la estricta vigilancia del padre, que no le quitaba ojo ni de día ni de noche por saber con qué bueyes se araba, Josefita le enviaba a Antonio tiernas cartas de amor escondidas en molletes. Estas cartas dieron lugar a no pocos malentendidos, pues en más de una ocasión los molletes henchidos de ardientes epístolas fueron a caer en las talegas que no eran, y más de un amodorrado aspirante con más hambre que el perro de un ciego se presentó en la puerta de la panadería con el papelito en la mano reclamando el trofeo de su inesperada conquista, premio que solía entregar el padre de la niña en persona con una hostia de panadero recabreado que iba a dejarle la marca familiar del anillo de oro grabada en la mejilla para el resto de la vida.
Ignorante de la amenaza de su amor proscrito, Antonio cortejaba a la moza todas las noches en la reja de su casa a la hora en que su padre amasaba confiado los bollos para el día siguiente. Con los sesos reblandecidos por el amor, Antonio le prometía que la haría feliz, que la amaría eternamente, que estaría dispuesto a hacer por ella lo que le pidiera, que la convertiría en la reina mundial de la harina, pues la tierra entera habría de rendirse a la evidencia de su amor inventivo con una idea que le venía rondando por la cabeza desde hacía algún tiempo, de cuyo éxito no le cabía ni la duda más insignificante.
Si el amor, como el hambre, aguza el ingenio, Antonio soñaba con una enorme masa de pan aplanada, sobre cuya superficie colocaba imaginariamente una capa de jugoso tomate triturado, unas rodajas de sabroso choricito y jamón serrano y champiñones de bosque, rociados con orégano y una pizca de pimienta, y una capa de queso de cabrales que iría a fundirse en el horno de crujiente leña.
Hablando de comida, dejo para mejor ocasión el desenlace de esta historia, pues han dado el segundo aviso para los aseos, y, con lo severos que son los celadores para los horarios, debo darme prisa si no quiero perder el desayuno.
IV
En mis años de peregrinaciones terapéuticas he podido escuchar las más diversas conjeturas sobre mi extraño padecimiento. Por desgracia, existen en la literatura médica muy pocos casos censados de mi caso, y comoquiera que los males minoritarias apenas reciben atenciones de la comunidad científica, la ausencia de investigación ha provocado que se carezca, hasta la fecha, de diagnóstico y tratamiento para la tontería secular.
Suerte distinta correríamos los damnificados, si, como apunta el profesor Perales en sus artículos inéditos, los profesionales médicos tuvieran en cuenta los peligros latentes de contagio que entraña esta patología olvidada de la ciencia. El doctor considera que un gran número de personas contiene en su organismo los gérmenes de esta enfermedad, aunque, eso sí, en estado pasivo. El hecho de que dicha afección sólo se desarrolle en un número estadísticamente despreciable de individuos no implica que en un futuro —debido, por ejemplo, a las alteraciones del sistema inmunológico—, un porcentaje mucho más elevado de sujetos pudiera desarrollar esta incurable enfermedad. Dicho sin tantas alharacas, que nadie está libre de volverse tonto, pues en cada uno de nosotros hay un optimista potencial esperando una oportunidad para hacer el canelo. ¡Se imaginan el mundo lleno de optimistas, qué desastre!
Roberto me acaba de preguntar, muy enfadado, que qué pasó con Antonio y cuál fue la venganza del panadero. Pobre, ¡está tan sensibilizado contra la injusticia! En efecto, ha leído el tercer capítulo del manuscrito y se ha quedado como pueden imaginar. Hasta el vigilante ha venido a la celda a ver qué gritos eran esos. Le he prometido que más adelante escribiré el final de la historia, ya que me han sentado tan bien las tostadas y tengo tantas ganas de escribir y tantas ideas en la cabeza que temo perderlas si no las escribo del tirón.
No ha quedado muy conforme, pero se ha enfrascado con el prospecto del bote de pastillas y me ha dejado tranquilo. Es el problema de los anarquistas como Roberto, que tienen un sentido indómito de la protesta y se sublevan hasta de la desorganización de un escritor novato como yo. Razones no le faltan, desde luego. Por ejemplo, las veces que el cocinero nos sirve esas lentejas viudas flotando en el agua, las veces que los vigilantes apagan el televisor de la sala de recreo cuando la película está en lo mejor, las veces que nos llevan al corredor a sacar sangre, su misma historia personal, sin ir más lejos. Pero si Roberto fuera un poco más comedido, un poco solamente, se ahorraría más de un disgusto. Yo se lo digo muy a menudo, aunque, en realidad, soy el menos indicado para dar consejos, pues desde esta mañana mismamente, como ven, he perdido el control de mí mismo y soy presa de nuevo de un entusiasmo radical.
Mientras saboreaba las tostadas, el doctor Iglesias pasó frente a mí en el comedor, pero no me saludó, de lo que deduzco que no ha detectado esta última recaída. No lo culpo, pues en eso coinciden todos los médicos que me han tratado, en la dificultad de encontrar signos visibles del padecimiento. La ausencia de síntomas visibles resulta, precisamente, la característica más definitoria de la enfermedad.
Esta circunstancia explica que ninguno de mis familiares se percatase de anomalía alguna en los primeros años de mi desgraciada existencia. Muy al contrario, la enfermedad se mostraba de manera tan moderada, que ello contribuyó paradójicamente al equívoco de que todo andaba a pedir de boca. Ya el embarazo de mi madre se caracterizó por la ausencia de incidentes reseñables. En los nueve meses de gestación, mi progenitora apenas tuvo mareos, apenas tuvo náuseas, apenas tuvo antojos extravagantes del tipo un helado de vainilla y chocolate con nueces de Pecán y extra de nata, apenas chantajeó a mi padre con carita de animal desvalido, apenas le salieron granos porque se le subió un guapo de pastorcilla feliz que apenas podía disimular, apenas engordó ocho kilos que perdió rápidamente después del parto como si de ella no hubiera salido criatura alguna.
A las cuarenta semanas de espera, ni un día arriba ni un día abajo, como si ya desde el principio en mi afán estuviera evitar sorpresas desagradables, con infinita discreción llamé a la puerta de este mundo...
Escucho ahora, al otro lado del pasillo, los llantos de media mañana de Estanislao y los recuerdos acuden a mí espontáneamente. Mi madre estaba tendiendo la ropa en la azotea de la casa y sintió una ligera molestia en el vientre, como un pinchacito cariñoso que vino acompañado de unas suaves contracciones. Entonces, sin perder la serenidad, con un control absoluto de las circunstancias, sin el más mínimo atisbo de accidente, mi madre rompió aguas. La pobrecita mía se cuidó de ponerse debajo la palangana, para no ensuciar el suelo, y ella misma bajó a la calle, cogió la motocicleta del vecino, y se fue al Hospital tranquilamente donde tuvo un parto rápido y sin dolor.
Cuando el ginecólogo me sacó del útero, al contrario que los otros niños, sonreí con una carita diáfana, seguramente admirado por el grandioso espectáculo de luces y colores de ese mundo impresionante que se mostraba por primera vez ante mí. Tuvo que pegarme el médico tres buenos fostiones en el culo para que rompiera a llorar, porque mala espina debió de darle que una criatura tan joven se riera tanto y sin motivo.
V
El pobre Estanislao llora todos los días sobre esta misma hora. Le da como una bajada de azúcar y se pone fatal. Su compañero de celda, Gregorio, piensa que de todos nosotros Estanislao es el que más tiene que aprender todavía. Se refiere a la maduración personal y esas cosas trascendentales de las que siempre está hablando Gregorio. El doctor Perales sospecha que el ruido del tráfico de la calle, a media mañana, debe de evocarle el accidente de su difunta esposa y que por eso. Desde que un borracho la atropelló en un paso de cebra, Estanislao perdió las llaves de su casa y acabó quemando coches por las esquinas. Quemó por lo menos cuarenta. Incluso tuvo su momento de gloria y consiguió un titular de prensa, hasta que lo cogieron prendiendo a un patrullero de la policía en la puerta del cuartelillo y dio con los huesos en el Centro. Por estas heroicas fechorías Roberto lo tiene en alta estima.
—Estanislao, dales caña —jalea Roberto cada vez que se lo cruza en el patio.
El médico del corredor ha debido de darle su pastilla, pues Estanislao se ha callado nuevamente y no se escuchan ya más que los gorriones del patio y el murmullo de los internos. Todo vuelve a la normalidad y yo, con permiso, a la historia... Llorar, llorar, qué raro es el mundo apenas nos fijamos en él. Digo esto, porque aquellas abruptas bocanadas de aire que entraron violentamente en mis pulmones cuando el médico me golpeó han venido en gran medida a definir los parámetros de mi extraña enfermedad. En las regresiones hipnóticas que me practicó el viernes pasado el psicólogo de prácticas, don Camilo Ferreiro, parece que no está del todo claro si mi respuesta a la agresión médica fue el llanto o la risa, pues es sabido que en la semiótica sentimental hay un terreno fronterizo donde ambas manifestaciones emotivas se confunden en un mismo espasmo polifónico.
No obstante, la historia difiere ligeramente de como la he narrado en el capítulo anterior. Haré propósito de enmienda. El médico en realidad era novato en aquellos menesteres, y delataba a leguas los signos de la impericia desde que entró en el paritorio, ya que se había dejado puesto debajo de la bata el abrigo de borrego que traía de la calle. Corregido el desliz, el doctor tartamudeó los buenos días, le preguntó a mi madre que cómo estaba y, sin esperar una respuesta, le puso las manos temblorosas sobre la pelvis, se santiguó tres veces, levantó la blanca sábana, miró hacia abajo, ¡coño!, y vio lo que se temía, un asomo de coronilla reclamando un lugar en la tierra, ¡Dios mío!, dijo nerviosamente, ¡Dios mío!, que ya está aquí, me cago en la leche que mamé, que ya viene, ya viene, y cuando quiso darse cuenta tuvo que sostener con las manos al aventajado infante que asomaba ya media perola por las parturientas comisuras. Entonces, como había visto en las prácticas, con una facilidad para él inexplicable, me cogió de la cabeza, torpemente se dejó guiar por el espíritu de la naturaleza, tiró con suavidad y salí al mundo sin apenas esfuerzo.
Lo más difícil de mi vida ya estaba hecho, si aquello era nacer, lo demás sería cantar y coser, je, je, por eso quizá yo sonreía desde las profundidades de mi feliz inconsciencia. Mi madre aseguraba que mi piel era tan blanca y esponjosa, mi cuerpo tan regordito y tierno, mis contornos tan redondeados y suaves que, cuando me vio en brazos del doctor, por un instante de lucidez, creyó que había parido un querubín.
El médico me levantó por los pies, me puso bocabajo, y, sin poder ocultar el orgullo, me enseñó a las enfermeras como un trofeo de caza. Con la cabeza del revés, abrí los ojos y contemplé la serena quietud de la sala de partos, giré un poco la cabeza y allá vi a mi madre, radiante, hermosa, fiel a la imagen que había forjado de ella en mis sueños amnióticos. Entonces extendí mis manos para abrazarla y le dediqué una amplia y serena sonrisa, sonrisa que debió de perturbar a la matrona, pues, mientras recogía las toallas alrededor de la camilla, exclamó petrificada y fuera de sí:
—¡Santo Dios, queda una esperanza sobre la tierra!
El médico, que ya se demoraba en sus obligaciones por el guirigay de las asistentas y las felicitaciones, me dio el preceptivo cachete en el culo para que entrara, por fin, el aire nuevo en las impolutas concavidades de mis pequeños pulmones sin estrenar. No lo hacía por incordiar, pero, la verdad, no había nacido yo para el llanto. El médico, viendo que mi color ingresaba peligrosamente en el morado y que yo no lloraba ni a la de tres, me dio un nuevo tortazo, caray con el niño, esta vez un poco más fuerte, esperando que sobreviniera el llanto. Mas, inocente, ajeno a las conspiraciones de un mundo irregular, yo no quitaba los ojos de mi madre, que me miraba sin inquietud con una complicidad extranjera a la torpeza de las palabras.
El doctor, viéndome asfixiado, viendo su currículum con una mancha infanticida sobre su foto, viéndose interrogado por el Tribunal Médico y repudiado por sus colegas de corporación tras la imperdonable negligencia, que se le ha muerto el niño, que se le ha muerto un niño por no darle un cachete, debió de imaginar a su lado la presencia circunspecta del catedrático de ginecología censurando con una mirada hierática las ligerezas injustificables de su flemático comportamiento profesional, jovencito, no olvide que la pervivencia de la Humanidad depende de nuestro trabajo, y que más vale una torta a tiempo que un lamento después, que arree, hombre, que el niño se te ahoga el pimpollo, arrea, carajo, arrea, y eso hizo el pobre, me dio una hostia premonitoria con tanta fuerza que me sustrajo de sopetón de las amables visiones con las que había ingresado en aquel mundo áspero y hostil donde una criatura indefensa y desvalida como yo tendría poco, por no decir que ningún sitio.
VI
Gracias a las sesiones hipnóticas de don Camilo he podido rescatar muchos episodios de mi más temprana infancia, que nunca podría haber conocido si no fuera de este modo. Es posible que de esta terapia me hayan venido las ganas de escribir. No lo sé. Lo cierto es que el viernes estuvimos la tarde entera con el péndulo y las regresiones. Después tuve un deseo tremendo de releer las memorias de mi tío-abuelo, y todo lo demás ha venido sólo, no ha hecho falta más motivación. Roberto, desde luego, cree que don Camilo, como los otros médicos del Centro, es un farsante, y que entiende de enfermedades anímicas lo que él de navegación aéreoespacial, por eso se niega sistemáticamente a los cursillos de reinserción.
—Yo no quiero formar parte de una sociedad que tiene por médicos a esa patulea de impostores y chupasangres —añade, soberbio, cada vez que regreso de alguna cura.
A veces me gustaría ser como Roberto, pero mi temperamento es dócil e indulgente. De hecho, por más que la medicina me desprecie, por más que el mundo me maltrate, no puedo desconfiar de los médicos, como tampoco puedo dejar de agradecer los escasos avances que rara vez se han dado en mi caso. Merced al péndulo de don Camilo, por ejemplo, puedo saber que en la primera etapa de mi vida se mostraban ya con tibieza algunos signos de mi patología. Es decir, yo era un niño casi normal. Mi tarea, como la de cualquier criatura recién nacida, se limitaba a chupar de la teta, dormir en la cunita y cagarme en los pañales. Eludo la cuarta y fundamental actividad, porque por ahí vinieron los problemas. Quiero decir que yo era un niño que no sabía o no podía llorar.
Esta anomalía alimenta la hipótesis genética, pues, como saben, el llanto no es una conducta aprendida sino innata, salvo excepciones inauditas en la historia de la medicina tal que la mía. Lo cierto es que, después de la primera y plácida semana en casa, yo no lloraba ni debajo de agua, y digo debajo del agua porque la primera ocurrencia que tuvo mi padre, con toda su buena voluntad, fue la de meterme dentro de un barreño, esperando con semejante barbaridad desengrasar mis mecanismos connaturales de respuesta biológica. Pero ya podían sumergirme varios minutos debajo del agua hasta ponerme rojo como un tomate, que cuando salía a la superficie en lugar de llorar, como todo el mundo esperaba, yo tomaba aire a boca llena y me reía después por la gozosa y renovada experiencia del que recupera una libertad primaria. Mi padre, temeroso quizá de que la cosa fuese a peor con aquellos experimentos, decidió dejar aparcado el asunto, entendiendo que este singular comportamiento se debería a alguna inexplicable rareza, de las que se pueden encontrar en todos los niños a poco que nos fijemos, que se subsanaría por sí misma con el paso del tiempo, como casi todo en esta vida.
De tal modo, me crié como un niño normal, con la excepción reseñada. No obstante, esta peculiaridad lejos de facilitar la tarea educativa de mis padres, como pudiera parecer a simple vista, creó algunos problemas inesperados. Comoquiera que bebés se comunican con sus progenitores con un repertorio limitado de signos, que en los primeros meses de vida se limitan casi exclusivamente a la primitiva y escandalosa señal del llanto, que si el niño quiere teta, a llorar, que si el niño tiene gases, a llorar, que si el niño tiene caquita, a llorar, que si el niño quiere que lo cojan en brazos, a llorar, que si el niño tiene ganas de joder, pues nada, a llorar y a llorar, en suma, como yo no lloraba ni por accidente, mi padres se las tuvieron que ingeniar para criarme a voleo, pues no había forma humana de saber si yo tenía sueño o quería comer.
Con el tiempo consensuamos un lenguaje común que nos permitía comunicarnos en aquel difícil mundo sin llanto. Según me pudo sonsacar don Camilo en la última sesión, para reclamar la atención y el cariño de mi madre, que son necesidades básicas para cualquier lactante, el icono fijado por mi parte era el guiño del ojo izquierdo repetidas veces; para satisfacer mi principal divertimento, que era que me sacaran al patinillo para ver a los gatos, la señal era un sonido fricativo labial que debía de recordar, siquiera lejanamente, el aullido de los felinos; para solicitar la merecida manduca el gesto convenido era un mohín de los morritos que simulaba el chupeteo mamón, gesto que arrancaba con especial facilidad la sonrisa de los mayores. Entretanto se esclarecía el código, hubo que afrontar algunas lógicas desavenencias. Hasta que encontramos una señal precisa para transmitir el problema de las flatulencias, pues los pedorrillos bucales eran interpretados generalmente como una gracia, mi madre empleaba la cinta métrica para medirme el contorno de la cintura y administrarme los laxantes al menos con un criterio volumétrico. Las cagadas, de igual modo, entrañaron considerables dificultades. Como mis heces, acaso por efecto de la propia enfermedad, eran casi como el agua, es decir, insípidas e inodoras, no había manera de saber que estaba pringado hasta las trancas si no era quitándome los pañales, y como tampoco era plan de andar todo el día pantalones arriba, pantalones abajo, en más de una ocasión, de puro olvido, me quedé buen rato con la moña fermentando en el culo.
Compadecida por las ronchitas que me salían en las traseras por la reverberación de la mierda, mi madre optó, con buen criterio, por dejarme desnudo por la casa, aprovechando que el verano era riguroso y que yo agradecería andar de un lado a otro sin los incordios de la ropa. Así pues, hasta que llegaron las frías asperezas del invierno, me pasé los primeros meses de mi vida gateando por los rincones de la casa en estado de total desnudez. Mi padre, cuando llegaba del trabajo y me veía brincar alegremente por encima del sofá como Dios me trajo al mundo, le gritaba a mi madre:
—María, me cago en la leche migá, ponle algo de ropa al niño que parece un salvaje.
En los descuidos de mi madre, mi hermana Lucía me vestía con la ropita de sus muñecas en un pasatiempo inocente que yo aceptaba con agrado, pues desde la inexpugnable simplicidad de mi inocencia infantil yo debía de entender que aquella era su forma más genuina de quererme. Más peligrosos eran los inventos de mi hermano Adán, quien, aprovechando la mansedumbre enfermiza de mi carácter, me cogía de blanco para las diversas variantes de sus juegos de tiro.
En aquel ambiente fraternal tardé casi dos años en pronunciar mis primeras palabras, quizá porque en mi mundo virgen y afable no encajaban las imperfecciones y dobleces del rudo lenguaje hablado. Lo cierto es que nadie se extrañó de la tardanza, acaso porque nunca antes había hablado. Una buena mañana, sentado en el guindo, una linda mariposa de colores alegres hizo un gracioso vuelo alrededor de mi cabeza, y sentí un cosquilleo fascinante en la garganta, como si un aire sedoso silbara en mis adentros, y entonces dije como la cosa más natural:
—¡Qué bonito!



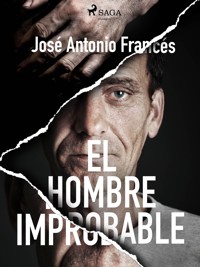
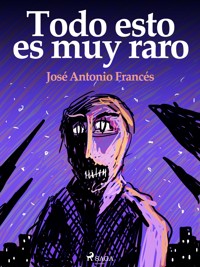














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









