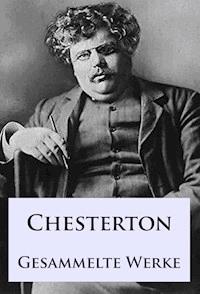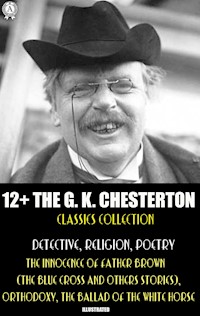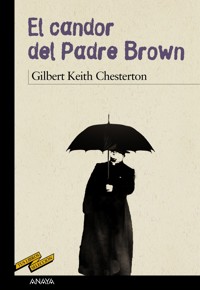Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
¿Qué es la anarquía? En consenso mayoritario significa la violencia extrema ante la tentación permanente de dominio. El hombre que fue jueves, descubre la falsedad de "un mundo en el que los hombres se metamorfosean en otros! Y para ello el autor se mueve dentro de la dinámica del Bien y del Mal, como interrogantes persistentes de las filosofías y las religiones. La novela actualiza las actitudes asumidas frente al odio, la traición, la mentira y la doble moral, cuestiones existenciales aún por resolver; sin embargo los lectores podrán disfrutar de una literatura emotiva y llena de misterios que apuestan, finalmente, por el cambio y la redención de los seres humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El hombre que fue jueves
El hombre que fue jueves (1908)G. K. Chesterton
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]ón: Enero 2021
Imagen de portada: Portrait of an unknown man with cigar (1909) print in high resolution by Samuel Jessurun de Mesquita.Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
El hombre que fue jueves
Prólogo
Capítulo primero · Dos poetas se encuentran
Capítulo segundo · Gabriel Syme revela su secreto
Capítulo tercero · El hombre que fue jueves
Capítulo cuarto · Gabriel Syme, detective
Capitulo quinto · Un festín de locos
Capítulo sexto · Un espía descubierto
Capítulo séptimo · El doctor Worms se revela
Capítulo octavo · El profesor se explica
Capitulo noveno · Detrás de las gafas
Capítulo décimo · El duelo
Capítulo décimo primero · La policía es perseguida
Capítulo décimo segundo · Anarquía en la tierra
Capítulo décimo tercero · Atrapen al presidente
Capítulo décimo cuarto · De detectives a filósofos
Capítulo décimo quinto · Yo acuso
Prólogo
Atendamos a las siguientes palabras: el sinsentido y la fe “son las dos afirmaciones simbólicas supremas de la verdad”. ¿Qué nos dicen? Que en el campo de lo simbólico puede haber otras verdades, pero incapaces de competir con la grandeza de las estipuladas. Por otro lado, no niegan que en la vertiente de lo no simbólico existen y funcionan otras verdades, para quienes las prefiera. La cita incluye una paradoja: ¿cómo puede el sinsentido expresar la verdad? o si se prefiere ¿de qué modo la expresa? Cuando entramos en el terreno del sinsentido, entramos en uno de los campos literarios atendidos con especial cuidado por la literatura inglesa. Se le considera un género menor, puesto en boga sobre todo en los últimos 150 años. No hay mucha complicación en su mecanismo: con ayuda de expresiones crentes de lógica, entregar una idea que tiene mucha lógica, afirmación ya en sí paradójica. en cuanto a la fe, por su propia naturaleza convierte en verdades lo que expresa.
Pero afirmamos que había en todo esto una paradoja y entonces la inquietud brota por sí misma: ¿qué es una paradoja? Recurramos a la definición de J. A. Cuddon: “una afirmación que en apariencia se contradice a sí misma revela, tras un examen más minucioso, contener una verdad que concilia a los elementos opuestos enfrentados en conflicto”. Es uno de los mecanismos literarios de mayor eficacia cuando el texto se basa en la ironía y es, desde luego, una invitación al lector para que ejerza su inteligencia en el desentrañamiento del acertijo. En Inglaterra lo emplearon con provecho Alexander Pope (1688-1744 ), George Bernard Shaw (1856- 1950) y, desde luego, Gilbert Keith Chesterton.
Chesterton es el autor de la cita iniciadora de este prólogo y es el autor de la novela que están ustedes por leer. Mediante la cita expresó su posición ante el mundo y ante la literatura. Bien estará entresacar de dicha novela una definición de paradoja que redondee lo dicho hasta el momento: “... una paradoja puede alertar a los hombres a una verdad marginada”. Se diría que, a lo largo de su abundante obra escrita, Chesterton puso empeño en ir enfrentándonos a ciertas opiniones que eran para él sus verdades. En razón de lo mismo fue un verdadero polemista, que por décadas aprovechó ensayos y artículos periodísticos para expresar opiniones, se tratara de las personales o las expresara como desacuerdo con las ajenas. En vida, reunió parte de esta producción en tres libros: El defensor (1901), Doce tipos (1902) y Heréticos (1905), a los que se fueron agregando varios más cuando la publicación de las obras completas.
Desde luego, Chesterton no limitó su producción al periodismo. Poco se lo recordaría de haber ocurrido así. Se le considera un un crítico literario muy respetable, que en libros como Robert Browning (1903), Charles Dickens (1906) y su perceptiva La época victoriana en su literatura (1913) dejó constancia de sabiduría, de finura para deducir de las obras examinadas el sabor, el pensar, el vivir de una época. Pero acaso la religión sea el tema que con mayor asiduidad frecuentó nuestro autor. Nacido en Londres el 29 de mayo de 1874, coincide con el grupo de escritores que, desde el inicio de siglo, estableció modificaciones de importancia, por no llamarlas definitivas, en la literatura inglesa. Desde luego, al lado de creadores como Thomas Hardy, D. H.Lawrence y Virginia Woolf, la estatura de Chesterton es menor en cuanto a la narrativa se refiere, pero si la mediación se hace a partir de la totalidad de lo escrito, esta estatura crece considerablemente.
Así pues, lo religioso. Es de recordar que sus estudios iniciales los llevó a cabo en St. Paul’s School, escuela donde las cuestiones religiosas eran tema de importancia. Por tanto, examinar el significado de la presencia del espíritu cristiano en el mundo fue una de sus preocupaciones y, no lo dudemos, también aquí mostró su capacidad para la polémica. Si Ortodoxia (1909) establece ya su creencia en un cristianismo apegado a las Escrituras, su conversión al catolicismo en 1922 lo fortalece en tal posición, y a partir de esa fecha publica los libros como La iglesia católicay la conversión (1926) o Santo Tomás de Aquino (1933). No sobra el comentar que por esas fechas pasaron al catolicismo otros dos escritores ingleses: T. S. Eliot y Graham Greene. Una de las explicaciones dadas a este fenómeno es que, concluida la Primera Guerra Mundial, una sensación de fracaso y futilidad surgió en el ánimo de muchas personas, que en el catolicismo buscaron respuestas a las dudas que las sacudían. En palabras del historiador Michel Bell, el cristianismo daba “una base para creer en un destino moral lleno de significado en la sujeción a una entidad mayor”, interpretable como Dios, idea que bien pudiéramos aplicar a la novela que nos ocupa.
Porque a Chesterton le era imposible mantener esas inquietudes espirituales fuera de su narrativa, que es la otra variedad de literatura por él atendida. Sin duda lo más destacable de ella fueron sus abundantes cuentos policiacos, para los cuales ideó un atractivo protagonista: el Padre Brown, un sacerdote de fina inteligencia que aprovechaba los casos resueltos para hacer una apología del cristianismo. La visión aplicada en estos cuentos se atiene a la línea llamada “de acertijo”, inaugurada en el siglo XIX por Edgar Allan Poe y llevada a uno de sus momentos culminantes por Sir Arthur Conan Doyle. El primer volumen de la serie aparece en 1911 (La inocencia del Padre Brown) y el último en 1935 (El escándalo del Padre Brown), que están acompañados por tres volúmenes más. Sin embargo, Chesterton escribe asimismo otro libro de cuentos (El club de los oficios extraños 1905), donde no aparece su sacerdote, y dos novelas: El Napoleón de Nothing Hill (1904) y El hombre que fue jueves (1908).
Esta última conquistó de inmediato el interés de los lectores y se ha mantenido desde su aparición como uno de los libros más populares de la narrativa inglesa. Si indagamos en las razones de tal fortuna, varias encontraremos que hacen comprender lo sucedido.
Atendamos a Maise Ward, una certera biógrafa de nuestro autor. Después de mencionar que Chesterton publica en vida por encima de cien libros, agrega que esta producción es “la tranquila y decidida práctica que de la libertad hace una mente libre”. El comentario resulta iluminador porque habla de algo muy sencillo, quizás ya insinuado en nuestro prólogo: Chesterton aprovechaba la literatura para el examen de algunas cuestiones filosóficas y religiosas que le preocupan sobremanera. Por tanto, ningún riesgo hay en afirmar que su narrativa atiende al examen de dichas cuestiones. Digámoslo sin rebozo: es literatura de ideas. Así pues, no debe esperar el lector un texto donde el examen minucioso de estos o aquellos sentimientos humanos forme el hilo conductor de la historia, No hay en Chesterton la preocupación de Henry James por disecar el alma de sus protagonistas mediante un exhaustivo viaje por el interior de la misma. De aquí la inteligente observación de Graham Greene en uno de sus ensayos: las novelas de Chesterton “prueban que no es un psicólogo”.
Pensamos que no buscó serlo. La literatura es una mansión con muchas habitaciones, cada una de las cuales satisface la necesidad específica de quien llega para habitarla. Chesterton extendió su necesidad de polémica hacia la narrativa, y dejó un núcleo de cuentos y novelas dedicado a expresar su concepto de universo. El hombre que fue jueves participa de esto. Cuando se especifica que una novela es de ideas, casi inevitablemente surge en la mente del lector la sombra del aburrimiento. Cuesta trabajo unir ambos conceptos: narrar una historia y entregar un mensaje. Desde luego, si la novela de ideas se transforma en panfleto ideológico, el aburrimiento y el rechazo son consecuencias inevitables. Pero se da la bellísima paradoja de que todos los grandes libros tienen mensaje, pero lo disimulan bajo el vestido espléndido de los recursos narrativos, de modo que el lector lo absorbe sin mucho darse cuenta. Así con la obra que nos ocupa.
Hemos dicho sesgadamente que El hombre que fue jueves es una novela muy divertida. El siguiente paso nos llevará a explicar por qué le otorgamos esa naturaleza. En primer lugar, tiene como base un interesante argumento policiaco. Probablemente hecho a las exigencias del género mediante su lectura de obras, Chesterton idea un sencillo pero eficaz acertijo que la historia va desentrañando poco a poco, hasta llegar al final sorpresivo, acaso fácil de suponer para algunos lectores perspicaces. La trama no incluye como interés principal asesinato ninguno. Antes bien, pudiéramos clasificarla como perteneciente al subgénero de espías. En tal sentido, es rica en incidentes que dan movimiento a las acciones, acciones propiciadas por el descubrimiento gradual de la intriga que sirve de núcleo al argumento. Tampoco es de afirmar que el héroe sea el investigador policiaco usual en estos menesteres. Si ya el padre Brown es un detective aficionado muy sui generis, bastante singular es Gabriel Syme en tanto que miembro de Scotland Yard, la afamada policía inglesa. Porque Syme es ante todo poeta, actividad que en mucho parece oponerse de la policía. Sin embargo, la mezcla de ambas tiene su razón de ser en el tramado ideológico de la obra.
Pero dejamos a la curiosidad del lector el averiguar por qué Syme acepta el cargo de detective. A la curiosidad del lector dejamos el investigar el por qué ese mismo personaje termina enredado en un caso bastante singular e inesperado. Si la novela policiaca de las últimas décadas ocurre preferentemente en las grandes ciudades y en ámbitos fáciles de reconocer por el lector, la de Chesterton es de principio urbana, pero lentamente se va apartando de tales espacios y penetra en otros menos frecuentados por el género policiaco, de manera que si en alguno de los capítulos nos paseamos por el campo, hacia el final del libro la escenografía es ya declaradamente estrambótica y pertenece de lleno al mundo de la fantasía. Chesterton gradúa con mucho acierto la transición de lo cotidiano a lo inusitado, volviendo muy convincente el proceso. Es de agregar que la trama cierra con una explicación de por qué se dieron los hechos, situación propia del género.
En segunda instancia, nada impide clasificar a El hombre que fue jueves como una novela de aventuras. Es decir, de movimiento o si se prefiere de acción. Hay en ella elementos suficientes para sostener lo afirmado. En primer lugar, está la propuesta del ya mencionado acertijo, que si por un lado nos lleva a lo policiaco, como fue explicado, del otro nos introduce una serie de persecuciones —a pie inicialmente, a caballo más tarde, en auto poco después e incluso con la presencia de un globo aerostático— que pertenece al género de la aventura. Los personajes, por otro lado, participan en los incidentes mediante un accionar físico, rasgo perteneciente al género. La novela en ningún momento pierde ritmo, con lo cual se atiene a otras de las convenciones exigibles a las obras de este tipo. Hay momentos críticos, propiciadores de suspenso, como el enfrentamiento de la policía con los habitantes de un pueblo. Un tercer rasgo definitorio: estamos ante una novela francamente humorística, cuya base de sustentación es por un lado la ironía y, del otro, la exageración cómica. La ironía central pertenece al núcleo temático del libro: quienes resultan ser los miembros de una asociación anarquista, empeñada en modificar el mundo. Pero la serie de revelaciones que dan su ritmo al argumento pertenecen asimismo al universo irónico que comentamos, como a él pertenecen los disfraces iniciales de quienes componen el club anarquista y los disfraces finales que se ven obligados a vestir. La trama va dando una serie de sorpresas al lector, que termina por limitarse a recibirlas dado el deleite que le significan. A la vez, en la serie de diálogos que los personajes sostienen se infiltra constantemente paradojas que, afirmamos ya, son una de las formas adoptadas por la ironía. Comprobémoslo mediante un ejemplo, Syme contesta a quien lo invita a ser parte de la policía: “Su oferta es demasiado idiota como para declinarla.”
Toda literatura humorística valiosa es, en el fondo de su naturaleza, de una seriedad enorme. En otras palabras, disfraza de levedad el manejo de temas graves, Así con la novela de Chesterton que, recuérdese, clasificamos domo de ideas. En un artículo publicado el año 1936 en el periódico Illustrated London News, justo el día anterior a su muerte, Chesterton se quejaba de la interpretación dada a su novela, insistiendo a continuación en que no se perdiera de vista el subtítulo de la misma: Una pesadilla. En su sentido lato, la que tiene Syme y de la cual parece despertar en las páginas últimas, cuando descubre a la hermana de Gregory cortando lilas, escena que se abre a una posible relación amorosa. De creerse a Chesterton, todas las complicaciones descritas pertenecen al mundo de los sueños y meramente reflejan los temores ante una política de violencia como se supone que es la anarquista. Un temor al caos.
Pero a lo largo del tiempo la crítica ha encontrado en la novela de Chesterton otra vía de interpretación, que sin duda toca a las preocupaciones centrales del escritor. Expresado en breve, se la ha considerado una alegoría religiosa que bajo el manto de su aparente levedad pondera cuestiones sustanciosas. Atendamos a esa posibilidad. Tenemos de entrada al jefe de los anarquistas, Domingo. Aparte de lo simbólico del nombre (tanto en inglés como en español) está la descripción de qué se hace: un hombre gigantesco, cuyo físico representa la fortaleza espiritual del personaje. Este hombre manda sobre los seis que constituyen su cofradía. Pudiéramos referirnos a un mesías y a sus apóstoles, con la ironía de que estos se rehúsan a diseminar el evangelio. Hablando con Syme, Ratcliffe asegura-, “pocos somos, muchacho, el universo de Domingo”, haciéndolo con ello la figura dominante.
Por otro lado, en el punto preciso descubrimos que Domingo es la persona oculta en el cuarto oscuro de la policía. Así representa por un lado dicha oscuridad (igual de paradójicamente, el orden por imponer), atributos de un dios que todo lo abarca; por lo mismo, cabe tomarlo como creador del orden mencionado y a la vez representante del caos y unir todo esto a las menciones que del Génesis se hacen en la novela. ¿Es de olvidar la imagen simbólica de Domingo en el globo aerostático? Se la puede leer como la ascensión de una figura divina, cuya descripción final es la siguiente: “Vestía con sencillez, de un blanco puro y terrible; su cabello era como una llama plateada sobre su frente.” ¿No tenemos aquí a la divinidad en todo su esplendor y poderío? Agreguemos otra cita; “Soy el Sabbath... soy la paz de Dios” responde Domingo a una pregunta del secretario. ¿Se deducirá de esto que representa a la divinidad sin serla? Atrae mucho la idea de verlo como un mesías. Haga cada lector su interpretación de los hechos.
Para mayor abundancia de datos, tenemos los disfraces que identificarán a los miembros de la cofradía, disfraces que cumplen la paradoja de revelar el significado real de cada personaje. A Syme le corresponde un traje en el cual destacan el sol y la luna; según le hace ver el mayordomo, en el Génesis la Biblia aporta la explicación: el cuarto día de la semana corresponde a la creación del sol y de la luna. El lector acucioso encontrará el resto de las asociaciones, Está claro que el grupo de anarquistas representa en buena medida el proceso de creación del mundo, que de una situación inicial de caos procede a un establecimiento del orden. Pensemos que Domingo aconseja lo siguiente: “Bull, eres hombre de ciencia. Escarba en las raíces de esos árboles y descúbreles su verdad. Syme, tú eres poeta...” ¿No tenemos aquí, resumidas las dos grandes avenidas de conocimiento? ¿Y la mención de árboles no nos lleva, inevitablemente, a pensar en los del Bien y del Mal y del Conocimiento mencionado en el Génesis?
En todo esto Gregory es un personaje de importancia que, sumemos otra paradoja, se encuentra ausente la mayor parte de la novela Le habría correspondido ser el día jueves, pero la intervención de Syme lo impide. Se lo expulsa del grupo y no aparece sino hacia el final de lo relatado, Gregory es un anarquista de corazón, fiel a los principios de su credo. ¿Por qué habría el narrador de concederle pelo rojo sino con intenciones simbólicas, ya que en épocas históricas anteriores solía asociarse ese color de pelo con el Diablo?
El hombre que fue jueves cumple entonces una paradoja más; la aparente sencillez de la trama oculta un tejido denso en significados. la complejidad del libro no impide el que se hagan de él por lo menos dos lecturas. Una primera que se limitaría al seguimiento de la trama. Siendo ésta muy divertida en razón de los incidentes que relata, satisfará las expectativas de prácticamente cualquier lector. Una segunda que, sin olvidar el sucederse de los acontecimientos, a la vez desentrañe su significado. Que se llegue a esta segunda ha sido una de las instituciones de este prólogo.
Capítulo primero · Dos poetas se encuentran
El barrio de Saffron Park —Parque de Azafrán— se extendía al poniente de Londres, rojo y desgarrado como una nube del crepúsculo. Todo él era de un ladrillo brillante; se destacaba sobre el cielo fantásticamente, y aun su pavimento resultaba de lo más caprichoso: obra de un constructor especulativo y algo artista, que daba a aquella arquitectura unas veces el nombre de “estilo Isabel” y otras el de “estilo reina Ana”, acaso por figurarse que ambas reinas eran una misma.
No sin razón se hablaba de este barrio como de una colonia artística, aunque no se sabe qué tendría precisamente de artístico. Pero si sus pretensiones de centro intelectual parecían algo infundadas, sus pretensiones de lugar agradable eran justificadísimas. El extranjero que contemplaba por vez primera aquel curioso montón de casas, no podía menos de preguntarse qué clase de gente vivía allí. Y si tenía la suerte de encontrarse con uno de los vecinos del barrio, su curiosidad no quedaba defraudada. El sitio no sólo era agradable, sino perfecto, siempre que se le considerase como un sueño, y no como una superchería. Y si sus moradores no eran “artistas”, no por eso dejaba de ser artístico el conjunto. Aquel joven —los cabellos largos y castaños, la cara insolente— si no era un poeta, era ya un poema. Aquel anciano, aquel venerable charlatán de la barba blanca y enmarañada, del sombrero blanco y desgarbado, no sería un filósofo ciertamente, pero era todo un asunto de filosofía. Aquel científico sujeto —calva de cascarón de huevo, y el pescuezo muy flaco y largo— claro es que no tenía derecho a los muchos humos que gastaba: no había logrado, por ejemplo, ningún descubrimiento biológico; pero ¿qué hallazgo biológico más singular que el de su interesante persona?
Así y sólo así había que considerar aquel barrio: no taller de artistas, sino obra de arte, y obra delicada y perfecta. Entrar en aquel ambiente era como entrar en una comedia. Y sobre todo, al anochecer; cuando, acrecentado el encanto ideal, los techos extravagantes resaltaban sobre el crepúsculo, y el barrio quimérico aparecía aislado como un nube flotante. Y todavía más en las frecuentes fiestas nocturnas del lugar —iluminados los jardines, y encendidos los farolillos venecianos, que colgaban, como frutos monstruosos, en las ramas de aquellas miniaturas de árboles.
Pero nunca como cierta noche —lo recuerda todavía uno que otro vecino— en que el poeta de los cabellos castaños fue el héroe de la fiesta. Y no porque fuera aquélla la única fiesta en que nuestro poeta hacía de héroe. ¡Cuántas noches, al pasar junto a su jardincillo, se dejaba oír su voz, aguda y didáctica, dictando la ley de la vida a los hombres y singularmente a las mujeres! Por cierto, la actitud que entonces asumían las mujeres era una de las paradojas del barrio. La mayoría formaban en las filas de las “emancipadas”, y hacían profesión de protestar contra el predominio del macho. Con todo, estas mujeres a la moderna pagaban a un hombre el tributo que ninguna mujer común y corriente está dispuesta a pagarle nunca: el de oírle hablar con la mayor atención.
La verdad es que valía la pena de oír hablar a Mr. Lucian Gregory —el poeta de los cabellos rojos— aun cuando sólo fuera para reírse de él. Disertaba el hombre sobre la patraña de la anarquía del arte y el arte de la anarquía, con tan impúdica jovialidad que —no siendo para mucho tiempo— tenía su encanto. Ayudábale, en cierto modo, la extravagancia de su aspecto, de que él sacaba el mayor partido para subrayar sus palabras con el ademán y el gesto. Sus cabellos rojo-oscuros —la raya en medio—, eran como de mujer, y se rizaban suavemente cual en una virgen pre-rafaelista. Pero en aquel óvalo casi santo del rostro, su fisonomía era tosca y brutal, y la barba se adelantaba en un gesto desdeñoso de cockney, de plebe londinense; combinación atractiva y temerosa a la vez para un auditorio neurasténico; preciosa blasfemia en dos pies, donde parecían fundirse el ángel y el mono.
Si por algo hay que recordar aquella velada memorable, es por el extraño crepúsculo que la precedió. ¡El fin del mundo! Todo el cielo se reviste de un plumaje vivo y casi palpable: dijeran que está el cielo lleno de plumas, y que estas bajan hasta cosquillearles la cara. En lo alto del domo celeste parecen grises, con tintes raros de violeta y de malva, o inverosímiles toques de rosa y verde pálido; pero hacia la parte del Oeste ¿cómo decir el gris transparente y apasionado, y los últimos plumones de llamas donde el sol se esconde como demasiado hermoso para dejarse contemplar? ¡Y el cielo tan cerca de la tierra cual en una confidencia atormentadora! ¡Y el cielo mismo hecho un secreto! Expresión de aquella espléndida pequeñez que hay siempre en el alma de los patriotismos locales, el cielo parecía pequeño.
Día memorable, para muchos, aunque sea por aquel crepúsculo turbador. Día de recordación para otros, porque entonces se presentó por vez primera el segundo poeta de Saffron Park. Por mucho tiempo el pelitaheño revolucionario había reinado sin rival; pero su no disputado imperio tuvo fin en la noche que siguió a aquel crepúsculo.
El nuevo poeta, que dijo llamarse Gabriel Syme, tenía un aire excelente y manso, una linda y puntiaguda barbita, unos amarillentos cabellos. Pero se notaba al instante que era menos manso de lo que parecía. Dio la señal de su presencia enfrentándose con el poeta establecido, con Gregory, en una disputa sobre la naturaleza de la poesía. Syme declaró ser un poeta de la legalidad, un poeta del orden, y hasta un poeta de la respetabilidad. Y los vecinos de Saffron Park lo consideraban asombrados, pensando que aquel hombre acababa de caer de aquel cielo imposible.
Y en efecto, Mr. Lucían Gregory, el poeta anárquico, descubrió una relación entre ambos fenómenos.
—Bien puede ser —exclamó en su tono lírico habitual—, bien puede ser que, en esta noche de nubes fantásticas y de colores terribles, la tierra haya dado de sí semejante monstruo: un poeta de las conveniencias. Usted asegura que es un poeta de la ley, y yo le replico que es usted una contradicción en los términos. Y sólo me choca que en noche como esta no aparezcan cometas, ni sobrevengan terremotos para anunciarnos la llegada de usted.
El hombre de los dulces ojos azules, de la barbita descolorida, soportó el rayo con cierta solemnidad sumisa. Y el tercero en la discordia —Rosamunda, hermana de Gregory, que tenía los mismos cabellos bermejos de su hermano, aunque una fisonomía más amable— soltó aquella risa, mezcla de admiración y reproche, con que solía considerar al oráculo de la familia.
Gregory prosiguió en su tono grandilocuente:
—El artista es uno con el anarquista; son términos intercambiables. El anarquista es un artista. Artista es el que lanza una bomba, porque todo lo sacrifica a un supremo instante; para él es más un relámpago deslumbrador, el estruendo de una detonación perfecta, que los vulgares cuerpos de unos cuantos policías sin contorno definido. El artista niega todo gobierno, acaba con toda convención. Sólo el desorden place al poeta. De otra suerte, la cosa más poética del mundo sería nuestro tranvía subterráneo.
—Y así es, en efecto —replicó Mr. Syme.
—¡Qué absurdo! —exclamó Gregory, que era muy razonable cuando los demás arriesgaban una paradoja en su presencia—. Vamos a ver: ¿Por qué tienen ese aspecto de tristeza y cansancio todos los empleados, todos los obreros que toman el subterráneo? Pues porque saben que el tranvía anda bien; que no puede menos de llevarlos al sitio para el que han comprado billete; que después de Sloane Square tienen que llegar a la estación de Victoria y no a otra. Pero ¡oh rapto indescriptible, ojos fulgurantes como estrellas, almas reintegradas en las alegrías del Edén, si la próxima estación resultara ser Baker Street!
—¡Usted sí que es poco poético! —dijo a esto el poeta Syme—. Y si es verdad lo que usted nos cuenta de los viajeros del subterráneo, serán tan prosaicos como usted y su poesía. Lo raro y hermoso es tocar la meta; lo fácil y vulgar es fallar. Nos parece cosa de epopeya que el flechero alcance desde lejos a una ave con su dardo salvaje, ¿y no había de parecérnoslo que el hombre le acierte desde lejos a una estación con una máquina salvaje? El caos es imbécil, por lo mismo que allí el tren puede ir igualmente a Baker Street o a Bagdad. Pero el hombre es un verdadero mago, y toda su magia consiste en que dice el hombre: “¡sea Victoria!”, y hela que aparece. Guárdese usted sus libracos en verso y prosa, y a mí déjeme llorar lágrimas de orgullo ante un horario del ferrocarril. Guárdese usted su Byron, que conmemora las derrotas del hombre, y deme a mí en cambio el Bradshaw ¿entiende usted? El horario Bradshaw, que conmemora las victorias del hombre. ¡Venga el horario!
—¿Va usted muy lejos? —preguntó Gregory sarcásticamente.
—Le aseguro a usted —continuó Syme con ardor— que cada vez que un tren llega a la estación, siento como si se hubiera abierto paso por entre baterías de asaltantes; siento que el hombre ha ganado una victoria más contra el caos. Dice usted desdeñosamente que, después de Sloane Square, tiene uno que llegar por fuerza a Victoria. Y yo le contesto que bien pudiera uno ir a parar a cualquier otra parte; y que cada vez que llego a Victoria, vuelvo en mí y lanzo un suspiro de satisfacción. El conductor grita: “¡Victoria!”, y yo siento que así es verdad, y hasta me parece oír la voz del heraldo que anuncia el triunfo. Porque aquello es una victoria: la victoria de Adán.
Gregory movió la rojiza cabeza con una sonrisa amarga.
—Y en cambio —dijo— nosotros, los poetas, no cesamos de preguntarnos: “¿Y qué Victoria es esa tan suspirada?” Usted se figura que Victoria es como la nueva Jerusalén; y nosotros creemos que la nueva Jerusalén ha de ser como Victoria. Sí: el poeta tiene que andar descontento aun por las calles del cielo; el poeta es el sublevado sempiterno.
—¡Otra! —dijo irritado Syme—. ¿Y qué hay de poético en la sublevación? Ya podía usted decir que es muy poético estar mareado. La enfermedad es una sublevación. Enfermar o sublevarse puede ser la única salida en situaciones desesperadas; pero que me cuelguen si es cosa poética. En principio, la sublevación verdaderamente subleva, y no es más que un vómito.
Ante esta palabra, la muchacha torció los labios, pero Syme estaba muy enardecido para hacer caso.
—Lo poético —dijo— es que las cosas salgan bien. Nuestra digestión, por ejemplo, que camina con una normalidad muda y sagrada: he ahí el fundamento de toda poesía. No hay duda: lo más poético, más poético que las flores y más que las estrellas, es no enfermar.
—La verdad —dijo Gregory con altivez—, el ejemplo que usted escoge...
—Perdone usted —replicó Syme con acritud—. Se me olvidaba que habíamos abolido las convenciones.
Por primera vez una nube de rubor apareció en la frente de Gregory.
—No esperará usted de mí —observó— que transforme la sociedad desde este jardín.
Syme le miró directamente a los ojos y sonrió bondadosamente.
—No por cierto —dijo—. Pero creo que eso es lo que usted haría si fuera una anarquista en serio.
Brillaron a esto los enormes ojos bovinos de Gregory, como los del león iracundo, y aun dijérase que se le erizaba la roja melena. —¿De modo que usted se figura —dijo con descompuesta voz— que yo no soy un verdadero anarquista? —¿Dice usted...?
—¿Qué yo no soy un verdadero anarquista? —repitió Gregory apretando los puños.
—¡Vamos, hombre! —Y Syme dio algunos pasos para rehuir la disputa.
Con sorpresa, pero también con cierta complacencia, vio que Rosamunda le seguía.
—Mr. Syme —dijo ella—. La gente que habla como hablan usted y mi hermano, ¿se da cuenta realmente de lo que dice? ¿Usted pensaba realmente en lo que estaba diciendo?
Y Syme, sonriendo:
—¿Y usted?
—¿Qué quiere usted decir? —preguntó la joven poniéndose seria.
—Mi querida Miss Gregory, hay muchas maneras de sinceridad y de insinceridad. Cuando, por ejemplo, da usted las gracias al que le acerca el salero, ¿piensa usted en lo que dice? No. Cuando dice usted que el mundo es redondo ¿lo piensa usted? Tampoco. No es que deje de ser verdad, pero usted no lo está pensando. A veces, sin embargo, los hombres, como su hermano hace un instante, dicen algo en que realmente están pensando, y entonces lo que dicen puede que sea una media, un tercio, un cuarto y hasta un décimo de verdad; pero el caso es que dicen más de lo que piensan, a fuerza de pensar realmente lo que dicen.
Ella lo miraba fijamente. En su cara seria y franca había aparecido aquel sentimiento de vaga responsabilidad que anida hasta en el corazón de la mujer más frívola, aquel sentimiento maternal tan viejo como el mundo.
—Entonces —anheló— ¿es un verdadero anarquista?...
—Sólo en ese limitado sentido, o si usted prefiere: sólo en ese desatinado sentido que acabo de explicar. Ella frunció el ceño, y dijo bruscamente:
—Bueno; no llegará hasta arrojar bombas, o cosas por el estilo ¿verdad?
A esto soltó Syme una risotada que parecía excesiva para su frágil personita de dandy.
—¡No por Dios! —exclamó—. Eso sólo se hace bajo el disfraz del anónimo.
En la boca de Rosamunda se dibujó una sonrisa de satisfacción, al pensar que Gregory no era más que un loco y que, en todo caso, no había temor de que se comprometiera nunca.
Syme la condujo a un banco en el rincón del jardín, y siguió exponiendo sus opiniones con facundia. Era un hombre sincero, y, a pesar de sus gracias y aires superficiales, en el fondo era muy humilde. Y ya se sabe: los humildes siempre hablan mucho; los orgullosos se vigilan siempre de muy cerca.
Syme defendía el sentido de la respetabilidad con exageración y violencia, y elogiaba apasionadamente la corrección, la sencillez.
En el ambiente, a su alrededor, flotaba el aroma de las lilas. Desde la calle, llegaba hasta él la música de un organillo lejano, y él se figuraba inconsciente de que sus heroicas palabras se desarrollaban al compás de un ritmo misterioso y extraterreno.
Hacía, a su parecer, algunos minutos que hablaba así, complaciéndose en contemplar los cabellos rojos de Rosamunda, cuando se levantó del banco recordando que en sitio como aquel no era conveniente que las parejas se apartasen.
Con gran sorpresa suya se encontró con que el jardín estaba solo. Todos se habían ido ya. Se despidió presurosamente pidiendo mil perdones, y se marchó.
La cabeza le pesaba como si hubiera bebido champaña, cosa que no pudo explicarse nunca. En los increíbles acontecimientos que habían de suceder a este instante, la joven no tendría la menor participación. Syme no volvió a verla hasta el desenlace final. Y sin embargo, por entre sus locas aventuras, la imagen de ella había de reaparecer de alguna manera indefinible, como un leit-motiv musical, y la gloria de su extraña cabellera leonada había de correr como un hilo rojo a través de los tenebrosos y mal urdidos tapices de su noche. Porque es tan inverosímil lo que desde entonces le sucedió, que muy bien pudo ser un sueño.
La calle, iluminada de estrellas, se extendía solitaria. A poco, Syme se dio cuenta, con inexplicable percepción, de que aquel silencio era un silencio vivo, no muerto. Brillaba frente a la puerta un farol, y a su reflejo parecían doradas las hojas de los árboles que desbordaban la reja. Junto al farol había una figura humana tan rígida como el poste mismo del farol. Negro era el sombrero de copa, negra era la larga levita, y la cara resultaba negra en la sombra. Pero unos mechones rojizos que la luz hacía brillar, y algo agresivo en la actitud de aquel hombre, denunciaban al poeta Gregory. Parecía un bravo enmascarado que espera, sable en mano, la llegada de su enemigo.
Esbozó un saludo, y Syme lo contestó en toda forma.
—Estaba esperándole a usted —dijo Gregory—. ¿Podemos cambiar dos palabras?
—Con mil amores. ¿De qué se trata? —preguntó Syme algo inquieto.
Gregory dio con el bastón en el poste del farolillo, y después, señalando el árbol, dijo:
—De esto y de esto: del orden y de la anarquía. Aquí tiene usted su dichoso orden, aquí en esta miserable lámpara de hierro, fea y estéril; y mire usted en cambio la anarquía, rica, viviente, productiva, en aquel espléndido árbol de oro.
—Sin embargo —replicó Syme pacientemente—, note usted que, gracias a la luz del farol, puede usted ver ahora mismo el árbol. No estoy seguro de que pudiera usted ver el farol a la luz del árbol.
Y tras una pausa:
—Pero, permítame usted que le pregunte: ¿ha estado usted esperándome aquí con el único fin de que reanudemos la discusión? —No —gritó Gregory, y su voz rodó por la calle—. No estoy aquí para reanudar la discusión, sino para acabar de una vez con ella.
Silencio. Syme, aunque no entendió, sospechó que la cosa iba en serio. Y Gregory comenzó a decir con una voz muy suave y una sonrisa poco tranquilizadora.
—Amigo Syme, esta noche ha logrado usted algo verdaderamente notable; ha logrado usted de mí algo que ningún hijo de mujer ha logrado nunca.
—¿Es posible?
—No; espere usted, ahora recuerdo —reflexionó Gregory—, otro lo había logrado antes: si no me engaño, el capitán de una barca de Southend. En suma: ha logrado usted irritarme.
—Crea usted que lo lamento profundamente —contestó Syme con gravedad.
—Pero temo —añadió Gregory con mucha calma— que mi furia y el daño que usted me ha hecho sean demasiado fuertes para deshacerlos con una simple excusa. Por otra parte, tampoco los borraría un duelo: ni matándole yo a usted los podría borrar. Sólo queda un medio para hacer desaparecer la mancha de la injuria, y es el que escojo. A riesgo de sacrificar mi vida y mi honor, voy a probarle a usted que se ha equivocado en sus afirmaciones.
—¿En mis afirmaciones?
—Sí; usted ha dicho que yo no era un anarquista en serio. —Mire usted que en esto de la seriedad hay grados —advirtió
Syme—. Yo nunca he puesto en duda la perfecta sinceridad de usted, en cuanto a que usted haya dicho lo que a usted le parece que se debe decir; al hablar así, sin duda exageradamente, consideraba usted que una paradoja puede despertar en los hombres la curiosidad por una verdad olvidada.
Gregory lo observaba fijamente, penosamente.
—Y en otro sentido ¿no me cree usted sincero? —preguntó—. ¿Me toma usted por un vagabundo del pensamiento que deja caer una que otra verdad casual? Entonces no me cree usted serio en un sentido más profundo, más fatal...
Syme exclamó, pegando en el suelo con su bastón: