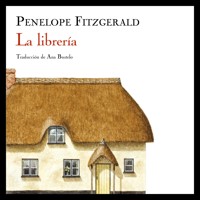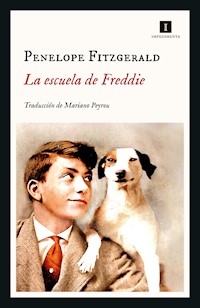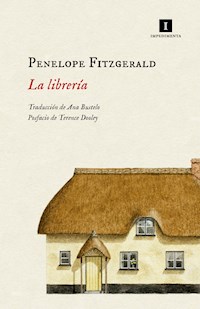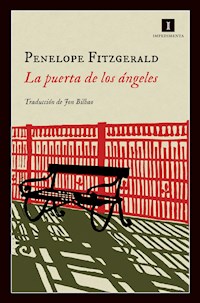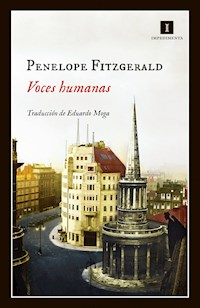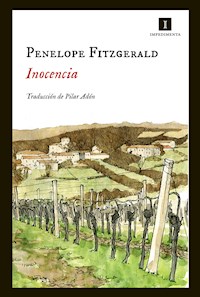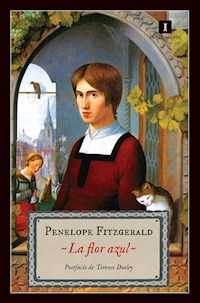Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Corre el mes de marzo de 1913 y la convulsa ciudad de Moscú se prepara para la llegada de la primavera. En el ambiente se percibe una transformación dramática, pero en el número 22 de la calle Lipka, hogar del impresor inglés Frank Reid, ese cambio será aún más evidente y decisivo. Una noche, tras regresar a su casa, Frank descubre que su esposa se ha marchado de la ciudad llevándose a sus tres hijos. Pronto aparecerá en la vida del impresor una mujer sencilla, una especie de dríade por la que Frank acabará por sentirse hechizado. Y así, acompañado de su contable, Selwyn Crane, devoto seguidor de Tolstói, y de Volodia, un misterioso estudiante que irrumpe en la imprenta con extrañas intenciones, Frank tendrá que dilucidar qué motivos mueven a los demás a comportarse de forma a veces extraña, a veces irracional. Una nueva obra maestra de Penelope Fitzgerald, autora de la aclamada La librería, y un ejemplo apasionante de sutileza y potencia narrativa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El inicio de la primavera
Penelope Fitzgerald
Traducción del inglés a cargo de
Pilar Adón
Una nueva obra maestra de Penelope Fitzgerald, autora de la aclamada La librería, y un ejemplo apasionante de sutileza y potencia narrativa.
"Impecable. Dotada de un humor nada convencional y de una mirada tan penetrante que obliga a volver atrás y leer de nuevo"
THE SUNDAY TIMES
1
En 1913, ir de Moscú a Charing Cross con escala en Varsovia costaba catorce libras, seis chelines y tres peniques, y suponía dos días y medio de viaje. En el mes de marzo de 1913, la esposa de Frank Reid, Nellie, inició ese periplo desde el número 22 de la calle Lipka, en la zona de Jamovniki, y se llevó a sus tres hijos con ella, es decir, a Dolly, a Ben y a Annushka. Annushka (o Annie) tenía dos años y nueve meses, y seguramente le iba a dar mucho la lata, más que los otros dos juntos. Sin embargo, Dunyasha, la empleada que cuidaba de los niños en el 22 de la calle Lipka, no se marchó con ellos.
Dunyasha debía de estar al tanto de todo, pero Frank Reid no. Y fue al regresar a su casa, directamente de la imprenta, cuando se enteró de lo sucedido gracias a una carta que, como le dijo Toma, su sirviente, le había llevado un mensajero.
—¿Dónde está? —preguntó Frank mientras recogía la carta. Era la letra de Nellie.
—Ya se ha ido. Pertenece al Gremio de Mensajeros, y no se le permite quedarse a descansar.
Frank se dirigió a la parte trasera de la casa, torció a la derecha y entró en la cocina, donde se topó con el mensajero, que había dejado su gorra roja en la mesa, frente a él, y estaba bebiéndose un té con la cocinera y su ayudante.
—¿De dónde has sacado esta carta?
—Me llamaron para que viniera —dijo el mensajero poniéndose de pie—, y me la entregaron.
—¿Quién te la dio?
—Su esposa, Elena Karlovna Reid.
—Esta es mi casa y yo vivo aquí. ¿Para qué iba a necesitar mi mujer mandarme un mensajero?
A esas alturas ya habían entrado en la cocina el limpiador de zapatos, al que llamaban el Pequeño Cosaco, la lavandera, que iba todas las semanas sin excepción, la doncella, y Toma.
—Le dijeron que se la entregara en su oficina —dijo Toma—. Pero hoy ha regresado usted a casa antes de lo habitual y se me ha adelantado.
Frank había nacido y crecido en Moscú, y, aunque era tranquilo y poco expresivo por naturaleza, sabía que había determinados momentos en que su vida debía quedar expuesta ante los ojos de los demás como si estuviera subido a un escenario. Así que se sentó junto a la ventana, a pesar de que eran las cuatro y ya había anochecido, y abrió la carta delante de todos. No recordaba haber recibido más de dos o tres cartas de Nellie en todos los años que llevaban casados. No había sido necesario, ya que casi nunca se separaban y, además, ella hablaba mucho. Aunque últimamente no tanto, quizá.
Leyó lo más despacio que pudo, pero la carta solo constaba de unas pocas líneas, en las que le decía que se marchaba. No mencionaba nada acerca de volver a Moscú, y él llegó a la conclusión de que no había querido decirle lo que le ocurría realmente. Al final de la página le pedía que no creyera que existía la menor amargura en lo que le contaba, y que esperaba que él recibiera la noticia con el mismo espíritu. Decía también algo acerca de que se cuidase.
Todos se quedaron mirándole en silencio. Como no deseaba decepcionarles, Frank dobló el papel cuidadosamente y volvió a meterlo en el sobre. Luego miró hacia el umbrío patio, donde la pila de leña para el invierno había quedado ya reducida a la cuarta parte de lo que fue alguna vez. Las lámparas de aceite de los vecinos brillaban aquí y allá al otro lado de la valla trasera. Gracias a un acuerdo con la compañía eléctrica de Moscú, Frank había instalado su propia iluminación de veinticinco vatios.
—Elena Karlovna se ha marchado —dijo—, y se ha llevado a los tres niños. No sé cuánto tiempo estará ausente. No me ha dicho cuándo va a volver.
Las mujeres comenzaron a llorar. Debían de haber ayudado a Nellie a preparar su equipaje, y se habrían quedado con la ropa de invierno que no cabía en los baúles, pero sus lágrimas eran auténticas, y traslucían verdadero dolor.
El mensajero estaba todavía de pie junto a él, con su gorra roja en la mano.
—¿Le han pagado a usted ya? —le preguntó Frank. El hom-bre dijo que no. A los del gremio se les pagaba según unas tarifas fijas, que suponían de veinte a cuarenta kopeks, pero en aquel caso no sabía si había hecho algo o no para merecer tal pago. El encargado del patio y de los animales entró también en la cocina, cubierto de grasa y de serrín, y acompañado del inconfundible aroma del frío.
Tuvieron que contárselo todo de nuevo, a pesar de que también él debió de haber ayudado a cargar el equipaje de Nellie.
—Lleven un poco de té a la sala de estar —dijo Frank, y le dio al mensajero treinta kopeks—. Cenaré a las seis, como de costumbre.
La idea de que los niños no se encontraran allí, de que Dolly y Ben no regresarían de la escuela y de que Annushka no estaba ya en la casa, lo asfixió. Esa misma mañana tenía tres hijos y ahora ya no tenía ninguno. Era incapaz de precisar cuánto iba a echar de menos a Nellie, incluso cuánto la echaba de menos ya. Decidió dejar aquello a un lado, y juzgar las consecuencias más tarde. Llevaban tiempo considerando la idea de hacer un viaje a Inglaterra, y Frank, con ese propósito, había preparado los pasaportes de la familia en la comisaría local y en el departamento central de policía. Posiblemente, fue al firmar su pasaporte cuando a Nellie se le debió de meter aquella idea en la cabeza. Aunque, ¿cuándo había permitido Nellie que se le metiera cualquier tipo de idea en la cabeza?
Desde que fuera creada por el padre de Frank en Moscú en la década de 1870, la empresa Reid se había dedicado a importar y montar maquinaria destinada a la impresión. Para complementar la actividad, había adquirido una imprenta más bien pequeña, y ese era el único negocio con el que contaba Frank en ese momento. Con la planta de montaje ya no había nada que hacer, puesto que los alemanes y la competencia que suponía la posibilidad de importar directamente eran demasiado fuertes. Pero la imprenta Reid iba bastante bien, y además contaba con la clase de responsable que resultaba razonablemente eficaz para llevar la contabilidad de una empresa como aquella. Aunque tal vez la palabra «razonable» no fuera la más adecuada para describir a Selwyn. No tenía esposa y parecía no sufrir por ello. Era un seguidor de Tolstói, más ferviente aún si cabe desde la muerte de este, y por si fuera poco escribía poesía en ruso. Frank daba por hecho que la poesía rusa hablaba sobre todo de abedules y de nieve, y lo cierto era que en los últimos versos que Selwyn le había leído, había bastantes abedules y había también bastante nieve.
Frank se dirigió al teléfono. Marcó dos veces y pidió que le pusieran con la imprenta Reid. Tuvo que repetir la orden. Mientras tanto, entró Toma con un samovar, el pequeño, que seguramente era el más adecuado para el dueño de la casa ahora que se había quedado solo. El agua acababa de romper a hervir y lanzaba un ligero sonsonete cargado de agradables promesas.
—¿Qué hacemos con las habitaciones de los niños, señor? —preguntó Toma en voz baja.
—Cierra las puertas y déjalas como están. ¿Dónde está Dunyasha?
Frank sabía que podía hallarse en cualquier lugar de la casa, tratando de pasar inadvertida como una perdiz en su agujero, para que nadie pudiera echarle la culpa de nada.
—Dunyasha quiere hablar con usted. Ahora que no están los niños, quiere saber en qué va a consistir su trabajo.
—Dile que esté tranquila. —Frank pensó que hablaba como el caprichoso amo de un contingente de siervos. Que él supiera, nunca les había dado motivos para que sus criados se preocuparan por la estabilidad de sus empleos.
La llamada por fin llegó, y la tranquila y meditabunda voz de Selwyn respondió en ruso:
—Te escucho.
—Mira, no quiero interrumpirte esta tarde, pero ha ocurrido algo inesperado.
—No pareces tú, Frank. Dime, ¿qué ha sucedido? ¿Se trata de algo alegre o de algo triste?
—Yo diría que de algo bastante sorprendente. Pero si he de elegir, diría que es más bien triste.
Toma salió al vestíbulo un instante, diciendo algo sobre los cambios que había que llevar a cabo a partir de ese momento, y luego se retiró a la cocina. Frank continuó:
—Selwyn, es Nellie. Ha regresado a Inglaterra, creo. Y se ha llevado a los niños.
—¿A los tres?
—Sí.
—¿Y no podría ser que quisiera ver a…? —Selwyn vaciló un instante, como si le resultara muy difícil encontrar las palabras adecuadas para referirse a las relaciones humanas más corrientes—. ¿No será que quiere visitar a su madre?
—No me ha dicho ni una palabra en ese sentido. Además, su madre ya había muerto cuando nos conocimos…
—¿Su padre, entonces?
—Solo tiene un hermano. Y vive donde siempre, en Norbury.
—¡En Norbury, Frank! ¡Y además, huérfano!
—Bueno, también yo soy huérfano, si nos ponemos así. Y tú también lo eres.
—Ya, pero yo tengo cincuenta y dos años…
Selwyn contaba con una buena dosis de sentido común, algo que ponía de manifiesto en el trabajo y también, de la manera más inesperada, en las ocasiones más dispares, cuando parecía casi imposible. Ahora decía:
—No tardaré mucho. Estoy terminando de verificar que los salarios que pagamos concuerdan con nuestros cálculos. Me dijiste que querías que lo hiciera con más frecuencia.
—Y quiero que lo hagas con más frecuencia.
—Cuando acabe, ¿por qué no cenamos juntos, Frank? No quiero ni pensar en que puedas estar sentado ahí solo, mirando a una silla vacía. Podría ser algo ligero. Y en mi casa, mejor que en ese restaurante tan lúgubre al que siempre me llevas.
—Gracias, pero no. Nos veremos mañana, a la hora de siempre, a eso de las ocho.
Volvió a posar el micrófono en su sólida pieza de latón y comenzó a merodear por la casa, sumida ahora en un completo silencio. Solo se oían las voces procedentes de la cocina, que se elevaban distantes para volver a caer luego, y que, a pesar de romperse en una continua explosión de sollozos, parecían más bien los ecos de una bulliciosa fiesta. Destartalada y, a los ojos de Frank, muy espaciosa, su casa constaba de una planta de piedra y otra de madera sobre ella. Una amplísima estufa, revestida de azulejos blancos de la zona del Presnia, hacía que toda la planta baja se mantuviera caldeada. En el exterior, hacia la curva del río Moscova, unas curiosas vetas de un luminoso amarillo limón surcaban el cielo de color pizarra.
Alguien se encontraba ante la puerta principal, y Toma hizo entrar a Selwyn Crane. Aunque Frank le veía casi todos los días en la imprenta, olvidaba a menudo, hasta que volvía a encontrarse con él en un entorno diferente, el aspecto tan inusual que ofrecía para tratarse de un hombre de negocios inglés. Era alto y delgado, aunque también lo era Frank. Pero Selwyn, con su porte ascético, su amable sonrisa, el sincero interés con que se interesaba por los demás, y su aire de no estar muy cuerdo del todo, parecía haberse dejado ir y escapado de una realidad mundana hasta llegar a cierto tipo de debilidad consumida, casi hasta la transparencia. Vestía una especie de levita negra, un par de pantalones de tweed inglés que le había hecho un sastre de Moscú, y que le quedaban demasiado cortos, y una camisola de cuello cerrado al estilo de las que usaban los campesinos rusos, a modo de homenaje a la memoria de Lev Nikoláievich Tolstói. En la habitación templada, sin damas presentes, se quitó la levita y dejó que los pliegues de la tosca tela de su camisa se adhirieran a las formas de sus magras costillas.
—Aquí estoy, mi querido amigo. Después de las noticias que me has dado, no podía dejarte solo.
—Pues eso es justo lo que me habría gustado que hicieras —dijo Frank—. Espero que no te importe que te lo diga. Preferiría que me dejaras en paz.
—He venido en el tranvía veinticuatro —dijo Selwyn—. Tuve suerte y cogí uno casi en seguida. No te preocupes, que no voy a quedarme mucho tiempo. Resulta que estaba en mi mesa y de repente se me ocurrió una idea que podría resultarte útil. Creo que podrá consolarte, así que me levanté de inmediato y salí hacia la parada del tranvía. Hay cosas de las que no se puede hablar por teléfono, Frank.
Frank, sentado frente a él, hundió la cabeza entre las manos. Pensó que podía soportar cualquier cosa excepto que le endosaran una dosis de obstinada generosidad. No obstante, Selwyn parecía completamente decidido a seguir.
—La tuya es la actitud de un penitente, Frank. Y es innecesaria. Todos somos pecadores. La idea que se me ocurrió no se refiere a la culpa sino más bien a la pérdida, siempre que consideremos que la pérdida no es en realidad sino una forma de pobreza. Y la pobreza, o lo que el mundo concibe como tal, no es motivo de lamento sino de regocijo.
—No, Selwyn, no lo es —dijo Frank.
—Lev Nikoláievich quiso regalar todas sus posesiones…
—Pero lo hacía para que los campesinos fueran más ricos, no para ser él más pobre.
Las tierras que Tolstói tenía en Moscú quedaban a poco más de kilómetro y medio de distancia de la calle Lipka. En su testamento se las legó a los campesinos, que, desde entonces, se habían dedicado a talar sistemáticamente todos los árboles para hacer dinero rápido. Trabajaban incluso de noche, derribando árboles a la luz de los destellos de las lámparas de queroseno.
Selwyn se inclinó hacia delante. Sus grandes ojos color avellana le miraban intensamente, encendidos con la llama de una minuciosa atención y animados por la mejor de las voluntades.
—Frank, salgamos a caminar juntos cuando llegue el verano. Te conozco bien, pero al aire libre, en las llanuras y los bosques, seguramente empezaré a conocerte mejor. Eres un hombre valiente, Frank, pero creo que careces de imaginación.
—Selwyn, no quiero que nadie desnude mi alma. No esta noche. Para serte sincero, no me veo con fuerzas.
Una vez en el vestíbulo, Toma volvió a aparecer para ayudar a Selwyn a ponerse su abrigo sin mangas, hecho de piel de oveja sin tratar. Frank repitió que estaría en la imprenta a la hora habitual. En cuanto se cerró la puerta de la calle, Toma se lamentó de que Selwyn Osipych no hubiera tomado ni una taza de té, o siquiera un vaso de agua de Seltz.
—Solo ha venido a hacerme una pequeña visita.
—Es un buen hombre, señor; siempre de un lado para otro, en procura de los necesitados y los desesperados.
—Ya, pero esta casa no va a encontrar ni a unos ni a otros —dijo Frank.
—Tal vez le haya traído alguna noticia, señor, de su esposa.
—Tal vez lo hubiera hecho de trabajar en la estación de tren, pero no es el caso. Mi mujer tomó el tren a Berlín, y eso es todo lo que hay.
—Dios es misericordioso… —dijo Toma distraídamente.
—Toma, la primera vez que pusiste un pie en esta casa, hace ya tres años, el mismo en que nació Annushka, me dijiste que eras ateo.
El rostro de Toma pareció relajarse y en él se adivinaron unas curtidas arrugas de benevolencia que anticipaban horas de largas deliberaciones sin sentido.
—Yo no le dije que fuera ateo, señor, sino un librepensador. Quizá usted nunca se haya planteado la diferencia entre ambos términos. Como librepensador puedo creer en lo que quiera, y cuando quiera. Puedo confiarle a usted, dada su triste situación, a la protección de Dios esta noche, y mañana por la mañana creer que Dios no existe. Si fuera ateo me vería en la obligación de no creer, lo que impondría una injustificable restricción a mis pensamientos.
En ese momento descubrieron que la cartera de Selwyn, que era en realidad un maletín para instrumentos musicales lleno de papeles y muy acartonado después de los muchos chaparrones soportados a lo largo de muchos inviernos en muchas paradas de tranvía, se había quedado en el banquillo de debajo del perchero, donde ponían en fila las botas de fieltro. No era la primera vez que aquello ocurría, y ver allí aquel maletín, tan familiar, supuso una especie de consuelo.
—Me lo llevaré mañana por la mañana —dijo Frank—. Recuérdame que lo haga.
2
Pocos años antes, el primer sonido que se oía en Moscú por las mañanas era el de las vacas que salían de los establos y de los patios de las calles laterales, donde solían pasar la noche, para abrirse paso entre los tranvías tirados por caballos hasta llegar al lugar, al lado del Jamovniki, en que el encargado municipal se ocupaba de recogerlas y llevarlas a pastar, a no ser que fuera invierno, en cuyo caso solamente las guiaba, a través de la oscuridad, hasta los almacenes de heno de las afueras. En cuanto electrificaron las vías de los tranvías, las vacas desaparecieron. Y ahora, cuando daban las cinco de la mañana, el primer sonido que se oía era el de los propios tranvías, acompañado del de las campanas de las iglesias. En febrero no se oía nada tras las ventanas interiores y exteriores, bien cerradas desde octubre para que la casa se mantuviera cálida y silenciosa.
Frank se levantó dispuesto a hacer lo que podría haber hecho la noche anterior, mandar telegramas, aunque aún mantenía la esperanza de que no resultara necesario. Más tarde, en algún momento, pensó que lo mejor sería acercarse a la capellanía inglesa, donde podía visitar a Cecil Graham, el capellán, que no le contaría nada a nadie por puro bochorno personal. Aunque eso significara tener que explicarle la situación también a la señora Graham, que solía hacer las dos cosas: visitar a los demás y contar lo que había visto. Así que tal vez pudiera esperar un día o dos antes de ir a la capellanía.
A las siete menos cuarto sonó el teléfono y tintinearon las dos campanas de cobre sobre el pequeño escritorio. Se trataba del jefe de la estación de Alexander. Frank le conocía bien.
—Frank Albertovich, esto no está nada bien. Tienes que venir y llevártelos de inmediato, o bien enviar a una persona responsable y digna de tu confianza.
—¿Llevarme a quién?
El jefe de estación le dijo que tenía con él a sus tres hijos. Alguien se los había mandado desde Mozhaisk, donde se habían subido al tren de medianoche procedente de Berlín.
—Vienen con una cesta de ropa.
—Pero ¿están solos?
—Sí, están solos. Bueno, mi esposa está con ellos en la cantina…
Frank ya se había puesto el abrigo. Bajó por la calle Lipka con la intención de encontrar un trineo cuyo conductor acabara de empezar a trabajar y no estuviera borracho después del turno de noche, o incluso solo medio borracho, o terminando una borrachera para empezar otra, o bien simplemente podvipevchye, un pelín achispado. También quería un caballo que pareciera tranquilo. En la esquina misma de su calle detuvo a un conductor que, a la luz del farol que brillaba por encima de su cuello subido, mostraba un pedacito de un rostro resignado y lleno de manchas.
—A la estación de Alexander.
—A la estación de Brest —dijo el conductor, que evidentemente se negaba a dejar de utilizar el nombre antiguo. En general, gestos así resultaban de lo más tranquilizadores.
—Cuando lleguemos, tendrá que esperarme, pero no estoy seguro de cuánto tiempo.
—¿Habrá equipaje?
—Tres niños y una cesta de ropa. No sé si habrá algo más.
El caballo avanzó quedamente sobre la nieve y la arena hasta el Novinskaia, y luego se volvió sin necesitar ningún tipo de orientación hacia el Presnia. Estaba acostumbrado a esa ruta porque la colina era bastante empinada y, por tanto, se podía pedir una tarifa más elevada tanto de bajada como de subida. Pero aquella no era la forma más rápida de llegar a la estación.
—Dé usted la vuelta, compañero —dijo Frank—. Vaya por el otro camino.
El conductor no mostró sorpresa alguna. Dio la vuelta en medio de la calle arañando la nieve congelada, que se erizó en crestas de color gris. El caballo, desconcertado, tuvo que replantearse la ruta, cruzó las patas y empezó a moverse con la torpeza de una criatura a la que le hubieran alterado las costumbres. Le sonaron las tripas y se sacudió varias veces, emitiendo un ruido menos propio de un caballo que de una máquina defectuosa. Después de llevar un rato al trote por el Tverskaia, Frank le preguntó al conductor si tenía hijos. El conductor le dijo que ya no vivía con su esposa. Había dejado a toda la familia en Rovyk, su pueblo natal, mientras él hacía dinero en Moscú. Sí, pero ¿cuántos hijos? Dos, aunque ambos habían muerto en Rovyk cuando la epidemia de cólera. Su esposa no tuvo el dinero o el ingenio suficiente para comprar un certificado en el que se dijera que habían muerto de cualquier otra cosa, así que estaban enterrados en el cementerio para apestados, y nadie sabía siquiera dónde quedaba el sitio. En ese punto se echó a reír de una manera bastante poco apropiada.
—¿Y por qué no se trae a su esposa para que le haga compañía?
El conductor respondió que las mujeres solo saben hacerse compañía las unas a las otras. Habían sido creadas para estar juntas y para pasarse el día hablando entre ellas. Así que por la noche siempre estaban demasiado cansadas para ser de alguna utilidad al marido.
—Pero no estamos hechos para vivir solos —dijo Frank.
—La vida sabe hacer sus propias correcciones.
Tendrían que detenerse en la parte posterior de la estación, en los patios destinados a las mercancías. El conductor no era de los más elegantes, así que no tenía permiso para esperar a la entrada.
—Vuelvo en un minuto —dijo Frank dándole algo más de dinero. Esas palabras no significaban nada. Solo servían para transmitir cierta confianza, y con ese espíritu fueron recibidas. Nevaba suavemente. El conductor extendió una gran pieza cuadrada de hule verde sobre el caballo, que inclinó la cabeza hacia el suelo como si se dispusiera a dormir o a soñar con el verano.
El patio recibía las mercancías de la línea de ferrocarril de Okruzhnaia, que trazaba un círculo alrededor de toda la ciudad, y que transportaba los envíos de un almacén a otro. El trineo había llegado al mismo tiempo que una carga de pequeñas cruces de metal procedentes de una de las fábricas situadas en el lado este de la ciudad. Dos hombres se encargaban de marcar minuciosamente las cajas de paja trenzada que tenían cien cruces y las que tenían mil.
Frank pasó por delante de los vertederos de carbón y de los depósitos clausurados, de camino a la tenebrosa entrada posterior de la estación. Desde una gran altura se derramaba una luz grisácea, que se filtraba hacia el interior a través de las bóvedas de cristal. No había mucha gente, y casi todos los que deambulaban por allí eran de ese tipo de almas perdidas que van a las estaciones de tren y a los hospitales para ser testigos de las prisas, las despedidas, los encuentros, las enfermedades y las muertes de los demás, quizás con la esperanza de encontrar algún propósito personal que dotara de algún sentido a sus propias vidas. Algunos de ellos se sentaban en los rincones del restaurante para mirar, sin curiosidad ni resentimiento, a aquellos que podían permitirse el lujo de pedir algo en la brillante barra o en el comedor.
No había ni rastro del jefe de estación.
—El nachalnik estará en su oficina. Esto es la cantina —le dijo el barman.
—Ya lo veo… —dijo Frank—. Pero ¿no ha estado aquí su esposa antes, con tres niños?
—Su esposa nunca está aquí. No es aquí donde debe estar. Estará en su casa.
La camarera, alta y fuerte, le dio un codazo y le echó a un lado mientras levantaba una trampilla en la barra y salía al exterior:
—Tres pequeños ingleses, una niña de pelo castaño y ojos azules, un niño con el pelo castaño y los ojos azules, y una niñita que venía dormida y tenía los ojos cerrados.
—¿Llevaban una cesta de ropa?
—Sí. Cuando la pequeña se sentó, apoyó los pies en la cesta. Sus piernecitas eran aún demasiado cortas para alcanzar el suelo.
—¿Dónde están los niños?
—Se los llevaron.
La camarera cruzó los brazos sobre el pecho y ahora parecía desafiar a Frank o acusarle de algo. Tenía acento georgiano, y Frank sabía que era una tontería pensar que Georgia era solamente una tierra de rosas y sol. Los propios georgianos se vanagloriaban de sus rápidos cambios de humor. Frank dijo:
—Usted no es responsable de nada. En ningún caso forma parte de sus atribuciones tener que vigilar a todos los que entran en la cantina.
La camarera cedió de forma inmediata y se mostró deseosa de agradar.
—No se trata de sus hijos, eso se lo puedo asegurar. Usted no permitiría que sus hijos llegasen de esa forma a Moscú sin que nadie se ocupara de ellos.
Frank le preguntó dónde vivía el jefe de estación. Su casa estaba en el barrio del Presnia, entre el cementerio y la fábrica de tejas de Vlasov.
Volvió a atravesar el trecho de nieve pisoteada, en la que se dibujaban las huellas de las ruedas que se dirigían a los depósitos de carbón. El caballo seguía allí de pie, en la distancia blanca, completamente inmóvil. Frank se topó con el conductor, que salía del urinario. Aceptó esperar allí mientras Frank recorría a pie la corta distancia hasta Presnia.
Varias casas de madera se repartían a lo largo de una carretera secundaria parcheada aquí y allá por pilas de ceniza, ballestas de vagones, piezas de chatarra y tiras de amarillento estaño esmaltado, que en tiempos sirvieron para anunciar el té Botkin o el desinfectante Jeyes. A las casas se accedía subiendo un par de escalones de madera que las separaban del suelo. Frank vio que la entrada, como en las casas de los pueblos, estaba situada en la parte trasera. La del número 15, a la que le habían dicho que debía dirigirse, estaba medio abierta. La cerró tras él, y entonces descubrió ante sí dos puertas más.
—¿Hay alguien en casa? —gritó.
La puerta de la derecha se abrió y apareció su hija Dolly.
—Tenías que haber venido antes —dijo—. La verdad es que no sé qué hacemos aquí.
Dentro, alguien se había encargado de arrastrar una mesa cubierta con un hule hasta el rincón de la derecha, de manera que nadie pudiera sentarse de espaldas a los iconos y a sus brillantes luces. Annushka estaba dormida en el cesto de la ropa, y Ben se había sentado a la mesa, donde pasaba las páginas de un periódico, el Gazeta-Kopeika, que solo publicaba noticias sobre violaciones y asesinatos. Elevó la mirada y dijo:
—Cuando estás en una línea principal, la distancia entre los postes es la vigésima parte de una versta. Si el tren recorre esa distancia en dos segundos resulta que va a noventa verstas por hora.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Frank—. ¿Quién os está cuidando? ¿Os perdisteis?
En ese momento entró una mujer morena que llevaba puesta una bata. No era la esposa del jefe de estación, si es que tal esposa existía en realidad, sino, como ella misma le explicó, un ama que debía ayudar a los niños en lo que necesitasen.
—Solo cobra ochenta kopeks al día —dijo Dolly—. No es mucho para tanta responsabilidad como asume. —Pasó un brazo por la cintura de la mujer, y dijo en un ruso mimoso—: No ganas lo suficiente, ¿verdad que no, mamaíta?
—Pagaré a todo el mundo lo que le debamos —dijo Frank—, y luego nos iremos directamente a la calle Lipka, a casa. Me temo que habrá que despertar a Annie…
La ropa de abrigo de los niños se estaba secando encima de la estufa, junto al segundo uniforme del jefe de estación y a un buen montón de mantas de tren. Tuvieron que recoger la ropa del palo de abedul que hacía las veces de tendedero, lo que resultó una actividad muy parecida a la que debía de hacerse en un barco cuando se arrían las velas. Annushka se despertó mientras le estaban poniendo su chaqueta de piel, y preguntó si todavía estaban en Moscú.
—Sí, sí —dijo Frank.
—Entonces quiero ir a la Muirka.
Era muy difícil que Annushka saliera de los almacenes Muir & Merrilees1 sin que el avispado encargado de planta le entregara algún pequeño regalito.
—Ahora no —dijo Dolly.
—De no haber sido por Annushka —dijo Ben—, creo que madre nos habría llevado con ella. No estoy muy seguro, pero creo que sí lo habría hecho.
Toda la casa comenzó a temblar, y no de forma gradual sino de repente. Alguien había empezado a golpear la puerta de la calle. La mujer se santiguó. Era el conductor del trineo.
—Jamás habría imaginado que tuviera usted tanta fuerza como para golpear así la puerta —le dijo Frank.
—¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto?
Al mismo tiempo, el jefe de estación, quizá con la intención de averiguar qué estaba pasando en su casa, entró por la puerta delantera. Estaba casi seguro de que se trataba de la única persona que tenía por costumbre entrar por allí. Tras su llegada todos —Frank, los niños, la mujer y el propio jefe de estación— se sentaron de nuevo para pasar juntos al menos otra media hora. Tuvieron que quitarle el abrigo a Annie de nuevo, y ella volvió a quedarse dormida al instante. Ahora que el jefe de estación estaba allí, con las llaves, pudieron abrir la alacena y sacar algo de té y mermelada de cerezas. De repente el ama dijo que no podía soportar la idea de que la separaran de su Dolly, de su Dariasha, que tanto se parecía a ella misma cuando era pequeña, y el jefe de estación, que no se había quitado todavía su gorra roja oficial, se quejó de lo mal que lo pasaba en su trabajo porque los viajeros extranjeros le asediaban y le perseguían. Todos los relojes de la estación marcaban la hora exacta de San Petersburgo: sesenta y un minutos más que la hora de Europa Central, y dos horas y un minuto más que la de Greenwich. ¿De qué se quejaban entonces?
—¿Por qué no solicita el traslado a la cuenca del Donetz? —sugirió Ben.
—¿Cuántos años tiene su hijo?
—Nueve —dijo Frank.
—Dígale que un puesto en la Alexandervoksal es el honor más alto al que un hombre puede aspirar. No hay nada por encima. Los ferrocarriles estatales no pueden ofrecerme un empleo superior a este. Aunque, claro está, él no tiene la culpa de ser tan curioso. Es muy joven y, además, se acaba de quedar sin madre.
—¿A todo esto, dónde está su esposa? —le preguntó Frank.
El jefe de estación le explicó que, dado que en Moscú no encontraban a nadie en quien confiar, ella había decidido regresar a su pueblo para buscar nuevas camareras para la temporada de primavera. El conductor del trineo les hizo notar, por vez primera, que su caballo ya estaba viejo y cansado, así que decidieron levantarse para marcharse a casa.
—¿Cuántos años tiene exactamente su caballo? —preguntó Ben—. Existen disposiciones, como ya sabrá, que regulan la edad que han de tener…
El conductor dijo que era aquel chico era un diablillo.
—Todos mis hijos lo son —dijo Frank—. Ahora quisiera llevarlos a casa. Vivimos en la calle Lipka.
Fue como si se hubieran tirado varios años fuera. Todos en la casa, incluso la propia casa, parecían reír y llorar a un tiempo con su regreso. De aquel carnaval —pues aquello era lo que parecía— solo se ausentó Dunyasha. Le había pedido a Frank que le entregara su pasaporte interno, imprescindible para viajar a más de veinticinco kilómetros de la ciudad, y que debía estar siempre en poder del patrón. Quería marcharse. Ya no era feliz en esa casa. Allí todo el mundo la criticaba. Así que Frank sacó el documento del cajón de su estudio, donde guardaba bajo llave las cosas importantes. Se sentía como un hombre atormentado por una herida a medio cerrar. Pero quizá era mejor dejar las cosas tal y como estaban, no fueran a empeorar. Nellie no le había enviado un solo mensaje acerca de los niños, no había dicho ni una palabra al respecto, y pensó que no debía darle más vueltas a aquello porque quizá no fuera capaz de soportarlo. Su padre siempre decía que la mente humana es infinitamente elástica pero que, por la misma naturaleza de las cosas, no se nos puede exigir que asumamos más de lo que podemos aguantar. Frank tenía sus dudas sobre esa teoría de su padre. El invierno anterior, una noche, uno de los operarios de la imprenta se dirigió a un lugar que quedaba a poca distancia de la estación de Windau, y se tendió sobre las vías. Lo hizo porque su esposa se había llevado a su amante a vivir con ellos a su casa. Resultó que la altura hasta el punto medio entre los ejes era bastante considerable, por lo que el tren pasó justo por encima de él dejándole ileso, como si solo fuera un campesino borracho. Después de que cuatro trenes más pasaran sobre él, se levantó y se subió a un tranvía para regresar a su casa. Y desde entonces había seguido trabajando regularmente, como si tal cosa. Algo así ponía en tela de juicio la capacidad de aguante de las personas.
Mientras el júbilo aumentaba en intensidad y se extendía hasta el patio implicando, al parecer, hasta a la perra y las gallinas, a las que encerraban durante el invierno, Dolly se puso el uniforme marrón del colegio Ekaterinskaia y le pidió a Frank que la ayudara a hacer los deberes, ya que, después de todo, tendría que estar en el colegio antes de las nueve en punto del día siguiente. Abrió el atlas, el libro de ejercicios de geografía, y sacó una regla.
—Ahora estamos con las Islas Británicas. Tenemos que marcar en el mapa las áreas industriales y las zonas que se dedican a la cría de la oveja.
—¿Te quedaste con esos libros en el tren? —preguntó Frank.
—Sí. Pensé que podrían resultarme útiles, aunque no volviera nunca al Ekaterinskaia.
—La casa se quedó muy vacía cuando os fuisteis. Al menos eso es lo que me pareció a mí.
—No hemos estado fuera tanto tiempo.
—El suficiente para poder darme cuenta de lo que supone estar solo.
Dolly le preguntó:
—¿No sabías lo que iba a hacer madre?
—Si te soy sincero, Dolly, no. No tenía ni idea.
—Eso imaginaba —añadió rápidamente—. Fue muy duro para ella. Después de todo, jamás tuvo que ocuparse de nosotros. Dunyasha se encargaba de todo… Annushka no se estaba quieta. Madre le pidió al encargado unas gotas de valeriana, para calmarla, pero no había. Por supuesto, tendríamos que habernos acordado de llevarlas nosotros, pero no fui yo quien hizo las maletas. Era de esperar que no podría arreglárselas sola, y tuvo que mandarnos de vuelta. Ya no le aportábamos ningún consuelo. Creo que le exigías demasiado.
—No estoy de acuerdo, Dolly. Yo sé cómo soy, pero tu madre también lo sabe.
3
El padre de Frank, Albert Reid, era de los que siempre tenían la mirada puesta en el futuro. Tal vez se tratara de un futuro no demasiado lejano, pero es que ver las cosas en Rusia con demasiada claridad es uno de esos errores que acaban llevando a la desconfianza. Era consciente de que se acercaba el momento en que los inversores británicos, los propietarios de las fundiciones, los dueños de las factorías, los fabricantes de calderas, los ingenieros, los entrenadores de caballos de carreras y las institutrices dejarían de ser bien recibidos en el país. Serían los propios rusos quienes se hicieran cargo de todo, o si no, lo harían los alemanes, pero resultaba evidente que los buenos tiempos estaban llegando a su fin. Todo lo que se requería en la década de 1870, cuando él comenzó, era un certificado que atestiguara que las escrituras de constitución de la empresa no contradecían las leyes británicas, y otro certificado expedido en San Petersburgo que atestiguara que la empresa era adecuada para los intereses del imperio ruso. Además de eso, había que tener buen estómago, buena cabeza para la bebida, especialmente para la alcohólica, un buen sistema circulatorio y mucho instinto para saber hasta dónde resultaba conveniente llegar a fin de conseguir algo, con los sobornos que se ofrecían a la policía uniformada y a la policía política, a los empleados del Ministerio de Importación Directa, Comercio e Industria y a los inspectores técnicos y sanitarios. Dichos sobornos debían disfrazarse bajo la denominación de «regalos». Esa era, de hecho, la primera palabra que uno memorizaba cuando aprendía ruso. Los otros trámites —por ejemplo, el envío de los balances al gobierno central y al Tribunal de Cuentas local— eran mero papeleo del que él mismo se había encargado, con la ayuda de su esposa, a la luz de una lámpara en la vieja casa de madera que tenían al lado de la fábrica, en la Rogozhskaia. Al igual que la nobleza y los mercaderes rusos, las empresas extranjeras eran encuadradas en diversos rangos, según su capital social y la cantidad de combustible (hulla, corteza de abedul, antracita, petróleo) que consumiera la fábrica en cuestión. La de Reid (Maquinaria de Impresión) pertenecía a las de categoría media. El padre y la madre de Frank eran los únicos socios de la empresa. Ambos provenían de familias numerosas, así que no hubo ningún problema en que Bert fuera el primero en emigrar a Rusia para ganarse la vida. Tuvieron un solo hijo. Enviaron a Frank a Inglaterra una o dos veces cuando era pequeño, para que viviera con sus parientes de Salford, y él se lo pasó bastante bien en Salford. Lo cierto era que, si le dejaban a su aire, él se lo pasaba bien en cualquier sitio. Cuando cumplió los dieciocho años pasó una temporada más en Inglaterra para estudiar ingeniería mecánica y técnicas de impresión, primero en la Politécnica de Loughborough, y luego, durante el periodo de prácticas, en Croppers, Nottingham.