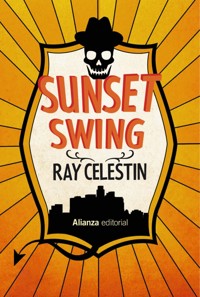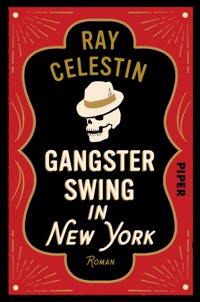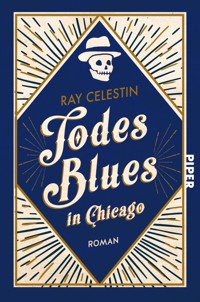Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
Nueva York, otoño de 1947. Un jefe mafioso intenta abandonar la ciudad cuando el capo Frank Costello le encarga que rastree un dinero que le han robado al hampa. Mientras, Ida Davis y Michael Talbot investigan unos crímenes perpetrados en una pensión de mala muerte de Harlem del que es acusado el hijo de éste. Pero, según van avanzando en la investigación, Ida y Michael se van dando cuenta de que no se trata de un simple crimen de los bajos fondos, que el caso es mucho más complejo de lo que parece. La tercera entrega del premiado cuarteto City Blues de Ray Celestin, es tanto una apasionante e innovadora novela negra como un intenso retrato panorámico del Nueva York de los años cuarenta, cuando la mafia alcanzaba sus más elevadas cotas de poder y el senador Joe McCarthy empezaba sus manejos para establecer su propio reino del terror... Todo con un ambiente de fondo salpicado del mejor jazz de Louis Armstrong.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ray Celestin
El lamento del mafioso
Traducido del inglés por Mariano Antolín Rato
Para mis tías: Georgia, Maria, Marina,Panayiota, Sofia, Voula y Marie
PERSONAJES
Ida Young (de soltera Davis), investigadora privada
Michael Talbot, investigador privado (jubilado)
FAMILIA LUCIANO
«Lucky» Luciano, jefe,extraditado a Italia
Frank Costello, jefe en funciones
Vito Genovese, subjefe en funciones
Joe Adonis, lugarteniente de Costello
Gabriel Leveson, factótum de Costello
John Bova, topo en la camarilla de Costello
Nick Tomasulo, topo en la camarilla de Genovese
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NUEVA YORK
Teniente David Carrasco, destinado al
Departamento de Homicidios del Fiscal del Distrito
Contacto de Michael
Teniente John Salzman, Brigada de Estupefacientes
Contacto de Gabriel
OTROS
Benjamin Siegel (fallecido), representante de la Mafia
de Nueva York en la Costa Oeste
Albert Anastasia, subjefe de la familia criminal Mangano
Bumpy Johnson, extorsionador de Harlem
«¿Le gustaría tener una imagen que le permita hacerse una idea de mi vida? Hay una persona al volante de un coche por una carretera que desconoce. No puede detener el coche. Las cosas que pasan resultan inesperadas, nuevas, diferentes con respecto al viaje que quería hacer. Para el hombre que va al volante de su propia vida es terrible darse cuenta de que el freno no funciona».
FRANK COSTELLO, mafioso
NOTICIAS LOCALES
CASA DE LOS HORRORES EN HARLEM
ENCUENTRAN A CUATRO MUERTOS APUÑALADOS EN UN HOTEL DE MALA MUERTE DE LA PARTE ALTA
VETERANO NEGRO DETENIDO EN LA ESCENA DEL CRIMEN
VUDÚ RELACIONADO CON BRUTALES ASESINATOS
Leonard Sears - Redactor jefe de sucesos
Manhattan, 2 de agosto. – Thomas James Talbot, de 35 años, trabajador en un hospital de Nueva York, fue acusado esta mañana de cuatro asesinatos en primer grado como consecuencia de la matanza ocurrida el viernes por la noche en un hotel de la calle 141 Oeste. Se pidió a la policía que acudiera al Hotel Palmer después de que se informara de un altercado y esta encontró una auténtica carnicería, con cuerpos diseminados por todo el hotel. En una habitación del fondo del inmueble descubrieron a Talbot, empapado en sangre, que todavía tenía en la mano dinero y drogas robadas a sus víctimas. Talbot, residente en el hotel, huyó, pero fue capturado tras una breve persecución.
«La escena del crimen más espantosa con la que me he encontrado nunca»
A las cuatro víctimas las habían matado a cuchilladas, algunas estaban degolladas y otras parcialmente descuartizadas y destripadas. Los cuerpos se encontraron en la zona de recepción, un pasillo y dos de las habitaciones. El capitán de la policía, John Rouse, describió la escena del crimen como «la más espantosa con la que me he encontrado en mis treinta años como agente de la policía. A todas las víctimas las habían agredido espantosamente y matado a sangre fría». El arma del crimen, lo más probable una navaja de hoja larga como un machete, todavía no se ha encontrado.
ELEMENTOS DE VUDÚ
Talbot, veterano de la Segunda Guerra Mundial que participó en la campaña del Pacífico, había alquilado una habitación hacía varias semanas en el piso alto del hotel. Cuando se realizó un registro de su habitación, entre sus pertenencias se descubrieron numerosos objetos relacionados con ritos vudú: fetiches, amuletos, huesos para adivinación, calaveras y ropas. También se encontraron frascos que contenían líquidos y objetos sin identificar de las islas del Pacífico. Objetos similares fueron hallados en una habitación del segundo piso donde se encontraron dos de los cuerpos, junto a publicaciones relacionadas con el Templo de la Tranquilidad: un culto vudú de Harlem. Todavía está por confirmar si los asesinatos se realizaron como parte de un sacrificio ritual vudú o si Talbot y sus colegas practicantes, que vivían también en el hotel, se pelearon con consecuencias trágicas. Hacia el final de la noche, Talbot era el único residente del hotel que quedaba vivo.
EN LA ESCENA DEL CRIMEN FUE LOCALIZADO UN TRABAJADOR DEL SECTOR DEL TRANSPORTE QUE HABÍA DESAPARECIDO
Entre los muertos estaba Arno Bucek, de 25 años, la única víctima blanca. Los padres de Bucek, de Queens, habían informado de su desaparición seis semanas antes. Fue en la habitación donde se encontraba el cuerpo de Bucek donde la policía descubrió inicialmente a Talbot. Se cree que Talbot estaba intentando robar drogas y dinero en la habitación de Bucek cuando llegó la policía. No está claro lo que Bucek, adicto a la heroína, estaba haciendo en un hotel de mala muerte para negros, donde había permanecido las seis semanas transcurridas entre su desaparición y su muerte. La policía no ha descartado la teoría de que hubiera sido secuestrado con objeto de hacer rituales de tortura.
COMPARECENCIA ANTE EL JUZGADO
Talbot se mostró indolente y desaliñado durante la lectura de cargos en el Juzgado de lo Penal de Manhattan. El ayudante del fiscal del distrito, Russell Patterson, lo acusó de asesinatos en primer grado, y fijó la fecha del 11 de agosto para una vista preliminar de las acusaciones. Talbot no hizo ningún alegato. Quedó a disposición judicial y fue internado en la prisión de Rikers Island.
LISTA DE VÍCTIMAS
Relación de las víctimas descubiertas en la escena del crimen:
— Arno Bucek, 25 años, encontrado en el primer piso. Muerto por múltiples cortes en el torso.
— Lucius Powell, 29 años, encontrado en el pasillo del segundo piso, presunto miembro del Templo de la Tranquilidad, muerto por múltiples cortes en el torso.
— Alfonso Powell, 32 años, encontrado en el segundo piso, hermano de Lucius, presunto miembro del Templo, muerto por un solo corte en la garganta.
— Diana Hollis, 45 años, encontrada en la zona de recepción del hotel. La señorita Hollis, empleada del hotel, tenía heridas descritas como «especialmente brutales» por el capitán Rouse.
Para más información sobre este crimen, y otras fotografías de la espantosa escena del delito, pasar a la página 4.
PARTE UNONOVIEMBRE DE 1947
«Como muestra de los problemas operativos con que se enfrenta la fiscalía, baste con considerar la complejidad de la vida en la isla de Manhattan. Aquí, 2.000.000 de residentes de ascendencia, raza, religión y color heterogéneos y 3.000.000 de turistas y personas diarios abarrotan los 57 kilómetros cuadrados más congestionados del mundo. En ninguna parte se encuentra tal volumen de delitos; en ninguna parte adquiere tantas formas diversas e imaginativas; y en ninguna parte es posible que un delincuente se pueda perder con tanta facilidad entre la multitud».
Informe del fiscal del distrito,Condado de Nueva York, 1946-1948
1
Lunes, 3, 1:45
VEN, MIRA LOS VAMPIROS. Observa cómo recorren Times Square. Observa cómo se dan empujones y se apiñan igual que las estrellas giran en la noche. Las putas, los chulos y los yonquis, los traficas, timadores y estafadores, los rateros, los navajeros, los fanfarrones, los que roban a borrachos, los que roban a muertos, los fugados, los trasnochadores y vagos y sin hogar, los holgazanes y los eternos perdedores, atraídos al corazón de la mayor ciudad del mundo por sus resplandecientes neones, su impredecible jazz, la posibilidad de hacérselo de algún modo. Desde las pensiones de mala muerte del Bowery, desde los tugurios de drogatas de la parte alta de la ciudad, desde los bares de locas diseminados como guirnaldas luminosas a lo largo de las dársenas de Chelsea y Brooklyn, desde donde te la chupan, desde los clubs de bebop, desde locales nauseabundos, desde autoservicios, desde puertas al escenario y apartamentos de artistas, desde bloques de viviendas sin agua caliente y áticos lujosos en las nubes, desde puentes y autovías, desde la negrura bajo el metro elevado de la Tercera Avenida, desde túneles, desde callejones, desde sótanos, desde alcantarillas, desde sombras, saliendo del mismo cemento de la ciudad, ha llegado la oscuridad y se ha convertido en algo peligroso y vivo: ha surgido el imperio de la noche.
Entre sus hordas caminaba un hombre alto, de pelo oscuro, en la treintena, con el cuello de su trinchera subido y su sombrero Stetson caído sobre la cara. Oculta una sonrisa de acoso; una cara que lleva las señales de una vida inquietante en las calles de Nueva York. Sus padres, muertos hace tiempo, le han llamado Gabriel por el arcángel, y toda su vida ha andado un tanto cansinamente, igual que si el peso de un par de alas le presionara la espalda.
Pasó por delante de clubs de jazz que emitían un remolino bebop en la noche, espectáculos porno con rótulos luminosos —CHICAS, CHICAS, CHICAS— que iluminaban las aceras como ferias. Apreció su reflejo en los cristales de las cafeterías abiertas toda la noche, un reflejo que se distorsionaba conforme se movía. Rodeó carteles promocionales delante de cines poco recomendables, ignoró los gritos de las busconas que surgían de las sombras y llegó a su destino: Broadway 1557, Autoservicio Horn and Hardart. Alzó la vista hacia el edificio, hacia sus ventanas gigantes de cristal esmerilado, hacia su rótulo de neón rojo situado dos pisos más arriba.
Se detuvo antes de entrar, miró a su alrededor. Podría significar la muerte que lo descubriera alguien. O peor aún, la muerte de la chica. Y era por la chica por lo que lo arriesgaba todo. Entrar, conseguir el pasaporte, salir. Largarse antes de que cualquier mirada perdida arruinase seis años de planes.
Entró y vio que el lugar estaba atestado. Había mucho ruido de gente, clientes en dos filas delante de las máquinas expendedoras. Gabriel echó una ojeada entre la multitud y la espesa cortina de humo de cigarrillos y distinguió al falsificador en una mesa cerca de los lavabos, sentado solo. Luchó para abrirse paso y ocupó la silla frente a él. Vio de inmediato lo cerca de la muerte que parecía; demacrado, piel amarillenta y ojos apagados. Gabriel volvió a preguntarse por qué el falsificador había elegido hacer la entrega en Times Square en mitad de la noche. A lo mejor quería follar por última vez en uno de los burdeles esparcidos por allí como confeti. Pero el hombre le había explicado que tenía un billete para el tren nocturno que salía de la Penn Station, y de todos modos aquellos días estaba tan enfermo que no podía dormir.
La voz del falsificador resultaba cansina y débil y Gabriel tuvo que esforzarse para oírle por encima del estruendo de las válvulas del café, las máquinas tragaperras y las camareras amontonando platos con estrépito. Aquel era uno de esos sitios que amplificaban el ruido, que convertían todos los sonidos en un estruendo y lo hacían resonar en las paredes.
El falsificador tomó un sorbo del café que tenía delante e hizo un gesto de dolor. Gabriel le entregó un sobre. Este contenía dinero suficiente para que el hombre se marchara a Toronto, se internara en una clínica y contara con suficientes analgésicos para hacer soportables sus escasas y últimas semanas en la tierra. La muerte del falsificador aseguraría su silencio, algo por lo que le había elegido Gabriel. Hacerse con los pasaportes era el último eslabón de su plan de fuga, y cuando se enteró por el amigo de un amigo de que el falsificador estaba en las últimas, fue a reunirse con él en Jersey y hacerle una oferta.
El viejo subió su maletín a la silla que tenía al lado, lo abrió y rebuscó dentro. Gabriel se estiró para ver lo que llevaba en su viaje hacia la muerte: ropa cuidadosamente doblada, un neceser de Pam Am, un ejemplar de Spinoza del Reader’s Digest. El hombre había doblado las esquinas de una docena más o menos de páginas, haciendo que Gabriel se preguntase qué sabiduría contendrían. Eso también le hizo pensar en el Doc, que salpicaba sus parrafadas con citas de la Ética.
—Entender es ser libre —dijo Gabriel.
El falsificador se detuvo y alzó la vista hacia él, y una arruga le recorrió la frente. Gabriel señaló el libro. El falsificador asintió, luego reanudó su búsqueda, hizo salir con un crujido un sobre acolchado de su maletín y se lo entregó.
Gabriel lo abrió y sacó los pasaportes. Eran de la mejor calidad. El viejo había empleado todas sus décadas de experiencia y destreza en ellos: eran, a fin de cuentas, los últimos documentos que falsificaría nunca, la última vez que practicaría su arte.
Gabriel se guardó en el bolsillo los pasaportes y felicitó al falsificador por un trabajo tan bien hecho. Sin embargo, cuando el hombre iba a responder, le asaltó un ataque de tos. Se sacó un pañuelo de la manga y Gabriel vio que tenía manchas de un marrón sanguinolento.
Mientras esperaba que el viejo se recuperase, Gabriel miró a su alrededor para comprobar si veía a alguien conocido en el local. Su ojo se detuvo en los dispensadores automáticos de comida, todos de cristal, del tamaño de una caja de zapatos, situados unos encima de otros hasta cubrir toda la altura de las paredes. La gente metía monedas en las ranuras, hacía girar las asas, sacaba comida de los dispensadores: un plato de macarrones con queso, una sopa de tomate, unas croquetas de pescado, un pastel de lima.
En una mesa más apartada, unos universitarios compraban costo a un adolescente portorriqueño con cazadora de cuero. En otras mesas estaban sentados taxistas y repartidores de telegramas con cara de sueño, bailarinas, yonquis y chulos, los marginados y bichos raros que llenaban Times Square todas las noches y se evaporaban cada amanecer. Gabriel los echaría de menos cuando se fuera, y eso que sabía lo que eran: unos seres tan cínicos y oportunistas como la ciudad que llamaban su casa. Y también echaría de menos Nueva York, su estruendo, su energía, su agitación, el modo en que te golpeaba. Como ningún otro sitio de la tierra. Las ciudades de Europa y Asia habían sido diezmadas por la guerra y ahora Nueva York era la única que se mantenía. En los cielos oscuros de la parte alta de la bahía, la antorcha de la mano de Libertad ardía más brillante.
Las puertas delanteras del autoservicio se agitaron al abrirse y asomó un grupo de turistas del Medio Oeste. Echaron una ojeada como si estuvieran a punto de entrar en una Babilonia contemporánea y, tras unos cuantos movimientos de desconcierto, se dieron la vuelta y salieron. La puerta osciló al cerrarse, y a través de la condensación de sus cristales las luces y vistas de Times Square se transformaron en un prisma de rayos multicolores, lo que llevó a Gabriel a pensar en constelaciones, alucinaciones, el cuadro pintado con churretes de su apartamento.
Se volvió hacia el viejo, que dio el último sorbo a su café y asintió.
—¿Contento de irse? —preguntó Gabriel, sin saber si el viejo compartía sus propios sentimientos encontrados con respecto a marcharse de la ciudad.
El falsificador reflexionó sobre la pregunta.
—Contento, triste… da lo mismo —dijo.
Gabriel se preguntó si la idea procedería de Spinoza.
Ayudó a levantarse al hombre y se ofreció a acompañarle a la Penn Station.
—Lleva usted encima un montón de dinero —dijo Gabriel, esperando que el falsificador no se sintiera subestimado—. Estas calles son peligrosas.
El falsificador negó con la cabeza.
Salieron a la acera; había empezado a lloviznar mientras estaban dentro. El falsificador se subió el cuello del abrigo y se encasquetó una gorra en la cabeza. Lanzó una mirada a Gabriel y este supuso a qué se debía la actitud gélida del hombre: le había pedido que falsificara unos pasaportes para él y una chica de trece años. No era cuestión de explicar que la chica era su sobrina, que los dos huían por el bien de ella. Gabriel había dejado que el hombre pensara lo peor de él. Pero estaba acostumbrado a ello. En el pasado Gabriel había sido enterrador nocturno, estafador, perseguidor de morosos, jugador de ventaja, todo lo cual le había hecho familiarizarse con la desaprobación. En la actualidad era encargado de un club nocturno regentado por la Mafia y arreglaba asuntos sucios cuando era necesario. Hacía bien su trabajo. Tenía un desenfado del que otros gánsteres carecían; encanto y serenidad para manejar situaciones delicadas. Pero durante los últimos años Gabriel había estado robando dinero, y dentro de diez días, el jueves 13, la Mafía lo descubriría.
Mientras observaba al falsificador desaparecer Broadway abajo, camino de la Penn Station, de Toronto y de un tobogán embadurnado de morfina hacia lo gran desconocido, le vino a la cabeza otra cita de Spinoza: «Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte». Le gustaría saber si estaba en una de las páginas que había doblado el hombre.
Encendió un cigarrillo y se apresuró entre la multitud hacia la parada de taxis más cercana. Hasta donde podía alcanzar, había hecho el arreglo sin que nadie lo advirtiera. Misión cumplida, pero su ansiedad solo se había atenuado un poco. Ya llevaba semanas viviendo en una nube de ansiedad. Si Gabriel y su sobrina no estaban en México cuando se descubriera el desfalco, los dos estarían muertos. Una playa en Acapulco o tumbas poco profundas en un bosque de la parte norte del estado.
Alcanzó la parada de taxis y se puso a la cola detrás de una pandilla de juerguistas ricos: los hombres con trajes brillantes, las mujeres con perlas y visones. Más adelante, grupos de gente alegre incapaz de mantenerse erguida. Era el primer fin de semana del mes y las calles estaban llenas de borrachos en día de paga. Gabriel apartó la vista de aquel follón y distinguió un tablón de anuncios sujeto a la pared del edificio de enfrente. Hace un par de años estaba cubierto de carteles de bonos de guerra, ahora un penacho de trozos de papel clavado en él aleteaba al viento, un tanto reblandecido por la llovizna. Avisos de la policía, objetos perdidos, personas desaparecidas.
Gabriel se quedó mirando el último. Había docenas de ellos. La mayoría, de chicas, jóvenes casi todas, de todo Estados Unidos, vistas por última vez subiendo a autobuses o trenes en pueblos de los que él nunca había oído hablar. Vistas por última vez vistiendo esto o aquello. Algunos de los anuncios tenían fotos sujetas con chinchetas. Algunas de las chicas no parecían mucho mayores que la sobrina de Gabriel. Pensó en los indeseables que merodeaban por la Penn Station y las terminales de autobuses en busca de jóvenes huidas de casa, presas fáciles, carne fresca, CHICAS, CHICAS, CHICAS.
Oyó el claxon de un coche y se dio la vuelta, comprobando que estaba el primero de la fila. Saltó dentro del taxi que esperaba.
—¿Adónde, jefe? —preguntó el taxista.
—Al Copa.
El taxista asintió y se internó en el tráfico, y Gabriel volvió a mirar los carteles, pensó en toda la gente perdida del mundo, en los desaparecidos. Dentro de diez días, de un modo u otro, él y su sobrina estarían entre ellos.
2
Lunes, 3, 2:34
SE DIRIGIERON HACIA EL norte por el Midtown, dejando atrás Times Square y su arcoíris nocturno. Atajaron por la 7, luego por la 52. Pasaron delante de los clubs de jazz de Swing Street, que todavía latían con el neón, la música y el movimiento. Tomaron Madison arriba, que estaba más callada, como respetando la hora. Las clásicas fachadas de sus oficinas y bloques de apartamentos estaban impregnadas de quietud y sombras, lo que las hacía parecer mausoleos, como si la calle estuviera bordeada de criptas. Gabriel imaginó que la ciudad entera era una necrópolis, con esqueletos detrás de cada puerta.
El taxi tomó la calle 61 y hubo señales de vida: el Copacabana, situado en la que por otra parte era una anticuada calle residencial en la zona más rica del Upper East Side. Aún había una serpenteante cola de gente en la acera, esperando para entrar. Había porteros y taxistas y trasnochadores que se dirigían a casa. La agitación propia de un club nocturno. El sonido sordo de la música estremecía el aire.
Se detuvieron detrás del camión que transmitía para la radio aparcado junto a la entrada del Copa Lounge, en la puerta de al lado. Gabriel se apeó de un salto, pagó la carrera y alzó la vista hacia el anuncio: «Nunca una versión que no sea auténtica ni una consumición mínima». Gabriel lo pasó andando, hasta la misma entrada del Copa. Los porteros abrieron el cordón, dejándole pasar. Él les dio las gracias con un asentimiento de cabeza.
Entró al vestíbulo y bajó la escalera, y el sonido de la orquesta aumentó; luego se abrieron las puertas al salón de baile y la música le golpeó como una onda expansiva. El pase del espectáculo de las dos de la madrugada estaba llegando a su clímax; Carmen Miranda en el escenario se contoneaba con un ajustado vestido de satén, el pañuelo de su cabeza contenía medio frutero. Detrás de ella un conjunto de Sirenas de la Samba partía corazones con sus caderas, imitando los movimientos de Miranda con perturbadora precisión.
El club estaba cerca de su aforo completo: setecientas personas dispersas por los diversos pisos, entreplantas y gradas. En las escaleras y rampas que conectaban todo eso, encargados y camareros iban de un lado para otro. El Copa había empezado siendo un intento modesto de traer el glamur de la vida nocturna de los hoteles de Río de Janeiro al frío norte, pero se había hecho tan popular que habían tenido que ampliar constantemente el espacio. Abrieron una coctelería en el piso alto y la emisora WINS empezó a transmitir un programa de radio desde allí: el lugar de reunión más famoso y sus despampanantes chicas. ¡Y está invitado! Luego alguien decidió convertirlo en una película: Copacabana, protagonizada por Groucho Marx y Carmen Miranda. Como la película requería una banda sonora, el Copa también se convirtió en una canción: «Vamos al Copacabana». Esta canción era la que en ese momento estaba bailando Carmen Miranda. A la cantante-bailarina-actriz brasileña la habían contratado en el club para que actuara cinco semanas como parte de la gira de publicidad de la película, y la canción constituía el clímax del espectáculo. Mientras sus caderas se contoneaban al ritmo del retumbar atómico de las congas, Gabriel paseó su mirada por la multitud.
En la barra Frank Sinatra y Rocky Graciano estaban totalmente enfrascados en una especie de competición de limbo con un par de chicas que Gabriel creyó reconocer de los carteles de teatro de la calle 42. Podía apreciar el efecto de la bencedrina en sus ojos. Una de las chicas cayó a la moqueta y todos se partieron de risa. Frank dio una palmada en el hombro de Rocky, como si algo les hubiera salido bien, y puede que así fuera.
Detrás de ellos había unas cuantas estrellas cinematográficas de segunda fila y la mitad de los jugadores del equipo de los Yankees, que habían acudido al club todas las noches desde que un mes antes ganaran el Campeonato de Béisbol. Algunos hombres de la familia Bonanno deambulaban por allí con mujeres que podían ser sus esposas, novias o queridas. Miembros de las otras cuatro familias de la Mafia de Nueva York estaban dispersos por allí. En uno de los palcos de arriba, protegido por la oscuridad de algunas palmeras falsas y columnas con espejos, Gabriel distinguió a O’Dwyer, el alcalde, sentado a una mesa con una multitud de tipos trajeados, revolviendo con una paletilla para cócteles un triste mai tai.
El alcalde alzó la vista, y entre el clamor de los que bailaban sus ojos se encontraron con los de Gabriel. Se saludaron con la cabeza uno al otro. O’Dwyer fue elegido con el apoyo de Frank Costello, jefe de la familia Luciano, propietario nada secreto del Copacabana y el hombre que había encargado a Gabriel dirigir el club. Gabriel intentó distinguir a los otros hombres de la mesa del alcalde, pero estaban demasiado en sombra. Uno de ellos sacó una pastilla de una pitillera y se la metió en la boca.
Mientras la orquesta acometía un crescendo, Gabriel echó una última mirada a la sala y se volvió a sentir abrumado por lo que veía, la idea de que a esto era a lo que habían llegado, que aquella decadencia era lo que había traído la paz, el resultado final del mundo haciéndose pedazos, la matanza de millones y sombras ardiendo en las paredes. Se preguntaba, como le pasaba con frecuencia, si quizá el mundo no había muerto con la conflagración, y todos ellos se limitaban a arrastrar su existencia en un limbo, una necrópolis, y él era el único que lo notaba.
La orquesta llegó al final de la canción con una avalancha de redobles de las congas y estallido de los metales. Se elevó una especie de rugido de la multitud y la gente se abrazó, besándose algunos. Los ojos brillaban.
Miranda hizo una reverencia.
El maestro de ceremonias agarró el micrófono y anunció que la orquesta se tomaría un descanso pero que se quedarían con Martin y Lewis para que siguieran entretenidos.
Dean Martin apareció en el escenario con un whisky en la mano; Jerry Lewis, con las manos en los bolsillos. Martin dio las gracias al maestro de ceremonias y le señaló con un dedo mientras este abandonaba el escenario.
—Detrás de un triunfador —dijo— hay una suegra sorprendida.
El de la batería dio un redoble. La multitud se partió de risa.
Gabriel dio la espalda a todo eso, se dirigió a una puerta con un cartel de «Solo personal» y penetró en un pasillo gris frío y húmedo. La puerta se cerró tras él y amortiguó la mayor parte del sonido. Después de unas cuantas esquinas, llegó a su despacho, abrió la puerta con su llave y se introdujo dentro. Era un espacio sin ventanas, tan gris como el pasillo, con un olor añejo a humedad. Estaba dominado por una mesa cubierta por paño verde en la que tres hombres contaban montones de dinero. Ponían el dinero en pilas, sujetaban los billetes con gomas, los colocaban en bandejas, chupaban lápices, escribían listas. El recuento era complicado, una lista de lo que en realidad ganaban, una lista de lo que se declararía a Hacienda, una lista de lo que recibían los dueños, una lista de lo que se llevarían de extranjis Costello y la Mafia. Gabriel probablemente era la única persona de la operación capaz de seguir la pista de todo aquello.
Cerró la puerta con llave y se dejó caer en su sillón, y los dos pasaportes dieron la impresión de estar haciéndole un agujero en la chaqueta. Seis años de planificación, faltaban diez días, y a él una vez más le dominaba el nerviosismo.
Encendió un cigarrillo y notó que Havemeyer, el hombre de más edad de los que estaban sentados alrededor de la mesa contando los montones, le echaba una ojeada.
—¿Qué pasa? —preguntó Gabriel.
—Costello quiere verte —dijo Havemeyer, sin dejar de contar.
El pánico golpeó el pecho de Gabriel y se extendió por su torso.
—¿Está aquí? —preguntó.
Havemeyer negó con la cabeza. Terminó de contar el montón, le puso una goma alrededor, lo dejó en la bandeja y marcó un punto en la lista. Solo entonces se volvió para mirar a Gabriel. El celofán color lima de su visera atrapó el rayo de encima de su cabeza y mandó un brillo verde chillón a su cara, haciendo que pareciese un personaje de uno de los cómics que Sarah dejaba dispersos por el apartamento.
—Llamó —dijo Havemeyer—. Dejó un mensaje por medio de Augie.
—¿Ha dicho lo que quería? —preguntó Gabriel. Entonces comprendió que era una pregunta estúpida. La ciudad tenía pinchados los teléfonos de Costello, y aunque este había contratado a un especialista en telefonía para que los dejara limpios, solo trataba de negocios en persona.
—¿Qué crees tú? —dijo Havemeyer.
Gabriel trató de calmarse. Puede que Costello tuviera un trabajo para él y todo fuese bien. O puede que Costello se hubiera enterado y ya le estuvieran cavando la tumba a Gabriel.
—¿Estás sudando? —preguntó Havemeyer.
Gabriel negó con la cabeza.
—Es la lluvia.
Pareció que el viejo le creía, porque asintió y volvió a sus cuentas.
Uno de los hombres puso una bandeja con dinero encima de la caja fuerte del rincón, un objeto rechoncho de hierro colado cuya forma a Gabriel siempre le había recordado una bomba. Otro de los hombres abrió la puerta de la caja fuerte, y los billetes de dólar fueron engullidos por la oscuridad de su interior. Si todo era una ilusión, si en realidad habían descendido al infierno, aquella bomba era el horno que alimentaba el sueño.
Seis años de planificación, quedaban diez días, y a él le había llamado el jefe de todos los jefes.
3
Lunes, 3, 7:05
CUATRO HORAS DESPUÉS, GABRIEL, Havemeyer y dos matones encargados de la seguridad salían por la puerta del escenario del Copa al amanecer color ceniza. Los matones estrellaron contra el suelo las persianas metálicas que cerraban la entrada y el ruido resonó en el callejón haciendo que Havemeyer diera un salto. Este miró a su alrededor con unos ojos enrojecidos y legañosos y Gabriel pensó que un hombre de la edad de Havemeyer ya no debería trabajar de noche en un club.
Los matones cerraron con candados las persianas, entregaron las llaves a Gabriel y luego siguieron caminos separados; los matones, a hacer ejercicio en un gimnasio de Bova, en Williamsburg; Havemeyer, de vuelta a su sofá en los Heighs, porque a su mujer le gustaba dormir hasta tarde, y Gabriel, hacia su encuentro con Frank Costello, «el primer ministro de los bajos fondos».
Anduvo hasta la Quinta, donde la acera estaba llena de tipos con traje, tenderas, niñeras negras, chicos que vendían periódicos. La lluvia de la noche había dejado lustrosa la ciudad, haciendo resbaladizo el pavimento, el aire húmedo y cercano, a pesar del frío. Gabriel paró un taxi para que lo llevara al otro lado del parque. Podía aprovechar el trayecto para prepararse para la reunión. Necesitaba mostrarse relajado, normal, como si no pasara nada. Como si no fuera a desaparecer con una buena tajada de dinero robado a la Mafia.
Encendió un cigarrillo y recordó las playas de México como las había visto durante la guerra. Notó el calor abrasador del sol en la piel, la luz blanca tan pura rebotando en la arena, el tranquilizador romper de las olas. Durante un momento no estuvo en las desoladas calles de Nueva York en noviembre.
Y luego volvió a estar.
Con frío, cansado y ansioso en el inclemente amanecer gris.
Pasaron junto a la estación del metro, donde la gente salía en oleadas. Cada jornada medio millón de los que iban diariamente desde su casa en las afueras hasta su trabajo inundaban Manhattan por sus túneles y puentes, lo que hizo a Gabriel preguntarse si el suelo de la isla no se comprimiría bajo su peso, se hundiría un poco; si el río no lamería cada vez más arriba los muelles.
El taxi se acercaba a Columbus Circle y se detuvo ante un semáforo en rojo. Gabriel olió el aroma cálido y grato del pan recién hecho, vio el camión de una panadería parado delante de una tienda. Los panaderos estaban descargando bandejas de pan envuelto en papel encerado. A Gabriel le dio un ataque de envidia. Los panaderos tenían comida que demostraba su noche de trabajo. ¿Qué tenía Gabriel? Él y los cincuenta empleados a su cargo habían pasado la noche evocando una ilusión exótica de Río en un sótano de la calle 60 Este. Un lujo fantasmal que se desvanecía cada amanecer. No quedaba nada de él excepto unas cuantas personas con resaca que dormían en la ciudad y los últimos restos de las congas resonando en sus cabezas.
El semáforo se puso en verde y el taxi se dirigió hacia el norte. Gabriel contó las calles que pasaban a su izquierda, desde la 60 hasta la 71. A su derecha el parque estaba haciendo equilibrio en el punto de inflexión entre el otoño y el invierno. Había escarcha en el suelo, y los árboles habían perdido sus hojas, dejando a la vista sus negros y puntiagudos armazones, restos de nidos de pájaros, un globo desinflado hacía tiempo por el que algún niño había llorado durante los calurosos días del verano.
La lluvia empezó de nuevo, golpeando con fuerza contra las ventanillas del taxi, fragmentando el mundo en gotas translúcidas. Se detuvieron delante de los apartamentos Majestic, un edificio art déco con dos torres en la 115 Central Park Oeste. En uno u otro momento la mayoría de los jefes de la Mafia de la ciudad había poseído apartamentos allí. Ahora solo quedaba Costello. Gabriel pagó al taxista y salió a la lluvia y el viento, luego cruzó la entrada, saludando con la cabeza al portero, y llegó a la recepción, donde le golpeó una ráfaga de aire caliente y seco.
—A ver al señor Costello —dijo al conserje, que saludó con la cabeza y la mano a Gabriel. A aquella hora del día siempre había una corriente constante de gente que llegaba para ver a Costello.
El ascensor le subió dieciocho pisos, abriéndose a un pasillo con moqueta roja al final del cual estaba la puerta del apartamento 18F. Cualquier otro jefe de la Mafia hubiera tenido guardias de seguridad en aquel punto, o en la recepción del piso bajo, o fuera, en la calle. Costello, no.
Su accesibilidad era algo que a Gabriel siempre le gustó de su jefe. Costello no llevaba pistola, no empleaba guardaespaldas, no tenía chófer fijo. Cuando tenía una cita, tomaba un taxi, solo, desarmado. Lo mismo que cualquier otro neoyorquino. Eso, más que otra cosa, contribuía a que la ciudad considerase que Frank Costello no era la mitad de malo de lo que era, y que aunque fuese el jefe de todos los jefes, cabeza de la delincuencia, líder de las cinco familias, cabecilla de todo el crimen organizado, era antes que nada un chico del lugar que se lo había montado bien. Un gánster de Manhattan.
Bajo su liderazgo la Mafia había ganado más dinero, adquirido más influencia, conseguido más poder que en cualquier otro momento de su historia. Todo eso a las órdenes de un hombre que nunca quiso ser el jefe y que había aceptado el trabajo a desgana.
Gabriel llamó con los nudillos en la puerta y al cabo de unos segundos Bobbie, la mujer de Costello, abrió.
—Buenos días, Gabby. ¿Cómo van las cosas? —preguntó, acercándose para besarle.
Tenía una voz chillona, de niña, que había permanecido con ella durante décadas.
—Ya sabes —contestó Gabriel—. Preparándose para el invierno.
—¿Vienes a ver a Frank?
—Claro.
Ella se dio la vuelta y le precedió por el pasillo.
Bobbie era una mujer menuda, guapa, morena, espabilada. Como muchos gánsteres italianos, Costello se había casado con una mujer ajena a las familias, una chica judía de la Séptima Avenida, justo de la esquina del barrio bajo del este de Harlem donde se había criado él. Constituía otra parte del cuento de hadas de Frank Costello: se había casado con una chica rica del lado fino de la ciudad. Cuando se casaron, él tenía veintitrés años, y Bobbie, quince.
—¿Cómo va el Copa? —preguntó ella.
—Como siempre. —Gabriel sonrió—. Música latina, comida china, sinvergüenzas americanos bailando.
Ella se rio.
Dos perros vinieron soltando ladridos agudos por el pasillo, un dóberman miniatura y un caniche como de juguete que ladraban con el ceño fruncido. Bobbie se arrodilló para hacerlos callar.
—¿Queréis callaros, coño? —dijo, agarrándolos por el collar—. No sé qué les pasa.
Los perros continuaron ladrando a Gabriel y este se preguntó si podrían notar la presencia cercana de un traidor. Si, como les pasaba con el cáncer y el miedo, los perros también olían la deslealtad.
—¿Cómo está Sarah? —preguntó Bobbie, llevando a los perros pasillo adelante.
Ella siempre preguntaba por la sobrina de Gabriel, y cuando lo hacía, él notaba algo especial en su voz. Bobbie y Costello no tenían hijos, puede que por eso mimaran tanto a sus dos perros.
—De momento loca por los cómics —contestó Gabriel.
—Claro —dijo ella—. Todos los niños de la ciudad andan con las narices metidas en un cómic.
—No lo sabía.
—Necesitas pasar más horas a la luz del día —dijo ella, dirigiéndole un gesto malicioso.
Llegaron al vestíbulo y entraron directamente. La escena del interior a Gabriel siempre le recordaba el restaurante de un hotel a la hora del desayuno. Junto a la pared del fondo había instaladas mesas, llenas de bandejas con beicon y huevos, pastas y panecillos, tostadas, cafeteras, un samovar de té. Dos doncellas con pinta de aburridas estaban de pie junto a las mesas, a la espera de las peticiones de la gente, y en todo el resto del espacio, en sofás y sillones, cerca de las ventanas, cerca del piano, al lado de la chimenea y las máquinas tragaperras, estaban las celebridades, de pie o sentadas o apoyadas, bebiendo, comiendo, charlando, haciendo planes, intrigando. Gabriel reconoció a tipos del ayuntamiento, Wall Street, los sindicatos, todos excepto los de una de las familias de delincuentes de Nueva York.
Costello organizaba desayunos allí toda la semana, y el día empezaba así para muchos miembros de los estamentos políticos de la ciudad. Todo aquello formaba parte de los grandes planes de Costello: congraciarse con los poderosos, hacerles favores, prestarles dinero, difuminar las fronteras entre legalidad y crimen organizado, hacer tantos amigos que fuera imposible erradicarlo.
Y el plan había funcionado, hasta ahora. Costello no solo organizaba el mundo del delito del país, sino también gran parte de su comercio. Nueva York era el centro de la economía más poderosa que hubiera conocido el mundo nunca. La mitad de las importaciones y exportaciones del país tenían lugar en su puerto, un puerto que estaba controlado por la Mafia, lo que lo convertía en el centro del centro de la mayor ciudad del mundo, la pesadilla dentro del sueño.
—Veré si está libre —dijo Bobbie—. Sírvete café y algo de comer.
Se perdió entre el bullicio y Gabriel encendió un cigarrillo y comprobó si le estaban temblando las manos. Luego se dirigió a las mesas del bufé, agarró un café y examinó la sala. La decoración era dorada, antigua, lujosa, sobrecargada. Los muebles habían sido comprados al por mayor para llenar el inmenso apartamento y hacer que pareciera acogedor. Un fuego de leña chisporroteaba en la chimenea, encima de la cual colgaba un cuadro de Howard Chandler Christy en un marco dorado. Había un piano dorado y, en cada esquina, una máquina tragaperras procedente de los negocios en Nueva Orleans de Costello, todas ellas amañadas para que se ganara. La idea de la hospitalidad de Costello.
A pesar de todos los adornos y muebles, la sala estaba dominada por sus ventanas; visiones ilimitadas de Manhattan con toda su pálida gloria brillando con la llovizna de la mañana. El Dakota estaba al lado; el parque, enfrente, y más allá de él, las elevadas torres de los ricos de toda la vida del Upper East Side y el apartamento del propio Gabriel. Hacia el sur, los rascacielos de Midtown se alzaban hilera tras hilera como cuchillos bajo las nubes de lluvia.
Gabriel bajó la vista hacia el parque. La lluvia había fundido la mayor parte de la escarcha que antes había cubierto el suelo.
—Gabby —dijo alguien.
Gabriel se dio la vuelta y vio a John Bova de pie a su lado. Era un chulo de tres al cuarto en la familia Luciano, dueño del gimnasio de Brooklyn donde se ponían en forma los matones de Gabriel. Bova tenía el físico de un boxeador venido a menos, y una cara con manchas rojas que resultaba grotesca debido a una abultada cicatriz que le recorría la parte derecha.
—Bova —dijo Gabriel—. Te has levantado temprano.
Bova se quedó callado un rato, sin saber si le estaba provocando.
—¿Vienes a ver al jefe? —preguntó, buscando información.
—No —dijo Gabriel—. He venido a desayunar.
Bova le volvió a mirar. Gabriel volvió a disfrutar con la confusión del hombre.
Había dos facciones en la familia Luciano, una a la que pertenecían Costello y Gabriel, y otra, dirigida por Vito Genovese, el segundo al mando en Nueva Jersey, ansioso de poder y anhelando usurpar el trono. Bova se suponía que era de la camarilla de Costello, pero en realidad era un topo de Genovese. Tanto Costello como Gabriel lo sabían, pero de todos modos mantenían el juego para un caso de emergencia.
—¿Y tú? —preguntó Gabriel.
Bova se encogió de hombros, aunque Gabriel pudo ver que jadeaba al ser el tema de la conversación. El hombre era todo lo que Gabriel despreciaba de los gánsteres: violento, autocomplaciente, egoísta, en ningún caso tan ingenioso como él creía ser.
—Estableciendo contactos —dijo Bova—. Ya sabes lo que se dice: los pobres se levantan y van a trabajar; los ricos se levantan y establecen contactos.
Gabriel se preguntó si Bova había estado consultando manuales de autoayuda para los negocios. El hombre estaba a cargo de un grupo miserable de prostitutas veteranas en apartamentos infestados de ratas dispersos por Columbus Circle. Las colgaba de las drogas, las mandaba a la calle los días gélidos, les pegaba cuando las ganancias disminuían. Casi todos los demás de la sala eran líderes cívicos. A Gabriel le gustaría saber exactamente qué contactos esperaba hacer Bova.
—¿Alguna idea de quién es ese judiazo con la cara como de cuero? —preguntó Bova, señalando a un hombre de pelo gris, bronceado por el sol que encontraba de pie junto al samovar. A Bova le gustaba usar términos despectivos hacia los judíos cuando tenía cerca a Gabriel.
Este le lanzó una mirada asesina. Bova se percató de ella.
—No quería ofender —dijo Bova. Se encogió de hombros, luego una infame sonrisilla le retorció los labios.
—Es Jack Warner —señaló Gabriel—. El productor de cine.
—¿Warner el de los Warner Brothers?
Gabriel asintió. Costello y Warner eran viejos amigos. Gabriel miró al hombre y comprendió que algo se estaba gestando. Las dos últimas noches había visto en el Copa a otros productores de cine de Los Ángeles. Tomó nota mental para preguntarle a Costello por ello.
La puerta del fondo de la sala se abrió y Bobbie sonrió a Gabriel y le hizo un gesto. Gabriel notó una oleada de alivio por alejarse de aquel chulo con sobrepeso.
—Así que has venido a ver al jefe —dijo Bova—. ¿Qué está tramando?
—Me gustaría saberlo —respondió Gabriel, atravesando la habitación hacia el despacho de Costello.
PARTE DOS
«Resumiendo: el condado de Nueva York, isla con la mayor concentración urbana, la mayor riqueza, la mayor cultura y el mayor esplendor, de acuerdo con esos superlativos, supone un problema de orden público de la mayor magnitud».
Informe del fiscal del distrito,Condado de Nueva York, 1946-1948
4
Lunes, 3, 6:35
EL SOL SE ALZABA sobre el estado de Nueva York, y hacía destacarse una línea de plata resplandeciente al sur del valle del río Hudson —The 20th Centuty Limited, el tren expreso nocturno procedente de Chicago— que taladraba como una aguja el paisaje, pasaba junto a montañas y lagos brillantes y bosques incandescentes con los colores del otoño, atraído inexorablemente hacia el centro magnético de la ciudad de Nueva York. Las vías del ferrocarril formaban un ancho arco en las cercanías del Bronx, permitiendo que los pasajeros tuvieran una visión de los rascacielos de Manhattan, con sus pináculos bañados por la fresca y fría luz del amanecer.
Luego el tren completaba su arco y entraba rugiendo en la ciudad, serpenteando entre techos de viviendas, palomares y vallas publicitarias gigantes atornilladas a andamios. Circulaba disparado sobre el río Harlem y descendía por Manhattan, con los edificios a cada lado que pasaban como soldados desfilando. Llegaba a la calle 97, se hundía en el túnel de Park Avenue y todo se ponía negro durante el acercamiento final a Grand Central Terminus, donde el tren se detenía en el andén trece y la gente se apresuraba cargada con su equipaje hacia la salida de la estación.
Solo Ida permaneció en su asiento. Contempló marcharse a los demás como si presenciara una inmensa migración de animales —los hombres de negocios, las familias, los turistas— desaliñados y con ojos soñolientos, muchos de ellos lamentando su elección de un tren nocturno que vomitaba a sus pasajeros sin contemplaciones a la despiadada hora punta de Nueva York.
Cuando los pasillos estuvieron vacíos, se levantó, agarró su maleta del compartimento de encima de su cabeza y emprendió su camino entre los desperdicios del suelo hasta los servicios. Eran incómodos y no tenían calefacción, así que el frío le mordió la piel, pero había un lavabo con un espejo encima, que era todo lo que necesitaba. Desde fuera le llegó el sonido de los maleteros que descargaban el tren, el ajetreo de la estación, el ruido sordo de miles de suelas duras en el mármol y, a lo lejos, el murmullo de la ciudad más grande del mundo, ocho millones de personas levantándose para iniciar otro día.
Se limpió los dientes, se arregló el pelo, se retocó el maquillaje y se lavó las manos. Se miró atentamente, comprobando si los traumas recientes habían dejado señales. Un poco de gris en las sienes, unas cuantas arrugas en los ojos, una flacidez en los rasgos. Aparentaba menos de los cuarenta y siete años que tenía, y lo que había perdido en juventud lo había ganado en seguridad en ella misma y en aplomo. O eso le gustó decirse a sí misma.
Ida se apeó del tren, llegó al final del andén y tuvo la primera visión de la Grand Central en plena ebullición. Torrentes de trajes negros formaban una cascada arriba y abajo de sus escalones de mármol, en las salidas, en los andenes, por la extensión gigantesca del vestíbulo principal, un espacio cavernoso dividido por los rayos de sol afilados como hojas de afeitar que brotaban por las claraboyas de arriba.
El ajetreo y el ruido contenían algo del alboroto que Ida siempre había asociado con Nueva York; la energía impaciente, de gente excitada en movimiento, dispuesta a afrontar horarios sobrecargados a velocidades de vértigo. Lo mismo que los rascacielos de Manhattan permitían que hubiera más propiedades inmobiliarias en la isla, la ciudad también incrementaba los días de la gente, concentraba el tiempo, intensificándolo, espesándolo, haciéndolo más compacto. A Ida le gustaría saber si aquello le crisparía los nervios, si sería capaz de imponerse a la intensa claustrofobia.
Se deslizó entre los torrentes mientras el sistema de megafonía atronaba y llegó a los bancos donde se suponía que iba a encontrarse con Michael. Alzó la vista hacia el reloj de latón que estaba encima del mostrador de información. Las manecillas sobre su esfera de vidrio opalino le dijeron que todavía era un poco pronto. Esperó, miró alrededor, el ajetreo, los rayos de sol, el aire viciado, el techo de la estación a kilómetros encima de ella, los frescos que lo cubrían oscurecidos por años de mugre y alquitrán de cigarrillos.
Al final consiguió distinguir lo que representaban los frescos: las constelaciones, en líneas doradas sobre un fondo azul oscuro, con las propias estrellas y, superpuestas al universo, las antiguas figuras míticas griegas que las representaban. Entre el polvo dorado de la Vía Láctea, distinguió a Orión, Taurus, Aries, Piscis. Por alguna razón su ojo se detuvo en Géminis, los gemelos unidos uno al otro nadando en el cielo, uno agarrando una hoz, el otro un lira. Algo del movimiento de las figuras, el modo en que parecían un eco del ajetreo del vestíbulo que tenían debajo, la inquietó.
Cuando estaba intentando explicárselo, se fijó en que entre la multitud se acercaba alguien. Michael, con una mano levantada, saludaba. Recorría uno de los rayos de sol que se derramaban desde las claraboyas, y su imagen relampagueó y destelló, mientras el polvo se arremolinaba. Luego, con la misma rapidez, salió del rayo, y el relampagueo se evaporó, y los ojos de Ida se acomodaron.
Llegó junto a ella, se abrazaron y se mantuvieron tan pegados como los Gemelos de la Vía Láctea que tenían encima.
—Michael —dijo ella.
—Ida. Bienvenida a Nueva York.
Deshicieron el abrazo e Ida miró a su amigo. Michael tenía setenta y pocos años, aunque era difícil de decir debido a las marcas de viruela que le cubrían la cara, oscureciendo arrugas y flacideces. A pesar de su edad, aún mantenía la espalda recta y aún conservaba su aspecto de persona alta y delgada. Pero había cambiado en los meses transcurridos desde que Ida le había visto por última vez. Parecía cansado, alterado por el desastre que había destrozado su vida, dejando turbulencias y traumas a su paso. Ida debería sentirse contenta de verlo, una cara conocida en una ciudad desconocida. Pero en realidad estaba preocupada. Intentó pensar en qué podría decir que no sonara a formulario, con miedo a que su voz pudiera traicionar lo preocupada que estaba.
—¿Cómo estás? —preguntó.
—Aquí tirando. ¿Y tú?
—Con ganas de ponerme en acción.
Él asintió, reconociendo la sensación.
—Gracias por venir —dijo inexpresivamente.
—¿Crees que me iba a quedar en casa?
Ella sonrió, y un segundo después él la imitó; los dos se quedaron allí, incómodos, y la cuestión que había estado inquietando a Ida las últimas semanas volvió a angustiarla: ¿por qué no la había llamado antes? A lo largo de los veinte años que llevaba a cargo de su agencia, ella había terminado por convertirse en especialista en errores judiciales. Era la primera persona a la que él debería haber llamado.
—¿Quieres pasarte por tu hotel? —preguntó Michael—. Para dejar tus cosas. Tenemos que ir a la escena del crimen y luego a la isla.
Ella negó con la cabeza.
—Solo he traído eso —dijo, señalando la pequeña maleta a sus pies—. Empecemos ya. Me registraré más tarde.
Se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la entrada del metro, y ella volvió a mirar a su cariacontecido amigo.
—Saldremos bien parados de esto, Michael —afrimó ella—. Lo pondremos en libertad.
Y mientras hablaba, Ida se dio cuenta de que ya había fracasado en lo de no decir ningún tópico.
—Claro que lo haremos —respondió Michael.
Pero ella pudo notar la desazón de Michael, una inseguridad que tenía eco en sus propias emociones. Se daba cuenta de que la misma duda los corroía a los dos, el miedo de que aquel, el caso más importante al que se enfrentaban, pudiese ser el único que no consiguiesen resolver.
5
Lunes, 3, 7:25
CUANDO SALIERON DE LA estación de metro, Ida vio que el rato de sol había terminado, los cielos estaban cubiertos y un viento gélido soplaba desde el río.
—Bienvenida a Harlem —dijo Michael.
Ida sonrió y se ajustó el cuello y los dos se dirigieron hacia el sur por la avenida Lennox, una ancha calzada bordeada de árboles con casas de piedra caliza y bloques de apartamentos salpicada de restaurantes, bares y tiendas. En las aceras la gente se apresuraba hacia la estación de metro y las paradas de autobús; mujeres negras camino de las casas de los blancos de la parte baja de la ciudad agarraban envoltorios de papel marrón que contenían sus uniformes de doncella, doblados con mucho cuidado; hombres con chaquetones y gorros de lana se dirigían a los almacenes y fábricas; pandillas de niños cargaban con libros del colegio.
Ida oyó las voces de esas personas que pasaban; muchas de ellas hablaban igual que ella, con acentos sureños. En Nueva York, lo mismo que en Chicago, los negros de la ciudad procedían en su mayoría de los estados del Sur, refugiados del odio hacia su raza y la aplastante pobreza.
Mientras caminaban, Ida se fijó en que la gente clavaba la vista en Michael: un blanco alto y delgado en la parte más alta de la ciudad. A él no parecía molestarle. Se casó con una mujer de color en Nueva Orleans, tuvo dos hijos de color, se trasladó a Chicago, vivió durante años en la parte sur de esa ciudad, con mayoría negra. Estaba acostumbrado a que la sociedad en general le lanzara miradas. Ahora uno de sus hijos se había trasladado a Nueva York y le acusaban de un homicidio múltiple. Las personas hostiles eran lo último que le preocupaba.
Se reiniciaba una llovizna que descendía del cielo sobre las aceras y bordillos, donde se habían dejado para los camiones de la basura los adornos de Halloween del fin de semana anterior: calaveras, esqueletos y brujas recortados en papel, calabazas en montones, pudriéndose, medio rotas, con sus siniestras sonrisas aserradas.
Ida se apretó aún más el cuello para defenderse de la lluvia, Michael se bajó el ala del sombrero. Atajaron por la calle 141 hacia la Séptima Avenida, y allí, en las calles más pequeñas, las cosas estaban más descuidadas, e Ida vio otra vez que Harlem se parecía mucho a la parte sur de Chicago: casas de empeño, tugurios de drogadictos, bares con las persianas cerradas. Las en otro tiempo casas lujosas ahora se desmoronaban, con las cornisas rotas, las barandillas oxidadas, las ventanas atrancadas. Las calles estaban salpicadas de muebles desechados, cubos de basura rebosantes, otras señales universales de decadencia. Ciudades diferentes, los mismos barrios bajos.
Llegaron a una hilera de casas de piedra destartaladas. Michael señaló un edificio frente a un bazar de artículos de hechicería.
—Es esa —dijo—. La escena del crimen.
Cruzaron la calle y se acercaron al edificio, una casa de piedra que hacía esquina con un gran rótulo sobre su fachada —Hotel Palmer—, letras ocre oscuro sobre un fondo que en algún momento probablemente había sido amarillo pero que años de esmog habían revestido de un tono de color entre hepático y bilioso. El edificio era amplio y de mal augurio, parecía acercarse a ellos desde el cielo, como si su mampostería pudiera crecer y desplomárseles encima en cualquier momento. No era el tipo de lugar al que te trasladarías, era el tipo de lugar en el que terminabas. ¿Qué demonios estaba haciendo allí el hijo de Michael? El chico se había licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern y había hecho las prácticas en un hospital antes de la guerra.
Ida miró a Michael.
—¿Cuál es el plan? —preguntó.
—¿Te acuerdas de Dave Carrasco?
—¿El de la West Town de Chicago?
Michael asintió.
—Se trasladó aquí hace unos diez años. Ahora es agente del Departamento del Fiscal del Distrito. Técnicamente está trabajando para la acusación, pero me debe un favor, así que me ha estado ayudando. Me deja echar una ojeada al informe del caso, inspeccionar la escena del crimen. Enseguida vendrá. Ven, vamos a protegernos de la lluvia.
Anduvieron hasta la puerta del bazar de artículos de hechicería para ponerse debajo de la marquesina. Ida miró sus escaparates. Estaban tapados por cortinas blancas impecables por encima de las cuales colgaba un cartel: «Prince Moses. Auténtico hechicero de Nueva Orleans. Ofrece hechizos vudú, afrodisiacos, exorcismos para maldiciones, velas y aceites mágicos». En el alféizar había una hilera de tarros marrones con una etiqueta pegada a cada uno: «Sígueme, chico; El mal se va; Protección; Riqueza».
Ida se fijó en las florituras de las letras.
—¿Fumas?
Ella alzó la vista y vio que Michael había sacado un paquete de cigarrillos del bolsillo. Cogió uno. Los encendieron y vigilaron el hotel entre la lluvia, mientras Ida volvía a preguntarse cómo habría terminado Tom allí. Recordó haber leído la noticia en su despacho de Chicago: «Los asesinatos en la casa de los horrores de Harlem». Recordó su sobresalto al ver el nombre de Tom. Llamó a casa de Michael y Annette, su mujer, que había cogido el teléfono, le contó que Michael ya estaba camino de Nueva York.
El sobresalto había desaparecido con el transcurso de las semanas, pero no así la confusión. Ida conocía al chico desde que era niño, le había visto crecer, tenía la sensación de que era algo así como un sobrino suyo. Tom siempre había sido bueno, quería ser médico para así poder ayudar a la gente. Para ella la idea de que pudiera haberle hecho daño a alguien carecía de sentido. Aquello era completamente contrario a su manera de ser, contrario a todo lo que defendía.
Se volvió para mirar a Michael. Quería hablar con él sobre la situación, sobre cómo se sentía. Había dejado de trabajar hacía diez años, y entonces, inesperadamente, una llamada de la prisión de Rikers Island y ahora, en lugar de disfrutar de su retiro, estaba parado en la esquina de una calle de Harlem bajo la lluvia. La presión que suponía aquello resultaba clara en su actitud, en su aspecto taciturno.
—¿Quién es vuestro abogado? —preguntó ella.
—Len Rutherford. Fue probablemente el sexto que elegimos. Los cinco primeros no quisieron ocuparse del caso a menos que Tom se declarara culpable, y ahora, viendo las pruebas, Rutherford nos presiona para que haga lo mismo. La opinión general es que Tom debería admitirlo, llegar a un trato negociado, y entonces puede que salga cuando tenga mi edad.
Michael dio una calada a su cigarrillo, no miró a Ida, no apartó los ojos de la deteriorada fachada del Hotel Palmer.
—Pensé que no volvería a tener que hacer este tipo de trabajos —dijo amargamente—. ¿Cuál fue el último caso en que trabajamos juntos? No consigo recordarlo.
Ida pensó rápidamente, recorriendo con la mente sus aventuras y tratando de recordar la más reciente. Trabajaron juntos en la agencia Pinkerton de Chicago durante casi una década, pero incluso después de eso —cuando ella había montado su propia agencia y Michael había conseguido un trabajo en el Departamento del Tesoro— todavía colaboraron en algún caso ocasional, cuando Ida necesitaba ayuda de Michael, o él necesitaba la de ella.
—Aquel corredor de apuestas chino que había desaparecido —dijo Ida—. Más o menos en la época de los disturbios en la planta siderúrgica.
Michael recordó, asintió. La lluvia seguía golpeteando.
Un Plymouth se detuvo delante del hotel y Michael hizo un gesto hacia él y cruzaron la calle. Un hombre se apeó por la parte del conductor. Era de edad madura, rechoncho, lucía un espeso bigote y llevaba un abrigo Chesterfield de pata de gallo.
—Inspector Carrasco —dijo Michael—. ¿Te acuerdas de Ida?
—Claro que sí —dijo Carrasco, tendiendo la mano—. ¿Cómo está, señorita Davis?
—Bien, Carrasco —dijo Ida—. Aunque ahora soy la señora Young.
Incluso dos años después de la muerte de Nathan, notaba algo raro al usar su apellido, como si su muerte significara que no tenía derecho a hacerlo.
—Mis disculpas —dijo Carrasco—. Toma.
Tenía una gruesa carpeta en la mano, que le pasó a Michael.
—Es la documentación del caso —dijo—. Puedes quedarte con ella. Conseguí una secretaria que fue amable y me hizo un duplicado.
—Gracias, amigo —dijo Michael, cogiendo la carpeta.
—¿Vamos? —dijo Carrasco, señalando el hotel.
Subieron los escalones delanteros y entraron en el edificio. La pequeña recepción estaba sucia. A un lado se encontraba el mostrador de recepción, separado del resto del espacio por una mampara con una ventanilla de tela metálica. Detrás de ellas había una escalera que llevaba a los pisos de arriba y un pasillo que conducía a las profundidades del edificio.
Se acercaron al mostrador y por la tela metálica Ida vio a un negro larguirucho recostado en un sillón leyendo la sección de deportes del New York Mirror. En el estante que tenía detrás de él había un casillero, y una radio de baquelita conectada a una emisora que ponía blues.
El hombre los miró por encima del periódico pero no les saludó.
Carrasco mostró su placa.
—Departamento de Policía de Nueva York —dijo—. Llamé antes. Necesitamos volver a revisar las escenas del crimen y la habitación del sospechoso.
El hombre miró a Carrasco inexpresivamente. Luego, con desgana, se volvió hacia el casillero que tenía detrás y agarró tres juegos de llaves, que dejó sobre el mostrador. Carrasco los cogió y se los entregó a Michael.
—Me quedaré aquí —dijo Carrasco, suponiendo correctamente que Michael e Ida querían revisar las escenas de los crímenes ellos solos—. Si queréis preguntar algo, gritad.
Michael asintió.
—Gracias —dijo. Se volvió para mirar a Ida—. ¿Por dónde quieres empezar?