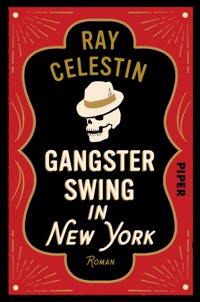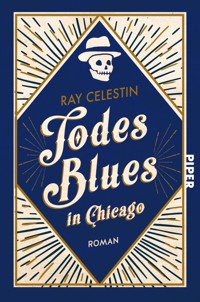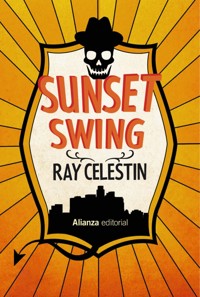
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alianza Literaria (AL)
- Sprache: Spanisch
Los Ángeles. Navidad de 1967. Un demonio anda suelto en la Ciudad de los Ángeles... Una joven enfermera, Kerry Gaudet, viaja a la Ciudad de los Ángeles desesperada por encontrar a su hermano desaparecido, temiendo que algo terrible le haya sucedido: un asesino en serie está aterrorizando la ciudad, eligiendo víctimas al azar, y Kerry tiene muy pocas pistas. Ida Young, investigadora privada recién jubilada, se ve obligada a ayudar a la policía cuando una joven aparece asesinada en su habitación de motel. Ida nunca ha conocido a la víctima, pero su nombre aparece en la escena del crimen y la policía de Los Ángeles quiere saber por qué... Mientras tanto, el mafioso Dante Sanfelippo ha invertido los ahorros de toda su vida en la compra de una bodega en el Valle de Napa, pero primero debe hacer un último favor antes de abandonar la ciudad. El amigo de Ida, Louis Armstrong, aterriza en la ciudad justo cuando sus investigaciones descubren misteriosas pistas sobre la identidad del asesino. Y Dante debe recorrer un camino peligroso para pagar sus deudas, un camino que lo lanzará de cabeza a una conspiración aterradora y a un secreto que los cabecillas harán cualquier cosa para proteger... Sunset Swing, de Ray Celestin, es una impresionante novela de intriga, asesinatos y locura, un retrato inolvidable de una ciudad al límite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ray Celestin
Sunset Swing
Traducido del inglés por Mariano Antolín Rato
NOTA SOBRE EL TÍTULO
Se ha mantenido el título original debido a las dificultades que supone traducir todos sus matices. Como la novela se desarrolla en Los Ángeles (California), Sunset parece referirse al famoso Sunset Boulevard, símbolo del glamur de Hollywood. Pero quizá pretenda sugerir la decadencia de sus principales protagonistas, ya que sunset es «puesta de sol», «ocaso». La famosa película de Billy Wilder Sunset Boulevard (en español estrenada con el wagneriano título de El crespúsculo de los dioses) apunta en esos dos sentidos.
Swing es un término con origen en el jazz. Como declaró Louis Armstrong (personaje fundamental de la novela): «Si no lo sientes, nunca sabrás qué es».
Para Julia
«Tras una compra y venta febril de terrenos, la costa se ha transformado por completo y resulta irreconocible. Cada casa que se construye, mayor y más lujosa, impide la vista de sus vecinas según una especie de desenfrenada competición […] Los promotores han demolido Santa Mónica impidiendo que se restaure […] Una vez perdido, un paraíso nunca se puede recuperar.»
LAWRENCE CLARK POWELL,Bibliotecario de la Universidad de California en Los Ángeles, 1958
«Este es un paisaje de deseo […] Más que en casi ninguna otra concentración importante de población, la gente vino al sur de California a consumir el medio ambiente en lugar de a producir a partir de él.»
HOMER ASCHMANN, Geógrafo, 1959
PARTE UNO
A SOLAS JUNTOS
Diciembre de 1967
EL DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL OESTE
Última edición del viernes
VIERNES, 15 DE DICIEMBRE DE 196780 PÁGINAS DIARIAS, 10c
~
NOTICIAS LOCALES
~
SE ATRIBUYE A«EL MATARIFE NOCTURNO» UNA TERCERA VÍCTIMA
Nick ThackeryRedactor de sucesos
SILVER LAKE – Ayer tarde se encontró a un hombre brutalmente asesinado según una matanza ritual que la policía dijo podría estar relacionada con los otros dos asesinatos anteriores del «Matarife Nocturno». Inspectores del Departamento de Policía de Los Ángeles identificaron a la última víctima como Anthony Butterfield, de 43 años, ingeniero del Programa de Aviación Avanzada de la Lockheed. Un amigo encontró el cuerpo del señor Butterfield a última hora de la tarde del jueves en la casa de la víctima.
Hubo informes de que el mismo símbolo de un crucifijo visto en los dos asesinatos anteriores se encontró trazado con tiza en el interior de la vivienda, aunque los policías presentes en la escena del delito se negaron a confirmarlo. El único comentario hecho al respecto por el inspector Robert Murray, del Departamento de Policía de Los Ángeles, fue que el asesinato «parecía ritual. Como los otros». También él rehusó comentar la naturaleza exacta de la muerte con la autopsia aún pendiente.
El recientemente nombrado forense del condado, doctor Thomas T. Noguchi, llegó a primera hora de la noche. Dejó la casa una hora después, pero se negó a responder a las preguntas de los numerosos informadores.
Consternación en el vecindario
Los residentes cercanos se congregaron en sus jardines durante las horas de la tarde y noche contemplando los movimientos de la policía y otros funcionarios en los alrededores de la casa y jardín de la víctima. Lo sucedido remitía a los dos asesinatos anteriores, y todo el vecindario temía por su propia seguridad. A pesar de que la investigación lleva en marcha desde octubre, no se ha detenido a nadie, aunque la policía manifestó que se está siguiendo la pista de varios posibles sospechosos.
En los dos asesinatos anteriores no se encontraron armas ni estupefacientes en la escena del crimen, y no pareció que faltara nada, lo que sugiere que el motivo no era el robo. No está claro que este último asesinato también se atenga a ese modelo.
Víctimas hasta el momento
1)Mark McNeal, 28 años, médico en el Hospital General de Los Ángeles, asesinado en su casa de Manhattan Beach el 15 de octubre.
2)Danielle Landry, 23 años, actriz, asesinada en su apartamento de West Hollywood el 22 de noviembre.
3)Anthony Butterfield, 43 años, ingeniero, asesinado en su casa de Silver Lake en las primeras horas de la mañana del jueves 14 de diciembre.
Conflicto jurisdiccional
Este último asesinato eleva a tres el número de cuerpos de seguridad implicados en el caso, pues cada uno de los delitos se cometió en una jurisdicción diferente: el asesinato del señor Butterfield en Silver Lake queda en el ámbito del Departamento de Policía de Los Ángeles. El asesinato de Ms. Landry en West Hollywood queda a cargo del Departamento del Sheriff, y el asesinato del señor McNeal al del Departamento de Policía de Manhattan Beach. Inspectores presentes en la escena del crimen se negaron a comentar hasta qué punto cooperaban los tres cuerpos entre ellos.
Pásese por favor a la página B, col. 3.
1
Martes, 19 de diciembre
LOS ÁNGELES ERA SOL; Los Ángeles era oscuridad. Los Ángeles era el sueño dorado y la promesa no cumplida. Era autopistas y atascos, desfiladeros y esmog, estrellas arrancadas del cielo y sepultadas en las aceras. Era siete millones de almas soñando el sueño, vagabundos, estafadores y políticos corruptos. Los Ángeles era el lugar al que venían los blancos para comprobar que no quedaba sitio. Para la policía era un campo de batalla; para los delincuentes, un terreno de juego, y para los residentes en Watts, «Alabama empeorado». Misisipi con palmeras. Los Ángeles era donde podías conducir el día entero y no llegar nunca, una ciudad conectada y diseccionada por autopistas que se retorcían como serpientes en la noche. Era tanto saqueadora como saqueada. Los Ángeles crecía con contratos del ejército y la pulsión de muerte de la Guerra Fría, pero engañaba al mundo haciendo que pensase que era el negocio del glamur. Los Ángeles era la hermosa mentira.
Y puede que fuera por esto por lo que, como millones de otras personas, Kerry Gaudet tenía la sensación de que conocía Los Ángeles antes incluso de poner los pies allí. Pero cuando sus sesenta dólares ahorrados para el vuelo la trajeron desde Spokane y se bajó del avión, notó algo más de lo que se había enterado por los programas de la tele y las revistas ilustradas; tuvo la sensación de cierta fricción en el aire, de que algo pendía de un hilo, de cierta locura. Y podría asegurar que los demás pasajeros también lo sentían. Los Ángeles era tan histérica como Saigón.
Kerry cogió su bolsa de la cinta transportadora, alquiló un Oldsmobile Cutlass en la delegación de Hertz y condujo hasta el motel que le había reservado la agencia de viajes. Estaba enclavado entre almacenes y talleres en un tramo lúgubre de Culver City, justo a un costado de la 405. El motel era de estilo indio, y sus cabinas de cemento tenían forma de tiendas indias, de modo que parecía como si una tribu de siux hubiera acampado allí mismo a la sombra de la autopista.
Se quitó la cazadora militar, se untó crema para quemaduras en el cuello y pecho y tomó dos codeínas para calmar el dolor. Se puso unos pantalones capri, unas deportivas y una camiseta de algodón, que se pegó a la crema para quemaduras. Aunque en su cabina había teléfono, salió del motel para utilizar el teléfono público del otro lado de la calle y llamar al hombre del que le habían hablado sus colegas en Vietnam. Él se mostró de acuerdo y le dijo un lugar donde verse antes de colgar. Ella dejó el auricular y sintió un ramalazo de miedo. Solo entonces rezó para que pudiera confiar en el hombre.
Cruzó de vuelta a su tienda india y se detuvo un momento para mirar el cartel gigante que se alzaba imponente en los terrenos del motel, tapando parcialmente la rugiente autopista que circulaba detrás. Tenía pintadas arboledas de naranjos y viejas grúas, playas idílicas y autopistas resplandecientes, las letras de Hollywood y ondulantes montañas verdes. Una pareja cabalgaba en aquel paisaje, y aunque solo aparecían sus siluetas, Kerry tuvo la sensación de que eran felices y estaban sanos, equilibrados. Debajo figuraba el eslogan municipal de la ciudad: ¡Todo eso pasa a la vez en Los Ángeles!
Pasó un estruendoso camión que hizo trepidar el cartel.
DE VUELTA A SU HABITACIÓN, Kerry vació su saco del ejército y se encaminó con él al Cutlass. Cogió el plano de Los Ángeles de la guantera y encontró dónde se suponía que iba.
Dobló al norte de la 405. Vio pasar el parpadeo de la ciudad, la luna que la bañaba con una luz blancuzca. Aquel espasmo en el aire una vez más, aquel viento febril. Se le ocurrió que podía ver granos de arena proyectados en la noche y que trazaban estelas en la oscuridad.
Cruzó el paso Sepúlveda entre las montañas, salió al otro lado, doblando al este, y llegó al lugar del encuentro: el aparcamiento del Big Donut para coches en la esquina de la Kester Avenue y Sherman Way. El lugar estaba desierto, un páramo de asfalto interrumpido únicamente en el centro por el puesto donde se atendía sin bajarse del coche, con el techo adornado por un dónut gigante de cemento. Kerry comprobó la hora; llegaba demasiado pronto.
Aparcó. Esperó. Se inquietó. Bajo la camiseta, la crema para quemaduras le resultaba pegajosa y picante, una sensación que volvió a traer los ecos de pesadilla de la tormenta de fuego de todas aquellas semanas atrás. Se reajustó la camiseta y la piel se le peló y empezó a picarle. Examinó los alrededores, sintiéndose cohibida y preguntándose si parecería sospechosa.
Su mirada aterrizó en el dónut gigante de cemento incrustado encima del puesto donde se atendía. El agujero central revelaba un círculo de cielo nocturno desprovisto de estrellas por la contaminación lumínica y la contaminación propiamente dicha. Kerry se quedó mirando el anillo de cemento vacío y se preguntó qué vistas se estaba perdiendo. En algún punto más allá del esmog, las constelaciones continuaban describiendo su vasto giro en torno a Polaris, las nebulosas destellaban, y los cometas atravesaban la oscuridad inalterable.
Buscó en la radio y recorrió el dial hasta que una canción se impuso a la estática —«Alone Together» [«Juntos a solas»], de Chet Baker—, una lenta y triste canción de jazz que su padre acostumbraba a oír en la antigua casa familiar de Gueydan cuando Kerry y Stevie eran niños, antes de que su madre se largara y su padre se internara en el pantano y se saltara la tapa de los sesos con una Ithaca Pump. Inmediatamente después a Kerry y Stevie les obligaron a dejar la casa familiar y a seguir un largo y doloroso camino por casas de acogida y orfanatos de Vermilion Parish, Luisiana.
Y ahora Stevie había desaparecido. Arrebatado por la oscuridad que planeaba sobre aquella extraña y desperdigada ciudad. Su último pariente vivo, con el que había atravesado el infierno.
Chet Baker terminó la canción con un susurro, pero los salobres recuerdos de Luisiana continuaron inundando la mente de Kerry, envueltos en las lentas e incansable mareas del pantano. Se le ocurrió una vez más que podía ver granos de arena, ahora arremolinándose por el asfalto, quedando fijos durante un instante con la forma brillante de una onda.
Un Lincoln Continental entró en el aparcamiento. Todo negro y plata impecables, brillando como un tiburón. El pecho se Kerry se tensó. El Continental rodó lentamente, giró. Sus faros barrieron el suelo. Ella alzó una mano cautelosamente. El coche se detuvo en la plaza contigua a la suya y de él bajó un hombre, que sacó una bolsa grande del maletero. Dio un rodeo y se metió en el asiento del acompañante del coche de Kerry.
Era japonés, o coreano, quizá, llevaba un traje azul celeste con un clavel rosa en la solapa y el pelo con raya a un lado y embadurnado de una gomina que olía de modo parecido a la crema para quemaduras de Kerry. Sus rasgos eran angulares, severos, casi como si hubieran sido tallados a navaja.
Kerry saludó con la cabeza al hombre, tratando de disimular lo tensa que estaba. Él devolvió el saludo y echó una ojeada a las cicatrices de la cara de Kerry, sorprendido por su aspecto. ¿Cuántas veces había vendido su mercancía a mujeres desfiguradas de apenas veinte años?
—¿Lo encontraste fácilmente? —preguntó.
—Claro.
Ella paseó la vista por el aparcamiento vacío y se preguntó por qué le había pedido que se vieran allí. No podían resultar más evidentes ni a propósito.
—Conozco a los dueños —dijo él, como si le leyera el pensamiento—. Y los dónuts son buenos.
Abrió la bolsa, sacó un Colt del 38 con armazón de aluminio, una Ithaca Pump modelo de la policía, cajas de balas y proyectiles. Ella comprobó las armas para asegurarse de que habían borrado los números de serie, fijándose en que habían limado las miras de la parte delantera del Colt. Pasó una mano por la escopeta, el negro de cuyo cañón brillaba. Pensó brevemente en su padre, y vio su cuerpo aún flotando en el pantano. Lo introdujo todo en su saco del ejército.
—¿Trae también el otro material? —preguntó.
El hombre asintió. Rebuscó y sacó dos frascos de pastillas con Dilaudid suficiente para mantener a raya el dolor durante el tiempo que durase su estancia.
—Gracias —dijo ella.
—Si quieres algo más, te lo puedo conseguir: costo, ácido, coca, caballo, metacualona, bencedrina, metedrina, poppers, STP, MDA.
—Eso solo, gracias. ¿Cuánto le debo?
Aquel era el momento que le había estado preocupando, pero ahora que conocía al hombre, sabía que él no trataría de robarle o de algo peor.
Le pagó lo indicado. Era casi la mitad del dinero que llevaba encima, pero sacó su bolso y pagó sin regatear. Él le dio las gracias con un gesto de la cabeza.
—Bien, será mejor que me vaya —dijo él, abriendo la puerta—. Si necesitas algo más, solo tienes que marcar el número. Y ten cuidado, hay un asesino suelto por ahí.
Ella frunció el ceño al escucharlo, pero él no se detuvo a dar explicaciones.
2
AQUELLA NOCHE UN SANTA Ana barría la ciudad. Un viento del desierto. Empezaba en el Mojave, al este de Los Ángeles, y adquiría velocidad trayendo partículas de arena e iones positivos. Se precipitaba desde las montañas y recorría las grandes llanuras asfaltadas de la ciudad, llenándolas de arena y un irritante calor que crispaba los nervios. El porcentaje de delitos aumentaba. Los suicidios también. Los Ángeles oscilaba en el filo de una navaja.
Y eso pasaba en Fox Hills, en sus solitarias calles, en el porche de una casa donde Ida Young, sentada ante una tambaleante mesa plegable, encorvada sobre una máquina de escribir Remington, forcejeaba con sus memorias. Aquella noche el avance era especialmente difícil, e Ida lo atribuía al Santa Ana. Notaba su presencia incluso antes de oírlo trepidar en la calle, antes de que los coyotes empezaran a aullar, antes de que las lejanas colinas se pusieran a brillar, pues, aparte de todo lo demás, el Santa Ana provocaba incendios forestales.
Ida lo sabía. Estaba en la ciudad en 1957, cuando el viento sopló durante catorce días y alcanzó fuerza de huracán, y se ordenó a la gente que no saliera a la calle. Y estaba allí en 1961 y 1964, cuando los incendios forestales incontrolados destruyeron Bel Air y Santa Bárbara. Y solo el año anterior había muerto una docena de hombres que luchaban contra el fuego en las montañas de San Gabriel.
Aquella noche la ciudad herviría de violencia. Y en el porche de Ida en Fox Hills el viento enrrollaba el papel y secaba la tinta. Pensó en echar a perder la noche y tumbarse a dormir, pero el Santa Ana alteraba los miembros, hacía difícil la respiración.
Volvió a entrar en el chalé para servirse un bourbon y regresó al porche. Distinguió a lo lejos los faros de un coche que doblaba hacia el bulevar Sepúlveda, con sus luces cortas alumbrando un camino en la noche que enfilaba su dirección. Habitualmente en noches como aquella, cuando la ciudad estaba sofocada por la inquieta malignidad del viento, Ida esperaba encontrarse involucrada en un asesinato, en medio de alguna escena de espantosa violencia. Pero ahora les tocaba a otras personas ocuparse del derramamiento de sangre. Ahora lo único que podía hacer ella era esperar pacientemente.
Ida siguió la dirección de los faros cuando destellaban y parpadeaban y luego desaparecían una vez más en la oscuridad. Sentada en la mecedora justo al lado de la puerta delantera, se inclinó hacia la mesa lateral y encendió la radio. Sintonizaba una emisora de jazz en la que estaba sonando una canción que conocía: «Alone Together», de Chet Baker. Una canción triste, toda días lluviosos y habitaciones de hotel y pena. Subió el volumen, escuchó la atormentada y hermosa trompeta y se preguntó qué habría sido del guapo y afligido hombre que la tocaba durante todos esos años; si estaría vivo aún, si encontró algún consuelo, si habría seguido el amargo camino de tantos otros intérpretes de jazz.
Los faros del coche reaparecieron, señales luminosas en la tierra alta. Aún a unas cuantas calles de distancia, pero todavía dirigiéndose hacia ella. Ida pensó en el revólver que tenía guardado en la casa. Imaginó el peso en su mano, los rebordes de su empuñadura. Luego le extrañó estar tan nerviosa. Puede que fuera el viento, puede que fuera el asesino que actuaba en Los Ángeles provocando una carnicería, dejando a toda la ciudad con el alma en vilo mucho antes de que soplara el Santa Ana. Ida no era inmune al miedo, aunque hubiera pasado por todo eso antes, décadas atrás en Nueva Orleans.
Desde que se había jubilado, pensaba cada vez más en su ciudad natal. Puede que se debiera a que estaba escribiendo sus memorias, pero en aquellos días, mirara adonde mirase, veía Nueva Orleans: en los campos, en los callejones, en el polvo al borde de al carretera. Una ciudad superpuesta a la otra. Incluso empezó a poblar el paisaje con personajes de los relatos populares del folklore de Luisiana que le habían contado de niña: los esqueletos mystère con sombreros de copa y fracs, Jean Lafitte el pirata, los Hombres de la Aguja, los loup-garou, hombres lobo, Bras-Coupé con un solo brazo y su banda de esclavos fugitivos, que atacaba las plantaciones y era inmune a la muerte. Los imaginaba entretejidos en las sombras, ocultos detrás de contenedores, bajo las autopistas, atravesando deprisa aparcamientos vacíos moteados por luces de neón.
Ese era el problema cuando se escribían unas memorias. El tiempo se coagulaba. Los recuerdos rezumaban. Creyó que unas memorias le ayudarían a encontrar sentido a las cosas, a iluminar el camino que había seguido su vida, pero en lugar de eso la dejaban preguntándose con mayor intensidad que nunca cómo demonios había terminado donde estaba.
La canción se desvaneció en el siseo de la radio. El locutor inició una cháchara nocturna. Ida buscó su pitillera en la mesa de al lado, la encontró, encendió un cigarrillo.
Las luces bajas regresaron, claras, acechantes. Cortaron como una guadaña el extremo de la carretera. Ida estaba a punto de levantarse e ir a por su revólver cuando vio que los faros pertenecían a un coche patrulla del Departamento de Policía de Los Ángeles. Tomó otro trago de bourbon, dio otra chupada a su cigarrillo. El coche patrulla se detuvo justo delante de su casa. Se apeó una agente. Joven, blanca, pelirroja, labios carnosos. Se puso la gorra, se estiró, advirtiendo que Ida estaba en las sombras del porche. Sonrió y avanzó por el sendero del jardín.
—Buenas noches, señora. Estaba buscando a Ida Young.
—La encontró.
La agente asintió con la cabeza.
—Señora, me envía el inspector Feinberg.
—Le conozco.
Feinberg era subinspector de la sección de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un investigador bien dotado que nunca usaba el pragmatismo como excusa para tomar atajos. Ida le había dado trabajo una vez en su agencia a finales de los años cuarenta y desde entonces se hacían favores extraoficialmente el uno al otro.
—Ha habido un homicidio, señora. En el motel La Playa, en San Pedro. El inspector Feinberg solicita su presencia.
Ida frunció el ceño. A lo largo de todos sus años de amistad, Feinberg nunca le había pedido que fuera a la escena de un crimen.
—¿Por qué? —preguntó.
—Es un poco complicado, señora.
—¿Quién es la víctima?
—Todavía estamos esperando su identificación.
—Bien, entonces no pueden saber que tenga relación conmigo; de modo que ¿por qué quiere el inspector que vaya a la escena del crimen?
—Como he mencionado antes, es un poco complicado, señora.
Ida examinó a la agente. La verdad, era solo una chica joven, insegura de sí misma, inquieta por la oscuridad, el silencio del barrio y la gruñona vieja que la interrogaba. Aquello retrotajo a Ida a décadas atrás, cuando ella una jovenzuela, cuando leía demasiadas revistas baratas y soñaba con ser policía sin tener en cuenta que estaba doblemente excluida, primero debido a su raza y debido a su sexo. Durante años le había avergonzado aquella ingenuidad. Solo en la edad madura se había enorgullecido de ello. ¿Cómo habría sido su vida de haber tenido las oportunidades de que gozaba aquella agente? ¿Habría sobrevivido tanto como había hecho?
—Deja de llamarme señora —dijo Ida por fin—. Soy una jubilada de sesenta y siete años con un vaso de whisky en la mano. Son las ocho y media de un martes por la tarde y sopla un Santa Ana. Vas a tener que decirme algo más que es complicado si quieres que deje mi porche.
Ida clavó la mirada en la agente. En la radio sonaban los primeros acordes de una bossa nova. La estática del Santa Ana crujía todo alrededor.
La agente soltó un suspiro, como si se hubiera librado de una presión interna.
—Se encontraron su nombre y dirección en un trozo de papel en la escena del crimen —dijo—. En posesión de la víctima.
El corazón de Ida dio un salto. Como una piedra tirada al agua, describiendo ondas por su torso.
—El inspector Feinberg esperaba que usted pudiera darnos algún dato para identificar a la víctima —explicó la agente.
—¿Era mujer la víctima?
La agente frunció el ceño y luego asintió.
—¿Otra vez el Matarife Nocturno en acción?
—No, señora. Parece un asesinato de la Mafia en todo caso.
Más estremecimientos de miedo. Que la Mafia asesinara a mujeres era poco habitual. Casi. Un hilo delicado se había alargado por la ciudad, desde la habitación de un motel hasta la puerta de Ida. Hacerle el favor a Feinberg significaría salir a las calles, a la violencia y la hirviente oscuridad. Pero lo que de verdad preocupaba a Ida era la perspectiva de verse implicada en otra investigación. Prometió que nunca se volvería a acercar a ninguna.
—¿Señora? —preguntó la agente.
Ida dudó.
En algún punto lejano ladró un perro, se alzó humo y el Santa Ana gimió, anhelando el desierto una vez más.
3
LOS ÁNGELES ERA EL país de la heroína, un sueño de yonqui, una ciudad en un abrazo pacífico: los veranos interminables, las noches templadas, la oleada de luces que se desplegaba por los valles en el crepúsculo y encharcaba los pies de las colinas como una marea astral. Incluso en los mejores momentos eso hacía que Dante tuviera ganas de drogarse. Pero la cosa era mucho peor cuando soplaba el viento del desierto; las viejas tentaciones aumentaban, la sombra del dragón navegaba con la brisa. Dante llevaba cuarenta años sin drogarse, pero en las noches solitarias, inquietantes, como esta, podían haber sido perfectamente cuarenta minutos.
Mejor hacer la prueba y superarlo, en las autopistas, dentro del Thunderbird pintado de rojo fuego y con líneas de mercurio, el motor rugiendo, la ciudad gritando al pasar; sus sombras, sus cruces, sus ríos de luz, Los Ángeles resplandeciendo con su propia geometría. Pero entre el brillo merodeaban todo tipo de cosas feas: navajeros al acecho, estafadores maquinando, coyotes esperando tras cubos de basura y aullando. Y todos los que soñaban el gran sueño, con su fiebre espesándose con los remolinos de granos de arena del viento del desierto y la locura ambiente.
Dante conducía imperturbable el Thunderbird en medio de todo aquello, recostado en su asiento, contemplando los carteles indicadores gigantes que susurraban por arriba al pasar: Beverly Hills, Mar Vista, Santa Mónica. Los coches se deslizaban a los lados, con el dragón aferrado a su estela, entretejiéndose como un fantasma entre la circulación. Al norte se alzaban las montañas, a cada lado se agitaban palmeras, casas con sus ventanas iluminadas por el brillo blanquecino de aparatos de televisión y cuyos residentes, más listos que Dante, soportaban el remolino dentro de casa.
No era solo el Santa Ana lo que aquella noche le había reclamado a las autopistas. Tenía una cita con Nick Licata, el recientemente establecido jefe de la Mafia de Los Ángeles. La llamada había llegado aquella tarde al teléfono del almacén, y Dante había estado en tensión desde entonces. En los viejos tiempos habría sabido lo que significaba la convocatoria. Un trabajo. Despejar la escena de un crimen, perseguir una mercancía, unas pruebas, un gánster en fuga, conseguir un acuerdo entre exaltados que amenazaban con iniciar una guerra. Dante tenía habilidad para todo eso, tenía la pericia y sutileza calmada de las que carecían la mayoría de los mafiosos. Era uno de esos raros hombres capaces de distender una situación con una sonrisa.
Pero ahora a Dante solo le quedaban unos pocos años para cumplir los setenta, no había realizado un trabajo desde hacía meses, y había hecho saber a toda la ciudad que se había jubilado. Solo faltaba una semana para cerrar el asunto de los viñedos y entonces podría dejar definitivamente la ciudad. ¿Qué clase de trabajo podía tener Licata para un factótum tan mayor y gastado como Dante?
Cuando el viejo jefe había muerto en agoto, Nick Licata había ocupado el puesto en contra de los deseos de la mitad de los hombres, que pensaban que el trabajo debería corresponder a Jack Dragna Junior. Ahora había rumores de que la Mafia estaba a punto de dividirse. Y las Mafias, como los átomos, solo se dividen con violencia. Dante había pensado dejar la ciudad a tiempo de evitar los enfrentamientos. Ahora no estaba seguro de si la iba a dejar con una semana de retraso.
Encendió un Lucky y lanzó el Thunderbird por el túnel que pasaba bajo los acantilados, saliendo al otro lado de la autovía Pacific Coast. El océano se extendía a su izquierda con su superficie cristalina y quieta, inmersa por la escalofriante quietud que solo se abatía sobre él cuando soplaba el Santa Ana.
En la desviación hacia el Chautauqua Boulevard le rodeó la circulación, uniéndose a la cola de cometa formada por los faros del freno que hacían fila subiendo a Palisades. Comprobó su reloj. Había salido del almacén con tiempo de sobra para matar el tiempo conduciendo, para despejar su mente con autopistas y humos de escape. Ahora solo quería terminar con ello.
Encendió la radio del coche y sintonizó una emisora que ponía jazz. Jazz de la Costa Oeste. Una canción lenta, solitaria, que reconoció de alguna parte. La melodía afilada como un bisturí, aunque aún imposiblemente cálida. Volvió a mirar el océano, y una historia oída hacía años afloró a su memoria: en los viejos tiempos, cuando soplaba el Santa Ana, los indios se arrojaban desde las colinas al agua para huir de su locura. Dante sabía que probablemente era una patraña. Había oído suficientes historias sobre los indios para considerar que la mayoría de ellas las habían inventado los blancos para los blancos. Como ahora los indios solo eran útiles como una especie de espejo deformante, su extraño reflejo confirmaba la precisión de la gente que ahora seguía en su sitio. Pero a pesar de eso, había algo en la historia que a Dante le gustaba, una perturbadora mezcla de fatalismo y libre albedrío.
La canción de la radio terminó.
—Y eso era «Alone Together» —dijo el locutor, su voz tan cálida como el bourbon—. Por el único e incomparable Chet Baker.
Ahora Dante recordó, Chet Baker. La gran esperanza blanca de la música de jazz. El chico con el aspecto de James Dean y el talento de Miles Davis. Dispuesto a comerse el mundo allá por la década de 1950. ¿Qué le había pasado? ¿Todavía estaba vivo? Dante recordó artículos de los periódicos de entonces. Detenciones por heroína, cárceles italianas, deportación, un escándalo con una princesa por medio. ¿Había conseguido Baker desengancharse de la heroína como Dante? ¿O le había hundido bajo sus agitadas aguas?
El atasco se diluyó y Dante se dirigió a las colinas por la carretera que se retorcía como una cinta en la oscuridad. Pasó junto a casas sobre pilotes, bosquecillos de eucaliptos y yucas. Tan pronto la ciudad se extendía a sus pies como de repente, al rodear una horquilla, desaparecía y daba paso a la visión del océano, que brillaba con la luz de luna.
Cuando se acercaba a su destino, se fijó en una hilera de coches aparcados al lado de la carretera, parachoques contra parachoques todo el camino a lo largo del acantilado, la mitad de ellos tambaleándose peligrosamente cerca del borde. Encontró un espacio más adelante, aparcó y retrocedió andando hacia la mansión. Había una célula fotoeléctrica junto a la entrada, de modo que cuando se acercó las puertas se abrieron automáticamente.
Se detuvo y miró cómo se deslizaban lentamente hacia atrás. Pasadas las puertas estaban los jardines, con sus praderas bien regadas, palmeras y senderos que llevaban a todas partes. Había personas desperdigadas por la hierba, ya borrachas y colocadas. No del tipo que uno esperara encontrar en un festejo de la Mafia, pues eran jóvenes y guapas, a la última moda, frikis con glamur. Dante se preguntó si se habría equivocado de dirección, pero no era posible.
Más allá de los jardines estaba la propia casa, en forma de caja aplastada, estilo años cincuenta, toda amplias líneas despejadas, ventanas gigantes y deslumbrantes paredes de terrazo blanco, como si el arquitecto no hubiera estado seguro de si construía una casa de campo italiana o una galería de arte. En algún punto de aquel puro modernismo estaban Nick Licata y un grupito de despiadados mafiosos, el destino de Dante. Este intentó no pensar en indios arrojándose al Pacífico. Encendió otro Lucky y se dirigió a la refriega.
4
SUNSET STRIP BRINCABA Y se retorcía y hervía en la oscuridad. Sus cafés, tiendas de comida preparada y drugstores estaban muy animados y sus clubes nocturnos atronaban con música rock. Multitudes de vagabundos y marginados se apiñaban en las aceras, bebían de botellas en bolsas, reían con ojos como ovnis. Kerry no podía creer lo jóvenes que eran algunos de ellos —catorce, trece, doce, once años— y cuántos había. Como si todos los niños que habían huido al oeste del Misisipi hubieran terminado allí, en aquellos mismos sórdidos dos kilómetros y pico de franja no adscrita al condado de Los Ángeles.
Kerry se sintió agobiada: la vida y el color, la alegría, el ruido, la sangrienta bruma de las luces traseras de los coches, los carteles iluminados que se cernían sobre todo eso. Mientras Kerry había estado en Vietnam durante el último año y medio, allí había estado pasando todo eso. Como si el infierno en el que había vivido ella no importara, puede que ni siquiera existiese. Unos cuantos hippies que pasaban caminando llevaban puestas prendas del ejército de segunda mano junto a sus collares, y lo único en que podía pensar Kerry era en las veces que había tenido que desgarrar aquellas prendas para atender a un herido, para impedir que un soldado adolescente se desangrara antes de que se lo llevara un avión. Pero allí las mismas prendas solo eran un elemento de moda. Y uno irónico, además.
Cuando llegó a su destino, su moral disminuyó incluso más. La pensión no era más que un cartel encima de una puerta entre una licorería y un cabaré. La puerta se abría a unas mugrientas paredes blancas y una escalera de grasienta madera. Kerry sabía que el sitio sería sórdido, zaparrastroso, deprimente, pero la realidad todavía le descorazonó más. Aquella era la pensión desde la que Stevie le había mandado su última carta, desde donde había desaparecido. Pasó la mano por la bolsa que llevaba al hombro y notó el Colt dentro, tranquilizadoramente pesado y real.
Subió la escalera y salió a una zona de recepción del tamaño de un sello de correos. Había una ventana que daba a la calle, una puerta a otra escalera, un par de sillas y un agujero en una pared cubierta por tela metálica donde se suponía que iba a estar el recepcionista. En lugar de eso había un trozo de papel sujeto con celo a la tela metálica: «Vuelvo en 10 minutos». Todo estaba moteado por el parpadeo de neón verde de un anuncio vertical en el exterior de la ventana.
Kerry se sentó en una de las sillas y vio parpadear el neón, que se encendía y apagaba, mientras notaba que el Dialudid se difundía por su corriente sanguínea y adormecía el dolor de las quemaduras pero no los recuerdos. Varias preguntas daban vueltas en su cabeza. Los mismos misterios que le habían estado hostigando desde que había desaparecido Stevie, no mucho después de que Kerry se hubiera ido a Vietnam para cumplir su primer periodo de servicio. Había estado tratando de dar con él desde entonces. Cartas y llamadas transoceánicas a departamentos de policía, servicios sociales, albergues.
—¿Sabe usted cuántos miles de chicos desaparecen cada año? —le dijo por teléfono una mujer de una organización benéfica—. Añadiremos su nombre a la lista.
Y luego, en noviembre, llegó aquella única carta, precisamente cuando Kerry estaba aislada en una cama del hospital de la base aérea Clark, todavía recuperándose de la bola de fuego. Había leído la carta tantas veces que se la sabía de memoria.
«Estoy metido en algo, Kerry. Importante de verdad. Tiene que ver con Luisiana y muchas más cosas. Tantas que no te lo creerías. Si no vuelves a saber de mí, significa que me atraparon.»
Habría considerado la carta un delirio si hubiera procedido de cualquier otra persona. Su hermano hablaba como si hubiese descubierto una conspiración. ¿Pero cómo? Era un adolescente fugado, pobre de solemnidad, que vivía en una pensión de Sunset Strip. ¿Había descubierto algo? ¿O simplemente se había vuelto loco?
«Solo estoy escribiendo para decirte que te quiero, hermanita. Y que te perdono lo que hiciste.»
Ese era otro misterio. ¿Qué había hecho ella? ¿Consideraba Stevie que ella le había abandonado por irse a ultramar?
Oyó pasos que subían la escalera. Abrió los ojos y se le nubló la visión. Aparecieron tres jóvenes uno tras otro. No adolescentes normales. Ni tampoco hippies. Los chicos llevaban polos y pantalones de pana. La chica iba envuelta en un chal mexicano. Ninguno de ellos llevaba zapatos, solo brazaletes en los tobillos y mugre y las uñas partidas. Sus ojos estaban enrojecidos y vidriosos; lo miraban todo y nada. Pasaron arrastrando los pies, decidiendo no fijarse en Kerry, y se dirigieron hacia la escalera que llevaba a los pisos de arriba.
—Perdonad —dijo Kerry, levantándose—. ¿Sabéis dónde está el recepcionista?
Se detuvieron y se dieron la vuelta, intercambiaron una rápida mirada entre ellos, sigilosa y desconfiada. O quizá solo fue algo que imaginó Kerry: el Dialudid le nublaba el pensamiento.
—¿No está ahí Lonnie? —dijo uno de los chicos. Hizo como que miraba sorprendido el agujero de la pared, pero el gesto sonó a falso.
—¿Sabes dónde podría estar? —preguntó Kerry.
El chico negó con la cabeza, volviendo a mentir.
Kerry se fijó en que la chica bajaba la vista y sus ojos recorrían las tablas del suelo.
—Por favor —dijo Kerry, volviéndose hacia ella—. Estoy buscando a mi hermano pequeño.
La chica alzó la mirada.
—No es un buen tipo —dijo—. Vuelve de día. Habla con el otro recepcionista.
—No tengo tiempo para eso. Por favor.
La chica lo volvió a pensar, asintió. Pero cuando empezaba a hablar, el chico la cortó.
—Megan —dijo.
Intercambiaron una rápida mirada cortante y algo endureció los ojos de la chica. Se volvió hacia Kerry.
—Algunas noches trabaja en el Crystal. Cuando se supone que es su turno. Es un club nocturno, justo manzana abajo.
—¿Y qué aspecto tiene?
—Alto. Pelirrojo. Pelo rizado. Tipo universitario.
—Gracias —dijo Kerry, asintiendo a la chica.
Esta se quedó allí quieta un momento y luego dio un paso hacia delante. Levantó una mano y pasó un dedo por las cicatrices de la cara de Kerry, como comprobando que eran auténticas. Kerry se encogió, pero la chica no se detuvo. De cerca Kerry pudo ver lo dilatadas que tenía las pupilas: unos discos negros vidriosos en un mar de venas rojas.
—Siento que te duelan —dijo la chica—. Espero que se pase.
—Lo hará. De un modo u otro.
5
IDA IBA SENTADA EN la parte de atrás del coche patrulla mientras este aceleraba al sur, hacia San Pedro. Le preocupaba lo que le estaba aguardando, si la víctima era alguien a quien conocía, alguien a quien quería. Buscaba en las calles signos de inquietud, como si ver su propia agitación interior reflejada en el entorno pudiera hacer que se sintiera mejor. Estaban pasando por un barrio miserable de casas pobres y céspedes marrones. Perros encadenados a cercas ladraban al viento. Una pelea salía de un bar. Eso era todo. Desasosiego en la amplia ciudad.
—Usted es esa Ida Young, ¿verdad? —preguntó la agente.
Ida se volvió desde la ventanilla.
—Soy Ida Young sin más.
—¿Usted tenía la agencia de detectives?
Ida asintió.
La agente sonrió.
—He oído hablar de usted —dijo—. Los asesinos de los Cooke. Usted es la que encontró a los auténticos autores, ¿verdad? Y usted atrapó a ese chico del caso del Echo Park. Y el secuestro de los Brandt y lo del First National en Chicago. Eso fue todo obra suya, ¿verdad?
Ida frunció el ceño. ¿Dónde demonios había desenterrado aquellos antiguos casos?
—No todo fue obra mía. Yo formaba parte de un equipo.
—Y he oído que en los años veinte usted atrapó a Capone.
Ida volvió a fruncir el ceño.
—Yo nunca atrapé a Capone. Nadie atrapó nunca a Capone excepto Hacienda. Y la sífilis.
La agente pareció confusa.
—Pero usted estaba en Chicago en los años veinte, ¿verdad? ¿Estaba en la Pinkerton?
—Así es —reconoció Ida—. Sí, estaba. Hace mucho tiempo.
Quedó en silencio y la agente pareció decepcionada, pues muchas otras preguntas habían chocado contra el dique de indiferencia levantado por Ida. Quería saber cosas de las audaces aventuras de Ida, sus roces con la muerte. Puede que incluso recibir algún consejo sobre la vida. Pero Ida no tenía ninguna sabiduría que compartir. Lo único que recordaba eran los dilemas, los compromisos, los fracasos. Puede que por eso sus memorias estuvieran yendo tan mal.
Pero nada de eso era culpa de la agente, y no suponía una excusa para comportarse como una maleducada. De modo que Ida hizo una historia resumida de su vida: su trabajo con la policía y los fiscales pero con la misma frecuencia su trabajo desde el otro lado: los errores de la justicia. Le contó algo sobre los casos que habían salido en los periódicos, los que habían hecho famoso el nombre de Ida. Habló hasta que la agente pareció satisfecha, alentada, con confianza en que, si Ida había podido hacerlo, ella también podría.
—¿Entonces qué está haciendo ahora?
—Estoy jubilada.
—¿Lo echa de menos?
—Sí y no.
Ida no echaba de menos la barbarie del trabajo, pero echaba de menos no formar parte del gran tejido del mundo. Y lamentó todos los asuntos sin terminar, las víctimas que nunca consiguieron que se hiciera justicia, los misterios que nunca se resolverían. Y, más que nada, su fracaso cuando intentaba atrapar al peor asesino con el que se había enfrentado. Nunca creyó en lo de dejar una herencia. Ella siempre menospreció a esas personas que se esforzaban por asegurarse de que se las recordaría una vez se hubieran ido. Siempre las consideraba desesperadas. Esos frágiles egos que se negaban a aceptar que todos los imperios se convierten en polvo.
Pero ahora no estaba segura de si estaba completamente equivocada, si quizá dejar un legado tenía valor. Le daba la impresión de que habría debido obligarse a transmitir algo que, con su prisa por jubilarse, no había transmitido. Pasar una antorcha a lo que renunció como consecuencia de la muerte de Sebastián. Pero ella no podía seguir trabajando después de eso. De modo que vendió la agencia y se retiró a la casa de Fox Hills, tratando de no sentir que solo estaba matando el tiempo hasta su muerte.
Salieron de la autopista, continuando hacia el sur, en un avance semáforo a semáforo por la dispersa zona industrial de San Pedro. A lo lejos, las grúas moviéndose ante el cielo señalaban el emplazamiento del puerto, el mayor del mundo hecho por el hombre. Finalmente llegaron al motel La Playa, un rectángulo de tres pisos con pasarelas peatonales exteriores y una vista del aparcamiento desde la que emanaba un turbulento espectáculo de luces rojas y azules. Coches patrulla de la policía, furgonetas de la división científica del Departamento de Policía de Los Ángeles, el forense del condado.
La agente subió con el coche patrulla a la rampa y entraron en el aparcamiento, deteniéndose detrás de una de las furgonetas. Se apearon y unos cuantos agentes se volvieron para mirar. Ida los ignoró e inspeccionó el motel. En la parte que daba a la calle había un cartel gigante de neón con el nombre. Justo junto al neón, en el segundo piso, las luces de la policía iluminaban la puerta abierta de una de las habitaciones del motel, donde la cinta amarilla de la escena del crimen brillaba en la noche. Varias personas deambulaban por la pasarela exterior: forenses, agentes de uniforme, inspectores.
Ida observó que tres blancos de edad madura salían de la habitación, bajaban la escalera exterior y llegaban al aparcamiento. Al pasar, saludaron con el sombrero. Ida echó una ojeada a sus corbatas de lazo, que llevaban bordadas las palabras «1965 Sheriffs Rodeo».
Una ráfaga de viento sopló en el aparcamiento, haciendo que la cinta de la escena del crimen aleteara, lo que le recordó a Ida que aquella noche soplaba el Santa Ana, que había vudú en el viento, que eso la había arrastrado hasta allí, hasta aquel motel, hasta aquel asesinato.
—¿Vamos? —preguntó la agente.
Ida asintió y se dirigieron hacia la matanza.
6
CADA CENTÍMETRO DEL SUELO de la mansión parecía tener un cuerpo ocupándolo, lo que formaba un remolino dorado de jóvenes que llevaba desde el vestíbulo hasta el salón y salía al jardín de la otra parte. Dante se volvió a preguntar por qué Nick Licata le había pedido que se vieran allí; si la extraña elección de lugar era motivo de preocupación.
Se abrió paso con esfuerzo entre el gentío, pasó junto a camareras y ayudantes vestidos como elfos, pasó junto a mesas adornadas con muérdago y llenas de soperas de plata con ponche. Debía de haber bordeado cinco diferentes árboles de Navidad antes de llegar al salón, que tenía el suelo a inferior altura, y una atrevida escultura de hielo de Santa Claus y su mujer goteando agua sobre la espesa moqueta de pelo rizado.
Cuando cruzó las puertas correderas que daban al jardín, vio que este contaba con una piscina y una terraza con vista panorámica que se extendía desde el océano hasta la ciudad. Había una barra improvisada atendida por camareros elfos y una orquesta de cinco músicos elfos tocando una versión en bossa nova de la canción navideña «Let It Snow», con el voluptuoso cantante susurrando la letra. Dante nunca podía oír la canción sin recordar que la habían compuesto en Los Ángeles en plena ola de calor.
Agarró una cerveza y paseó la vista por la multitud. En su mayor parte eran jóvenes, en su mayor parte estaban medio desnudos. La piscina caliente era un enjambre de cuerpos. Otros estaban tumbados en la hierba, o despatarrados por las dispersas sillas de hierro forjado del jardín. Distinguió a varios famosos: Harry Belafonte, en el patio, charlaba con unos amigos. Paul Newman era el centro de atención junto a la valla baja que circundaba la terraza, una botella de cerveza en la mano, y chicas rodeándole por todas partes.
A lo lejos se alzaba una casa de piscina del tamaño de una casa propiamente dicha. Enfrente de ella, bajo una sombrilla de playa, un grupo se reunía en torno a un espejo de mano, esnifando rayas de un polvo blanco. Heroína, dio por supuesto Dante, crispado una vez más por el sudor frío de hacía cuarenta años. Pero había algo raro en el grupo, algo que no podía precisar. Mientras le daba vueltas, pasó una elfa con una bandeja de entremeses.
—Oiga, ¿cuál es el motivo de esta fiesta? —preguntó Dante.
—El motivo son las Navidades —dijo la elfa, desconcertada—. La fiesta de Navidad del sello.
—¿Qué sello?
—Nova Records. —Soltó una sonrisa de plástico y siguió caminando.
Dante inspeccionó la escena una vez más y empezó a distinguir a mafiosos entre la multitud. Eran mayores, de aspecto más tosco, vestidos de forma más llamativa, sus trajes más brillantes, su pelo más corto. A Dante le gustaría saber si los famosos eran conscientes de los torturadores y asesinos psicópatas que había entre ellos.
Cuando la orquesta acometió «Winter Wonderland», Dante paseó entre la multitud, buscando a Nick Licata. Llegó al borde de la terraza y se detuvo para apreciar el panorama. Abajo, lejos, el océano brillaba con la luz de luna, siniestramente liso. Más allá se extendía la propia ciudad, un incendio blanco de luces que se alzaban de la llanura. Dante pensó en el Santa Ana soplando por las calles, la tensión, el estrés. Desde aquel palacio de la cumbre de la colina nada de aquello parecía real; ni el viento, ni el esmog, ni la neblina roja de violencia que colgaban sobre sus valles y desfiladeros. Desde aquella altura Los Ángeles parecía menos una masa de cemento y más un paisaje de luces, un lugar en el que sueños, no pesadillas, se alzaban intactos. Puede que fuese por eso por lo que vistas como aquella costaban un millón de dólares.
—Casi parece bonita desde aquí arriba —dijo una voz.
Dante se dio la vuelta y vio a Vincent Zullo parado junto a él. Soldado de infantería de la generación más joven, Zullo era exactamente el tipo de mafioso que aborrecía Dante: todo masculinidad estudiada y fachada, probablemente porque sabía que, si alguna vez trataba de tener auténtico carisma, fracasaría de modo espectacular. Llevaba un polo, unos pantalones anchos y un pequeño crucifijo de oro en una cadena al cuello. Estaba perdiendo pelo y lo compensaba fijando hacia arriba y atrás lo que le quedaba con exageradas cantidades de laca que desprendían un empalagoso olor a sustancia química.
—No me digas que esta es tu nueva residencia —dijo Dante, señalando la mansión.
Un hombre que cambiara de expresión con más facilidad que Zullo podría haber sonreído o hecho una mueca. Pero él soltó un gruñido.
—Es la residencia de una estrella pop —dijo—. Su sello discográfico y yo compartimos contable. Así que aquí estamos.
Dante asintió. El sello se usaba para lavar el dinero sucio de Zullo. Unos años atrás Zullo se había trasladado de Los Ángeles a Las Vegas para ayudar en los manejos de alguno de los casinos de Joey Aiuppa. Dante se preguntó si sería de allí de donde procedía el dinero. Luego se preguntó quién sería la desdichada estrella pop. Había visto muchos tipos decentes enredados con la Mafia, jodidos, desplumados. La fama y la situación social no eran defensa contra eso.
Dante examinó detalladamente a Zullo. Tenía los ojos vidriosos y rojos y la nariz en carne viva, y no dejaba de sorbérsela, como si estuviera intentando evitar que algo valioso le cayera de las fosas nasales. Era evidente que se le había acercado en busca de información, para enterarse de qué estaba haciendo allí Dante. Y a este le gustaría saber si la búsqueda de información tenía algo que ver con la latente guerra en la Mafia.
—¿Entonces los negocios van bien? —preguntó Dante.
—Mejor que nunca —se jactó Zullo, porque obviamente olvidaba la década de 1950—. A todos les va bien gracias a Hughes y tienen proyectos de ampliación.
Dante asintió. Hughes era Howard Hughes. El antiguo jefe de Dante en la RKO. Hughes se había trasladado a Las Vegas el año anterior y había empezado a comprar hoteles de la Mafia, haciéndose más recientemente con el Sands. Su plan era comprar todos los hoteles, todos los casinos, y convertir la ciudad en su pequeño reino. La Mafia había empezado a venderle todo lo que quería, pero manteniendo a sus hombres en sus puestos de los casinos —hombres como Zullo— para que siguieran en marcha sus manejos. El plan era birlarle cientos de millones a Hughes.
—Sí, Nevada es el punto —dijo Zullo—. Nada de impuestos sobre la renta de las personas, nada de impuestos sobre la renta de las empresas. Nada de impuestos sobre los depósitos, franquicias o herencias. Tres por ciento de impuestos al valor añadido. Cinco por ciento de impuestos sobre bienes inmuebles. Saben lo que están haciendo. Lo único que cuesta dinero es sobornar a la Comisión de Juego para conseguir una licencia.
Sonrió torcidamente ante su propia broma y Dante le devolvió la sonrisa por educación. Zullo volvió a sorber por la nariz, ruidosamente.
—¿Qué te tiene haciendo allí Joey? —preguntó Dante.
—Contrataciones.
—¿Contrataciones de qué?
—Matones. Traficas. Coristas.
Zullo volvió a sonreír. Dante no estaba seguro de qué efecto buscaba, pero resultaba sórdido. Lamentaba que la Mafia estuviera ahora poblada de hombres más jóvenes, como Zullo. Hombres de segunda categoría, hombres que eran poca cosa comparados con los de la generación de Dante. Él había estado allí durante la edad de oro, desde la década de 1920 hasta la de 1950, lo que significaba que tenía una referencia concreta para considerar la decadencia de la Mafia. Todo eso confirmaba que había hecho bien dejándolo. Pero eso le hizo preguntarse: si la Mafia al final moría, ¿qué la remplazaría?
—Oí que compraste un viñedo y te trasladas al norte del estado —dijo Zullo, como si recordara el asunto del que se suponía que debía obtener información.
—No todavía del todo —dijo Dante—. Pero el trato se tramitará pronto.
—¿Te marchas al norte del estado a cultivar uvas como un antiguo campesino de Italia? —dijo Zullo, en tono de burla.
—No un campesino —replicó Dante—. Un viticultor.
Fue la hija de Dante, Jeanette, quien le puso en contacto con el viñedo. Todo lo que sabía antes Dante del valle de Napa era que los mafiosos iban allí a enterrar cadáveres, mayormente en la propiedad de Jo Dippolito, donde este tenía sacos de cal a mano en un establo. Pero Jeanette, que ya dirigía su propia empresa de distribución de bebidas en Santa Rosa, había ido en coche al viñedo un fin de semana para ponerse en contacto con un proveedor de vino y se había enamorado del lugar. Cuando oyó que el dueño deseaba venderlo, también llevó a Dante y a su mujer Loretta, que se enamoraron de él igualmente. Durante años habían estado buscando un sitio al que retirarse y por fin lo encontraban. Pasaron meses intentando llegar a un acuerdo y ahora, dentro de una semana, serían dueños de 400 hectáreas de verdes colinas con viñedos. Ese había sido el plan hasta que se produjo la llamada de Nick Licata de aquella tarde.
—He pasado toda mi vida traficando con bebida, Vinnie —dijo Dante—. Desde descargar botellas de extranjis de barcos durante la Ley Seca hasta distribuirla legalmente a todos los clubes nocturnos y restaurantes de Los Ángeles. Ahora quiero tratar de producir de verdad el producto.
—Nunca te impondrás al vino italiano. No con algo cultivado en California.
—Ya veremos.
Hubo un grito en la piscina cuando alguien tiró a una chica dentro. Dante se dio la vuelta para mirar y se fijó en un hombre guapo que bromeaba con una de las camareras elfas junto al templete de los músicos. El hombre resultaba llamativo. La elfa sonreía encantada. Dante trató de localizarlo.
—Warren Beatty —dijo Zullo, adivinando lo que pasaba por la mente de Dante.
«Claro», pensó Dante, examinando a Beatty un poco más. El hombre resultaba diabólico incluso a treinta metros de distancia. Dante se dio la vuelta y vio que Zullo encendía un cigarrillo, haciéndole preguntarse si la llama no incendiaría los vapores de la laca de su pelo y quemaría medio jardín. Justo entonces se fijó en alguien que estaba detrás de Zullo, un rostro familiar que se deslizaba entre la multitud hacia él: Johnny Roselli. Un gánster de la misma generación que Dante.
—Johnny se acerca —dijo Dante—. Ten cuidado, Vinnie.
Zullo se dio la vuelta y vio a Roselli, y su mueca se hizo más marcada.
Dante atravesó la terraza. Rosetti le echó un brazo por encima del hombro y le atrajo para abrazarle.
—Dante el Caballero —dijo Roselli.
Dante sonrió. Solo los hombres de su generación usaban ese apodo.
—Nick te está esperando en la casa de la piscina —dijo Roselli—. Ven, tenemos un montón de cosas que tratar.
7
EL CRYSTAL CLUB PARECÍA una sala de baile de la era del swing que había sido reformada, con una cavernosa pista de baile, techos altos y paredes decoradas con intrincadas molduras que ahora estaban todas descascarilladas y rotas. Había una barra en un lado llena de gente, una pista de baile que también estaba abarrotada y un grupo sobre un estrado vestido con camisas y pantalones de pana que hacia resonar un rock lánguido y alucinatorio. Focos colgados del techo arrojaban rayos de luz de colores que giraban hacia el suelo o proyectaban remolinos de formas líquidas sobre los cuerpos que bailaban debajo.
Kerry se abrió paso a empujones, preguntándose cómo coño encontraría al recepcionista de la pensión. Llegó a la barra, donde un barman se fijó en ella.
—Estoy buscando a Lonnie —dijo Kerry—. El recepcionista de la Aspen.
El barman le lanzó una mirada y Kerry se preguntó si había cometido un error utilizando el nombre del tipo de un modo tan informal. Entonces el barman hizo un gesto hacia el extremo de la barra, donde estaba un hombre sentado en un taburete. El hombre encajaba en la descripción del recepcionista que le había dado la chica en la pensión: joven, alto, pelirrojo, con pinta de universitario. Estaba pasándole algo a un segundo hombre, que a cambio le entregó a Lonnie algo de dinero. Incluso desde aquella distancia Kerry tuvo la sensación de que había algo raro en él. El mismo miedo que experimentó mientras esperaba en el sitio de los dónuts volvió a emerger, pero esta vez con más fuerza.
Se sobrepuso al miedo. Tenía que hacerlo. Dentro de seis días debía estar de vuelta en Vietnam. Soltó aire, dio las gracias al barman y se abrió paso a codazos entre la multitud.
—¿Lonnie? —dijo.
Él se dio la vuelta y sonrió.
—¿Qué quieres?
Kerry se dio cuenta de que la había confundido con un cliente.
—Necesito tu ayuda para algo —dijo.
Él frunció el ceño, súbitamente desconfiado, cauteloso.
—Por favor —dijo ella.
Él continuó mirándola con el ceño fruncido el tiempo suficiente para que Kerry se sintiera todavía más incómoda. Luego asintió con la cabeza y señaló el taburete que tenía al lado, permitiéndola sentarse.
—Yo voy a tomar otra cerveza —dijo—. ¿Quieres una?
Kerry asintió. Se dieron la vuelta de modo que quedaron frente a la barra y Lonnie levantó una mano. Pegados en la pared trasera de la barra había una serie de pósteres, dibujos y eslóganes que resultaban irónicos en aquel contexto: «Apoya a tu policía local — América, ámala o déjala».
El mismo barman con el que había hablado Kerry les trajo dos botellas de Schlitz. Ella dio un sorbo y la cerveza le supo fría y a lúpulo, haciéndole darse cuenta de lo sedienta que estaba.
—¿Qué quieres? —preguntó Lonnie.
—¿Eres el recepcionista de la pensión?
—Claro.
—Mi hermano estaba alojado allí hace unos meses y ha desaparecido. Estoy tratando de localizarle.
—Por allí pasan montones de chicos —dijo él, encogiéndose de hombros—. Es difícil estar al tanto.
Kerry sacó una foto de Stevie de su bolsillo y se la pasó. Lonnie la miró y pareció reconocer a Stevie, y ese reconocimiento pareció hacer que se le ensombrecieran los rasgos. Kerry iba a preguntarle cuál era el problema cuando se acercó alguien y dio una palmada en el hombro de Lonnie.
—¿Puedo hablar un momento con el hombre de las golosinas? —dijo sonriendo el recién llegado.
Lonnie fulminó al hombre con la mirada, como molesto por cómo le había llamado.
—¿Te importa? —preguntó Lonnie, dando la espalda a Kerry.
Ella negó con la cabeza. Lonnie le devolvió la foto y ella paseó la vista por la sala de baile mientras Lonnie y el hombre se dedicaban a lo que Kerry solo podía suponer que era trapicheo de drogas. En el escenario las guitarras todavía estaban chirriando y tronando. Los altavoces palpitaban como si fueran a explotar. Detrás del grupo había otro de aquellos irónicos pósteres. Este mostraba el Monte Rushmore con bocadillos de cómics saliendo de las bocas de los presidentes: «Yo llamo a esto una orgía para llevar» — «Vive como un friki, muere como un friki» — «Haz lo que termine contigo» — «Combate la guerra, guerras no».
En la pista de baile la gente se balanceaba y movía como indios, con las manos hacia arriba. Fue solo entonces cuando Kerry se fijó en sus expresiones, sus ojos desorbitados, sus pupilas fijas. El club entero estaba en un viaje de LSD. Kerry había viajado unas cuantas veces en Vietnam. En una ocasión algunos de los pilotos de la base la habían llevado a ella y a otras dos enfermeras al borde de la jungla. Tomaron una pastilla cada uno y fumaron costo mientras esperaban que les diese el subidón, y cuando les dio, la jungla rezumó y se retorció en la oscuridad, y Kerry había notado la presencia del mal en aquella jungla, y tuvo visiones de una serpiente que se estiraba todo alrededor del globo, apretando el mundo en un abrazo destructor.
—Perdona —dijo Lonnie.
Kery se dio la vuelta. El cliente de Lonnie había desaparecido entre la multitud.
—Reconociste a Stevie. En la foto.
Él asintió.
—Estuvo unos cuantos meses. En verano, creo, y algo del otoño.
—¿Sabes dónde está ahora?
—Se largó sin más. Pasa mucho. Chicos que deben una cuenta que no pueden pagar y que desaparecen.
—¿Sabes dónde fue?
—Lo siento. —Lonnie negó con la cabeza—. Como dije… pasa mucho. Probablemente encontró a unos amigos con los que quedarse. ¿Fuiste a la policía? ¿Denunciaste su desaparición?
—Los llamé. Pero me dijeron que solo podía denunciar a alguien en persona.
—¿Y entonces hiciste todo el camino hasta Los Ángeles para hacerlo? ¿Desde dónde? ¿El profundo Sur?
Él había apreciado su acento de Luisiana. Kerry negó con la cabeza.
—Vietnam.
—¿Hiciste todo el viaje desde Vietnam para denunciar la desaparición de un joven?
—Vine en busca de mi hermano.
Lonnie asintió, sin evitar una expresión sombría. Los dos dieron un trago a sus cervezas. Kerry miró uno de los pósteres de la pared lejana: «En los desiertos, toda agua es bendita». Se giró, miró a Lonnie, y se dio cuenta de que él, el traficante de drogas, probablemente era la única otra persona que no estaba colocada.
—¿Y qué estabas haciendo en Vietnam? —preguntó.
—Soy enfermera de las Fuerzas Aéreas.
—¿Por eso te hiciste eso?
Señaló con un gesto las marcas de quemaduras de un lado de su cara. Kerry asintió.
—¿Cómo pasó?