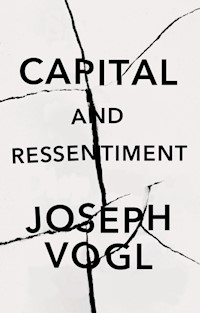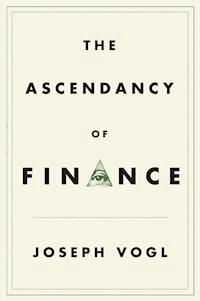Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones metales pesados
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Bajo el rótulo de «inquietud de desciframiento», El lugar de la violencia horada líneas de campo, desvíos y callejones sin salida de la literatura de Kafka, ahí donde el orden estriba en la inseguridad en el uso de los signos y penetra el campo de fuerzas entre el poder y el símbolo. La escenificación de la violencia aparece no como mera reproducción de formas de dominación, sino como médium del sufrimiento donde las heridas proporcionan un lenguaje y articulan vínculos entre soberanía y sometimiento, exceso y prohibición, tabú y transgresión. Así la imagen de la violencia es un encuentro entre formas de saber, poder, formación de símbolos y juicios morales, desde la cual surge la génesis de la imagen literaria y los conflictos paradigmáticos en torno a las formas de dominación y técnicas de castigo. Asimismo, surge un programa en que la literatura de Kafka se legitima y reacciona al carácter coercitivo de la realidad por medio de la puesta en escena de las palabras que se direcciona a su ilegibilidad; un desequilibrio que para Vogl, termina por ser condición previa de una ética literaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 2023-A-1211
ISBN: 978-956-6203-23-0
ISBN digital: 978-956-6203-24-7
Imagen de portada: Franz Kafka, A Beggar and a Generous Man (1906).
Max Brod Archive/The National Library of Israel
Diseño de portada: Paula Lobiano Barría
Corrección y diagramación: Antonio Leiva
Traducción: Niklas Bornhauser Neuber
Ort del Gewalt
© 2010, diaphanes, Zúrich-Berlín
Todos los derechos reservados
De la traducción © ediciones / metales pesados
E mail: [email protected]
www.metalespesados.cl
Madrid 1998 - Santiago Centro
Teléfono: (56-2) 26328926
Santiago de Chile, mayo de 2023
Diagramación digital: Paula Lobiano Barría
Impreso por Salesianos Impresores S.A.
Índice
Introducción
I. Pseudomimesis
Escenas reflejadas
Cuerpos bellos
Mimesis y sospecha
II. Economías
Bendemann, Edipo y Leviatán
Circulación: euforia y falta
Caminos por el desierto
III. Una ética literaria
La ley de la interpretación
Genealogía y disputa
Límite de la comunidad
Referencias bibliográficas
Introducción
La literatura de Kafka ha comprometido la lectura en su elemento inquieto e impaciente y, al mismo tiempo, ha estrechado y totalizado el espacio del leer. La amplitud interna del narrar, la tensión entre experiencia y sentido en la que el tiempo parece estar suspendido, puede que retorne como tiempo del recuerdo, del rememorar y de la contemplación, y favorece la lectura incluso en tanto aplazamiento sereno de lo real; en Kafka, esta amplitud interna del narrar está comprimida en un borde estrecho en el que las palabras jamás son libradas del significar y los significados no convergen en el horizonte conjunto del sentido. El atraso del lector respecto del texto y el atraso del texto respecto de la realidad, aquí se colocan uno al lado del otro y documentan un volverse escaso del tiempo que es el tiempo de esta misma literatura y que intensifica a la letra, el sonido del enunciado literal, la literalidad, palabra por palabra, de la palabra. En la inquietud del desciframiento y la inquietud de la interpretación se condensa la intransitividad de la literatura, convirtiéndose en una experiencia de la impotencia que, más allá de los significados, quiere pasar hacia las cosas, más allá del texto quiere pasar a la acción y se soporta a sí misma como un «engagement fallido»1. La pregunta corriente «¿qué significa esto?» que se ha convertido en el emblema de esa literatura y que atrae, ata y rechaza al canon de las interpretaciones, con esto toca la contradicción fundamental: sin exterior, separada del actuar y como arribo que nunca arriba, la literatura está condenada a mentar al mundo y a pesar de ello siempre y solo remitir a ella misma, a su historia y su lectura. En este lugar, la falta que hace surgir la literatura se encuentra con la pérdida que es la misma literatura, y motiva a una búsqueda de conjunciones y transgresiones en las que el hablar se detiene y el discurso se interrumpe a sí mismo: como si todo ya hubiera sido dicho, como si nada aún haya sido dicho, como si finalmente pudiera comenzar otro inicio, otra historia.
Al final, y como signo de esta mediación imposible, se encuentra la imagen de la violencia. Esta imagen que la literatura de Kafka empalma con géneros hipertróficos, con la novela criminal y de aventuras, con Sade y Sacher-Masoch, al igual que con la genealogía nietzscheana, atraviesa al narrar en diferentes giros, como irrupción repentina y dolor eternamente duradero, como origen y ejecución de la ley, como acto teatral, como lenguaje secreto del cuerpo y como constelación social compleja. En estas imágenes de la violencia siempre se podrá reconocer una mera copia [Abbild]2, una copia de daños, de formas de dominación, de disciplinamientos y de técnicas punitivas con las que el texto se ancla en el espacio histórico. Asimismo, un momento de expresión: la violencia como motivo de un fantasma, menos reproducción que médium de un lenguaje del sufrimiento, en la que las heridas no-específicas, amenazas indeterminadas y un dolor que carece de cuerpo se proporcionan un lenguaje unívoco y articulan vastos entrelazamientos de soberanía y sometimiento, exceso y prohibición, tabú y transgresión. Y no por último, esta violencia que escande los textos y las anotaciones de Kafka, ya sea como imagen verista, ya sea como maquinación secreta, caracteriza una relación del lenguaje literario consigo mismo: una compulsión a transgredirse a sí misma y volverse auténtica, a atravesar el delgado piso del relato y consagrarse a una «realidad más real» en la que la violencia, la muerte, la sexualidad y el deseo, de manera excéntrica y monótona a la vez, amenazan al calmo y representativo orden de las palabras.
En la medida en que la violencia se manifiesta como intervención en las relaciones morales [sittlich]3 constituyente y modificador en los límites de estas, su imagen entrega una impresión fiel y al mismo tiempo invertida. Muestra la economía moral no con sus demandas, sino en su socavamiento; no en su ámbito de validez, sino desde sus bordes. La imagen de la violencia ritualiza un encuentro íntimo e indescifrable entre formas de saber, poder, formación de símbolos y juicios morales, y con esto se convirtió en motivo y punto de partida de este trabajo. A partir de aquí se derivan sus aspectos esenciales: génesis y posibilidad de la imagen literaria; conflictos paradigmáticos en los cuales la motivación interna del acontecer épico se propaga a la forma de aquel; y una programática implícita con la que la literatura de Kafka circunscribe el horizonte de su legitimación y reacciona al carácter coercitivo de la realidad. De acuerdo a esto, los capítulos individuales documentan diferentes momentos de uno y el mismo movimiento, en el que una pregunta inicial –la pregunta por la pragmática de los signos y su encadenamiento– se renueva una y otra vez. Dicha pregunta comienza con las formas de la escenificación que al mismo tiempo de la ficción deja al descubierto las instrucciones productivas a las cuales la sugestión de una segunda realidad sucumbe en el acto del narrar; luego, toca una experiencia económica que alcanza la misma materialidad del texto y exige una unidad de teoría de los valores y de los signos, y finalmente desemboca en una pregunta por la forma y el lugar de aquello que, en tanto lengua extraña, habla desde los textos y así desafía a una heterología, una doctrina de lo otro.
Si el privilegio de la literatura reside, no en última instancia, en aprovechar la autonomía –concedida desde la estética clásica, también de manera no sólida, incluso poco seria– y rebatir las reglas mediante excepciones, las leyes mediante ejemplos, los enunciados mediante imágenes e imágenes mediante contraimágenes hasta el límite de la comunicabilidad, entonces su pretensión ética se alía con los lados destructivos de la crítica. La posibilidad ética de la literatura reside en su indiferencia moral, y donde ella genera una relación esquemática con la realidad, esta es de naturaleza inductiva. En este vacío, en este estado cero, la literatura en la ladera de la ética kantiana desprende el ser del género de su determinación moral y trabaja sobre la figura del hombre como variable, como factor experimental. Sin lugar a duda, también la literatura de Kafka es tocada por la forma postulativa del ethos expresionista: «Responsabilidad» es el título que Kafka, por un corto tiempo, sopesó como título de la colección de El médico rural, y aun en el gesto de tomar vuelo de sus protagonistas, en el gesto de la inutilidad y del «en vano» se dibuja la sombra de un «nuevo hombre». Cada auge ideal, sin embargo, es respondido con un estancamiento irreversible, y el material de la renovación, en el mejor de los casos, es recogido de restos proscritos. La claridad de las proposiciones morales se opone a su ilegibilidad en la experiencia, y este desequilibrio, este desplazamiento de los continentes no se convierte en obstáculo, sino en condición previa de una ética literaria. Se trata no de fuente, verdad y origen de la ley, sino de su modo de funcionamiento y de una idea de comunalidad que se cristalizará menos alrededor de un bien común, una coincidencia universal y un inventario imperdible, que alrededor del registro exacto de los quiebres, las pérdidas y los lugares dañados. Por lo tanto, este trabajo no aspira a la reconstrucción de una unidad, sino que sigue las líneas de campo, los desvíos y los callejones sin salida de la literatura de Kafka en búsqueda de algunos bloques de construcción en los que el orden simbólico se retraduce en la inseguridad en el uso de los signos, el lenguaje literario surge de los productos de descomposición de las reglas y de la comunicación y penetra el campo de fuerzas entre el poder y el símbolo4. No sigue a la transparencia de la imagen, sino al acontecimiento y al material histórico de su producción; no a la conciencia de las figuras, sino a la axiomática de sus movimientos; no a la objetivación del sentido, sino a las fuerzas que avalan la puesta en escena de las palabras y la continuación del texto.
Escenas reflejadas
En Miss Sara Sampson de Lessing, la pregunta por la culpa y la inocencia, el dramatismo de desliz, arrepentimiento, castigo y misericordia, que guía el trágico embrollo del acontecer sobre el escenario, es traslapado por una discusión de otra índole, completamente diferente, en la que se refleja el mismo drama. Porque el juego de roles de una Marwood cuyo arte de la seducción consiste, no por último, en cambiar las máscaras de la pasión, la ternura, el amor, la bondad y la infamia, y finalmente interpretarse a sí misma como otra, se opone a la «inocencia» de Sara Sampson, cuyo semblante, de manera nítida, franca y sin disimulo alguno, refleja las emociones. Con esto, el conflicto entre ambas mujeres y, de la misma manera, el conflicto interno de Mellefont que sustrae su amor de una de ellas para dedicárselo a la otra, es al mismo tiempo una pugna entre diferentes formas de la teatralización: por un lado, el juego soberano, el fingimiento y la representación en cierto modo feudales, la fabricación de una persona que prepara su aparición y siempre actúa en cuanto sale al escenario; por otro lado, la manifestación involuntaria, el semblante y el gesto que nada ocultan ni podrían ocultar nada, el juego franco y la expresión animada cuya virtud –burguesa– consiste en su autenticidad. Esta confrontación, a través de la que el Trauerspiel de Lessing representa la transición de la tragedia clasicista –la escenificación de los afectos– hacia el Trauerspiel burgués –el drama de la empatía–, finalmente lleva a problemas dramatúrgicos que culminan en la presentación artística de lo íntimo, en la escenificación de mociones auténticas. En esto se trata no solamente de la reproducción de sensaciones diferenciadas en el escenario, tal como fueron descritas por Lessing en la tercera y cuarta piezas de su Dramaturgia de Hamburgo, sino sobre todo de la sugestión de un develamiento creíble de lo más íntimo. En este sentido, Lessing ha hecho que la verdad de su Miss Sara Sampson en un lugar central dependa de una escena que podría leerse como mise en abîme de esta pieza de teatro. El padre de Sara, sir William Sampson, que persiguió a la pareja en su huida y se alojó en la misma posada, el escenario de los sucesos, quiere, sin haber sido reconocido aún, y mediante un sirviente, entregarle a la hija una carta conciliatoria en la que promete hacer posible el matrimonio entre ella y Mellefont. Pero esto bajo una condición: que la hija responda a su amor paterno con un amor recíproco inquebrantable y aún no se haya alienado de su virtud originaria. Por ello le da al sirviente el siguiente encargo:
Ve ahora y haz lo que te dije. Pon atención a todas las caras que ponga cuando lea mi carta. En el corto alejamiento de la virtud aún no puede haber aprendido el fingimiento, en cuyas larvas solo el vicio arraigado busca refugiarse. Leerás toda su alma en su rostro. No dejes que se te escape ningún rasgo que pudiera indicar acaso una indiferencia hacia mí, un desdén hacia su padre. Si hicieras este infeliz descubrimiento y si ella ya no me ama; en ese caso espero que finalmente pueda hacer de tripas corazón y dejarla a merced de su destino5.
Este examen, que Sara Sampson finalmente aprueba tanto bajo los ojos del sirviente como los del público y que lleva a una primera peripecia, es más que una mera artimaña dramatúrgica que ha de garantizar la credibilidad de la protagonista. La ausencia de cualquier duda de las mociones involuntarias y su respectiva escenificación, a la que apunta esta secuencia, puede ser entendida más bien como un foco de la poetología del teatro burgués. Porque el espectador que presencia el encuentro del sirviente Waitwell con Sara Sampson, que lee la carta del padre, ahora se convertirá en testigo de una escena cuyo objeto es la misma calidad y condición de testimonio. Basta con un leve desplazamiento del acento para subrayar lo espectral de este instante: una persecución voyeurista, un desvelamiento y un fallo que se basa no en la acción, sino en la expresión involuntaria, el signo auténtico de la mímica, el detalle delator para la decisión sobre culpa e inocencia, reconciliación y repudio. Con esto, sobre el escenario se ha abierto sobre un escenario, un espacio de significación del todo distinto, en el que no se actúa ni se interpreta, sino que se observa, con la violencia de una mirada indiscreta que, en la frontera entre lo oculto y el desocultamiento, penetra un espacio secreto de signos no-intencionales, que escenifica lo íntimo, lo vuelve legible y caracteriza al mismo escenario como un lugar de la confrontación entre la intimidad y el hacer pública dicha intimidad. De este modo, no solo se ha desplazado el interés desde la mimesis dramática desde la acción hacia el actuante y su psicología, sino que, al mismo tiempo, se ha modificado el carácter del acontecimiento sobre el escenario, que no solo consiste en la acción y sus consecuencias, sino en un pseudoacontecimiento, una pseudoacción: en la misma acción del desvelamiento.
En la medida en que la sociedad burguesa se despliega en un campo de tensión entre lo público y lo privado, el teatro se convierte en instancia y paradigma de su comprensión de sí6. De la misma manera en que sobre el escenario se escenifica el encuentro con la intimidad del personaje, así la institución del teatro escenifica el encuentro del público consigo mismo. La reformulación, de parte de Lessing, desde la estética del efecto, de las categorías aristotélicas de eleos y phobos como «compasión» y «temor» retrata inmediatamente esta pretensión del teatro burgués: en tanto compasión con el héroe y «temor ante nosotros mismos», estos momentos presuponen una «semejanza con la persona sufriente» sobre el escenario, una «igualdad»7 que, al mismo tiempo, pone y supera la grieta entre escenario y proscenio, entre espectador y pieza de teatro. Por un lado, el espectador, como consecuencia de lo anterior, según dice Peter Szondi, permanece «silencioso, con las manos atadas, paralizado por la impresión de un segundo mundo»8; por el otro, entiende al actor como un sustituto de sí mismo y es movido de manera singular, agitado, carente de lugar y escindido, observador y actuante, espectador y objeto de la mirada, a la vez: probablemente, el efecto más importante de la catarsis trágica. En el marco de esta programática y con este escenario sobre el escenario, con la mirada de Waitwell que lee las mociones más íntimas en la cara de Sara Sampson, el espectador se convierte en su propio observador y se experimenta de acuerdo a un procedimiento dramático del desvelamiento. De tal forma, bajo el signo de la probabilidad psicológica y la efectividad moral, finalmente se ha conformado un concepto de mimesis orientado tanto estética como didácticamente, que regula la producción del carácter y el despliegue del acontecer dramático y que continuará influyendo como fenómeno liminar en varios sentidos: asentado en el umbral entre el escenario y el proscenio, entre la intimidad y lo público, entre la creación de la ilusión y el desvelamiento, entre el observar y el vivenciar.
Ambos momentos, tanto el gesto del desocultamiento como la duplicación de espectador y actor, al mismo tiempo se encuentran en la intersección entre el teatro y la narrativa, tal como ha resultado desde la apología de la novela de Diderot9 hasta el teatro épico de Brecht, en confrontación recíproca de los géneros. Esto no solo vale para la metafórica del «ver», de la «perspectiva» y del «ojo», a lo largo de cuyo hilo rojo se ha vuelto a plantear reiteradamente la pregunta por la mimesis narrativa y que se ha plasmado, una y otra vez, en la respectiva formación teórica10, sino también para el motivo del teatro que puede ser considerado una pieza central de la tradición de la novela desde fines del siglo XVIII. Así, el theatrum mundi del acontecer del relato siempre dispone de un escenario en el que el héroe se experimenta y descubre a sí mismo. Ya el teatro de las marionetas que inicia y motiva el curso del desarrollo de Wilhelm Meister en la novela de Goethe, coloca al protagonista en el umbral entre el espacio del espectador y el escenario; es decir, en un lugar en el que encantamiento y desilusión se refuerzan mutuamente y provocan una «curiosidad satisfecha a medias» que solo puede poner a alguien «más tranquilo y más intranquilo»11 a la vez. La novela de Goethe persigue de manera consecuente esta línea hasta aquella escenificación de Hamlet, preparada con ampulosidad, en la que, a través del ejemplo de Wilhelm Meister, la pieza de Shakespeare es aburguesada, convirtiéndose en escena familiar: el héroe sale al escenario y se interpreta a sí mismo. Porque cuando el espectro aparece sobre el escenario, Hamlet-Wilhelm lo contempla con «anhelo y curiosidad» y en las palabras de este –«Soy el espíritu de tu padre»– cree «advertir un parecido con la voz del padre». Nuevamente, ambas partes se intensifican recíprocamente; una vez desplazado a la fuerza de su rol interpretado, lo interpreta tanto mejor. Sobre este escenario, en el texto se abre otro escenario más, en el que Wilhelm Meister se escenifica y se mira a sí mismo, y en el que asiste a un desvelamiento que finalmente realiza sobre sí mismo. Su juego torpe, su susto y su moción involuntaria no son sino la cúspide de un efecto teatral e, inseguro de si ve máscaras o rostros, es justamente en el juego donde se vuelve semejante a sí mismo y es propulsado a «lados opuestos». La autenticidad y la ilusión se incrementan mutuamente y generan un espacio en el que el protagonista, al mismo tiempo, viene a estar ante y sobre el escenario, y así es movido de manera contradictoria hasta que finalmente, «durante la larga narración del espectro [modifica] tantas veces su posición», parece «estar tan indeterminado y desconcertado, tan atento y distraído», «que su juego genera una admiración general, así como el espectro estimula un horror general»12.
En Verano tardío de Stifter, la escenificación de Shakespeare juega un rol parecido en cuanto a su carácter central. También aquí el acontecer sobre el escenario de repente se convierte en «la realidad más real»; también aquí mengua la línea divisoria entre autenticidad e ilusión, también aquí el escenario y el proscenio se acercan entre sí. Así, Heinrich Drendorf, que habitualmente solía evitar «contemplar la multitud de personas las vestimentas el enlucido las luces los rostros y otros semejantes en las salas repletas de personas», en la tarde de la presentación de la función de Lear toma asiento en la parte delantera de la sala con tal de poder seguir ante todo «los gestos y las caras que iban poniendo» los actores, para pronto «estar absorto en el curso de la acción»13. Pero no sería la misma pieza teatral sino un curioso epílogo dictado por el efecto de aquella, el que interviene como cesura en el transcurso del acontecer de la narración. Y esto sucede a través de un múltiple incremento, quiebre y reordenamiento de la constelación teatral. En el clímax del efecto dramático, hacia el final de la pieza y justo cuando Heinrich Drendorf se había «recuperado un poco», lanza «casi tímidamente una mirada a su entorno, en cierto modo, con tal de convencerme si es que me habían observado». Con su peculiar forma gramatical, esta oración mantiene en suspenso de qué quería convencerse Drendorf y, en todo caso, no dice: «… con tal de convencerme de que no me habían observado». Bajo la sugestión del teatro de la ilusión, el protagonista calcula –angustiosa o placenteramente– con miradas ajenas que pudieran reconocer y leer su «dolor» y su movimiento, sus propios gestos y ademanes. Así el espectador se convierte en actor, el espectáculo en la realidad más real del observador, o dicho de otra manera: su realidad se convierte en espectáculo que se continúa en otro giro más. Porque mientras «todos los rostros estaban dirigidos al escenario», en un palco de la planta baja Drendorf repara en una muchacha cuyo semblante está cubierto de lágrimas de conmoción y dirige «su mirada fijamente sobre ella». Lo que aquí hace de preludio de la ulterior historia de amor y dibuja de antemano un enmarañamiento que solo es descubierto paulatinamente, es el resultado de un efecto teatral que fue iniciado por «temor» y «compasión», poco a poco se desplaza desde el escenario hacia la sala de espectadores y en cuya secuencia las posiciones de observador y actor cambian en varias ocasiones y al mismo tiempo son dirigidas por un dramatismo de descubrimiento y encubrimiento: «Dado que los presentes», así dice de la muchacha del palco en quien recae la mirada, «se paraban alrededor y delante de ella, con tal de protegerla de la observación, sentí lo reprochable de mi actitud y desvié la mirada». Sin embargo, con esto recién se ha abierto la dramaturgia de los cambios de miradas. Más tarde, cuando Drendorf, atrapado por la muchedumbre del vestíbulo, se abría paso hacia la salida, «de repente» le pareció sentir «como si a mis miradas que estaban dirigidas hacia la salida, se les impusiera muy de cerca algo con tal de ser observado. Las retiré y, de hecho, tenía al frente de los míos a un par de bellos ojos, y el rostro de la muchacha del palco de la planta baja estaba del todo cerca del mío. La miré firmemente y me pareció que me miraba con amabilidad y me sonreía con dulzura»14. Este cambio entre lejanía y cercanía, entre mirar y ser mirado, entre actividad y pasividad, entre vivenciar y observar, entre develar y encubrir, que ha determinado la escena desde el ingreso de Heinrich Drendorf al teatro, aquí retorna, en densidad indisoluble, como clímax y cierre, y realiza una iniciación tanto estética como erótica cuya estructura va a seguir el transcurso de la novela. Los futuros amantes son capturados y llevados el uno hacia el otro en un espacio teatral, en un ensamblaje de mirada y contramirada, en el que se observan y leen, en el que se ocultan y se hacen confesiones mutuamente. En el dobladillo de una cortina en el que se entremezclan y confunden el observar y el accionar, la ilusión y la realidad, se impone un principio mimético que termina por ocasionar que Heinrich Drendorf, en los días después de su visita al teatro, de manera tan esquiva como decidida, «intente la imitación» y dibuje, una y otra vez, cabezas de muchachas15; y, al mismo tiempo, la duplicación de espectador y actor, la imposibilidad de disolver ilusión y desencubrimiento, secreto y confesión, que experimenta en sí mismo estando en el teatro, que comprende empáticamente al realizar sus intentos de dibujo y que finalmente se materializa precipitándose en el llamativo «como si» del mismo proceso del relato, se convertirá en uno de los escasos momentos de tensión de la novela de Stifter y determinará el arco de la trama desde «la posada de Asper» hasta «la posada de la estrella», o sea, per aspera ad astra.
De este modo, en más de un sentido se ha designado un modelo mimético que, en el límite del dramatismo y de la épica, responde por la génesis de lo real y se refleja en una vasta reconsideración de momentos teatrales en la literatura narrativa del siglo XIX16. A través de esto se explica no solo el rol del héroe como figura central, su subjetividad problematizada y su desarrollo como centro «perspectivista», como «ojo a través del cual el autor ve el mundo», como «ángulo del rostro bajo el cual el autor ha ofrecido el fragmento del quehacer humano que recorta del todo»17, sino al mismo tiempo la determinación de la novela como búsqueda, como proyecto epistemológico18. Por consiguiente, la «sugestión de lo real», el realismo inmanente de la forma de la novela19 y, si se quiere, la ideología de lo real descansan en una testimonialidad fingida que aprovecha de jugar a dos estados de cosas complementarios: la identidad del héroe, que consiste en una unidad de vivenciar y observar, en la capacidad de introducirse a sí mismo como espectador y actuante, es decir de interpretar; y el mismo orden del relato que se organiza siguiendo el hilo conductor del develamiento progresivo y pone en escena a la verdad como desocultamiento logrado. Es decir, la realidad no es evidente ni dada. Por un lado, se constituye como el resultado de subjetivación en incremento que se define a través de la instancia de una testimonialidad ficticia; por otro lado, se constituye a través de un proceso de realización abierto, infinito, que sigue las huellas de un origen siempre encubierto. Con esto, el protagonista, en tanto figura ficticia, no solo retrata la realidad, sino que al mismo tiempo funciona como «instrumento para la fabricación de lo real», que a su vez no puede ser explicado por la vía del retrato o de la copia [abbildlich]20: imagen y órgano para la producción de imágenes. La probabilidad de estas, no obstante, no reside solamente en la validez de remisiones y actos referenciales que a su vez trascienden los textos, ni en los efectos de un reflejo, sino en el gesto y la forma de un develamiento que reproduce la génesis de un espacio de significación y sitúa al protagonista (así como al lector) en un mundo que descubre y descifra poco a poco, descubriendo y descifrándolo, no por último, sobre o en sí mismo. Con esto, el relato en tanto diégesis no es mimético en sentido estricto. Más bien, mediante el recurso de patrones teatrales genera una ilusión de mimesis, una ilusión de representación, de imitación representante21. Testimonialidad, duplicación de vivenciar y observar y la realización de un protocolo del desvelamiento definen esta mimesis como una instrucción para la producción de la realidad, que contiene implicaciones tanto poetológicas como didácticas y que concierne a todos los momentos del texto narrativo: la consistencia de las figuras, el espacio en el que se mueven, la densidad del tiempo, la «autenticidad» de la realidad ficticia y la forma del acontecimiento narrado tanto como la instancia de su reproducción.
El carácter escénico del mundo narrativo de Kafka, los arreglos precisos de puesta en perspectiva, diseño o arreglo óptico, enmarcamiento de escenas y carácter llamativo de los gestos ante este trasfondo no pueden ser explicados como meras metáforas teatrales22 ni como el resultado estilístico de su encuentro con el teatro yiddish en los años 1911-191223. Por un lado, el motivo del teatro ya en sus testimonios más tempranos figura como expresión específica de la experiencia social: «Si llegamos a parar en las cosas que no son precisamente adoquines o [el] Kunstwart24», así escribe Kafka en febrero de 1902 a Oskar Pollak, «de repente vemos que tenemos vestimentas de máscara con larvas faciales, accionamos con gestos torpes (yo sobre todo, sí) y entonces de repente nos volvemos tristes y cansados» (Br 9); por otro lado, en los límites de la épica dramatizada y del teatro narrativo siempre ya está en juego la constitución de un «mundo en el texto», génesis y proyecto de un espacio significativo. Ya en uno de los textos más tempranos de Kafka, en el fragmento narrativo «Preparativos de boda en el campo», Raban, la figura principal, con la primera oración del texto y el primer paso que da, alcanza la apertura, el borde de un escenario:
Eduard Raban avanzó por el pasillo, entró en la abertura del portal y vio que estaba lloviendo. Llovía poco.
En la acera, ante él, había muchas personas que caminaban a distinto paso. A veces se adelantaba uno y cruzaba la carretera. Una niñita sostenía un cansado perrito en sus brazos estirados. Dos señores se hacían mutuas confidencias. Uno tenía la mano con la palma hacia arriba y la movía regularmente, como si sostuviera una carga en vilo. Se veía una dama, con un sombrero muy cargado de cintas, broches y flores. Y un joven con un delgado bastón pasaba deprisa, la mano izquierda, como si estuviera impedida, doblada sobre el pecho. De vez en cuando venían hombres fumando precedidos por pequeñas, rígidas y apaisadas nubes de humo. Tres hombres –dos sujetaban ligeros gabanes en el antebrazo– caminaban desde las paredes de las casas hasta el borde de la acera, contemplando lo que allí sucedía, y de nuevo se volvían hablando (H 7).
Lo singular de esta tableau reside en la forma en que las acciones y gestos casuales se mientan a sí mismos y parecen haber sido escenificados, actuados. Una niña pequeña sostiene un perrito entre las manos tal como si sostuviera un perrito entre las manos; dos señores se hacen mutuas confidencias como si hablasen entre ellos; una dama usa un sombrero como si este atrezo quisiera decir: dama con sombrero; y tres hombres avanzan hacia el borde de la vereda para observar qué es lo que ahí sucede como si observaran y como si algo sucediera… Observación minuciosa y descripción consiguen forzosamente una especie de enajenación que convierte, la interpretación lúdica mediante, a cada detalle en lo llamativo y que sostiene un carácter expreso, insistente, tal como caracteriza el enunciado literal de las instrucciones de escena25. En todo esto, el carácter performativo, esta desnaturalización, esta «disolución del suceder en lo gestual»26 y la trasposición de lo gestual en la imagen, recuerdan elementos pantomímicos del drama moderno, influencias del teatro chino o la técnica del cine mudo, y hacen que uno piense en la programática del teatro épico. En todo caso, leyendo los «Axiomas sobre el teatro»27 de Brod, Kafka constata una «insoportable humanización» del teatro hablado, cuyo fraccionamiento y relativización sería tarea del actor, «que porta alrededor de sí el rol prescrito de manera aligerada, deshilachada, ondeante» (T 204): un distanciamiento de texto de la pieza y rol, rol y actor, que convierte el «defecto» del teatro reclamado por Brod, del salto entre el plan poético y la representación sensitiva, en una virtud, es decir en un proyecto de la alienación y un argumento en contra de la empatía. A diferencia de lo previsto, por ejemplo, en el teatro épico de Brecht, la enajenación de las escenas narrativas kafkianas es superada justamente por el hecho de que las cautiva a ellas mismas y sigue ejerciendo una dialéctica del parecer incluso en el gesto mudo, ambivalente. No en vano Raban titubea en la entrada a su casa, en el umbral que ya traspasó: «La dama en el umbral de la puerta de enfrente, que hasta ahora había contemplado sus zapatos, muy visibles bajo su falda remangada, miraba ahora hacia él» (H 8). Este escenario en el que se desarrolla la trama épica de Kafka, y que es proyectado con la mirada del protagonista como espectador, no sabe de ramplas ni de cierres, no permite pensar en ningún punto de vista exterior, ninguna distancia, ninguna crítica28. Raban, que recién todavía parecía ser un observador, el ojo a través del que el relato desarrolla esta escena, ya es un observado y lo fue desde un principio. Ya ingresó al espacio en el que las miradas ven y ponen signos, Raban ya interpreta la mirada «indiferente» de una mujer porque cree que él mismo está siendo interpretado: «Raban pensó que ella miraba asombrada» (H 8). De este modo, la mirada de los protagonistas de Kafka está atrasada respecto de una mirada que ya los aprehendió y que marca la presencia forzosa de un observador extraño: ser visto donde uno mismo no ve, ser visito antes de que uno mismo vea29. Acaso incluso en la cama, en la que Josef K. es detenido, se sabe observado desde la ventana de enfrente «con una curiosidad del todo fuera de lo común» (P 7) y en el transcurso de esa escena se va reuniendo una verdadera «sociedad» (P 20), «espectadores» (P 24) que difícilmente van a faltar en uno de los escenarios siguientes y que una y otra vez acompañan la trama ulterior con miradas indiferentes y al mismo tiempo interesadas, con miradas casuales e impertinentes: «Era probable que permanecieran así antes de que K. hubiese abierto la puerta, evitaban dar la impresión de que le observaban, se limitaban a conversar en voz baja y seguían los movimientos de K. con la mirada, como se mira distraído durante una conversación. Pero a K. esas miradas le afectaron especialmente: se apresuró a llegar a su habitación sin separarse de la pared» (P 326). Así también en el Castillo; también aquí se abre inmediatamente, con la llegada de K. al pueblo, una escena expositora, un juego del que en el ulterior transcurso ya no es liberado: un agente del castillo, «un hombre joven, vestido como si fuese de la ciudad, con actitud de actor» hace su aparición y ya algunos de los campesinos en esta posada «habían dado la vuelta a sus sillas para ver y escuchar mejor» (S 7-8). Es decir, ver significa a la vez ser visto, los observadores son al mismo tiempo observados, y justamente esa reflexividad de la mirada coloca a las figuras de Kafka sobre un doble suelo, sobre el que todo espacio se reordena en espacio teatral, cerrado monádicamente y simultáneamente duplicado en sí. De improviso el lugar de la trama se convierte en escenario, paisajes en bastidores, figuras en «actores» y «comediantes», personal en público, la misma trama, una y otra vez, en «comedia» o «mascarada»30, que no permite que se tome ninguna decisión entre el juego y la seriedad, entre la verdad y la imitación. Siguiendo el hilo conductor de los motivos teatrales que atraviesan toda la obra de Kafka, el mundo narrado aparece como objeto de escenificación y, en ello, en una concurrencia entre momentos épicos y teatrales, a saber, en un doble sentido: mediante el esbozo de un escenario narrativo sobre el que las figuras actúan con precisión coreográfica y carácter explícito, con gestos y una mímica que acompaña la trama como sistema secundario de signos; y mediante escisión y duplicación de este «escenario» en el que las figuras son observador y observado a la vez31, se leen, se interpretan recíprocamente y se entrampan en la recursividad de presuposiciones pragmáticas: creo que tú crees que yo creo… «Pero ¿no se ve en mi simple forma de mirar», dice en la escena narrativa «El mundo urbano», «que estoy completamente ocupado en un asunto serio?» (T 152).
La reflexividad de un orden escénico al que sucumben las figuras de Kafka, de este modo afirma un momento de dominación que consiste en el carácter de intencionalidad indescifrable y recursiva. «Uno se avergüenza de decir», así dice en un texto tardío publicado póstumamente, «con qué el coronel imperial domina nuestra pequeña ciudad en las montañas. […] ¿Por qué entonces toleramos su odiado gobierno? Sin duda es tan solo por su mirada» (H 236). Este prototipo de una mirada omnipresente y dominante no revela ninguna intención, más bien justamente por ello es interrogado por tal intención y así genera una falta de comprensión que quien es mirado experimenta en sí mismo de manera especular:
El solicitante tiene la impresión de que el coronel ve más que solo a él, al desconocido aparecido por un pequeño instante de la multitud, pero por qué el coronel lo miraría tan detalladamente durante tanto rato y tan mudo. Tampoco es que sea una mirada cortante, escrutadora, penetrante, como uno quizá lo pueda dirigir sobre un individuo, sino que es una mirada descuidada, que vaga, pero también incesante, una mirada acaso con la que uno observaría los movimientos de una multitud lejana. Y esta larga mirada es ininterrumpida, acompañada de una sonrisa indeterminada, que pronto parece ser ironía, luego recordar soñante (H 236).
En cierto modo, esta mirada indiferente y vagante es incomprobable y de tal modo atestigua su poder. En esto se corresponde por completo a la falta de intención del juicio en el Proceso, que llega cuando es llamado o a la lejanía e indiferencia del Castillo, en el que la mirada interesada se desliza, se pierde en el ocaso y justamente con ello confirma su presencia vaga (S 156-157). Precisamente la «mudez» acaso que K. tiene que atribuirle al secretario del castillo Klamm –con este nombre para ilusión32 y una apariencia siempre cambiada (S 286)–, hace que piense en su mirada que todo lo capta, «en su mirada que penetra hacia abajo, que nunca deja comprobarse, nunca rebatirse» (S 183). Precisamente porque no está claro qué es lo que ve la mirada ajena –del espectador, del transeúnte, del coronel, de Klamm– y si es que siquiera ve, parece que ve más de lo que puede ser leído en él; y porque no puede ser leído y no puede ser interpretado a cabalidad, abarca un saber supuesto, no sabido, que destaca su ironía, que cierra un círculo de interior y exterior y que mira al «solicitante», que ya está bajo su hechizo, y lo remite a él mismo. También aquí, entonces, la mirada es reflejada y duplicada. La mirada interrogante, que descifra, se topa con un lugar ciego y se dirige, interrogante, contra ella misma, con tal de perderse en la lejanía del propio yo. Dominación mediante división: esta mirada mide la distancia del yo consigo mismo, en la mirada ajena inexplicable, el mirado es vinculado consigo mismo en tanto otro desconocido, y así es puesto en un espacio en el que a su vez no es33.
Y justamente aquel momento de la duplicación y escisión finalmente se condensa en el shock. Así dice en «Preparativos de boda en el campo», luego de que la mirada de la transeúnte cayó sobre Raban:
«Bueno», pensó, «si pudiera contárselo ni siquiera se sorprendería. Uno trabaja tan arduamente en la oficina que, después, termina tan cansado que ni siquiera se puede disfrutar de las vacaciones. Pero todo ese trabajo no basta para que uno alcance el derecho a ser tratado con amor por todos los demás. Más bien, uno está solo, completamente ajeno, si acaso objeto de cierta curiosidad. Y mientras digas “uno” en lugar de “yo”, no “es” nada y se puede recitar esta historia; pero a partir del momento en que te confiesas a ti mismo que “uno” eres tú, entonces eres literalmente perforado y estás horrorizado» (H 8).
La enajenación en tanto estigma de la escena ahora retorna como extrañeza de Raban respecto de sí mismo. La dicotomía entre «uno» y «yo», en la que la mayoría de las veces se presume un problema de la alienación34, en esto primero ha de ser pensado como/según causalidad inversa. Porque este yo, que para Raban está «literalmente perforado» y que inicia un proceso de justificación, no es un sí mismo, no es una oposición al uno anónimo ni el origen de este; es, más bien, recién producido en la mirada ajena, en tanto «objeto de la curiosidad» que lee a la presencia de Raban, su cuerpo, como signo. El yo que Raban aquí experimenta con espanto es un significado indeterminado; en tanto mentado, en tanto subordinado, en tanto en algún modo profundidad significativa de una apariencia, no posee el mismo un origen en sí, sino que es sacado a la luz mediante una autointerpretación estimulada por la interpretación, y en ese sentido permanece siendo imposible. Con esto también se explica la fantasía infantil de Raban que poco después se presenta: la de enviar su «cuerpo vestido», mientras que él mismo se acuesta en la cama, «lisamente cubierto, expuesto al aire que sopla a través de la ventana entreabierta»: «Tengo, así como estoy recostado en la cama, la figura de un gran escarabajo, […] creo yo» (H 10). Esta escisión35, que apunta anticipadamente al motivo del escarabajo de La transformación, contiene, entonces, junto a una «ilusión de independencia y libertad»36, el deseo tangible de transformarse de vuelta hacia lo ilegible e insignificante, representado por la figura animal. No tanto un yo liberado, sino uno borrado es objeto de este placer de desaparecer. Junto al cuerpo en tanto fenómeno de expresión y fetiche, en tanto totalidad de posibilidades expresivas, que sugiere el origen de un yo auténtico y sucumbe a un juego teatral de ocultar y desvelar –«cabeza y cuello móviles», «fuego» en los ojos– se encuentra entonces, como Kafka escribe en otro lugar, una mera marioneta, una «mirada animal» desalmada, ilegible, una «pesada masa», y todo aquello «que sigue quedando de la vida en tanto espectro» capitula ante el esquema de la expresión teatral y se descompone en mero material, en restos espectrales y gestos diseminados, carentes de sentido: «Un movimiento característico de semejante estado es el recorrer las cejas con el dedo chico» (SE 12).
Con las características apócrifas de una novela teatral o un Bildungsroman, El desaparecido de Kafka traduce esta tensión en la generación de un yo que, en el segundo «nacimiento» (V 56) americano de Karl Roßmann, en la intersección entre teatro y mundo social, le otorga un nombre y da a conocer un motivo pedagógico colateral. La educación como socialización tutelada recuerda, en un principio, un paradigma fundamental de la pedagogía ilustrada que con la observación pormenorizada del pupilo y la protocolarización meticulosa del acto educativo inicia una educación para la observación de sí mismo y descansa en una dramatización de la mirada educativa37. Ya la prehistoria semienterrada de Karl Roßmann en la virulencia de una mirada, en una fotografía que retrata el orden simbólico y cerrado de la familia se condensa lo siguiente: padre y madre que miran al hijo de manera «cortante» (V 134). Esta mirada escrutadora y sancionadora confirma una ley bajo cuyo dominio Karl Roßmann se seguirá moviendo, por cuya validez se esfuerza y cuya presencia se convierte en prueba de su identidad: «Si tan solo pudieran verlo sus padres mientras en el país extranjero propugnaba el bien ante connotadas personalidades», dice hacia el final del capítulo del «Fogonero», «y si bien no alcanzó la victoria, sí se puso completamente a disposición de la última conquista. ¿Revisarían su opinión sobre él? ¿Lo sentarían entre ellos y lo elogiarían? ¿Lo mirarían a los ojos tan entregados a ellos?» (V 33). Al revés, la expulsión de Roßmann no en último lugar se plasma en la sustracción de la mirada de sus padres. Porque la fotografía que aún guarda como única reliquia de este pasado y que finalmente extraviará no es aquella otra en la que posa junto a sus padres y que lo miran severamente, sino tan solo la foto genérica de una pareja pequeñoburguesa, «el pequeño padre altamente erguido», «la madre levemente hundida en el sillón delante de él». Y con más precisión examina ahora la imagen que tiene por delante y busca «captar la mirada del padre desde distintos lados»: «Pero el padre no quería, por mucho que cambiara el aspecto mediante distintas posiciones de la vela, volverse más vivo, su fuerte bigote vertical no se parecía del todo a la realidad, no era una buena toma» (V 134-135). La toma malograda, la falta de semejanza entre el padre y el educador consigo mismo es, ante todo, un efecto de la mirada que le da la espalda, en la que Roßmann resbala, una pérdida que ha de ser corregida con el nuevo comienzo bajo la supervisión del tío en América.
En un principio, esta secuencia pedagógica –en el capítulo «El tío» (V 54-75)– parece reunir una serie de motivos que, desde la «Bildung elemental» de Pestalozzi y Fröbel, penetraron la autocomprensión de la pedagogía burguesa38: la metáfora pedagógica para la educación como «segundo nacimiento»39, la educación para la autoeducación, la posición privilegiada de la adquisición del lenguaje, la formación paralela, sujeta a la división del trabajo, de ciertas habilidades y sentidos individuales, el ejercitar la más mínima instrucción40, el ensayar la intuición y la ampliación, paso a paso, de los círculos de la misma, el establecer una relación autoritaria, que desencadena un fecto inexplicable, misterioso, entre el educador y el pupilo, la descomposición de lo real en conceptos y su progresiva dilucidación mediante la descripción, la implementación del proceso educativo como proceso ininterrumpido, sin laguna alguna, de perfeccionamiento y, sobre todo, la construcción pedagógica de un yo como centro de un mundo legible. El núcleo y la piedra de toque de este rendimiento educativo, sin embargo, en la novela de Kafka reside en la repetición de constelaciones teatrales que deberían leerse como el ensayar competencias sociales; así, la recitación de un «poema complicado» (V 62) que el tío acompaña tocando las palmas de las manos de manera aprobatoria y marcando el compás41, las clases de equitación en cuyo comienzo desde la galería circundante de repente aparecían «personas, espectadores, cuidadores de caballos, alumnos de equitación» (V 64), y por último la iniciación en la sociedad, un examen en el que el rol recientemente aprendido finalmente llegó a su estreno:
Karl respondió, en medio del silencio mortal que reinaba en torno y algunas miradas de soslayo hacia el tío, en forma bastante circunstanciada, y en señal de agradecimiento trató de serles grato usando un lenguaje teñido por términos neoyorquinos. Cierto giro hasta provocó una carcajada general de los tres señores, y ya temía Karl haber cometido un grave error; mas no fue así, y según dijo el señor Pollunder, hasta era excelente lo que había dicho (V 69).
La atención del público, el aplauso, la claridad de la voz, la seguridad de la expresión, la precisión de la gestualidad; todo esto caracteriza la sobreposición del trabajo pedagógico con las exigencias de la disciplina teatral. En sus líneas de fuga está, por un lado, la producción de un cuerpo expresivo y de un yo auténtico capaz de remitir a sí mismo, de mentarse a sí mismo, de escuchar y de ser escuchado correctamente; por otro lado, la constitución de un mundo susceptible de ser leído y nombrado sin excepción. Aquí, la educación es idéntica con el imperativo de descomponerse a sí y a los otros en signos y entrenar el propio decir y escuchar hacia la expresión precisa de lo oculto, tal como lo ha descrito el pedagogo y apologeta de Pestalozzi, Friedrich Wilhelm Foerster, en su «doctrina juvenil», que posteriormente sería mencionada y criticada por Kafka, a propósito del modelo del teatro: «Hay que poner atención en acordarse de todo –así como también los actores estudian con esmero cómo se expresan los distintos sentimientos del corazón con la voz–; de lo contrario, uno no podría escenificar ningún espectáculo teatral»42. La comunicación como el epítome de lo social aquí significa finalmente la estabilización de una situación panóptica y la interiorización de la mirada ajena: observarse a sí mismo, así como uno es observado, interpretarse a sí mismo, así como uno podría ser interpretado. Si bien también en El desaparecido de Kafka, al igual que en Wilhelm Meister de Goethe, existe una relación entre fundación identitaria y espectáculo43, al final de este proceso de Bildung en Kafka se encuentra un logro fatal. Porque finalmente Karl Roßmann, que en este sentido siempre cumple todas las expectativas, nunca más está a solas consigo mismo. Siempre está entregado a aquella mirada ajena, demandante y educadora, aquella conciencia moral buena/mala, aquella autoridad a través de la que se ve a sí mismo y bajo cuya exigencia hermenéutica se comprende a sí mismo, siempre permanece siendo su propio y ajeno espectador. «Las buenas intenciones se agolparon en su cabeza, tal como si su futuro jefe estuviera parado delante del sofá y las leyera en su cara» (V 354). El yo se mienta a sí mismo cuando mira a otro, y se refiere a otro cuando se ve a sí mismo, tal como K. en el Castillo cuando, acechando al secretario Klamm, es sorprendido por un agente del castillo: «También K. lo miró sombríamente, pero se mentaba a sí mismo con esa mirada» (S 165). La situación sobre el escenario, la disciplina actoral y su evaluación pedagógica describen, de este modo, «escenarios de la individualización» que realizan la invención del hombre «mediante su reinterpretación como una comprensión de sí sin fondo sondeable»44 y garantizan la generación del yo así como de su efectividad social a través de múltiples momentos que se complementan mutuamente: a través de la formación del cuerpo como totalidad expresiva; a través del proceso infinito de una «observación de sí» que Kafka describió, una y otra vez, en sus notas autobiográficas, como violencia y dictado de una ley ajena: «Nunca estuve bajo la presión de otra responsabilidad que la que me impuso la existencia, la mirada, el juicio de otros seres humanos» (H 220), o: «compromiso ineluctable de observación de sí: si soy observado por otro, evidentemente que también tengo que observarme; si no soy observado por nadie más, me tengo que observar con mayor exactitud» (T 874)45; y finalmente, a través de una mecánica de desvelar y velar, una extraña aleación y duplicación entre escenario y el espacio reservado a los espectadores que al final se convierte en la quintaescencia del poder, de la representación, del poder fundador de identidad de esta última, al igual que el «palco del presidente de los Estados Unidos» en el teatro de Oklahoma, que es a la vez escenario, mera profundidad en el juego de luz y sombra, un puro lugar del ocultar y desocultar, desierto y despótico; una imagen que Karl Roßmann hacia el final de El desaparecido observa con detención y fascinación:
A primera vista podía parecer que no se tratara de un palco sino del escenario, de tanto que la barandilla se asomaba, ampliamente curvada, hacia el espacio vacío. Esta barandilla en todas sus partes estaba hecha completamente de oro. Entremedio de los pilares, que parecían recortados con la más fina tijera, se habían colocado, uno al lado de otro, medallones de presidentes anteriores; uno de ellos tenía una nariz llamativamente recta, labios levantados y, por debajo de párpados arqueados, la vista baja con rigidez. Alrededor del palco, desde los lados y desde la altura llegaban rayos de luz; una luz blanca y, no obstante, suave literalmente desvelaba el primer plano del palco, mientras que su profundidad detrás del terciopelo rojo, que se plegaba bajo muchas tonalidades y caía a lo largo de todo el contorno y era dirigido por cordeles, aparecía como un vacío oscuro que relucía rojizamente. Uno apenas podía imaginarse a alguien en este palco, tan despóticamente espléndido se veía todo (V 412-413).
Es decir, con los momentos teatrales del narrar, el lado a lado de espectador y actor, también en Kafka se designa un trabajo mimético que conduce la creación de la realidad y al mismo tiempo la propulsa más allá de ella: la incongruencia de la mirada consigo misma, que nunca ve sin ser vista y que en este reflejo disuelve y disemina la instancia del ver; el desprendimiento de los significados de los signos y un proceso inconcluso de traducción que pone en juego la misma frontera entre aparición y origen, cuerpo y expresión, gesto e intención, y mantiene un impulso interpretativo que se enreda, en la misma medida, en la oscuridad de las intenciones ajenas y en el estado de oculto del propio yo; y el quiebre y la duplicación del protagonista que se «transforma» tanto en la mirada ajena como en la propia y finalmente ya no puede ser comprendido como centro idéntico del narrar. En esta triple diferencia –la mirada reflejada en sí, el significado flotante y la no-identidad– se desplaza el foco de la representación mimética desde su efecto, desde la evidencia psicológica y desde la densidad, plenitud y coherencia de la realidad inmanente al texto hacia sus condiciones de producción, hacia el momento de la generación y testimonia un giro desde lo narrativo hacia la discursivización del mismo narrar: una «crisis de lo psicológico», así como del realismo inmanente46. Con esta sustracción de un acuerdo, la psicología se descascara de sus soportes, se totaliza en el trazo de su disolución y precisamente en su desaparecer dibuja la forma hollada de un reconocimiento ineludible. El aumento expresivo, el dominio del rol, la eficiencia de los movimientos expresivos, a su vez, agudiza una inseguridad que las acompaña, en la que todo esto es nada, que aparece negada y da el paso hacia una pura diferencia consigo mismo, del todo parecido a la salida en escena de un actor que, en cierto modo como una superación de la experiencia de Hamlet hecha por Wilhelm Meister, según escribe Kafka en un fragmento teñido autobiográficamente:
Se precipita desde los bastidores tomando carrera, lejos de la mitad del escenario se detiene por un instante, las manos en cuanto a mí puestas en la frente, mientras que la pasión que inmediatamente después se hará necesaria, en él se ha vuelto tan intensa que no la puede ocultar a pesar de que con los ojos entrecerrados se rompa los labios a mordiscos. La inseguridad presente, desaparecida a medias, eleva la pasión emergente y la pasión fortalece la inseguridad. Inconteniblemente se vuelve a formar una inseguridad que rodea a ambos y a nosotros (H 163).
Por un lado, entonces, disciplina mímica y el juego expresivo de los cuerpos que, sobre el escenario, bajo las miradas ajenas, quieren ganar carne y sangre, plenitud orgánica, profundidad y realidad, tal como el «orador» en la «Descripción de una lucha» que frente al altar, con fervor, se arroja, una y otra vez, y finalmente confiesa «que el propósito de mi orar es el ser mirado por la gente» (BK 76-86); por otro lado, un suelo tambaleante y un extraño «mareo de mar en tierra firme» (BK 89) con referencias que no son claras, signos polisémicos e infinitas series de metáforas, finalmente una mera superficie, fachadas y máscaras sin fondo, gestos insignificantes, inexpresivos y cuerpos ahuecados, carentes de carne y «seres humanos espectrales» (BK 56), como «recortados de papel de seda, papel de seda amarillo, parecidos a siluetas» (B 98).
De tal forma el juego se desprende del juego, se convierte en su propia sombra y da como resultado una singular ambivalencia de los motivos teatrales: intencionalidad y expresión, presencia sugerida, juegos de rol, realidad teatral bajo el hechizo del actuar simbólico y desciframiento; o lugares vacíos o puntos ciegos, juego libre o no regulado, puros transcursos y movimientos mecánicos sin sentido ni expresividad. En el comienzo de El desaparecido, este momento se encuentra en estricta oposición al plan pedagógico. El objeto de esta confrontación es aquel moderno «escritorio de la mejor clase» (V 57) que su abuelo le deja a Roßmann y que no solo retoma un motivo de la Bildung acuñado en las novelas de Goethe y Stifter, sino que ante todo adquiere su significado en los puntos de contacto entre lo público y lo privado, la escritura y la experiencia identitaria, la autorreflexión y el juego, el teatro y el disciplinamiento47. Ya en un borrador de su diario de vida del 24-25 de diciembre de 1910, con un paisaje teatral del escritorio, en el que alrededor del escribiente se agrupa el desorden de las cosas ahí depuestas en la imagen de la reunión carnavalesca de un público de los suburbios, en un giro significativo no se escenifica el mundo sino el yo del escribiente. No un teatro del mundo, entonces, sino un «teatro del yo»48: «Eso es lo que soy entonces», dice la última oración de esta anotación (T 137-139). De un modo del todo distinto aparece también el nuevo escritorio de Karl Roßmann como el objeto de un juego que participa del yo:
En su parte superior, por ejemplo, tenía cien gavetas de los más variados tamaños e incluso el presidente de la Unión había encontrado un lugar apropiado para cada uno de sus expedientes; pero, además, en el lateral había un mecanismo regulador con el que se podía lograr, girando una manivela, las inversiones y nuevas disposiciones de las gavetas que se deseasen, según las necesidades o los gustos de cada uno. Unos delgados paneles laterales descendían lentamente y formaban el fondo de nuevas gavetas que acababan de aparecer o las cubiertas de otras ascendentes; con un simple giro de la manivela, la parte superior ofrecía un aspecto completamente distinto, y todo funcionaba lentamente o con una rapidez demencial, según la manera en que se girara la manivela (V 57).
A través de este mecanismo y su juego fantástico, que ya había sido conocido por Goethe en el lujoso bureaux à cylindre procedente de la manufactura de Röntgen y se había convertido en motivo de cuentos fantásticos en su «Nueva Melusina»49, Karl Roßmann es visitado por el recuerdo de los autos de Navidad «en casa en el mercado navideño»; un equivalente, al fin y al cabo, al regalo de Navidad de Wilhelm Meister, aquel teatro de marionetas del «envío teatral» y de Los años de aprendizaje. Con una función del todo diferente, sin embargo, que no se ejerce ni sobre «velos místicos» ni sobre la «magia» del encubrimiento50: no hay nada en este auto de Navidad que esté oculto tras las bambalinas; no hay misterio alguno de la expresión; e incluso las «apariciones más ocultas» que Roßmann había descubierto poco a poco siendo niño, son detalles singulares, meros efectos de superficie como «quizá la de un conejito que, estando parado por delante en la hierba, levantaba sus patitas y se disponía a salir corriendo» (V 58). Y si una y otra vez compara los giros de la manivela con la que «un anciano» manipulaba el aparato con «los efectos del auto de Navidad», entonces con ello no sigue a las huellas de la expresión, no sigue al movimiento expresivo del sentido ni la magia de un juego de rol, sino a una simple transmisión, al mero funcionar y una causalidad mecánica y acorde a una marioneta, que produce «la diversión» (V 57) del espectador, un placer sin productividad, sin identificación, sin estimulación ni conformación del sí mismo, un placer que parece resistir a la idea de disciplina educativa y que es atravesada y estropeada tanto por la madre como por el tío. La unidad en cuanto al motivo entre el escritorio y el juego, con esto se encuentra en el origen de movimientos opuestos: primero el teatro de la autoexperiencia y de la fundación pedagógica de la identidad en nombre del tío y del «presidente de la Unión»; luego, sin embargo, la puesta en libertad de un juego maquinal y carente de expresión, que socava el espeso arreglo entre observación, autoobservación e iniciación del yo. Por ello, este «auto de Navidad» finalmente se parece menos al goetheano teatro de marionetas iniciado por Wilhelm Meister a través de la experiencia del parecer y que no en último lugar está unido estrechamente al juego de socialización del ritual navideño51; se parece más bien a la «gracia» de las marionetas de Kleist. Porque también en «Sobre el teatro de marionetas» de Kleist, en principio se trata de un mero movimiento mecánico que «se extiende completamente hacia el reino de las fuerzas mecánicas» y que finalmente puede ser «producido por medio de una manivela»52. Y justamente este baile maquinal también en Kleist está enfrentado a aquella dolorosa y malograda imitación con la que el mozalbete en el baño ensaya la imagen del «extractor de espinas», bajo la mirada de un espectador, bajo su propia y ajena mirada, ante el espejo: «Una violencia invisible e incomprensible parecía depositarse, cual red de hierro, alrededor del libre juego de sus ademanes»53. Con esto, tanto en Kleist como en Kafka –así puede conjeturarse–, la simbolización del cuerpo, el carácter antropomorfo de la imitación representante del cuerpo es relevado y desmontado por la serie de reflejos maquinales, animales e inexpresivas.
De este modo, en el texto de Kleist con miras al teatro de marionetas se plantea la pregunta de si el «maquinista que dirige estas marionetas debería ser él mismo un bailarín o al menos debería tener una idea respecto de la hermosa danza»54; es decir, si existe una semejanza entre movimiento visible y origen invisible. Mientras que esta pregunta en un principio es contestada afirmativamente –el negocio del teatro de títeres no podría ser ejercido sin «sintiencia»; o sea, no sin adaptación ni correspondencia entre movimiento mecánico e impulso expresivo–, en el instante siguiente aparece formulada y respondida de un modo del todo distinto. Porque, por un lado, esta semejanza, de la que habla «el señor C», el «bailarín», cuaja en identidad e indiferencia absoluta, en la medida en que «el maquinista se coloca en el punto de masa de la marioneta, es decir, con otras palabras, baila»; por otro lado, esta relación es relevada por una relación espacial, una relación geométrica, la relación «artificial» entre los movimientos de los «dedos» y las «figuras sujetadas a estos», es decir por una relación que no se deja representar en la transición desde el alma hacia el cuerpo, desde la imagen primordial hacia la copia, sino tan solo como una complicada relación de conversión. Es que esta comparación torcida con ejemplos matemáticos55 cumple justamente el propósito de acentuar la desemejanza en varios niveles: entre «dedos» y «títeres», causa y efecto, entre recta («asíntota») y curva («hipérbole»), entre palabra y cifra («logaritmo»56) y finalmente entre la imagen del cuerpo y el cálculo matemático. Al final de esta explicación se afirma lo contrario de la posición inicialmente sostenida: la semejanza entre el maquinista y los títeres está confrontada a su desemejanza; o, dicho de otra manera: la relación de la similitud es burlada y sustituida por una relación de contigüidad espacial. Por un lado, entonces, la imitación, la semejanza del cuerpo con la imagen que pretende, la pregunta por la correspondencia entre el cuerpo del «mozuelo» y la imagen del «extractor de espinas»; por otro lado, relaciones espaciales, elementos dispares, un baile de extremidades artificiales que obedecen a sus propias leyes del movimiento57, se ordenan como dispositivo mecánico y justamente a través de esta mecanización extirpan el «último quiebre del espíritu»58