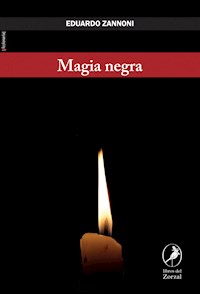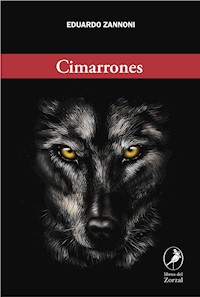7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Agustín Lopresti acaba de separarse de su esposa. No es eso en realidad lo que le duele, sino el hecho de no convivir más con sus tres hijos. Trabaja en una editorial como asesor literario, cena todos los días solo y habita el departamento que le presta Walter, quien es su amigo personal y además su jefe. Sus días transcurren como siempre, de manera aburrida, hasta que un extraño contrato de edición, en el que se ve involucrado profesionalmente, rompe con todas sus rutinas y empieza a comprometer seriamente su integridad física y emocional. Se trata de una confesión inédita de José López Rega en la que aclara sucesos oscuros de la historia argentina: entre ellos, la profanación del cadáver de Juan Domingo Perón. A partir de que el manuscrito del Brujo llega al escritorio de Agustín, la realidad se convierte en una pesadilla, los muertos se suceden y el pasado nacional retorna como una amenaza. Esta novela de Eduardo Zannoni, que entrecruza de manera impactante la ficción con la historia, capturará al lector desde la primera página. Imposible abandonarla hasta saber la verdad que se oculta detrás de tantos enigmas, compromisos personales y secretos políticos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eduardo Zannoni
El manuscrito del brujo
Zannoni, Eduardo
El manuscrito del brujo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-599-381-5
1. Narrativa Argentina. 2. Novela.
CDD A863
Foto de tapa: Maia Croizet
©Libros del Zorzal, 2011
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com.ar>
Índice
-1- | 6
-2- | 16
-3- | 23
-4- | 32
-5- | 38
-6- | 45
-7- | 48
-8- | 63
-9- | 69
-10- | 72
-11- | 80
-12- | 85
-13- | 89
-14- | 97
-15- | 101
-16- | 103
-17- | 108
-18- | 113
-19- | 122
-20- | 129
-21- | 137
-22- | 141
-23- | 146
-24- | 160
Agradecimientos | 167
Ese estado de guerra que se nos impone no puede ser eludido, y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes.
En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará.
Fragmentos del Documento reservado del Comando Superior Peronista, 1° de octubre de 1973.
No conozco entre los pueblos cristianos, uno que tenga más ardiente el odio como el nuestro.
Domingo Faustino Sarmiento, Presidente de la Nación, Carta a Luis Vélez, 1871.
-1-
Mientras hacía esfuerzos por lograr que en la valija entrase la poca ropa que me llevaría —sólo la indispensable, claro está—, y metía en un bolso de mano unos cuantos pares de medias y varios calzoncillos, los elementos de aseo y medicamentos, algunos libros insustituibles, mis discos compactos preferidos y el pequeño equipo de audio reproductor, me invadieron diversos y contradictorios sentimientos.
Me iba de casa, y eso significaba claudicar de todo un proyecto de vida en el que no sólo contaba yo mismo. Aunque eso no me hacía sentir bien, lo había asumido como un mal necesario, es decir, como algo sencillamente inevitable. Pero al separarme debía resignar, también, espacios y rincones de la casa que conocía palmo a palmo; rincones que evocaban distintos momentos más o menos felices de nuestros años jóvenes, y otros que, después, fueron mi refugio durante las frecuentes soledades, como el entorno recoleto del escritorio donde estaba mi biblioteca. En aquellos últimos meses —¿o años?—, durante los prolongados silencios entre Vilma y yo que fueron hitos de nuestra crisis matrimonial, me aislaba allí, en la lectura, en la escritura, o simplemente dejándome arrastrar por cavilaciones sin destino.
Pero no eran tales cosas, con todo, las más importantes que dejaba. Además me separaba de mis hijos. Lo viví con culpa, no voy a negarlo. A mis hijos (Cristina de diecinueve, Luis de dieciséis, y Guido de doce) los he amado toda la vida y por supuesto los seguiré amando. Yo sabía que aunque me fuese, ellos me necesitaban (los hijos siempre necesitan de sus padres, pensaba y pienso). Si bien Vilma y yo habíamos conversado con ellos acerca de la decisión de separarnos, y habíamos tratado de hacerles comprender razones y hasta sinrazones, el hecho de irme les había causado un dolor inmenso. De eso precisamente me sentía culpable.
Ellos lloraron mucho —rectifico: lloramos— el día que les anunciamos que me iría, cosa que hicimos dándoles tiempo para que elaboraran una especie de emergente duelo que era inevitable. “Pero siempre estaré cerca de ustedes”, agregué a modo de consuelo, si es que decirles eso era un consuelo. Porque aunque nunca fui un padre demasiado presente, ellos sabían que hasta ese momento yo había estado allí, en la casa, cerca de ellos, al menos físicamente. Y que a partir del día siguiente ya no lo estaría.
La mañana acordada para mi partida, una vez concluido el último desayuno en casa en compañía de mis hijos, me despedí de ellos con un beso, y les prometí volver a verlos muy pronto. Después que partió cada cual a lo suyo —a la facultad o al colegio—, me despedí también de Vilma. Luego cargué la valija, el bolso y lo demás en el asiento trasero de mi automóvil, y partí.
A medida que dejaba atrás la casa, vi a través del espejo retrovisor la imagen de Vilma, que se había arrimado al cordón de la calle y me observaba alejarme con un gesto compungido que delataba, probablemente, cierta congoja. En ese instante yo mismo sentí que algo laceraba mi pecho. Pero ya era demasiado tarde para lamentaciones. Eran más de veinte años de casados, veinte años que son algo, no nada, como dice el tango de Gardel, veinte años que comenzaban en ese preciso instante a formar parte del pasado.
Mientras me dirigía con el automóvil hacia el departamento que me había ofrecido en préstamo Walter Carrizo, mi editor y amigo, para ocuparlo durante el tiempo necesario, hasta que consiguiera instalarme en otro más apropiado o al menos alquilar una pieza, dentro de la cabeza comenzó a darme vueltas una pregunta que podría parecer insólita. Me preguntaba una y otra vez por qué diablos me iba de casa. Era una pregunta, lo reconozco, lisa y llanamente ridícula a esa altura de los acontecimientos. La pregunta parecía dictada más por una suerte de sentimiento de culpa que por otra razón. Recién en ese momento caía en la cuenta de que había concretado en los hechos la decisión, postergada una y otra vez, de separarme de Vilma; era eso, paradójicamente, lo que me abrumaba. La pregunta me hacía vacilar, aunque sólo volver a rememorar los últimos tiempos con ella era suficiente para ratificarla.
Cuando llegué al edificio, dejé de pensar en tonterías. Logré aparcar el automóvil a pocos metros de la entrada, tomé la valija y los demás bártulos, y entré. Mi amigo me había confiado un juego de llaves: la del portal de entrada del edificio y la del departamento. Subí por el único ascensor que había y descendí en el sexto piso. Busqué la puerta y abrí.
El interior se hallaba a oscuras o apenas en penumbras. Tanteé en la pared buscando el interruptor para poder situarme en el espacio, pero simultáneamente percibí jadeos inconfundibles que partían de algún lugar del interior. Me llamó la atención que, quienes fueren, continuaran cogiendo como si nada, a pesar de que alguien había abierto la puerta de entrada. Me quedé paralizado en el vano de la puerta, asustado y en silencio porque, convengamos, es de muy mal gusto interrumpir los instantes de éxtasis y goce. De pronto los jadeos cesaron y por un breve instante se hizo un silencio absoluto. Después alguien se revolvió en la cama, o al menos se oyó un restregón entre las sábanas.
—¿Walter? —preguntó una voz masculina entre las sombras.
Dudé por un momento entre cerrar la puerta y desaparecer sin ser visto, o desafiar la situación. Opté por la segunda alternativa. Hallé al tanteo la llave de luz. Estaba parado en la entrada de un pequeño ambiente dividido por un marco rústico de madera que carecía de mampara u otro cerramiento. En la parte anterior había una mesa, un par de sillas a modo de minúsculo estar y, a un lado, a la derecha de la puerta de entrada, una cocina y un lavadero diminutos; en la parte de atrás, la cama de dos plazas, un roperito de madera y una mesa de luz a uno de sus lados, sobre la que había un teléfono. A un costado se veía una puertita de vidrio esmerilado que, se me ocurrió, debía ser el baño, y al otro costado, enfrente, una ventana que se hallaba con sus persianas de madera totalmente bajas.
Al verme, la muchacha que estaba en la cama junto a quien había preguntado por Walter se cubrió la cara con la sábana.
—¿Quién es usted? —preguntó en un tono contrariado su compañero, mientras se sentaba en la cama.
Me sentí muy incómodo en ese instante pero, como pude, respondí:
—Un amigo de Walter.
Mi interlocutor no ocultó su contrariedad.
—Caramba —dijo después de pensar un momento mientras se rascaba la cabeza—. Si hubiésemos sabido que usted llegaría tan temprano…
—¿Walter no les dijo que yo…? —me sentía francamente ridículo parado allí, frente a ellos.
—Sí, sí —admitió mi interlocutor—. Usted debe ser Agustín Lopresti, ¿no? —dijo y yo asentí con timidez—. Walter me avisó, sí. Usted viene a pasar un tiempito aquí porque... —dejó la frase sin terminar.
—Algo así —dije sin demasiada convicción, mientras la muchacha seguía cubierta por la sábana.
Quedamos ambos en silencio durante algunos segundos, hasta que él dijo:
—¿Podría dejarnos solos? Así nos damos un baño, nos vestimos y salimos en unos minutos, para que usted se instale. No vamos a tardar más de media hora.
—¿Apoyo mis cosas aquí? —pregunté, señalando el piso.
—Donde le venga bien, amigo. Esto es un quilombo, de manera que no molestarán en ningún lado. Y menos a nosotros, que ya nos vamos.
Dejé la valija y el bolso en un rincón, y sin decir más, salí. Pensé en dar una vuelta con mi automóvil para reponerme de la sorpresa. Pero ya que había logrado aparcarlo a pocos metros del edificio, preferí entrar en un barcito que divisé enfrente, sentarme junto a una ventana que me permitiera observar la calle y aguardar el momento en que los inesperados ocupantes del bulín se retirasen. Pedí un café cortado y tomé de un revistero el diario para entretenerme en algo.
Al rato salieron. Pude observarlos a ambos. Él tendría entre cincuenta y cincuenta y cinco años, es decir, más o menos mi edad. Vestía atuendos típicos de un yuppie decadente. Ella no tendría más de treinta, una rubia de buen cuerpo, tetas razonables, pero a mi gusto mejores piernas; se había colocado un par de anteojos enormes que casi le ocultaban el rostro. Típico, pensé en un arranque prejuicioso, de la mujer casada que anda de trampa. Y él, un veterano ejecutivo también casado, conjeturé con igual prejuicio. Se trata de los candidatos habituales para esa franja horaria; los que escogen la hora aún temprana sin despertar sospechas, después de que cada cual ha desayunado en su casa y, seguramente, ha despedido a su cónyuge y a sus hijos con un beso. Por eso, alguien me comentó que los hoteles alojamiento o “albergues transitorios”, como se les denomina, están atestados a esa hora.
Walter es un tipo generoso y comprensivo con aquellos a quienes aprecia, pensé, y buena prueba de lo que digo es que me lo ha ofrecido sin cobrarme un peso, el tiempo que yo lo necesite para vivir en él, aunque eso prive a sus amigos de usarlo como aguantadero para furtivos encuentros y retozos clandestinos. Aunque pensé también que por algo Walter lo tenía: no sería razonable creer que era sólo para hacer beneficencia.
Cuando ya se habían cumplido unos minutos desde que ambos pasaron frente a la ventana del bar, pagué el café, crucé la calle y volví a subir. Entré, encendí la luz y observé el entorno, que se me representó como lo que era: una verdadera cochambre. Todo parecía estar fuera de lugar. En el dormitorio el roperito estaba con las puertas abiertas de par en par, la cama revuelta, las sábanas hechas un bollo, y un par de toallas de baño en el suelo, a cada uno de los lados. Me asomé al baño: el piso estaba totalmente mojado, y alguna canilla de la bañera aún goteaba. Me acerqué a la cama deshecha con cierto temor y mis aprehensiones se confirmaron: las sábanas todavía estaban calientes y hasta me pareció que había en ellas algún rastro de semen. La puta que los parió, pensé, y al punto me abalancé al roperito para ver si había otro juego de sábanas en su interior. Nada. ¡Qué mierda, ni un juego de sábanas de repuesto! Si a nadie se le ocurría cambiar la ropa de cama, me pregunté cuántos habrían cogido sobre las mismas sábanas una y otra vez.
Yo, en cambio, iba a vivir un tiempo allí, mi caso era diferente. Fui hasta la cocinita. ¡Ay! Había de todo: una cafetera enlozada con restos de café de mil años por lo menos, algunos pedazos de pan duro en la mesada, una botella de Old Smugglery otras de vino y de cerveza —todas vacías, por supuesto—, una sartén con sobras carbonizadas de alguna añeja fritanga. En la pileta había algunos platos sucios y vasos usados que habían sido apenas enjuagados, una verdadera mugre. Por suerte no vi cucarachas ni otras alimañas merodeando entre los detritos. En la alacena descubrí un par de vasos, frascos vacíos y algunos envoltorios diminutos con vestigios de especias, que habían sido abiertos y dejados allí nuevamente. La heladera estaba vacía; funcionaba, pero su interior también necesitaba una buena lavada de cara. Había otro sin fin de trastos y cacharros que sería inútil describir. A esa altura me persuadí de la necesidad de comprar una cantidad de cosas para hacer habitable el lugar.
Comprendí que no tenía otro remedio que serenarme, pensar en el ajuar y contratar a alguien que llevase a cabo una limpieza a fondo. Me senté frente a la mesita de la sala, tomé un papel y me concentré en hacer una lista de lo indispensable. Cuando la terminé, consulté la hora: los bancos ya habían abierto y podía sacar dinero suficiente para las compras, de manera que me puse en marcha. Al poner la llave en la puerta, se me ocurrió que sería prudente contratar los servicios de un cerrajero.
Al mediodía regresé con detergentes y otros enseres de limpieza, toallas grandes y chicas, y dos pares de sábanas nuevas, además de una razonable provisión de comestibles. No olvidé incluir dos o tres botellas de cerveza, y una de Ballantines. Encontré en la entrada del edificio, de casualidad, al portero, que lógicamente no me conocía y que recién hizo un gesto afectuoso cuando me presenté y le dije que me iba a instalar por un tiempo en el departamento que me facilitaba mi amigo Walter. Le pregunté si me podía recomendar una persona que hiciera una limpieza a fondo y también un cerrajero. El portero, que ya con más confianza me pidió lo llamase por su nombre, Eusebio, me dijo que su esposa, Dolores, se encargaba de la limpieza de algunos departamentos del edificio. Acepté de inmediato. Pensé que la primera vez la mujer iba a emplear por lo menos cuatro horas para dejar el cubículo medianamente presentable.
En dos viajes cargué todo lo que había comprado y lo subí al departamento. Dejé las cosas provisoriamente por ahí, hasta que a mi regreso pudiera acomodarlas como correspondía, y corrí hasta la cerrajería que me recomendó Eusebio. Tuve suerte, volví con el cerrajero y en menos de media hora la puerta de ingreso tenía una nueva cerradura colocada y dos llaves: una se la entregaría a Walter, claro, y la otra la usaría yo mientras viviese allí.
Probé el teléfono que estaba sobre la mesa de luz y al escuchar el tono confirmé que funcionaba. Llamé a Walter a la editorial, para anunciarle que ya estaba instalado y que tenía la intención de invitarlo a almorzar. Pero Mabel, su secretaria y también telefonista, me dijo que había salido y que no sabía a qué hora regresaría. De manera que almorcé solo, por ahí cerca, en un restaurante de la zona.
De regreso, mientras esperaba a Dolores, volví a llamar por teléfono a Walter: no estaba. En ese momento sonó el timbre. Al abrir me encontré frente a una mujer que por su aspecto imponía respeto. Traía consigo un balde y los demás elementos de limpieza. Me saludó, circunspecta, mientras echaba una mirada a los ambientes.
—Esto es un chiquero —comentó para sí, pero con voz suficientemente audible como para que yo la oyese.
—¡Qué le parece! —exclamé por decir algo que coincidiese con su observación.
—Hace como un mes vine a pedido de otros inquilinos. Se ve que se fueron y después nadie limpió nada… —comentó Dolores con fastidio—. Como de costumbre.
—¿No le avisó a Walter? —pregunté.
—¿A Walter? No, no. ¿Para qué? Si rara vez se ocupa…
—¿No viene por acá?
—Muy poco... Sólo llama por teléfono de vez en cuando. No hace más que darle la llave a quien se la pida. Usted me entiende, ¿no? Cuando se van, dejan todo hecho una roña.
—Me voy a instalar aquí solo —le aclaré a Dolores—. Me gustaría contratarla para que limpiara el departamento dos veces por semana.
—¿Quiere decirme que va a vivir aquí solo? —preguntó Dolores con sorna.
—Por algún tiempo —asentí y como prueba le extendí la llave que había reservado para Walter. Después tendré tiempo de hacer otra copia para él, pensé.
—De acuerdo —me contestó y me miró por un instante sin decir palabra, creo que con incredulidad. De inmediato guardó la llave en su delantal y se dirigió al diminuto lavadero para cargar agua. Tenía una buena tarea por delante.
—Mejor la dejo para que trabaje tranquila. Volveré en un rato —le dije.
Regresé al departamento pasadas las diez y media de la noche. Fui a un cine de Lavalle y después a cenar a una pizzería de Corrientes. Ni bien entré percibí un delicado aroma al detergente floral que Dolores seguramente había esparcido, en un auténtico acto de purificación, por todos los rincones. Encendí la luz y vi la cama hecha con uno de los juegos de sábanas que había comprado a la mañana. Los pisos lucían impecables; el del baño estaba limpio y seco; la bañera y el lavabo, así como el inodoro y el bidet, estaban presentables, y en los percheros de la pared colgaban las toallas limpias que yo también había traído. En la cocina ya no se veían restos de comida y los cacharros parecían haber recobrado su honorable naturaleza; en la parte superior de la alacena se hallaban los platos, tazas y vasos; en la parte inferior, algunos utensilios como ollas y sartenes a las que yo por cierto no recurriría.
En la salita, sobre uno de los silloncitos, estaba la valija con mi ropa, y sobre la mesa, el equipo de audio reproductor, la pila de libros y los discos compactos que había traído conmigo. Pensé en hacerle una llamada telefónica a Walter, pero me pareció imprudente interrumpirlo a esa hora.
Saqué la ropa de la valija y la acomodé en el roperito de madera, me di un baño caliente —logré regular el calefón a gas de la cocina, que por fortuna funcionaba—, me calcé un pijama, conecté el audio reproductor, coloqué en él uno de los discos, y cuando ya estaba sonando, me metí en la cama. Era cerca de la medianoche y, después de un día ajetreado como el que había tenido, lo natural era que disfrutase al entrar en contacto con las sábanas nuevas. No ocurrió exactamente eso. Si bien el baño me había relajado bastante, en ese momento me sentí un extraño entre esas cuatro paredes. Se percibía un silencio total en el entorno, un silencio sibilante, casi fúnebre. Me parecía irreal estar allí, solo, como si me hallase en nido ajeno, ajeno y vacío. Otra vez me invadió una cierta e indescriptible melancolía.
Apagué la luz y me dejé llevar por la suave música que me envolvía entre las tinieblas. ¿Era yo quien estaba allí o, en realidad, otro que creía ser yo? Me vino a la cabeza, en ese momento, el sueño de Chuang Tzu,que “soñó que era una mariposa y no supo, al despertar, si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre”. Recordé haber leído, en algún lado, alguna vez, que hay ocasiones en que la realidad y la fantasía se confunden. Bien visto, eso de que se confunden sería apenas un modo de decir. Intenté formularlo de otra manera: hay circunstancias en que la realidad se tiñe con nuestras fantasías. También podríamos decir que nuestra realidad, la de cada uno, la de aquí y ahora, no es más que una ilusión o, por qué no, un sueño. No quería, sin embargo, avanzar por ese camino escarpado, ya que si hablaba yo de sueños, ¿no son ellos, acaso, reales? ¿Cuánto de real hay en un sueño? A través de estas cavilaciones me fui internando lentamente en los meandros inasibles de los territorios oníricos. En algún momento me dejé atrapar en uno de sus recovecos y me quedé profundamente dormido.
-2-
Me desperté temprano, sin saber con exactitud dónde me hallaba. Los contornos, que apenas podían distinguirse gracias al tenue resplandor que se filtraba a través de los listones de la persiana de madera totalmente baja, me resultaban extraños, ajenos. El silencio era total. Recién cuando mis ojos se posaron en la puerta de vidrio esmerilado de entrada al bañito, a la izquierda, y enseguida divisé, al frente, el equipo de música y la pila de libros que descansaban sobre la mesa de la salita, reconocí mi nuevo hábitat.
Eran las siete de la mañana, demasiado temprano aún para iniciar la jornada. Habitualmente yo no llegaba a la editorial antes de las diez. Walter solía llegar más tarde que yo. Sin embargo, ese día no habría de ser uno habitual, pensé; cuando nos encontrásemos, seguramente me preguntaría cómo estaba, si me hallaba cómodo en su departamento y todo ese tipo de cosas. Seguramente antes del mediodía mi separación ya habría tomado estado público. Con sólo enterarse Mabel, la secretaria de Walter —que, estoy persuadido, ya lo sabía a través de él—, sería suficiente. No había más remedio que aceptarlo.
Volví a cerrar los ojos y traté de relajarme. Quería dormir un rato más antes de enfrentar la realidad. Mientras me dejaba llevar, por entre los pliegues de la memoria se filtró, como entre brumas, el recuerdo de Teresita. Me resultó en verdad extraño que, justo en ese momento, apareciese la borrosa imagen de una lejana muchacha que despertó en mí el verdadero amor de mi juventud, al menos el primero del que podían dar fe mis recuerdos. Amor que no pudo ser, pero amor al fin.
Estaba en plena evocación cuando sonó el teléfono, que me sustrajo abruptamente de las especulaciones. Era Walter que, al fin, se interesaba por mi suerte.
—¡Agustín...! —exclamó desde el otro lado de la línea.
—¡Bueno, ya era hora! Desde ayer te he estado llamando para darte mi nueva dirección pero me fue imposible dar con vos… —dije con extrema ironía—. ¿Adónde te habías metido?
—Tuve un día de locos, ya te contaré. ¿Todo bien?
—Acostumbrándome a estar solo… —le contesté—. Creo que en un par de días voy a estar mejor.
—¿Venís a la editorial?
—Por supuesto.
—Entonces no tardes. Hay trabajo esperándote.
—Nos vemos —dije, y colgué.
La editorial ocupaba el quinto piso de una torre en el microcentro. Walter era su socio gerente, pero los verdaderos dueños eran dos o tres capitalistas ajenos al negocio, que sólo se hacían presentes a la hora de distribuir dividendos, de modo que Walter, en los hechos, se comportaba como si fuera el dueño.
Mientras subía en el ascensor, imaginé que todos sabrían de mi nuevo estado, pero al llegar nadie se atrevió a hacerme comentarios espontáneos al respecto. Mabel, sin embargo, fue quien se dio por enterada cuando me vio pasar camino a mi despacho y me saludó. Ella era el típico espécimen de la solterona de cincuenta y tantos que aún aspira a quemar sus últimos cartuchos. Conmigo no había tenido suerte, a pesar de habérseme insinuado algunas veces; nunca fui un hombre de caer en la infidelidad, aun teniendo dificultades con Vilma.
—Buen día, Agustín —me recibió obsequiosa, mirándome a través de sus anteojos.
—Buen día, Mabel, me alegra verte. ¿Hay alguna novedad? —le pregunté por preguntar algo, haciéndome el despreocupado.
—¿Cómo te sienta la nueva vida? —me soltó sin tapujos.
—La voy llevando... ¿Qué querés que te diga? —Ella sonrió apenas, como diciendo “no hay otro remedio”, y yo traté de zafar. —¿No llegó Walter?
—Todavía no, pero supongo que no tarda.
—Lo espero en mi escritorio.
—No te estoy echando... ¿Te convido un café?
—No, gracias, recién desayuné. Más tarde quizás.
Ya en mi oficina, observé varios originales colocados sobre el escritorio de tal modo que no me pasaran desapercibidos. Una inequívoca invitación al trabajo. Pero, dicho con franqueza, no tenía ganas de sumergirme aún en la lectura, actitud que repetí involuntariamente a lo largo de varias semanas.
A las tareas específicas como asesor de producción, que me confinaban a la lectura de originales para decidir si tenían alguna chance de llegar a las librerías, agregué una inusitada disposición para las relaciones públicas, que antes siempre había tratado de rehuir. Me mostré, para sorpresa de Walter, amable y obsequioso con cuanto aspirante a escritor, obra en mano, se acercaba con la ilusión de ver publicada su novela, sus cuentos o poemas; bien dispuesto a escuchar con atención sostenida las tramas más extravagantes, argumentos esotéricos en algunos casos, y también dramones excéntricos pergeñados en ocasiones en un barroco cultiparlista, que remedaba a autores como Mujica Lainez, Carpentier o Cabrera Infante.
Durante esos primeros tiempos me solazaba indagando, con fruición y como si realmente me interesasen, las alternativas del proceso creador del que cada autor hacía gala a la menor insinuación, y las influencias literarias de las que se confesaba tributario. Todo eso se había transformado en rituales que disimulaban la soledad de mis días. En realidad, me interesaba regresar exhausto, lo más tarde que fuese posible, a la soledad del mínimo cubil, harto del palabrerío, con la esperanza de que me venciera el cansancio y me fuera posible no pensar demasiado en mí mismo. No me resultaba fácil, sin embargo, adaptarme a mi nueva vida que me exigía, muy a mi pesar, sobrellevar la carga emocional que es inherente a la separación. Casi todas las noches hablaba por teléfono a mis hijos para que me contaran cómo se sentían y cómo andaban sus cosas. Descubrí que lo hacía obedeciendo a una necesidad compulsiva, o casi, para no sentirme culpable de haberlos abandonado. También descubrí con cierto dolor que la vida sin mí, en la casa, era una alternativa tolerable para ellos. Cuando llamaba, lo habitual era que atendiese Vilma y me pusiese al tanto de las novedades domésticas, si es que las había.
Fue precisamente en esos días que, por primera vez, tuve la sensación de que alguien me seguía por la calle cuando iba caminando a la editorial por las mañanas, o cuando regresaba, también caminando, por las noches. Habitualmente hacía a pie ese trayecto de unas veinte cuadras, pues dejé de utilizar mi automóvil durante la semana, de modo que quedaba guardado en una cochera cercana que alquilé. La caminata me permitía oxigenar mis pulmones y hacer un poco de ejercicio. ¿Quién querría vigilarme y por qué?
En una de esas ocasiones, por obra y gracia de una asociación de ideas, se me ocurrió un embrionario argumento para un thriller