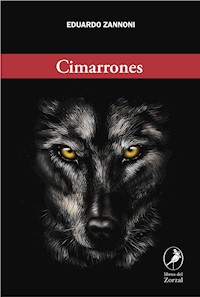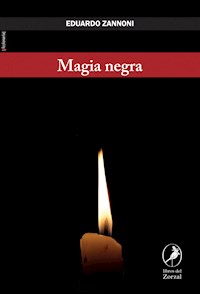
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El azar, las sospechosas coincidencias y los caprichos del destino; la rutina, la libertad y los hechos que de un golpe parecen desestabilizar todo un universo; la ética, la burocracia y los prejuicios que entorpecen el entendimiento; el amor, la enfermedad y la muerte. Esos son algunos de los temas que aborda este conjunto de relatos que no dejan respiro, que mantienen una tensión asfixiante, porque muestran que la aparente planicie de lo real muchas veces esconde vicisitudes desbordantes. Las tramas se combinan para generar una red de sentidos intensa, no exenta además de las posibles variantes que ofrecen el amor y la tragedia, la compañía inclaudicable de los que quieren de verdad a alguien y la soledad que implanta lo irremediable. Con Magia negra, Eduardo Zannoni demuestra una vez más la versatilidad de una escritura llena de recursos, plena de talento y decidida a retener al lector.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Eduardo Zannoni
Magia negra
Zannoni, Eduardo
Magia negra / Eduardo Zannoni. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2017.
Libro digital, EPUB - (Ficcionaria)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-599-530-7
1. Narrativa Argentina Contemporánea. I. Título.
CDD A863
©Libros del Zorzal, 2017
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a: <[email protected]>
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com>
Índice
Magia negra | 6
Mustafá | 15
La rebeldía de Fito | 22
Según pasan los años | 27
Amor incomprendido | 34
Bebota cruel | 43
Gratitud | 49
La primera vez (vivencias de otro siglo) | 93
La última sentencia del juez Salcedo | 101
El riesgo de las escaleras | 107
Encuentro en La Isla | 111
Extraños paraísos | 119
Mi evocación de Marta | 123
Adiós | 127
La denuncia de la señorita Cortínez | 131
A Nora, todo mi amor.
Magia negra
Fueron las coincidencias, una tras otra, día tras día, los hitos de la tragedia que signó los destinos de don Hilarión Calcaterra y de don Calixto García.
Por entonces, Calcaterra era un hombre sencillo, un humilde trabajador que con encomiable esfuerzo, ya casado y con un hijo de meses, Ramoncito, había concluido sus estudios en un bachillerato nocturno para adultos y, más tarde, había culminado su preparación como técnico electricista en una de las filiales de las escuelas Garmendia. Obtuvo luego su matrícula profesional y, en sociedad con un colega, don Calixto García, instaló un tallercito que fue ganando cada vez mayor clientela en el barrio. Este hombre laborioso y esforzado que vivía con su familia honestamente, es decir, de su trabajo, tuvo cierto día la desgracia de ganar un importante premio en la Lotería Nacional. No quiero anticiparme a explicar por qué digo que ese premio fue, para él, al menos de manera indirecta, una auténtica desgracia; ténganme paciencia, ahí va la historia.
Don Hilarión había jugado un décimo para el sorteo de Navidad. Se trataba de una costumbre ancestral, heredada de su familia. Todos los años jugaba al mismo número, que era el número al que jugaba su padre y al que aun antes, según le había contado el padre, había jugado el abuelo; como se ve, toda una tradición familiar.
¡Mire usted! Esa Navidad, por fin, el número salió beneficiado con el premio mayor. Ganó un muy buen dinero que, después de deliberar con su esposa, invirtió sabiamente: terminó de pagar la pesada deuda bancaria que había contraído para comprar su casa, levantó la hipoteca, compró un pequeño automóvil, y el saldo lo colocó en un plazo fijo en dólares.
La vida parecía sonreírle a los Calcaterra. Pero justamente en esos tiempos, según contaría él después, comenzaron a sucederse las desgracias. En realidad, nosotros, los vecinos, no supimos de las desventuras que padeció hasta bastante después de que se produjo el espectacular incendio de su casa. La dramática ignición se desató de un momento para otro durante una cruda noche de invierno. Fue dantesco. Las llamas se alzaron, incontrolables, horadando las tinieblas. De un momento para otro, iluminaron el barrio entero y obligaron a don Hilarión y a su esposa a cargar en andas al hijo, aún pequeño, para escabullirse lo más rápidamente posible del cerco de fuego abrazador. Todo el barrio se alborotó; hubo griterío y llantos desesperados de algunos vecinos que veían cómo crepitaba la quema y amenazaba las casas linderas. El calor se hizo insoportable. Alguien llamó a los bomberos. En el ínterin, explotó el automóvil que se hallaba en el garaje y una columna de humo negro dio más patetismo al infernal espectáculo. Los bomberos debieron trabajar hasta la madrugada para extinguir las llamas. La casa y el automóvil, las más importantes inversiones que había hecho don Hilarión con el premio de la Lotería Nacional, quedaron reducidos a cenizas. Nada se salvó.
Durante un buen tiempo, diría varios meses, no se tuvieron noticias de él ni de su familia. Los Calcaterra desaparecieron como si se los hubiese tragado la tierra. El socio siguió atendiendo el tallercito, pero solo. Cuando se le preguntaba por don Calcaterra, respondía con evasivas y, a lo sumo, decía que no sabía nada, cosa bastante extraña, por cierto. Hasta que un día, bien entrado el verano, don Hilarión volvió a aparecer. Según se supo, había alquilado una casita donde vivía con su mujer y el pequeño Ramón y en la cual había instalado un nuevo taller de electricidad. De manera que ahora había en el pueblo dos talleres de electricidad que se hacían competencia. Una tarde, en el bar, un grupo de viejos conocidos se sentó con él a tomar unas ginebras.
—¿No va a volver al taller con don Calixto? —preguntó alguien.
—Ni me hable —fue la respuesta de Hilarión—. Su esposa me ha estado lechuceando todo este tiempo.
—¿Cómo dice?…
—¿No me oyó? Lechuceando, dije… Eso…
Los interlocutores se sorprendieron ante la respuesta. Alguno se santiguó.
—¿A qué se refiere, amigo?
Hilarión miró a todos y lanzó una carcajada.
—Hablo de brujería —dijo una vez calmado, y empinó el vasito de ginebra mientras con la vista buscaba el porrón para servirse otro.
Lo curioso de la situación era que don Calixto tampoco quería hablar de la cuestión.
—Terco el hombre —respondía cuando le preguntaban por qué no había vuelto Hilarión al taller—. Me ha quitao el saludo.
—¿Y no le ha dicho por qué?
—Terco el hombre —volvía a contestar, y se encerraba en un mutismo indescifrable.
Las respuestas de uno y otro eran, ciertamente, crípticas, muy difíciles de entender. En realidad, nadie entendía. No hacía falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que ni Hilarión ni Calixto deseaban hablar del tema y algún secreto los atormentaba al punto de separarlos. Como supuse, por pura intuición pueblerina, que la cosa tenía que ver con el incendio que meses atrás había destruido su casa y su automóvil, una mañana me corrí hasta su nuevo taller y le saqué el tema para que me hablase con franqueza. No fue fácil ni tuve éxito.
—Vea —me dijo—, aunque con Calixto no nos saludamos, ni él ni yo queremos hacernos daño. ¿Me comprende?
—No —le respondí secamente.
—Mejor así… —dijo Hilarión, y me dejó con el entri-pado.
En otra oportunidad en que vino a mi casa para hacerme un arreglo en la caja del disyuntor, le ofrecí un vino cuando concluyó su trabajo. Nos sentamos en la cocina y, entre trago y trago, cuando lo vi algo más entonado, volví a sacar el tema, pero desde otra perspectiva.
—Qué fatalidad el incendio de su casa —le comenté como al pasar.
—Fue jodido… —me contestó—. Pero ya ve usted. Perdí todo… Podría haber sido peor… Suerte que salvamos al niño…
—¿Nunca le informaron los bomberos la causa del incendio? —pregunté.
—Sí… —dudó unos momentos y prosiguió—. Parece que fueron las velas. El repentino ventarrón extendió el fuego de las velas a las cortinas y después… Bueno… —hizo un gesto como si diese por sobreentendida la inevitabilidad del suceso.
—¿Las velas? —repregunté azorado—. ¿No tenía luz eléctrica en su casa, acaso?
Don Hilarión me miró fijamente. Temí que retornase a su mutismo. Pero no.
—Voy a decirle algo, amigo, pero le pido que no lo ande contando porái porque después la gente es muy dada a hablar de más, a buchonear. ¿Me entiende?
—Descuente mi discreción, don Hilarión. Seré una tumba —le aseguré.
—Entonces le cuento. Cuando gané el décimo de la lotería, pagué la deuda, levanté la hipoteca sobre la casa y me compré el autito. ¿Se acuerda? Al poco tiempo empezaron a sucederme desgracias de no creer. ¿Recuerda al Pancho, el perrito salchicha que tan lindo jugaba con Ramoncito? Bueno, al Pancho lo atropelló un auto y lo mató; poco después, al niño lo mordió un loro que le compramos, porque extrañaba mucho al Pancho. El loro resultó ser arisco y, para peor, no sólo picoteó al Ramoncito, sino que al niño le dio una cagadera que casi lo despacha para el otro lado… Yo mismo me agarré una purgación con una fulana del malecón… En fin, para qué le voy a seguir contando, todas eran malarias que, según supe después, venían de la envidia de la mujer de Calixto, la Eulalia.
—¿La Eulalia? —pregunté sorprendido. Yo a doña Eulalia ni la conocía—. ¿No habrán sido puras coincidencias?… A veces pasa…
—No, no, qué va. Estas no fueron coincidencias. La Eulalia es una bruja, amigo, y me lechuceó. ¿Me entiende?
—¿Lo… lechuceó…?
—Eso —me respondió con convicción.
Asentí, aunque, de verdad, no entendía gran cosa.
—La Eulalia me lechuceó por la envidia que sentía, como le digo, por haberme ganado la lotería. Me atraía las desgracias de pura envidiosa. Una, otra, otra. Entonces, desesperado, consulté con el doctor Garófalo, que es experto en estas cosas. ¿Lo conoce?
—No —contesté.
—Vive a la salida del pueblo… —hizo un gesto señalando hacia el sur—. Bueno, le expliqué lo que me pasaba y le pedí que me hiciera un trabajo para anular las hechicerías de la Eulalia. El doctor consultó en un libraco… Resultó ser como una biblia satánica, según me dijo. Después me enseñó un ritual: había que prender diez velas negras bien engrasadas durante cinco noches, dos cada noche; junto a ellas, desparramar sal gruesa, unas hojas de ruda hembra y poner cerca una copa de cristal con la yema y la clara de un huevo crudo dentro, mezclado con mercurio y agua salada. Había que dejar arder las velas hasta que se consumieran. Era todo un quilombo de cosas, pero, fíjese, yo las hice.
—¿Usted cree en esos maleficios?… —pregunté tími-damente.
Don Hilarión ni me escuchó, porque sin mosquearse siquiera prosiguió con su relato.
—Pienso que la Eulalia debe haberse maliciado la cosa, porque una de esas noches sopló un viento fuerte, las velas se cayeron, el fuego agarró las cortinas y… —no hizo falta que concluyese el relato.
Me quedé pensativo mientras Hilarión daba un último trago al vaso de vino. Hizo un gesto de resignación.
—Así fueron las cosas… —dijo—. No me saco de la cabeza que el viento sopló y el incendio se produjo por el puro poder de la Eulalia, que contrarrestó el conjuro del doctor Garófalo.
—Me parece que usted está un poco sugestionado —dije—. ¿Por qué cree que la mujer de Calixto…? —no sabía de qué modo decirlo—. ¿Cómo sabe, don Hilarión, que todo lo que a usted le ocurrió fue por los… lechuceos de la Eulalia?
Hilarión me miró con un gesto, como sobrándome.
—Todo el mundo lo sabe… Y el doctor Garófalo me lo confirmó. Es una hechicera, hace magia negra. Calixto se hace el desentendido, el que no está enterado, pero bien que la apaña… ¿Me entiende?
—¿Y por eso usted no volvió al taller con Calixto?
—Le dije a Calixto: “Mirá, sé que la Eulalia me lechuceó, y yo no te acuso de nada, pero tengo que protegerme…”.
—¿Qué le respondió Calixto? —pregunté intrigado.
—Debe haberse ofendido, o algo así. Me dijo que no quería verme más por ahí. ¿Qué le parece? Así como lo oye.
—¿Así como así? —volví a preguntar—. ¿Y usted no le respondió?
Fue en ese momento que Hilarión bajó la vista y meneó la cabeza. Lo noté abatido.
—No le contesté porque en una de esas, de pura bronca, Calixto le contaba a la Eulalia y ella me volvía a hacer otra magia negra, a mí, a mi mujer o a Ramoncito, quién le dice… —De pronto alzó la vista y me miró fijo—. Pero sé que el doctor Garófalo está trabajando para anular el poder de esa bruja que tanto daño le hace a la gente.
Después de esa conversación, no volvimos a tocar el tema con don Hilarión. Pero en diversas ocasiones le comenté mis impresiones del asunto a mi esposa. Ella había conocido de vista a doña Eulalia en la verdulería y al pasar habían intercambiado algunas palabras un par de veces. Era algo hosca y de pocas palabras, me contó, pero no daba la impresión de ser una bruja o una hechicera. Por las mías, pensé que la desgracia de don Hilarión, por dolorosa que fuera, podría haberle ocurrido a cualquiera, y que atribuirla al poder de la hechicería era el producto de una fantasía casi irracional, seguramente de la ignorancia. Como dejar dos velas encendidas durante toda la noche sin tomar precauciones para que no cayesen y esparcieran el fuego a las cortinas. Lo cierto y lamentable es que el accidente había destruido la amistad de don Hilarión con Calixto, dos buenas personas del pueblo. Pensándolo bien, no era para menos: don Hilarión había ofendido gravemente a su exsocio y amigo al decirle que su mujer lo había embrujado.
Recabé información sobre el doctor Garófalo, y me refirieron que era un sujeto extraño: tenía fama de chamán, tiraba las cartas del tarot y se decía que en su casa se hacían sesiones de espiritismo y ritos de umbanda. Pero no mucho más que eso.
Ya me había olvidado casi del asunto cuando una mañana, al llegar al bar del pueblo para tomarme unas ginebras, vi a todo el mundo conmocionado. Los parroquianos cuchicheaban en el mostrador
—¿Qué pasó? —pregunté a uno de ellos.
—¿No supo? —me respondió.
—No, amigo, en este momento llego, imagínese —aclaré.
—Algo terrible —prosiguió el parroquiano después de dar un sorbo a la taza de café cortado mientras masticaba una medialuna—. Don Calixto García apuñaló, en su casa, a su exsocio, don Hilarión Calcaterra.
Me estremecí.
—¿Por qué hizo eso? —pregunté nuevamente. La revelación me provocaba una íntima desolación.
—Nadie lo sabe. Deben ser cuentas viejas entre los dos. Aunque algunos dicen que la cosa tiene que ver con el suicidio de doña Eulalia. Algo le habrá hecho don Hilarión.
—¿El suicidio de doña Eulalia?
—Parece que anoche la Eulalia se ahorcó con una soga en el taller de don Calixto, y él, al verla ahí colgada, se volvió como loco…
“Esto tiene pinta de haber sido un trabajo del doctor Garófalo”, pensé. Además, recordé que el propio don Hilarión me había contado que Garófalo estaba haciendo un trabajo para anular el poder de la bruja. Pero por lo que me refirió a continuación el paisano, confirmé que el trágico destino de los amigos se coronaba con una fatídica carambola que no me extrañaría que fuese también un trabajo de Garófalo. Calixto García, me contó el parroquiano, al ver a su mujer muerta en el taller colgando de un telar, se fue a lo de don Hilarión con su facón “engrasao”. No le dio tiempo a nada, y en el momento mismo en que el pobre abría la puerta de calle, se lo cargó de varias puñaladas sin decir agua va. El pobre Hilarión no llegó a gritar siquiera, porque la muerte lo sorprendió desprevenido.
Mustafá
Un lector indolente o, más que indolente, desconfiado, podría concluir que la historia que me dispongo a relatar integra el fabulario de lobisones y aparecidos. Bien digo: un lector desconfiado, y descarto que muchos de los que esto lean alimentarán suspicacias y la sospecha de que pretendo hacerles tragar una chufleta. Allá ellos. Por mucho que recelen, y mal que les pese, el hecho sucedió, por increíble que parezca. Que muy pocos lo conozcan, y que aquellos a quienes les consta —¡y vaya si les consta!— se hayan cuidado de divulgarlo, es harina de otro costal. No me incumbe indagar en las causas que los condujo a guardar una discreción que me atrevo a calificar de cobarde y medrosa y que sólo es explicable —digo explicable, no justificable— por el temor a pasar por locos. Pero ese, estimado lector, no es mi caso. Si me quieren tildar de orate o de chiflado, allá ustedes.
Comienzo por describir a uno de los protagonistas. Se trata de Teobaldo Azcurra, un antiguo vecino del barrio de Flores, que rondaba los setenta, viudo desde tiempo inmemorial. Sin hijos. Tampoco se le conocían parientes. Don Teobaldo, como se lo llamaba, era un hombre solitario, adusto, nada proclive a prodigarse en muestras de efusividad en el vecindario. Pero esa circunspección no estaba reñida con la mansedumbre en el trato. Era un hombre simple, reservado, aunque no huraño. En realidad nadie conocía su pasado a pesar de haber vivido allí durante muchos años. Sus días transcurrían en su viejo caserón de la calle Carabobo. Subsistía de su jubilación. Se decía que era jubilado del ferrocarril, aunque nadie a ciencia cierta lo sabía. Salvo una vieja criada, de nombre Ada, que lo visitaba dos o tres veces por semana para asear la casa y que también le hacía de comer, nadie lo frecuentaba. Solía hacer caminatas por el barrio, comprar comestibles, café o bebidas en un almacén cercano, y algunas veces, cerca del mediodía o a la tardecita, llegaba hasta el bar Los Porteñitos, se sentaba a una mesa y tomaba un aperitivo. En esas ocasiones, era capaz de entablar conversaciones elementales con algún que otro parroquiano, y hasta podía suceder que lo invitase a su mesa y le pagara una vuelta de fernet.
Les he comentado que don Teobaldo Azcurra pasaba sus días recluido en su viejo caserón y que apenas era visitado por la criada. Pero no vivía exactamente solo. Lo acompañaba desde hacía cuatro o cinco años un imponente Rottweiler al que había bautizado Mustafá. Él es el otro protagonista de la historia.
A Mustafá se lo veía siempre junto a don Teobaldo cuando este salía al jardín que daba al frente de la casa y se entretenía en arreglar las azaleas o los jazmines, desinfectar el limonero que se erguía junto a la galería, regar las amapolas o cortar el césped. El perro era, sin duda, un digno descendiente de los ancestrales Metzgerhund alemanes: su maciza alzada, sus enormes fauces y esa cabezota cuadrada de coloso canino, que imponían severo respeto y temor a la vez; el corto pelo, negro como el azabache, deslumbraba. A través de las altas verjas que cercaban el jardín, se veía a Mustafá, que correteaba alrededor de su viejo amo, yendo y viniendo de un extremo al otro. Solía amedrentar, ladrando con su vozarrón estentóreo, a los transeúntes que se aproximaban demasiado a la cerca y, por si no fuesen suficientes los ladridos, resollaba mostrando los dientes y se paraba en dos patas contra ella tratando de asomar el hocico dispuesto a tarascar.
Ada contó después que, en la intimidad, don Teobaldo y Mustafá eran inseparables. Se entendían con miradas, y era frecuente, además, que Teobaldo le hablara. El dogo parecía comprenderlo y le respondía expresándose a través de inconfundibles gestos caninos. Dormía a los pies de la cama de su amo y velaba su sueño. Ambos hacían juntos sus comidas, y si don Teobaldo se sentaba en la sala a leer algún libro o lo hacía frente al televisor, Mustafá se echaba, manso y dócil, a sus pies. Pero el perro también tenía sus ratos de desfogue en el patio trasero de la casa. Allí corría a sus anchas de un lado a otro y descargaba sus energías, respondiendo con sus ladridos el cloqueo incesante de las gallinas que poblaban, medianera de por medio, el gallinero del vecino o intentaba cazar sin éxito mariposas e intimidaba a palomas y gorriones hasta quedar exhausto.
Durante la fatídica madrugada que dio inicio a la tragedia, Mustafá abandonó el dormitorio y se encaminó con sigilo hacia el patio trasero. Era una noche clara, de luna llena. “Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas”, diría el poeta. Pero Mustafá, claro, no era poeta y sucumbió al llamado de su instinto. De dos saltos trepó a la medianera y desde allí se lanzó con audacia al gallinero. El estrépito que causó la estampida de las gallinas ante la súbita presencia del perrazo fue impresionante. Hubo fragor de aleteos y corridas, cacareos y ladridos. A don Teobaldo, que dormía plácidamente, lo despertó un sonoro disparo de escopeta. Alarmado, prendió la luz de su cuarto, vio que Mustafá no se hallaba a los pies de la cama y tuvo una funesta premonición. Corrió al patio y pudo oír, a través de la medianera, las imprecaciones del vecino contra el perro. Teobaldo le gritó, y el vecino respondió con un vituperio. Había dado muerte al intruso, que no era otro que Mustafá, de un certero escopetazo.
A don Teobaldo no le quedó otro remedio que pedir disculpas, alzar el cuerpo sin vida de Mustafá y cargarlo a duras penas, arrastrándolo casi, hasta el patio de su casa. Allí, después de velarlo con la congoja infinita con que se despide a un verdadero amigo, cavó su tumba, lo colocó dentro de ella, le dio el último adiós y lo cubrió con tierra. Contó también Ada que la primera vez que ella fue a hacer la limpieza de la casa después del lamentable suceso, a los dos días, Teobaldo le explicó, con voz quebrada, que Mustafá había claudicado ante el ímpetu irracional de su naturaleza, hallando su trágico final abatido por los perdigones en el gallinero del vecino.
A partir de entonces, el pobre viejo quedó definitivamente solo en la casa. Cuando iba su vieja criada, era habitual que lo hallara derrumbado en el sillón de la sala, casi no le hablaba —de todos modos, Teobaldo siempre había sido de pocas palabras y de conversaciones elementales—, pero lo más sintomático, alarmante si se quiere, es que ya no se ocupaba como antes del jardín, no cortaba el césped, ni regaba las amapolas, ni desinfectaba el limonero. Prefería instalarse en el patio trasero y sentarse junto al lugar en que había enterrado a Mustafá. Lo lloraba en silencio. Transcurría, a veces, horas en soledad, con la vista fija en el apenas disimulado montículo de tierra removida que escondía sus restos. Ya no se lo vio trabajar en el jardín del frente. El césped, antes prolijo, se fue poblando de malezas, las amapolas languidecían, las azaleas y jazmines sobrevivían de milagro. Nadie en el vecindario prestó demasiada atención a todos estos detalles, pues Teobaldo, ya lo dije, no tenía un solo amigo que se interesase por él. Pero Ada se dio cuenta de que una profunda melancolía iba apoderándose de su espíritu devastado por la pena.
Refirió nuestra testigo que, ya transcurridos unos meses desde la muerte de Mustafá, le pareció que don Teobaldo había comenzado a perder la razón. Le oía decir incoherencias y, por momentos, referir que lo dominaban extraños sentimientos que sólo pueden despertar en un espíritu insensato. Lo que más le impresionó a Ada fue su confidencia de que, desde hacía un tiempo, por momentos, se apoderaba de él un impulso de morder a cualquiera que pasara a su lado. ¿Morder? Sí, como lo oye, morder. La pobre mujer, depositaria del secreto, comenzó a sentir temor. Aunque conocía al viejo desde hacía muchos años, nada le garantizaba que alguna vez, hallándose en la casa, cerca de él, Teobaldo no pudiera resistirse al impulso perverso que, según decía, habría comenzado a poseerlo. Pero tranquilícese el lector, eso nunca ocurrió. El afecto que Teobaldo y Ada se profesaban parecía ser más fuerte, suficiente como para contener en él la insólita compulsión que había confesado.
A pesar de eso, día a día, semana a semana, el proceso interior del deterioro de la psiquis continuaba haciendo estragos en las menguadas reservas de cordura que disponía el pobre Teobaldo. La vieja criada advirtió que comenzó a preferir las carnes al pescado o a las verduras y señaló que, además, le pedía que los lomos o cuadriles los preparara, fueran a la plancha o al horno, con mínima cocción. Más aún, Ada pudo comprobar que, en soledad, Teobaldo prefería hacer sus comidas en el patio junto a la sepultura de su extinto compañero. Solía encontrar allí los restos de vituallas. En los últimos tiempos, parecía hacer ingestiones de carne lisa y llanamente cruda.
Sabemos que el desquicio no se produce de un momento a otro, sino que obedece a un proceso de deterioro neuronal, a veces lento pero inexorable. Es probable que esa fuera la causa de lo que sucedió después. Una mañana en que Teobaldo salió a comprar los comestibles, se cruzó en la vereda con un niño que caminaba junto a su padre mientras jugaba con una pelota. De pronto, hallándose a unos metros de él, el niño pateó la pelota y esta fue a dar contra su cuerpo. Teobaldo, poseído de repente por el instinto de morder, se abalanzó sobre la criatura, ante la mirada estupefacta del padre, y le clavó una dentellada en el muslo. El padre, al ver al iracundo anciano que se había aferrado a su hijo en actitud de ferocidad carnicera, gritó desesperado y lanzó dos puñetazos que dieron de lleno en el cuerpo de Teobaldo. El hombre acusó los impactos, soltó al pequeño y se desplomó. En ese instante, pareció darse cuenta de que había sido víctima de su impulso y, con la mirada extraviada de un insano, se incorporó y huyó despavorido.