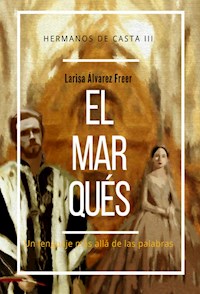
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En La Ciudad de México durante la época Virreinal, vivieron tres hermanos impulsados por el amor, la lealtad y los secretos. Un tiempo azaroso e indómito donde la Santa inquisición está al pendiente de cualquier tropiezo. Sigue la historia de la Saga donde cada hermano encuentra sus retos personales, dentro de una familia que está unida por el sufrimiento y no por la sangre. En esta entrega conoce la historia de Ferri y la forma que sortea el escándalo, la traición y un amor amenazado que tal vez no pueda proteger. Junto con la vida de Inés, una rica heredera recluida cuya dote es la más generosa de su generación, pero que nadie está dispuesto a obtener si el precio es el matrimonio con ella. Un amor cuyo lenguaje va más allá de las palabras.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
El Marqués
© Larisa Álvarez Freer
© El Marqués. Hermanos de Casta III
ISBN formato epub: 978-84-685-2321-7
Impreso en España
Editado por Bubok Publishing S.L.
Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ÍNDICE
Prólogo La entre…vista
Capítulo 1 Obligación y culpa
Capítulo 3 La confesión
Capítulo 4 El zorro
Capítulo 5 Censura doble
Capítulo 6 Regalo de navidad
Capítulo 7 Devoción por los remedios
Capítulo 8 El tosigo
Capítulo 9 El tordillo
Capítulo 10 Un nuevo cautiverio
Capítulo 11 Nunca debes aplazar el comer o el escapar
Capítulo 12 Consternación
Capítulo 13 La despedida
Capítulo 14 La penitencia
Capítulo 15 Frustración
Capítulo 16 Desangramiento
Capítulo 17 Nadie sale vivo de esta vida
Capítulo 18 Oscuridad
Epílogo
PrólogoLa entre…vista
Palacio de los Marqueses de Jaral del Berrio, en la Noble y muy Leal Ciudad de México.1
Día de San Basilio de 1656.
(Vigésimo octavo de noviembre)
Ya no podía postergar ni un minuto más el asunto con el recién nombrado Marqués del Berrio y Conde de Valparaíso. Por alguna razón su padre lo había comprometido en un mal negocio antes de morir y ahora el conde y nuevo marqués proponía arreglarlo todo casando a las familias. Sobraba decir que el enlace sería sumamente provechoso para él. Pocas cunas tenían tanto prestigio y riqueza como la de su pretensa y no por nada él mismo era también marqués.
Ahora que su madre, doña Beatriz, ya no ejercía en el puesto, era hora de conseguirse una nueva marquesa para la casa de Tecamachalco. También debía pensar en ya rebasaba la treintena. Era su deber engendrar un hijo y también si tenía que ser totalmente sincero consigo mismo, el Alcázar estaba muy vacío desde que sus hermanos hubieran contraído nupcias. Hasta Gil, el único soltero, se encontraba lejos estudiando en uno de los más prestigiados colegios.
—Al mal paso darle prisa… Dios es testigo que no me caso por amor, sino por dinero. Que en este caso sea para mantener el mío, bueno eso si no tiene perdón—. Después de pensar un rato continuó—, pero no seré yo de los que renuncian, pues son más numerosos que los que fracasan… ahora si estaba delirando. Con ese último comentario estaba tratando de convencerse a sí mismo con una de esas frases domingueras que tanto éxito le habían dado en la corte, pero que en realidad no creía. En verdad, no quería casarse.
Dirigió a su caballo por la muy deslumbrante Calle de la Alcaicería2 y admiró el hogar de los del Berrio. Bueno, hasta ahí todo iba bien. El palacete aparte de ser majestuoso era él epitome del buen gusto y la elegancia. Sintió ganas de torcerse el bigote. Qué lástima que no contase con uno. Financieramente no podía poner, pero alguno.
En ese momento, Inés se encontraba en una jardinera a un costado de la entrada por patio principal del palacio escondida. Se preguntaba cuándo podría regresar a la casa de su tía Delfina. No le gustaba ese lugar tan lleno de piedras y de cosas ásperas y frías con gente de mal corazón y que no la entendían. Por ejemplo, ese señor que visitaba a su padre… tembló al recordarlo.
¿Por qué le había perjudicado de semejante manera? Esta pregunta la había estado acosando todo el día y toda la noche y no encontraba una respuesta. Ella no había hecho nada malo, nada que pudiera hacer que se enfureciera con ella. Recordaba el brillo de sus ojos y su cabello largo. Era del color del trigo que crecía por las arboledas cerca de la casa de su tía Delfina. Como se había reído mientras le hacía daño. Inés no creía que pudiera quitarse nunca aquellas imágenes de la cabeza.
Entrelazó las manos alrededor de sus rodillas dobladas dejando que su cabellera obscura la cubriese como un manto escondiéndola más si cabía. Le dolía el estómago, aunque su madre la había ayudado a lavarse y la había curado después del ataque, aún se sentía muy adolorida. Cuando pensaba en las cosas que él le había hecho, le daban ganas de vomitar.
Un movimiento y la vibración de los cascos de los caballos atrajeron la atención de Inés. Se inclinó hacia adelante para echar un vistazo a través de las olorosas hojas de las rosas que su madre procuraba para ese lugar. La imprecisa figura de un hombre montando subía por el camino de entrada a la casa. A medida que se acercaba, una letanía empezó a resonar dentro de su cabeza. Por favor, Señor, no permitas que sea él.
¡Que se largue, por favor que parta, que no sea ese truhan! Intentó desesperadamente recordar las palabras de las oraciones que su madre le había enseñado cuando era pequeña.
—Santo Ángel que estas en la noche y en el día… Santa María yo confieso que…—Susurró bajito, pero tenía años que las oraciones se confundían en su mente. Así que decidió persignarse como protección varias veces.
Como si las oraciones sirvieran de algo... No la habían ayudado durante el asalto ni aquella mañana cuando un doctor la había llegado a revisar y le había tocado donde ella no podía ni mirar. Si su madre no la hubiese forzado a aquella intrusión, jamás la hubiese permitido.
El hombre detuvo el caballo cerca de la baranda de atar las bestias y se bajó de la silla de montar. La punta de una de sus botas de gamuza alcanzó el suelo al tiempo que mantenía el equilibrio para sacar el pie izquierdo del estribo. Su traje de golilla tenía un adorno hecho de encaje blanco alrededor del cuello que formaba pliegues. El jubón era azul rey sin mangas que dejaba ver una finísima camisa blanca con un faldellín de brocado azul con dorado. Notó que la espadilla que colgaba a su costado refulgía por su empuñadura de oro. Coronaba todo esto con un sombrero de fieltro con plumas de quetzal que a Inés le gustaron mucho. Le llamarón también la atención los hermosos lazos azules que mantenían el ropaje en su lugar.
No era fácil identificarlo de inmediato a la distancia. Era muy alto y ancho de espaldas, muy parecido al hombre que le había hecho daño, pero estaba vestido de una manera mucho más elegante.
Enganchó las riendas de su caballo en la baranda y mientras se dirigía al porche a grandes zancadas, se sacudió la crin que se aferraba a sus pantalones con un movimiento muy distinguido, casi femenino. Se detuvo al pie de la escalera de donde ella lo pudo observar del cuello hacía abajo detenidamente. Inés Eugenia vio su pecho expandirse mientras respiraba hondo y enderezaba los hombros, gesto que delató su nerviosismo. Acto seguido, se quitó el sombrero.
Una larga mata de pelo trigueño que le llegaba un poco más debajo de los hombros cayó pesada y pulcramente atada en una coleta. El brillo de su pelo bajo la luz del sol era inconfundible. El pánico ahuyentó de la cabeza de Inés todo pensamiento racional. Solo con mirar aquel hombre, que se le aparecía en sus pesadillas, olvidó los planes de permanecer escondida con su espalda protegida por todos los lados. ¡Era él! Tenía que huir. Pero temía que la viera si se movía.
Como si hubiera sentido los ojos de Inés posándose sobre él, entrecerró los suyos ante la fuerte luz del sol que le encandilaba frente a él. Su mirada plateada escrutó la oscuridad que envolvía a la joven, y luego se inclinó ligeramente hacia adelante para mirar detenidamente a través de las hojas del arbusto. La sombra que producía el arco de entrada cubría parcialmente su rostro quedando por partes oculto de su mirada, cuando habló, Inés tuvo dificultad para deducir sus palabras. Como si hubiera comprendido que ella no había entendido lo que le dijo, él se acercó un poco y volvió a hablar. Al moverse, la luz volvió a iluminar sus labios, y ella pudo verlos.
—Buenas tardes.
¿Buenas tardes? Bueno, eso fue lo único que entendió, ya que su boca se seguía moviendo. Después de lo que le había hecho, Inés no podía creer que la estuviera saludando como si nada hubiese pasado. Al recordar lo rápido que podía moverse aquel hombre y la fuerza de sus manos, sintió pánico. Después sucumbió al terror ante la posibilidad de que intentase hacer lo mismo que aquel día anterior.
Se abrazó fuertemente y clavó los talones en el suelo para empujarse hacia atrás, deslizándose lejos de aquel hombre y más cerca de los cimientos de la pared. El silencio que le apretaba los oídos empezó a retumbar en un redoble ahogado cuando aquel gigante alargó los brazos para separar las ramas que formaban un emparrado en torno a ella.
¡Ay no! Inés sintió una aguda desesperanza por haber caído otra vez en garras de ese bruto. Los moretones que le había dejado en el cuerpo palpitaban con fuerza al tiempo que el pulso se le aceleraba y hacía que la sangre le subiera a la superficie de la piel. Negó con la cabeza mientras su enorme mano se extendía hacia ella.
Arrastrándose con desesperación y enloquecida por el miedo se pegó lo más que pudo a los cimientos de ladrillo de la casa, ignoró el desgarrón que le hizo en el cuerpo una de las espinas del rosal al atravesarle el jubón interior y apoyándose sobre sus manos y rodillas, se abrió camino a como pudo entre los arbustos de la jardinera que contenía un tramo de rosales, sin importarle que el pelo se le enganchara en las espinas. Tenía que huir antes de que la atrapara y le hiciera daño de nuevo.
Ferri permaneció inmóvil con un pie apoyado en el último escalón del porche de entrada de los del Berrio y Zaldívar. Escrutó los arbustos con la mirada para tratar de ver a la joven una vez más. Lo frondoso de los setos frustró su intención. De pronto, casi imperceptiblemente escuchó un suave jadeo y los arbustos empezaron a balancearse. Echando el peso de su cuerpo hacia atrás, vio una mancha blanca. Al instante ella salió de sopetón de entre los rosales. Su cuerpo delgado parecía volar mientras corría con los pies descalzos y el ligero vestido sucio y mojado.
—No os lastimaré. No tengáis miedo. —Antes de que sus palabras se apagaran por completo, ella ya había desaparecido detrás de una columna y recorría a toda velocidad por el pasillo que daba al portón hacia fuera—. ¡Maldita sea!
Convencido de que corría peligro al andar sola por las calles de la ciudad, Ferri estuvo a punto perseguirla para ponerla a buen resguardo. Luego recapacitó y cambió de idea. Era indudable que por algún juicio le causaba miedo a la moza, y estaba seguro de que el terror la impulsaría a tratar de escapar con más ímpetu. Aunque lograse atraparla, dudaba de que pudiera hacerle entender que no tenía la intención de hacerle perjuicio alguno. Pobre criatura, debía estar desquiciada o enferma.
Finalmente decidió que mejor sería avisarle a algún criado para que buscara a la mocita. Debía ser hija de algún lacayo o alguien en el servicio, anotó un punto para Don Miguel del Berrio por la muestra de caridad al permitir en su casa a la hija lunática de algún sirviente. Aunque sentía que no estaba bien cuidada, no cualquier noble les daría trabajo y cobijo a personas así.
Movió la cabeza con aflicción y siguió subiendo las escaleras. Dios santo. La sola idea de que aquella pobre criaturilla creyese que él podría causarle daño hacía que Ferri se planteará el hecho de ir bien vestido. Revisó disimuladamente su atavió en un ventanal que tenia de frente y su ojo crítico lo calmó. No había nada que estuviese mal, él no tomaba orgullo en vestir bien, lo tomaba en ser el mejor vestido y en ser referente de moda en la corte. No se veía amenazador… ¿o sí? Algo molesto tal vez. Pero las circunstancias lo disculpaban.
Sin embargo, no dejó de preocuparse por la muchacha. Tal vez debiera convertirse en benefactor de alguna causa que ayudase a seres como ellos. Dios estaba de testigo que necesitaba una causa que lo distrajese ahora de su soledad.
Un lacayo se acercó a él y le pidió que anunciase su llegada a del Berrio y Zaldívar y que se ocupara de la niña con más fuerza de la que habría empleado normalmente, tal vez más motivado por la ansiedad de lo que se quería confesar. El sirviente no tardó en salir disparado en pos de la chica dejándolo ahí parado solo, suspiró esperando que alguien más lo recibiese.
Doña Ana María de la Campa-Cos y Ceballos, la esposa del Alcalde y marqués no tardó en salir a su encuentro. Le sorprendió ligeramente que no hubiese sido otro sirviente quien le hubiera hecho pasar, pero enseguida comprendió que aquella visita era excepcional en la vida de aquella familia, no cualquier día se recibía un futuro yerno en casa y mucho menos uno de su importancia social. Doña Ana a duras penas habló con él las cortesías de bienvenida y lo invitó a que la acompañara a la biblioteca donde su marido los esperaba.
Entre más se adentraba en el palacio, Ferri pensó que era una lástima que los del Berrio y Zaldívar tuvieran que ocuparse en forzar la boda de su hija menor. Una boda no debería ser planeada de una forma tan seca. Pero suponía que era bastante normal. Los gentiles y nobles no exhibían a sus hijas casaderas para evitar que sus retoños perdiesen su pureza… o lo que era peor que se enamorasen de alguien que no estuviera a la altura de su sangre y riqueza. Por tal motivo, suponía, nunca llevaban a Inés al pueblo, ni tampoco dejaban que la vieran las visitas. Sospechaba que él, hasta ese momento, entraba en la última categoría.
Aunque impecablemente arreglada, con su vestido de terciopelo verde y su pelo canoso recogido en un perfecto moño en lo alto de la cabeza, Doña Ana María, aunque parecía agotada seguía siendo muy bella. Sus ojos obscuros estaban algo hinchados, Federico lo atribuyó a alguna lágrima debido a que el casamiento de su hija menor estaba a la puerta. El rostro delicadamente esculpido mostraba su lividez, la piel tirante sobre los pómulos salientes, la boca finamente dibujada, fruncida y rodeada por dos grietas profundas. Se veía muy compuesta e irradiaba elegancia. El único signo delator era el nervioso movimiento con el que sus dedos tiraban de la falda.
—Señor Marqués, por favor dígame usted —, inclinó la cabeza al dirigirse a él. Su actitud era acartonada y formal—. ¿A qué debemos este... honor?
Las cortesías y el protocolo a veces lo superaban. Los dos sabían perfectamente las intenciones que lo habían forzado a visitar el palacio de los del Berrio.
—He venido a hablar con su esposo con respecto a su hija Inés. —Ferri casi no podía articular—. Espero que esté en casa.
Ella asintió con la cabeza y abrió la puerta un poco más, haciéndole señas para que pasara al recibidor, perdió el aliento al ver la fastuosidad y elegancia del lugar, solo comparable a la corte del buen Rey Felipe en España. Efectivamente, ese sería un buen enlace. Ahora comprendía porque su padre había cedido a tan bizarro trato… y más si se tenía en cuenta que durante su vida había dudado de la hombría de su hijo mayor. Bueno, no que en la Nueva España no se conociera el caso de mariposones que contaban años de matrimonio y un hijo o dos.
Sintiéndose como un gorgojo en un saco de harina, Ferri hizo girar el sombrero en sus manos; deseaba con todas sus fuerzas no encontrarse allí en aquellos momentos. ¿Cómo podía deslindarse de aquel compromiso? Entre más se adentraba en el palacio menos posible lo veía...
Federico observó el refinado estilo del vestido de Doña Ana y agradeció haberse tomado el tiempo necesario para vestirse de una manera por demás formal. Le gustaba que la gente notase su galanura y buen gusto, aún más si era para formarse primeras impresiones y sabía que del Berrio y Zaldívar era un hombre que le daba gran importancia a las apariencias.
—El Marqués está en su estudio. —La actitud de doña Ana era perfectamente cortés, pero glacial. Le llamó la atención que a pesar de haber estrenado el título esa semana la señora no hubiese titubeado en llamarlo como tal.
Muy consciente de que ella no se había ofrecido a guardarle el sombrero, Ferri la siguió hasta un pasillo largo lleno de puertas. Al llegar a mitad del corredor, ella se detuvo y dio un golpecito suave sobre una puerta de roble doble reluciente y labrada finamente.
— ¿Ilustrísima? El Marqués de Tecamachalco ha venido a veros.
A Ferri le sorprendió que su propia esposa llamase a del Berrio por su tratamiento de cortesía. Se escuchó un gruñido indiscernible en el interior de aquella habitación. La nueva marquesa abrió la puerta y se apartó para que Ferri pudiera entrar. Al hacerlo, se tranquilizó un poco.
Era un estudio muy parecido al suyo, con sillas amplias y cómodas estratégicamente distribuidas alrededor de alfombras tejidas en colores muy vivos. Una habitación en la que un hombre podía relajarse y sentirse en casa. Libros encuadernados en piel, con lomos desgastados por el uso, llenaban las baldas de roble reluciente que cubrían tres paredes. La cuarta ostentaba una chimenea hecha con mármol negro de carrara. La luz del fuego parpadeaba alegremente en su interior. La única iluminación adicional provenía de las llamas de dos candiles que se encontraban sobre la repisa de la chimenea.
El Marqués y Conde se encontraba sentado en su escritorio, con la camisa blanca arrugada y el cuello abierto. Un hilo de humo de olor bastante fuerte salía de un cenicero situado a su diestra. Ferri posó la mirada en el cigarro y se forzó para no arrugar la nariz, le resultaba un vicio repulsivo. Eso y que el Marqués no se hubiese engalanado como ameritaba la ocasión. Era una falta de respeto para su futuro yerno.
—Don Federico—dijo del Berrio y Zaldívar con cansancio—. Supongo que ya habéis venido a conversar de mi hija.
No era necesario ser clarividente para darse cuenta lo que el Marqués esperaba que él.
—Cierto es.
Paseo la mirada por los libros que se encontraban frente a él y detrás del su potencial suegro, intentó leer los títulos, pero los diversos caracteres se desdibujaban y bailaban ante sus ojos, tan confusos como sus propios pensamientos. No sabía por dónde empezar, ni qué decir.
—Yo, esto...
El Marqués empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. Aunque era un hombre de baja estatura, tenía una presencia imponente: sus ojos eran de un penetrante color azul zafiro, y sus rasgos mostraban una asombrosa mezcla de carácter y fuerza. No dejaba duda de su capacidad para liderar cualquier cargo político y de merecer los títulos que el Rey Felipe a bien le quisiera conceder.
—No es ningún secreto que no estáis aquí arrebolado de amor por mi hija Inés. Si no porque es vuestra conveniencia. Vuestro padre respaldo un negocio conjunto con vuestras minas de Zihuatlan. Las mismas que serán la dote de Inés Eugenia junto con un resto que corresponde a las Reales Minas de Zacualpan, donde como debéis saber las vetas de plata se han empobrecido, pero seguro que los mismos espías que os han informado de ello han fallado de revelaros que se han encontrado una gran cantidad de venas nuevas de oro.
A Federico se le hubiese cerrado la garganta si no la tuviese seca desde que desmontó frente al portón del palacete. Las minas que refería estaban tan solo a unas cuantas horas de las propias y eran en verdad una de las mayores dotes de las que jamás hubiese oído. Dejemos de dotes, varios nobles matarían por tener esa única mina como el total de su fortuna. No le daba buena espina.
—Una caudal tan generoso, disculpe usted Don Miguel, es por demás sospechoso. No deseo resolveros sino hasta conocer a vuestra hija.
—No lo juzgo conveniente, por lo que se le ofrece muchos estarían dispuestos a casarse con una mula.
Federico se sintió ofendido y no tanto por la alusión a que podía ser comprado. En verdad le dio disgusto que aquel hombre compara a su propia hija con un animal. Ese hombre era un autócrata y no estaba seguro si deseaba emparentarse con él.
El Marqués del Berrio lo miraba fijamente y parecía sopesar la situación. Ferri decidió guardar silencio. Era una técnica muy efectiva que le había aprendido a su hermano Fernando. Al mantenerse callado el interlocutor sentía que era su turno de decir algo u actuar y fue eso mismo lo que pasó. El hombre alargó la mano e hizo sonar una campanilla, lo que hizo que un criado inmediatamente apareciera por la puerta. Ferri sospechaba que había estado espiando, nadie podía ser tan rápido.
—Traed a la niña.
No se habló ni una sola palabra más. Federico sintió como la templanza lo abandonaba y le parecieron horas en vez de minutos lo que tardó su pretensa en aparecer.
No podía ser tan fea, su hermana Mariana, que se había casado muy ventajosamente unos meses antes, había sido aclamada en todo el reino como la belleza de la temporada. Su madre también era guapa… del papá no podía opinar.
Después de lo que le parecieron horas, escuchó el ruido de la puerta al abrirse y algo alterado dio media vuelta para ver a la aludida. Lo primero que notó fue que doña Ana la traía tomada de la mano como si fuese una niña pequeña. En verdad no era nada ingrata de ver. Tenía el pelo oscuro y el porte de la madre, contaba con los ojos del padre, solamente que la versión femenina de estos era muy agradable.
Sin aviso alguno doña Inés dio un respingó y Ferri advirtió que había sido causado por un doloroso golpe en los nudillos con el abanico por parte de su madre. La mano se veía roja y en ciertos puntos amoratada —. Qué aversión, no la guiaba de la mano por preocupación y afecto sino para asegurar su castigo. En esa ocasión se había ganado una reprimenda por no haber hecho la reverencia requerida a tiempo. De manera inmediata la joven la llevó a cabo de una manera delicadamente torpe… si es que eso era posible.
Un sonido sordo, algo familiar lo distrajo. Miró a la chica y vio cómo se trataba de alejar de él, otro diestro golpe con el abanico la hizo mantenerse en su lugar.
La muchacha parecía sumamente mortificada, pero de momento todo cambio. Ferri se dio cuenta justo en el momento que Inés cambio de actitud cuando se atrevió a alzar la vista y a mirarlo a los ojos.
Soltando un suspiro de alivio, Inés empezó a sonreír. No daba crédito cuando en vez de seguir alejándose se acercó a él de una manera un poco infantil y le deshizo uno de los moños que adornaban su traje. Después de la impresión inicial, llegó el desconcierto para finalmente reconocer a la chiquilla al darse cuenta que no estaba calzada.
— ¡Es la loca del patio! — Gritó a forma de amonestación sin importarle un bledo la etiqueta social. Eso explicaba todo, el chantaje, la dote, la manipulación… Requirió de todo su autodominio para no empujarla de su lado.
—No está loca, está enferma. ¡Ana María llevárosla de aquí inmediatamente!
La muchacha no se inmutó ante la voz agria de su padre y seguía riéndose feliz desbaratándole los adornos del traje cuando fue jalada para ser llevada a rastras fuera del salón. Ferri miró al padre con reproche.
—Le dio una fiebre muy alta. Eso no es mentira. Cuando tenía cinco o seis años, poco más o menos, y su rareza empezó después de eso. Comenzó despacio, y fue empeorando progresivamente con el paso del tiempo, hasta que se convirtió en lo que es ahora. Nadie más en la familia lo sufre, no lo pasará al heredero.
Ferri no sabía qué decir, ni tampoco si el Marqués esperaba algún tipo de respuesta. Del Berrio le dirigió una mirada intensa como evaluando su confiabilidad. Suspiró profundamente y dijo con voz profunda mientras se revolvía el escaso cabello en un gesto desesperado.
—No es verdad, no puedo asegurarlo. El caso es que no estoy completamente seguro de que la fiebre haya sido la causa de su mal —prosiguió él—. Doña Ana María insiste en que sí lo fue. Y, dado que el hecho de difundir esta historia ha permitido que nuestra hija se quede en casa sin perjudicar demasiado a la familia, yo he fingido creer lo mismo. Debéis también sopesar esa información.
Ferri apretó los dientes. No quería oír aquella historia, todo apuntaba que querían casarlo con una loca.
El Marqués se enderezó lentamente y se volvió hacia él, su rostro estaba muy pálido.
—Hasta ahora, la verdad no era tan importante. Yo estaba a la expectativa y rogaba porque Inés no empeorara tanto como para que yo me viera obligado a mandarla a un hospital psiquiátrico. Eso acabaría con su madre. Incluso los mejores hospitales son lugares absolutamente espantosos.
Ferri también había oído toda clase de historias al respecto.
—Pero ahora... bueno, tengo un cargo político de mucha importancia y no puedo tenerla todo el día vigilada. A pesar de tener ejércitos de criados la semana pasada uno de los inquisidores que visitaba la casa trató de propasarse con Inés. Los criados no pueden defenderla de alguien con un cargo tan superior al de ellos. Necesita un esposo que se ocupe de ella.
Ferri bajó la vista, la furia lo corroía hasta la médula. Lo que le quería decir era que si alguien abusara de la muchacha y quedara en cinta siempre habría un marido para achacarle la paternidad y cuidar su buen nombre. Estaba igual de loco que su hija. Dios santo. Ni siquiera él querría correr el riesgo de tener que cargar con un problema así.
—No os preocupéis por su castidad, la he hecho valorar y está intacta. Es una niña dócil si la sabéis manejar.
Ferri se levantó de la silla y empezó a caminar inquieto de un lado para otro. Deseaba con todas sus fuerzas estar soñando… él nunca había aspirado a contraer nupcias y eso que vislumbraba a las candidatas rebosantes de salud. Así como se le presentaban las cosas… ¡una lunática! Se pellizcó el puente de la nariz.
—Tal y como veo las cosas, sé que no es lo que pretendíais, pero os recuerdo que quiero ver a mi hija casada y la quiero ver desposada precisamente con vos. Tengo más de la mitad de vuestra fortuna en mis manos y siendo alcalde no queréis ser otra cosa que mi amigo, creo que entendéis lo que os quiero decir.
Ferri asintió con la cabeza lentamente. El Marqués lo veía como su única alternativa, bueno si quería seguir tan influyente en la política como hasta la fecha. Estaba claro que no se detendría si no lograba su objetivo. Tener como enemigo al Alcalde del país no era algo que se deseara… se sentía atrapado. Necesitaba refuerzos. Fernando el Lobizón, su hermano, estaba seguro podría encontrar una vía de escape.
—Dadme tiempo para tomar la decisión.
— ¿Esta misma noche?
Ferri no pudo ocultar su sorpresa. Le parecía que el Marqués debería esperar por lo menos una quincena, si quiera por el bienestar de Inés. Enferma o no, se le debía dar tiempo a una mujer de hacerse a la idea de asumir una nueva condición. Lo que lo llevo a su siguiente cavilación… ¿Sería acaso que estaba tan enferma que ni siquiera se daría cuenta si la casaban con él?
—Doña Ana María está muy alterada. Quiero resolver esto lo más pronto posible.
—Entiendo. Pero yo me refería a resolveros en los primeros días del año. Un matrimonio apurado daría paso a murmuraciones—. Con personas como Don Miguel, las murmuraciones eran un arma muy efectiva. Solo deseaba que fuesen tan poderosas como para sacarlo de ese atolladero.
—Hecho, lo espero sin falta aquí mismo para el día de la epifanía y reyes.
Federico inclinó la cabeza a modo de despedida y salió del lugar sintiéndose como un animal entrampado. Habían cerrado el nudo muy estrecho alrededor de su cuello, casi corrió hasta su caballo y sin pensar en ir por un cambio verificó el dinero que tenía en la faltriquera y se dirigió a la Noria, la hacienda minera de su hermano en Zihuatlan. Algún modo habría de salvarlo de la ruina y juntos estaba seguro lo podrían resolver.
Sin más espoleó a su montura con algo más de fuerza de la que normalmente usaba y recorrió a galope rumbo al sur por la que ahora le parecía la umbrosa Calle de la Alcaicería.
1. Actualmente llamado Palacio de Iturbide ubicado en el centro Histórico de la ciudad. Presenta la tradicional combinación de cantera y tezontle rojo. Fue la única residencia palaciega construida en cuatro niveles durante la Colonia y es de estilo barroco.
2. Calle 5 de mayo del centro histórico de la capital del país.
Capítulo 1Obligación y culpa
El Alcázar de los Tecamachalco, en la Noble y muy Leal Ciudad de México.
Día de San Basilio de 1657.
(Vigésimo octavo de noviembre justo un año después)
El Alcázar de los coyotes, emplazado en La Ciudad de México y casa principal de los marqueses de Tecamachalco, estaba rodeada por una amplia propiedad cuidadosamente atendida. En uno de sus rincones se alzaba una pequeña capilla de uso casi exclusivo para las bodas, los bautizos y los funerales familiares, ya que la familia asistía a las misas que se celebraban en la catedral. Era un lugar precioso, sobre todo en primavera y en verano, cuando los árboles se cuajaban de hojas y flores, el suelo se cubría de hierba verde y las florecillas silvestres adornaban las cercas y los parterres que flanqueaban el camino de acceso a la capilla. Era una lástima que su suegro se hubiese negado a celebrar la boda de su hija ahí y los hubiese obligado a ambos a contraer nupcias a toda gala en la catedral.
Odiaba que la gente siguiera llamando a su hogar el Alcázar de los Coyotes en referencia a su medio hermano y a su padre que se encontraba enterrado en la tumba a sus pies. Todo había empezado con unas estatuas de lobos que el viejo marqués había tenido el mal tino en colocar en los portones de acceso en honor a su hijo el Lobizón. Las había quitado en cuanto tuvo el poder de hacerlo, pero el daño estaba hecho.
Corrían los últimos días de noviembre, pero no era un día típico de ese mes. Estaban sufriendo un frente frío y para colmo, llovía. El viento gélido agitaba las ramas de los árboles bajo un cielo plomizo. Era de esos días en los que las personas sensatas preferían quedarse en casa a menos que tuvieran algún asunto urgente que atender.
El joven marqués permanecía inmóvil en el cementerio ajeno al frío, a la lluvia y a la tentación que representaba quedarse en casa. Y tampoco estaba admirando el paisaje. Tenía el sombrero en una mano, y la lluvia le aplastaba el pelo, rubio y más largo de la cuenta, sobre la cabeza y la frente. El agua resbalaba por su cara y por su cuello antes de que la absorbiera la tela de su gabán negro.
Dado el lugar donde se encontraba, su apariencia resultaba un tanto siniestra.
Si alguna persona que no lo conociera hubiera pasado por allí, habría dado un rodeo para no acercarse a él. Pero no había nadie, salvo el frío y a la lluvia.
Ferri se encontraba a los pies de una tumba, la tumba más nueva del cementerio, aunque el viento y las heladas habían oscurecido la tierra. La lápida gris conservaba su aspecto, se notaba que estaba recién colocada.
Los ojos estaban clavados en la inscripción de la losa: Fortitudo nostrum unum sumus. Requiescant in pace. «Nuestra fuerza es que somos uno. Descansa en paz». La primera frase autoría del hombre que lo había criado se había convertido en el lema familiar y estaba grabado en el escudo del marquesado3. Pero la segunda línea fue la que en realidad le atrapó. Nunca se había dado cuenta de la carga que el viejo marqués llevaba a cuestas y que le había heredado junto con un matrimonio que le era difícil de soportar.
—Tengo algo importante que contaros, padre. Se dé buena tinta que en realidad no soy vuestro hijo —dijo en voz baja, dirigiéndose a la lápida—. Y lo más extraño de todo es que no dudo que la noticia os habría encantado, ¿verdad? Os habríais deleitado con la nueva. Habríais demandado que Fernando el Nahual tomara el lugar como cabeza de familia y marqués de Tecamachalco que siempre le ha pertenecido. Y tal vez eso hubiese sido lo mejor.
La lápida no le ofreció ninguna réplica, y sus labios esbozaron un gesto más parecido a una mueca que a una sonrisa.
—Coleccionabais tantos secretos —continuó—. Hasta a mí. Sobre todo, a mí.
Siguió contemplando con gesto meditabundo el suave montículo de tierra que se alzaba a los pies de la lápida mientras recordaba al que creyó su padre, enterrado a dos metros bajo tierra.
Estuvo bastante rato en aquella posición hasta que un movimiento cerca de la casa le llamó la atención. Inés Eugenia. ¿Pero cómo había podido salir? La había acomodado el ala donde su padre había mantenido confinada a su madre durante muchos años. Desde niño lo odio por aquella infamia. Por décadas se odiaría por hacerle lo mismo a su flamante esposa. ¿Pero qué podía hacer con una joven débil mental? Se dirigió hacia ella con paso decidido para evitar que volviera a escaparse nuevamente, ya reprendería a la nana y al cuidador a quienes se las había encomendado.
El día de la boda.
Poco más de tres meses antes durante el día de san Eusebio.
—Domingo…
Cerró fuertemente los ojos mientras su madre le enjuagaba el jabón del cabello y una criada le vertía un líquido helado en la cabeza. Tenía la impresión que ella pensaba que era algo terapéutico, y aunque a Inés no le agradaba el ser bañada como si fuese un bebé ya estaba más que resignada. Apretando la frente contra sus rodillas para que su madre pudiera limpiarle detrás de las orejas, articuló silenciosamente la palabra concentrándose en mover los labios justo como había visto hacerlo a su madre e intentó imaginarse cómo debía sonar. Algunas palabras eran fáciles, pues ella podía recordar haberlas oído o dicho cuando era una niña. Pero la palabra domingo era más complicada, no la recordaba. No era que importase mucho estar segura del sonido exacto ya que su madre le pegaba en la boca cada vez que ella trataba de hablar, pero le emocionaba ir entendiendo un poco lo que sucedía a su alrededor.
Inés no sabía por qué no se le permitía articular sonidos, y hacía ya mucho tiempo que había dejado de preguntárselo. Las reglas que le imponían a ella eran diferentes de las que seguían todas las demás personas, y había llegado a aceptar que había muchas cosas que no le permitían hacer. Extrañaba su vida en la hacienda de las Arboledas con su tía Delfina, donde a pesar de que se seguían las mismas reglas impuestas por sus padres, su tía no permitía tantos golpes. ¿Sería porque ya estaba muy vieja? El caso era que su madre no le tenía tanta paciencia, aunque valoraba que se empeñara en cuidarla directamente. Ella la bañaba, peinaba y vestía personalmente, por alguna razón su madre no creía que ella pudiera hacerlo bien. No era muy amorosa, pero se imaginaba que esta era su forma de prodigarle afecto.
La verdad era que no le importaba guardar silencio cuando estaba entre la gente. Ya no. Guardaba ese anhelo para cuando se escabullía a su escondite secreto en un desván en el sótano que solía ser usado como mazmorra, ahí podía hacer todo lo que quería. Además de sus ratones, allí abajo no había nadie que pudiera verla ni acusarla de nada. En el desván se encontraban baúles con viejos artefactos de la casa y podía vestirse tan elegantemente como una dama, con las ropas viejas que Mariana, su hermana, había descartado.
Podía hacer reuniones para tomar el té u organizar tertulias, tal y como lo hacía su madre, y fingir que podía hablar. Algunas veces incluso se ponía a bailar. Y, cuando se aburría de hacer todo esto, podía dibujar con los lápices y los papeles que había sacado a escondidas del estudio de su padre. Se divertía mucho en el desván, poder hacer allí todas las cosas prohibidas compensaba la pena de no poder hacerlas el resto del tiempo. Su parte favorita era que podía pegar el oído en los frescos muros que se encontraban por debajo del nivel de tierra y sentir las vibraciones de los cascos de los caballos que transitaban en el patio principal. Para ella el desván en el sótano era el mejor lugar en el mundo entero.
Domingo. Ahora lo recordaba. Inés volvió a articular silenciosamente esta palabra con la frente contra sus rodillas, y se prometió a sí misma que, la próxima vez que fuese a la buhardilla, practicaría su pronunciación frente al espejo. Cuando era más pequeña, antes de que hubiera llegado a dominar por completo la lectura de labios, había creído que la palabra domingo significaba «limpiar»; pues su madre siempre la decía con gran énfasis al meterla a empellones en la bañera. Inés ya había aprendido que domingo era el día en el que se debía asistir a misa y, como parte de los preparativos, toda la familia tenía que bañarse desde muy temprano.
Aunque a Inés no le permitían ir a la iglesia, pensaba que no era justo que tuviera que bañarse como todos los demás. El agua fría y la tallada eran verdaderamente una friega. Terminaba dolorida de varias partes al término de cada baño. Tampoco le estaba permitido ponerse vestidos bonitos, tal y como siempre hacían su madre y su hermana Mariana; y cuando llegaba la hora de ir al oficio religioso, ella tenía que quedarse en casa con los sirvientes. ¿Quién iba a darse cuenta de que sus oídos estaban limpios? ¿A quién le importaba? A ella no, desde luego.
Como si adivinara sus pensamientos, su madre la agarró del lóbulo de la oreja y le dio un fuerte tirón. Como una cochinilla de tierra, Inés se hizo bolita y apretó los ojos con fuerza. Odiaba aquella parte. La aborrecía, la detestaba y le revolvía la panza.
Para lavarle las orejas, su madre siempre se envolvía la yema de un dedo en un paño y luego se la metía en el agujero de la oreja. Aun cuando estos cuidados sólo le hacían daño en muy raras ocasiones, eran sumamente irritantes. Inés hubiese querido que le permitieran lavarse las orejas sin ayuda de nadie, pero había aprendido hacía mucho tiempo a no oponer resistencia. Esto sólo servía para ganarse un bofetón, y, al final, su madre le metía el lienzo en el oído de todos modos.
Dos fuertes coscorrones especialidad de doña Ana María indicaban que abriera los ojos y siguiera con el siguiente paso del protocolo. Alzó la cara y soportó con resignación la agobiante experiencia de dejar que se la lavara. Luego, obedeciendo las órdenes que su madre le dio mediante señas, se levantó, chorreando agua, para que ella pudiera restregarle el torso y las piernas. Inés conocía este ritual de memoria, y se volvió hacia uno y otro lado.
De repente, su madre dejó de restregar. Inés la miró detenidamente a través de los negros mechones mojados que caían sobre su rostro, preguntándose qué habría pasado. Los ojos oscuros de su madre se encontraban anegados en lágrimas. Inés con espanto bajó la cabeza para mirarse, esperando ver algo terrible. Pero le pareció que todo estaba perfectamente bien. Volvió a dirigir la mirada hacia su madre, interrogándola en silencio. Pero ella ya había recobrado la compostura cubriéndola con un albornoz y dirigiéndose a la puerta para llamar al servicio que parecía haber estado esperando en la puerta.
Lo que pareció un ejército de personas entró en la habitación y se creó toda una conmoción. Había dos jóvenes peinándola y arreglándole el pelo, rizándolo y alzándolo hacia arriba en un peinado que había popularizado la infanta María Teresa y que imitaba la forma del guardainfante4 bajo el apretadísimo corsé. Fue empolvada y perfumada e incluso le pintaron la boca con uno de esos afeites que usaba su hermana y que le habían estado prohibidos hasta ese momento. Para terminar, entró su madre ya vestida de gala completamente de negro, color que había popularizado la corte borbónica.
Fue entonces que descubrieron el vestido que habían acercado a ella. Venía envuelto en papel de seda y al verlo se le cortó el aliento. El vestido de novia de su madre, el mismo que había lucido Mariana en su boda.
Se sintió muy feliz pues a ella nunca la arreglaban de forma tan elegante. Se alegró aún más porque el vestido era de un color rosado que siempre le había gustado y no negro como la moda actual dictaba tanto en hombres como en mujeres. A ella le gustaba el rosa.
Cuando estuvo lista su padre entró a la habitación y alcanzó a leer en sus labios: “apropiada”. Se concentró en recordar su significado, pero no se apuró mucho porque su cara se veía aliviada. Ella prefería ver los gestos de las personas para entender sus intenciones. Muchas veces los gestos no concordaban con las palabras, pero eran más sinceros.
Su madre a partir de ese momento se plantó a su lado y le mostró el horrible abanico y unas pincillas que usaba para mantenerla bien portada. Se sintió feliz. ¡Por fin la iban a llevar a alguna fiesta! Trataría de recordar todas esas cosas que su madre le exigía cuando estaban en público para evitar los correctivos y poder disfrutar lo más posible de la celebración.
Su madre, la marquesa, la tomó de la mano y se sorprendió cuando la subió a la diligencia principal. En muy pocas ocasiones se le permitía tal privilegio y se asombró aún más cuando únicamente anduvieron unos pocos metros para llegar a la catedral. Siempre que iba a misa en aquel templo, a ella le tocaba caminar ese trecho.
Inés Eugenia inmediatamente percibió el tono festivo de las calles que mostraban lienzos que colgaban de balcones y ventanas en los edificios públicos, casas y palacios nobles. El colorido de los hogares se proyectaba hacia las calles, provocando un matiz contrastante con los usuales tonos ocre del centro de la ciudad.
En los uniformes de los oficiales reales, a diferencia con los días de duelo, que lucían un luto completo, portaban sus uniformes de gala en los que predominaban los bordados y las botonaduras de tonos metálicos.
En las calles se habían colocado faroles en las puertas y las ventanas de las mansiones. Eugenia se preguntaba que sería lo que se estaría celebrando cuando sintió un fuerte golpe en los nudillos que casi le hace saltar lágrimas. Su madre quería que saludara a la gente que se encontraba parada al borde del camino. Siguió la indicación y rogó que por la noche se incluyese algún espectáculo pirotécnico.
La corte novohispana gustaba de exponer sus privilegios y de subrayar su estatus ante el resto de la población. Los nobles luchaban en ser protagonistas en las fiestas relacionadas con la corona y el gobierno local para marcar su posición social y algunas veces política.
Inés esperaba que algunas funciones teatrales se realizaran en el coliseo del palacio virreinal. Era un espacio exclusivo para los invitados del Virrey en el que la gente del pueblo no soñaba ni con entrar.
La joven veía todo con gran interés y pensaba que la celebración debía de ser del Virrey, cualquier cosa que ese señor hacía se festejaba en grande. Esperaba que en esta ocasión la llevaran a una de las corridas de toros que se presentaban… Mariana no se perdía una, Inés no las conocía.
Una invitación a la plaza de toros era una distinción mayor.5 Mariana no se cansaba de contar que las localidades ocupadas por el Virrey se adornaban con tapetes, cojines, y alfombras, además de que se disponía de una comida ligera de golosinas durante la corrida. En el mismo tono, las localidades cercanas al Virrey eran ocupadas por la corte, según su empleo, fortuna o afinidad con el gobernante. Lo había repetido tantas veces que a ella con él tiempo le había entendido y deseaba fervientemente asistir a una.





























