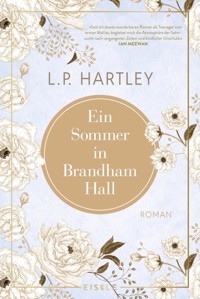Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
En el verano de 1900, el joven Leo pasa las vacaciones en la mansión de un amigo en el campo inglés de Norfolk, un universo aristocrático en el que le cuesta encajar. Marian, la hermana de su amigo, será especialmente amable con él y le pedirá que actúe como mensajero entre ella y el granjero. El verano avanza, el calor aumenta y las cartas van arrastrando a Leo a un peligroso juego de engaño y deseo, donde los secretos de los adultos y las férreas convenciones sociales de la época le hacen perder su inocencia al tiempo que se desarrolla una tragedia inevitable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L. P. Hartley
El mensajero
Traducción de José Luis López Muñoz
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Epílogo
Créditos
Para la señorita Dora Cowell
Pero, hijo del polvo, las flores fragantes,el brillante cielo azul y el césped aterciopeladofueron extraños guías hacia la enramadaa donde tus pasos audaces te arrastraron.
Emily Brontë
Prólogo
El pasado es un país extranjero: allí las cosas se hacen de otra manera.
Cuando me tropecé con el diario estaba en el fondo de una caja roja de cartón bastante estropeada donde de pequeño guardaba los cuellos almidonados. Alguien, probablemente mi madre, la había llenado con tesoros de aquellos días: dos erizos de mar, vacíos y secos; dos imanes oxidados, uno grande y otro pequeño, que casi habían perdido todo el magnetismo; algunos negativos de fotos en un rollo muy apretado; restos de barras de lacre; un pequeño candado de combinación con tres filas de letras; una madeja de cordel muy fino y uno o dos objetos ambiguos, piezas de otras estructuras que no recordaba, y de dudosa utilidad, por tanto, a primera vista. Aquellas reliquias no estaban sucias ni tampoco exactamente limpias: poseían la pátina del tiempo; y al tocarlas por primera vez al cabo de más de cincuenta años, el recuerdo de lo que habían significado para mí me pareció tan débil como el poder de atracción de los imanes, pero igualmente perceptible. Hubo un intercambio entre ellas y yo, ese placer tan íntimo del reconocimiento, el júbilo casi místico de poseer algo cuando se es muy pequeño, sentimientos que me avergonzaron a mis sesenta y pico años.
Era como pasar lista a la inversa; las criaturas de otro tiempo decían sus nombres, y yo respondía «Servidor». Solo el diario se negó a revelar su identidad.
Mi primera impresión fue que se trataba de un regalo que alguien había traído del extranjero. La forma, los rótulos, la encuadernación en flexible piel de color morado que se arrugaba en las esquinas, le daban un aire extranjero; y aún se reconocían los cantos dorados. De todos los objetos de la caja era el único que quizá fuese caro. Sin duda lo tuve en mucho aprecio, ¿cómo era posible que no lo situara?
No quise tocarlo y lo atribuí a que suponía un desafío para mi buena memoria: estoy orgulloso de ella y no me gusta que me den pistas. De manera que me quedé contemplándolo como si fuera un espacio en blanco en un crucigrama. Pero siguió sin hacerse la luz, y de repente empecé a manosear la cerradura con combinación, porque recordé cómo, en el internado, siempre era capaz de abrirla al tacto cuando otra persona había fijado la clave. Era una de mis habilidades, y la primera vez que lo logré conseguí algunos aplausos, porque expliqué que para hacerlo tenía que caer en trance, cosa que no era del todo mentira, ya que me esforzaba por no pensar en nada y dejar que mis dedos trabajaran sin dirigirlos en absoluto. Para causar más efecto, sin embargo, cerraba los ojos y me mecía suavemente hacia atrás y hacia adelante, hasta que el esfuerzo de no pensar casi me dejaba exhausto; y eso fue lo que me encontré haciendo ahora de manera instintiva, como si tuviera público. Después de una pausa intemporal oí el débil chasquido y sentí cómo los lados de la cerradura se aflojaban y se separaban; y al mismo tiempo, semejante a una liberación por simpatía en el interior de mi cerebro, recordé el secreto del diario.
Pero incluso entonces seguí sin querer tocarlo; de hecho mi reticencia aumentó, porque ahora sabía ya el motivo de mi desconfianza. Al levantar la vista tuve la impresión de que todos los objetos del cuarto despedían la fuerza debilitante del diario, y transmitían su mismo mensaje de desilusión, de desencanto y de derrota. Y por si aquello fuera poco sus voces me reprochaban no haber tenido suficiente coraje para ignorarlas. Atacado por dos flancos, me quedé mirando los ventrudos sobres que tenía a mi alrededor, los montones de papeles atados con cintas rojas: ordenar todo aquello era la tarea que me había marcado para las veladas invernales, y la caja roja de los cuellos almidonados había sido casi el primero de mis intereses; y comprendí, con una amarga mezcla de autocompasión y sentimiento de culpabilidad, que, de no ser por el diario, o lo que el diario representaba, todo habría resultado distinto. No me encontraría en aquella gris habitación sin flores, donde ni siquiera se habían corrido las cortinas para ocultar la fría lluvia que azotaba las ventanas, ni contemplaría la acumulación del pasado, ni las obligaciones que me imponía clasificarlo. Tendría que encontrarme en otra habitación con todos los colores del arco iris, y no mirando hacia el pasado sino hacia el futuro; y no estaría solo.
Eso me dije, y con un gesto, nacido como la mayoría de mis actos de la voluntad y no de mis inclinaciones, saqué el diario de la caja y lo abrí.
Diario para el año 1900
decía, con una impresión mediante lámina de cobre muy distinta de los rótulos actuales; y en torno al año tan confiadamente anunciado, el primero del siglo, con las alas de la esperanza, se apiñaban los signos del zodiaco, y cada uno lograba sugerir plenitud de vida y de poder; todos gloriosos, pero cada uno con un tipo de gloria diferente. Qué bien recordaba sus formas y actitudes; y también recordaba, aunque ya no tuviera fuerza para mí, la magia con que estaban todos investidos, y la sensación cosquilleante que transmitían de una plenitud ya próxima; y eso tanto las criaturas de baja condición como las más enaltecidas.
Los peces de Piscis jugueteaban placenteramente, como si no existieran redes ni anzuelos; Cáncer, el cangrejo, tenía un brillo jovial en la mirada, como si fuera muy consciente de su extraño aspecto y disfrutase al máximo con la chistosa impresión que causaba; e incluso Escorpio alzaba sus terribles pinzas con un aire alegre, heráldico, como si sus mortíferas intenciones solo existieran en las leyendas. Aries, Tauro y Leo simbolizaban la virilidad llena de imperio; eran lo que todos nosotros pensábamos que llegaríamos a ser: despreocupados, nobles, autosuficientes, gobernadores de sus meses con soberano imperio. En cuanto a Virgo, la única figura del todo femenina de aquella galaxia, apenas soy capaz de decir lo que significaba para mí. Iba adecuadamente vestida, pero tan solo con los rizos y bucles de su larga melena; y dudo que la dirección del internado, de tener conocimiento de su existencia, hubiese visto con buenos ojos las muchas horas que mis pensamientos se entretenían con ella, aunque estoy convencido que de la manera más inocente. La Virgen era para mí la clave de toda la estructura, el punto álgido, la piedra angular, la diosa: porque en aquel entonces, a diferencia de ahora, mi imaginación era apasionadamente jerárquica; concebía las cosas en una escala ascendente, círculo sobre círculo, hilera sobre hilera, y la mecánica revolución anual de los meses no perturbaba aquella idea. No ignoraba que el año tenía que volver al invierno y comenzar de nuevo; pero, tal como veía las cosas, los componentes del zodiaco no estaban sujetos a tales limitaciones, sino que se elevaban en una espiral infinita.
Y la expansión y ascensión, como de algún gas divino, que consideraba el principio rector de mi propia vida, las atribuía al siglo que iba a comenzar. El año 1900 tenía un atractivo casi místico para mí; lo esperaba con impaciencia difícilmente contenida: «Mil novecientos, mil novecientos», canturreaba extático para mis adentros; y al iniciarse la agonía del viejo siglo, empecé a preguntarme si viviría para ver a su sucesor. Contaba con una excusa para ello: había estado enfermo y me había familiarizado con la idea de la muerte; pero mucho más importante era el temor a perderme algo infinitamente valioso: el alba de una Edad Dorada. Porque esa era mi idea del nuevo siglo: la realización, por parte del mundo entero, de las esperanzas que yo abrigaba para mí.
El diario fue un regalo de Navidad de mi madre, a quien había confiado algunas de mis aspiraciones para el futuro, aunque no todas, ni mucho menos, y ella quería que conservara las fechas dignamente recogidas.
En mis fantasías zodiacales había una nota discordante, que procuraba no escuchar cuando me entregaba a ellas, porque echaba a perder la experiencia, y era el papel que yo desempeñaba.
Mi cumpleaños caía a finales de julio y yo tenía una razón adicional, y excelente por añadidura, para reclamar al león como mi símbolo, aunque por nada del mundo la hubiera mencionado en el internado. Pero aunque le admiraba mucho, a él y a lo que representaba, no podía identificarme con ese signo del zodiaco porque en los últimos tiempos había perdido la facultad que, como a otros niños, tanto me había complacido anteriormente: la de fingir que era un animal. Un trimestre y medio en el internado habían contribuido a producir aquella incapacidad imaginativa; pero también se trataba de un cambio natural, porque me encontraba entre los doce y los trece años, y quería pensar en mí como hombre.
Había solo dos candidatos, por tanto, Sagitario y Acuario, y, para hacer la elección más difícil, el artista, que probablemente dominaba muy pocos tipos faciales, los había hecho muy parecidos. Eran en realidad el mismo hombre siguiendo distintas vocaciones. Se trataba de un varón fuerte y decidido y eso me gustaba, porque una de mis ambiciones era convertirme en una especie de Hércules. Me inclinaba hacia Sagitario por ser el más romántico, y porque la idea de utilizar un arma me atraía. Pero mi padre había estado en contra de la guerra, que me parecía la profesión del Arquero; y en cuanto a Acuario, aunque lo sabía un miembro útil de la sociedad, no podía evitar considerarlo como trabajador del campo o, todo lo más, como jardinero; y yo no quería ser ninguna de esas dos cosas. Los dos me atraían y me repelían al mismo tiempo: quizá tenía celos de ambos. Cuando examinaba detenidamente la primera página del diario trataba de no mirar a la combinación Sagitario-Acuario, y cuando todo el conjunto tomaba alas y se remontaba hacia el cenit, llevándose consigo al siglo xx para una última galopada celestial, me las arreglaba para dejarlos atrás. Convertido en un signo del zodiaco semejante a un ministro sin cartera, tenía entonces a la Virgen a mi exclusiva disposición.
Una de las consecuencias del diario fue que pasé a ser el primero de la clase gracias a saberme los signos del zodiaco. En otro sentido su influencia fue menos agradable. Deseaba ser digno del diario, de su piel morada, de sus cantos dorados, de su suntuosidad en términos generales; y comprendía que mis anotaciones debían de estar a su altura. Tenían que reseñar cosas que merecieran la pena, y hacerlo con un alto grado de habilidad literaria. Mis ideas sobre lo que merecía la pena eran ya bastante exigentes y me parecía que mi vida escolar no proporcionaba sucesos adecuados para un marco tan magnífico como el que proporcionaban al unísono mi diario y el año 1900.
¿Qué era lo que había escrito? Recordaba bien la catástrofe, pero no las etapas que habían llevado hasta ella. Fui pasando las páginas. Las anotaciones eran pocas. «Té con el pater y la mater de C: muy placentero». Después, con más precisiones, «Té razonablemente grato con la familia de L. Panecillos, bollos, pasteles y mermelada de fresa». «Viaje a Canterbury en tres etapas. Visita a la catedral, muy interesante. Sangre de Thomas Beckett. Très conseguido». «Paseo a Kingsgate Castle. M. me ha enseñado su navaja nueva». Era la primera referencia a Maudsley; seguí pasando las páginas más deprisa. Ah, allí estaba: la saga de Lambton House. Lambton House era una escuela primaria con la que manteníamos unas especiales relaciones de rivalidad; algo así como Eton y Harrow. «Jugamos con Lambton House en nuestro campo. Empate 1-1». «Jugamos con Lambton House en su campo. Empate 3-3». Luego, «Último, Final y Definitivo Encuentro. Lambton House sojuzgado por 2-1. ¡¡¡McClintock marcó los dos tantos!!!».
A continuación no había anotaciones durante algún tiempo. ¡Sojuzgado! Aquella palabra fue la causa de mis sufrimientos. Mi actitud hacia el diario tenía dos facetas contradictorias: me sentía muy orgulloso de él y deseaba que todo el mundo lo viera y leyera lo que había escrito, y al mismo tiempo tenía una fuerte inclinación hacia el secreto y no quería que nadie lo viera. Sopesé durante horas los pros y los contras de las dos actitudes. Pensaba en la aprobación que provocaría el diario al pasar, con asombro, de mano en mano. Consideré el aumento de mi prestigio, las oportunidades de lucimiento personal que aprovecharía discreta pero eficazmente. Y por otro lado estaba el placer íntimo de cavilar sobre el diario en secreto, como un ave empollando sus huevos, lanzado a la creación, perdido en ensueños zodiacales, meditando sobre el glorioso destino del siglo xx, embriagado con mis premoniciones, casi sensuales, sobre lo que iba a sucederme. Se trataba de alegrías que dependen del secreto; y que se desvanecerían si las contaba o incluso por el simple hecho de revelar su fuente.
De manera que traté de conseguir lo mejor de ambos mundos: hice insinuaciones sobre la posesión de un tesoro escondido, pero no dije qué era. Y durante algún tiempo aquella táctica tuvo éxito, despertó curiosidad, se me hicieron preguntas: «Bien, ¿de qué se trata? Dínoslo». Por mi parte disfrutaba dando respuestas evasivas: «¿Verdad que os gustaría saberlo?». Feliz, adoptaba un aire de «podría si quisiera», y sonreía, misterioso. Alentaba incluso series de preguntas del tipo «animal, vegetal o mineral», cortándolas cuando mis condiscípulos ya estaban a punto de quemarse.
Quizás les proporcioné demasiada información; pero en cualquier caso ocurrió la única cosa que no había previsto. No tuve el menor aviso: sucedió durante un recreo, a media mañana, y supongo que aquel día no había mirado en mi pupitre. Me vi rodeado, de repente, por una turba de sonrientes chiquillos que repetían una cantinela: «¿Quién dijo “sojuzgado”? ¿Quién dijo “sojuzgado”?». En un instante se echaron todos sobre mí y me tiraron al suelo; se me aplicaron distintas formas de tortura física, y el más cercano de mis verdugos, que estaba casi tan sin aliento como yo, tantos eran los que lo aplastaban, exclamó: «¿Te das por sojuzgado, Colston, te das por sojuzgado?».
En aquel momento me rendí sin condiciones, y durante la semana siguiente, que me pareció una eternidad, me vi sometido al mismo tratamiento al menos una vez al día: no siempre a la misma hora, porque los cabecillas elegían cada oportunidad con cuidado. A veces, al acercarse el día a su fin, creía haber escapado; pero entonces veía a la inicua banda en cónclave; estallaban los gritos de «sojuzgado» y la jauría se lanzaba sobre mí. Me daba por sojuzgado en cuanto podía, pero de ordinario tenía todo el cuerpo dolorido antes de que me concedieran cuartel.
Por extraño que parezca, aunque muy idealista acerca del futuro, era francamente realista en cuanto al presente: nunca se me ocurrió ligar mi vida en el internado con la Edad de Oro ni pensar que el siglo xx me estuviese fallando. Tampoco tuve que refrenar el impulso de escribir a casa o de irle con el cuento a uno de los profesores. Me lo había buscado yo, lo sabía perfectamente, por usar aquella palabra pretenciosa, y no ponía en duda el derecho de la opinión pública a castigarme. Pero estaba tremendamente ansioso de probar que no me daba por sojuzgado; y como era evidente que no podía hacerlo por la fuerza bruta, tenía que recurrir a la astucia. Para sorpresa mía me devolvieron el diario. Aparte de tener la palabra «sojuzgado» garrapateada por todas partes, estaba intacto. Atribuí la restitución a magnanimidad; ahora creo que se debió más bien a motivos de prudencia, por el temor a que denunciase su desaparición como robo. Notificar un robo no iba en contra de nuestro código, no era chivarse, como lo hubiera sido ir con el cuento de que se usaba la fuerza contra mí. Lo reconocí como mérito de mis enemigos, pero seguía teniendo unas ganas enormes de acabar con la persecución y también de desquitarme. Nada más que desquitarme, porque no era vengativo. Afortunadamente las palabras escarnecedoras estaban a lápiz. Me retiré con el pintarrajeado diario a los lavabos, dispuesto a hacer desaparecer todo aquello, y fue allí, gracias al descansado estado de ánimo que provoca la mecánica acción de borrar, donde tuve mi idea.
Mis enemigos creerían, razoné, que el diario quedaba desacreditado para siempre como talismán de la propia estimación; y de hecho casi estaban en lo cierto, porque al principio tuve la impresión de que había perdido su magia al ser violado: apenas soportaba mirarlo. Pero a medida que, uno a uno, fueron desapareciendo los humillantes «sojuzgado», recobró su valor y sentí también que recuperaba su fuerza. ¡Sería maravilloso poder convertirlo en instrumento de mi venganza! Sería un acto de justicia poética. Y además mis enemigos estarían desprevenidos; nunca considerarían peligrosa un arma que habían inutilizado de manera tan sistemática. Tampoco tendrían del todo tranquila la conciencia, porque sería un símbolo del daño que me habían hecho, y les impresionaría más un ataque que viniera precisamente de ahí.
En la intimidad de mi retiro practiqué asiduamente; luego me corté un dedo, mojé la pluma en sangre, y transcribí en el diario las dos maldiciones.
Las he vuelto a contemplar ahora, marrones y descoloridas, pero todavía legibles, aunque no comprensibles, con la excepción de los dos nombres en letras mayúsculas, JENKINSYSTRODE, muy destacados y siniestramente inteligibles. Las maldiciones nunca fueron inteligibles, porque no tenían ni pies ni cabeza: las confeccioné con figuras y símbolos algebraicos y con lo que recordaba de algunos caracteres sánscritos que había visto y que había estudiado minuciosamente en una traducción de La piel de zapa que había en casa. La MALDICIÓN UNO iba seguida de la MALDICIÓN DOS. Cada una ocupaba una página del diario. En la siguiente, que por lo demás quedaba en blanco, había escrito:
MALDICIÓN TRESDESPUÉS DE LA MALDICIÓN TRESLA VÍCTIMA MUERE
De mi puño y letra y escrito con mi SANGRE
POR ORDENDEL VENGADOR
Aunque los caracteres estaban muy descoloridos, todavía exhalaban malevolencia, aún eran capaces de tocar una fibra sensible supersticiosa, y debería haberme avergonzado de ellos. Pero no fue así. Sentí, por el contrario, cierta envidia de mi yo de entonces, que no dejaba pasar las cosas, que no sabía de apaciguamientos, y que estaba dispuesto a poner todos los medios a su alcance para hacerse respetar en sociedad.
Apenas sabía qué resultados esperaba obtener con mi plan, pero coloqué el diario en mi casillero, que dejé aposta sin cerrar, incluso entreabierto, mostrando la tapa del diario, y esperé acontecimientos.
No tuve que aguardar mucho: se produjeron muy pronto y de manera muy desagradable. Me atacaron a las pocas horas y la paliza que recibí fue la peor de toda la serie. «¿Te das por sojuzgado, COLSTON, te das por sojuzgado?», gritaba Strode, a horcajadas sobre mí en medio de la confusión. «¿Quién es ahora el vengador?». Y me apretó con los dedos debajo de los ojos, truco con el que, según se daba por sabido, se conseguía hacerlos saltar.
Aquella noche, en la cama, mis ojos doloridos derramaron lágrimas por vez primera. Era mi segundo trimestre en el internado; nunca había sido objeto de burlas y menos aún de intimidaciones sistemáticas, por lo que no sabía qué pensar. Tenía la impresión de haber quemado mi último cartucho. Todos mis atormentadores eran mayores que yo y no existía posibilidad alguna de reunir una banda para luchar contra ellos. Y a falta de eso, tampoco cabía buscar consuelo. Estaba bien visto reclutar partidarios si se trataba de pasar a la acción; pero hacer confidencias en busca de consuelo era impensable, sencillamente. Los otros cuatro chicos que dormían en la misma habitación que yo (Maudsley era uno de ellos) estaban al tanto de mis dificultades, por supuesto; pero no se les habría ocurrido ni por ensueño mencionarlo, ni siquiera cuando vieron mis cicatrices y cardenales: quizá todavía menos entonces. Incluso decir «Mala suerte» habría sido de pésimo gusto, tan condenable como dar a entender que no era capaz de cuidar de mí mismo. Habría sido como hacer notar un defecto físico. La ley de que cada uno tenía que resolverse sus propios problemas era absoluta, y nadie la suscribía tan decididamente como yo, que no era más que un recién llegado al internado y había aceptado sus reglas sin la menor crítica. Era una persona que se amoldaba a las circunstancias: nunca se me había ocurrido que por el hecho de pasarlo mal tuviera que atacar al sistema o desconfiar del corazón humano.
Mis compañeros de cuarto mostraron, sin embargo, su consideración hacia mí con un detalle que todavía recuerdo con gratitud. Teníamos la costumbre de hablar durante unos minutos después de que se apagaran las luces, simplemente porque hacerlo iba contra las reglas del internado; y si alguno de los cinco se abstenía, se le reprendía con dureza, y se le decía que era un gallina y que estaba echando a perder el buen nombre de nuestro pequeño grupo. Ignoro si mis sollozos fueron audibles, pero no me atreví a hablar para que la voz no me hiciera traición y nadie censuró mi silencio.
Al día siguiente durante el recreo paseé solo, muy cerca de la valla, porque así, por lo menos, no podían rodearme. Estaba atento a la aparición de la banda (porque en cualquier sitio vacío podían surgir de pronto seis personas) cuando un chico al que apenas conocía se me acercó con una extraña expresión y dijo:
—¿Has oído la noticia?
—¿Qué noticia? —No había hablado prácticamente con nadie.
—Sobre Jenkins y Strode. —Me miró fijamente.
—¿Qué ha pasado?
—Anoche salieron al tejado, Jenkins resbaló, Strode trató de sujetarlo pero no pudo, y se cayeron los dos. Están en la enfermería con conmoción cerebral y han mandado llamar a sus familias. La mater y el pater de Jenkins acaban de llegar. Han venido en un coche con las cortinillas bajadas y la mater de Jenkins iba ya de negro. He pensado que quizá te interesara saberlo.
No dije nada, y el chico se alejó silbando, aunque volviéndose una vez para mirarme. Me sentí mareado y como si fuera otra persona distinta: me resultaba increíble no tener miedo de la banda. Pero estaba asustado; asustado de lo que podrían hacerme si resultaba ser un asesino. Sonó la campana y eché a andar hacia la puerta más próxima; dos de los chicos de mi habitación se acercaron, me estrecharon la mano y dijeron «Enhorabuena» con entonación respetuosa. Comprendí que no iba a tener ningún problema.
A partir de aquel momento me convertí en todo un héroe, porque a nadie, según se supo, le caían bien ni Jenkins ni Strode, aunque tampoco hubiesen levantado un dedo para impedir que me embromaran. Incluso los cuatro compinches que les ayudaban a martirizarme dijeron que solo lo hacían porque Jenkins y Strode les obligaban. Jenkins y Strode, con la intención de ponerme en ridículo, habían hablado a todo el mundo de las maldiciones, y lo que el internado en bloque quería saber era: ¿Tenía intención de usar la tercera? Incluso los chicos del último curso hablaron conmigo de ello. La opinión general era que sería más caballeroso no utilizarla, pero que tenía perfecto derecho a hacerlo si quería: «Esos tipos necesitan una lección», me dijo el presidente de los alumnos. No llegué a utilizarla, sin embargo. Secretamente me horrorizaba lo que había hecho, y de no haber sido por el apoyo de la opinión pública quizá el sentimiento de culpabilidad me hubiese hecho enfermar. Preparé, de todos modos, una serie de conjuros para devolver la salud a los accidentados, pero no los transcribí en el diario, en parte porque habrían disminuido la sensación de triunfo total que todos me animaban a sentir, y en parte porque, en el caso de que fallaran, mi reputación de mago se hubiera resentido. Y tampoco habría sido una iniciativa respaldada por muchos, porque durante los días en los que la vida de los dos chicos pendió de un hilo, todos íbamos por el internado muy serios y con caras muy largas, pero deseando en secreto que sucediera lo peor. Se hicieron circular informaciones truculentas, como rostros tapados con sábanas y padres llorosos; y el ambiente de tensión y de crisis exigía un desahogo catastrófico. No se nos concedió, sin embargo, pero tardamos en enterarnos; y durante el prolongado anticlímax recibí muchas felicitaciones bastante desconsoladas por mi magnanimidad al no haber desencadenado la tercera maldición, maldición que la mayoría de los chicos, entre los que también me contaba en determinados momentos, consideraban que habría sido fatal.
«¿Te das por sojuzgado, Colston, te das por sojuzgado?». No, no me daba por sojuzgado; había salido victorioso de la prueba. Era el héroe del momento, y aunque mi popularidad no se mantuviera mucho tiempo en su punto más alto, nunca llegué a perderla por completo. Me convertí en autoridad reconocida en dos de los temas que más interesaban a la mayoría de los muchachos de la época: magia negra y creación de códigos, y se me consultaba con frecuencia acerca de ambos. Incluso logré algún beneficio económico, cobrando tres peniques por cada consulta, y además solo daba mis respuestas después de cumplir determinadas formalidades nigrománticas, después de un intercambio de contraseñas, y de otras lindezas por el estilo. También inventé un lenguaje y durante unos cuantos días disfruté del embriagador placer de oírlo utilizar a mi alrededor. Consistía, si no recuerdo mal, en utilizar la sílaba «cie» alternativamente como prefijo y sufijo de todas las palabras de una frase, de esta manera: «¿Ciehas hechocie cielos deberescie?». A todo el mundo le pareció muy divertido, de manera que también conseguí una reputación como bromista. Y de maestro de la lengua inglesa. Ya nadie se reía de mí porque usara palabras rebuscadas; al contrario: todo el mundo las esperaba, y el diario se convirtió en cantera para los sinónimos más ambiciosos. Fue entonces cuando empecé a acariciar el sueño de convertirme en escritor; quizá en el más grande escritor del más grande de los siglos, el xx. No tenía idea de sobre qué deseaba escribir, pero componía frases que, en mi opinión, quedarían bien y sonarían bien en letra impresa: que mis escritos alcanzaran el estatus de letra impresa era mi ambición, y pensaba en un escritor como alguien cuyo trabajo cumplía los requisitos de la letra impresa.
Hubo una pregunta que se me hizo con frecuencia, pero que nunca contesté: ¿Cuál era exactamente el significado de las maldiciones que habían provocado, literalmente, la caída de Jenkins y Strode? ¿Qué traducción tenían? Claro está que no sabía lo que querían decir. Podría haber presentado una traducción, pero consideré, por varias razones, que sería más prudente no hacerlo. Mantenidas en secreto, contribuirían incluso a mi prestigio; reveladas, y usadas por gente irresponsable, ¿quién sabía el daño que podrían causar? Hasta podrían volverse contra mí. Se produjo por entonces una abundante actividad privada en la fabricación de maldiciones: tiras de papel cubiertas de signos cabalísticos pasaban de mano en mano. Pero, aunque a veces sus autores afirmaban haber obtenido resultados, nada sucedió que pusiera en peligro mi supremacía.
«¿Te das por sojuzgado, Colston, te das por sojuzgado?». No, no me daba por sojuzgado; había ganado, y mi victoria, aunque sus métodos fuesen heterodoxos, cumplía el requisito más importante de nuestro código: la había conseguido solo, o por lo menos sin recurrir a la ayuda de ningún agente humano. Nadie se había chivado. Y me había mantenido dentro de los límites tradicionales de la experiencia escolar, tan fantástica en algunos aspectos y tan prosaica en otros. Las maldiciones no eran palos de ciego, aunque su resultado fuese tan sensacional. Iban dirigidas al componente supersticioso cuya presencia en mis condiscípulos detectaba instintivamente. Había actuado de manera realista, valorando la situación y resolviéndola con los medios a mi alcance, y ahora disfrutaba de una recompensa adecuada. Porque si hubiera creído que Southdown Hill School formaba parte del siglo xx, o estaba íntimamente relacionada con el zodiaco —una jerarquía de seres perfectos y gloriosos en lenta ascensión por el éter—, mi fracaso habría sido pero que muy aparatoso.
Haciendo un esfuerzo tomé de nuevo el diario y fui pasando las páginas apretadamente escritas, tan llenas de animación por el éxito. Febrero, marzo, abril —en abril las anotaciones disminuían a causa de las vacaciones—, mayo otra vez lleno, y la primera mitad de junio. De nuevo escasez de anotaciones y enseguida julio. Debajo del lunes, 9, había escrito «Brandham Hall». Seguía una lista de nombres, los de los otros invitados, y a continuación: «Martes 10, 29 grados». Todos los días, a partir de aquel, había anotado la temperatura máxima y muchas cosas más, hasta: «Jueves 26, 27 grados».
Aquella era la última anotación de julio y de todo el diario. No necesitaba pasar las páginas para saber que estaban en blanco.
Eran las once y cinco, cinco minutos después de mi hora habitual de acostarme. Me sentí culpable por estar todavía levantado, pero el pasado seguía aguijoneándome y comprendí que todos los acontecimientos de aquellos diecinueve días de julio se removían dentro de mí, como las flemas que se ablandan en un ataque de bronquitis, esperando para salir a la luz. Los había mantenido sepultados todos aquellos años, pero allí estaban, me daba muy bien cuenta, más completos, menos olvidados precisamente por estar embalsamados con tanto cuidado. Nunca habían visto la luz del día: el más mínimo movimiento era siempre sofocado con nuevas paletadas de tierra.
Mi secreto —la explicación de mí mismo— estaba allí. Me tomo demasiado en serio, por supuesto. ¿Qué le importa a nadie cómo era entonces o cómo soy ahora? Pero todo hombre es importante para sí mismo en una época u otra; el problema había sido reducir esa importancia y diluirla lo más posible a lo largo de medio siglo. Gracias a mi política de enterramiento había logrado adaptarme, llegar a un acuerdo con la vida, a un arreglo de tipo práctico, con una sola condición: que no se hicieran exhumaciones de ningún tipo. ¿Era cierto, como algunas veces me decía, que había empleado mis mejores energías en una tarea digna de un empresario de pompas fúnebres? Y si era así, ¿qué más daba? ¿Me hubiera ido mejor sabiendo lo que ahora sabía? Era dudoso; quizá el conocimiento sea poder, pero no es elasticidad, ni inventiva, ni capacidad de adaptación a la vida, ni mucho menos comprensión instintiva de la naturaleza humana; y esas cualidades las poseía en 1900 en mucha mayor medida que ahora, en 1952.
Si Brandham Hall hubiera sido Southdown Hill School habría sabido cómo tratar a aquel mundo. A mis condiscípulos los entendía, no me venían grandes. No entendía, en cambio, Brandham Hall; sus habitantes me desbordaban; sus motivaciones me resultaban tan oscuras como el significado de las maldiciones que lanzara contra Jenkins y Strode; las gentes de Brandham Hall tenían propiedades y proporciones zodiacales. Eran, de hecho, la sustancia de mis sueños, la realización de mis esperanzas; eran la gloria encarnada del siglo xx; al cabo de cincuenta años me era tan imposible la indiferencia como que el acero dejara de reaccionar ante los imanes de la caja de cartón.
Si a mi yo de doce años, por quien había llegado a sentir afecto al pensar en él, se le ocurriera reprocharme: «¿Cómo te has convertido en un tipo tan insulso, después del comienzo tan brillante que te di? ¿Por qué te has pasado la vida en bibliotecas polvorientas, catalogando los libros de otras personas en lugar de escribir los tuyos? ¿Qué se ha hecho de Aries, de Tauro y de Leo, del ejemplo que te di para que los emularas? ¿Dónde, sobre todo, está Virgo, con su rostro resplandeciente y sus largas trenzas, que confié a tu custodia?», ¿qué podría decirle?
Tendría una respuesta preparada. «Bueno, fuiste tú quien me falló, y voy a decirte cómo. Volaste demasiado cerca del sol, y te chamuscaste las alas. Tú me convertiste en esta criatura cenicienta».
A lo que podría replicar: «¡Pero has tenido medio siglo para superarlo! ¡Medio siglo, la mitad del siglo xx, esa época gloriosa, esa edad dorada que te legué!».
—¿Acaso el siglo xx —le preguntaría a mi vez— lo ha hecho mucho mejor que yo? Cuando salgas de esta habitación, que es aburrida y triste, lo reconozco, y tomes el último autobús para tu hogar en el pasado, si es que aún no lo has perdido, pregúntate si lo has encontrado todo tan radiante como imaginabas. Pregúntate si ha satisfecho tus esperanzas. Has sido sojuzgado, Colston, totalmente sojuzgado, y lo mismo le ha pasado a tu siglo, a ese siglo maravilloso en el que tantas esperanzas habías puesto.
—Pero podías haberlo intentado. No era preciso que salieras corriendo. No hui ante Jenkins y Strode, sino que los derroté. No de buenas a primeras, desde luego. Tuve que retirarme a un lugar solitario y pensar mucho en ellos; para mí eran bien reales, puedes esta seguro. Aún recuerdo con detalle su aspecto. Después entré en acción. Eran mis enemigos. Los maldije, se cayeron del tejado y tuvieron conmoción cerebral. Luego ya no tuve que volver a preocuparme. No me importó en absoluto pensar en ellos. Tampoco me importa ahora. ¿Hiciste tú algo? ¿Lanzaste maldiciones?
—Eso —dije yo— eras tú quien tenía que hacerlo, y no lo hiciste.
—¡Claro que sí! Preparé un conjuro.
—¿De qué servía un conjuro, cuando se necesitaban auténticas maldiciones? No querías hacerles daño, ni a la señora Maudsley ni a su hija, ni a Ted Burgess ni a Trimingham. No quisiste admitir que si te habían hecho daño a ti, no querías pensar en ellos como enemigos. Insististe en verlos como ángeles, aunque fuesen ángeles caídos. Pertenecían a tu zodiaco. «Si no puedes verlos con simpatía, olvídalos. Por tu propio bien, no pienses en ellos». Esa fue tu recomendación final, y la he seguido al pie de la letra. Quizá se me han podrido dentro. No pensé en ellos porque no podía verlos con simpatía, ni tampoco a mí en relación con ellos. Hubo muy poco afecto y muy poca comprensión en todo el asunto, te lo aseguro, y si te hubieras dado cuenta y, en lugar de suplicarme, mientras exhalabas tu último suspiro, que los viera con buenos ojos, hubieses lanzado maldiciones...
—Inténtalo ahora, aún no es demasiado tarde.
La voz se extinguió poco a poco. Pero había logrado su propósito. Estaba pensando en ellos. Las mortajas, los ataúdes, las tumbas, todo lo que los aprisionaba estaba abriéndose de par en par, y tendría que enfrentarme, me estaba enfrentando ya, con el escenario, con las personas, y con la experiencia. La emoción, como una histeria, burbujeaba en mi interior desde cien fuentes abiertas. Si no es demasiado tarde, pensé confusamente, tampoco es demasiado pronto: no me queda mucha vida que desperdiciar. Era un último chispazo del instinto de conservación que tan señaladamente me había fallado en Brandham Hall.
El reloj dio las doce. A mi alrededor se alineaban los montones de papeles, de un blanco sucio y de márgenes dentados como las colinas de Thanet. Bajo esos riscos, pensé, he estado enterrado. Pero van a presenciar mi resurrección, la resurrección que había comenzado en la caja de los cuellos, cuyo contenido estaba aún esparcido sobre la mesa. Cogí la cerradura y la contemplé de nuevo. ¿Cuál era la combinación de letras que la había abierto? Podría haberlo adivinado sin tomarme la molestia de caer en trance: la vanidad me habría dado la pista. La repetí en voz alta asombrado; durante muchos años no había sido más que una palabra escrita. Era mi nombre, LEO.
Capítulo 1
El 8 de julio era domingo, y el lunes salí de West Hatch, el pueblo cercano a Salisbury donde vivíamos, camino de Brandham Hall. Mi madre se puso de acuerdo con mi tía Charlotte, londinense, para que me ayudara a cruzar la gran metrópoli. Entre ataques de ansiedad que me revolvían el estómago, pensaba con gozosa impaciencia en la visita que iba a iniciar.
La invitación se produjo de la manera siguiente. Maudsley nunca había sido especialmente amigo mío, como lo demuestra el hecho de que haya olvidado su nombre de pila. Tal vez lo recuerde más adelante: quizá sea una de las cosas que mi memoria procura evitar. Pero en aquellos días los escolares se llamaban muy pocas veces por el nombre. Se veía simplemente como una desventaja, aunque no tan molesta como la inicial después del nombre; todo el mundo estaba de acuerdo en que revelar su significado era un acto de temeridad. Maudsley era un chico cetrino, de cara redonda, cabellos oscuros, y un prominente labio superior que dejaba los dientes al descubierto; un año más joven que yo, no se distinguía ni en el estudio ni en el deporte, pero lograba ir tirando, como solíamos decir. Lo conocía bastante bien porque compartíamos dormitorio e, inmediatamente antes del asunto del diario, habíamos descubierto que nos caíamos bien, nos juntábamos para caminar (salíamos de paseo en una larga fila de dos en fondo), comparábamos algunos de nuestros tesoros personales y nos comunicábamos fragmentos de información más íntimos, y por tanto más cargados de peligros, de lo que suele ser normal entre escolares. Una de aquellas confidencias fue nuestra dirección respectiva; me dijo que su casa se llamaba Brandham Hall y yo que el nombre de la mía era Court Place, y de los dos fue Maudsley quien quedó más impresionado, porque, como descubrí más tarde, era un esnob, cosa que yo no había empezado aún a ser, excepto en el mundo de los cuerpos celestes: en ese campo ya lo era a la enésima potencia.
El nombre Court Place le predispuso en mi favor, como sospecho que también le sucedió a su madre. Pero estaban equivocados, porque Court Place era una casa perfectamente ordinaria, un poco retirada de la calle del pueblo, tras unas cadenas ornamentales de las que yo estaba bastante orgulloso. En realidad la casa no era del todo ordinaria, porque se la consideraba en parte muy antigua; se decía que los obispos de Salisbury habían celebrado allí en otro tiempo sus audiencias; de ahí el nombre. Detrás de la casa teníamos una hectárea de jardín —atravesada por un arroyo—, que atendía uno de los habitantes del pueblo tres días a la semana. No se trataba de una mansión en el sentido grandilocuente que parecía indicar su nombre, y que fue lo que, en mi opinión, se imaginó Maudsley.
De todas formas a mi madre no le resultaba fácil mantenerla. Supongo que mi padre era un tipo raro. Tenía una cabeza excelente, muy precisa, que ignoraba todo lo que no le interesaba. Sin ser misántropo resultaba inconformista y nada sociable. Tenía sus propias teorías heterodoxas sobre educación, una de las cuales era que yo no fuese a un internado. Hasta donde le fue posible me educó él mismo con ayuda de un tutor que venía de Salisbury. Nunca habría ido al internado si mi padre se hubiera salido con la suya, pero mi madre siempre pensó de otra manera, y yo también, y después de su muerte, tan pronto como fue posible, realizamos nuestros deseos. Yo admiraba a mi padre y respetaba sus opiniones, pero mi manera de ser tenía más cosas en común con la de mi madre.
Mi padre reservaba el talento para sus aficiones, que eran la jardinería y la bibliomanía; para ganarse la vida había aceptado una ocupación rutinaria y estaba perfectamente satisfecho con ser director de un pequeño banco en Salisbury. Mi madre sufría por su falta de iniciativa, y sentía celos y se impacientaba con sus pasatiempos, que lo encerraban en sí mismo, como es corriente que pase con las aficiones, y que, según pensaba ella, no lo llevaban a ninguna parte. En esto resultó estar equivocada, porque mi padre era un coleccionista de muy buen gusto y muy previsor, de manera que sus libros produjeron una suma que nos dejó atónitos cuando se vendieron; de hecho les debo haberme visto libre después de las preocupaciones más apremiantes de la existencia. Pero esto fue mucho después; por entonces, afortunadamente, mi madre nunca pensó en vender sus libros: apreciaba en gran manera las cosas que mi padre amaba, en parte porque tenía la sensación de haber sido injusta con él; y vivíamos con el dinero de ella, con la pensión del banco, y con lo poco que mi padre había logrado ahorrar.
Mi madre, sin ser una persona frívola, se sintió siempre atraída por las cosas del mundo; creía que si las circunstancias hubieran sido diferentes, podría haber formado parte de la buena sociedad, pero debido a que mi padre prefería los objetos a las personas tuvo muy pocas posibilidades. Le gustaban los chismes, los acontecimientos sociales y acudir a ellos adecuadamente vestida; le afectaba mucho el qué dirán del pueblo donde vivíamos, y una invitación para cualquier acto en Salisbury la emocionaba siempre. Reunirse con personas elegantemente vestidas sobre un césped bien cuidado, con la aguja de la catedral como fondo, saludarlas y que la saludasen, intercambiar información familiar y hacer tímidas contribuciones a las conversaciones sobre política, eran cosas todas que le proporcionaban una trémula alegría; se sentía apoyada por la presencia de relaciones sociales, advertía la necesidad de un marco social. Cuando llegaba el landó (había una cochera de alquiler en el pueblo) se instalaba en él con un aire de orgullo y de sentirse realizada muy distinto de su habitual aspecto desconfiado y lleno de ansiedad. Y si había convencido a mi padre para que fuese con ella, su actitud era casi triunfal.
Después de la muerte de mi progenitor nuestra escasa importancia social disminuyó aún más; pero en ninguna época estuvo a la altura de lo que cualquier persona con un delicado sentido de los matices sociales hubiera ligado al nombre de Court Place.
Todo esto no se lo conté a Maudsley, por supuesto: no por un especial deseo de ocultárselo, sino porque el código del internado desaconsejaba las confidencias personales. Presumir del dinero y de la alcurnia de los propios padres no era un fenómeno desconocido, pero Maudsley no era de los que cometían esos pecados. En determinados terrenos era una persona precozmente refinada; debieron pulirle las aristas antes de que empezase a ir al internado. Nunca le conocí de manera muy profunda; quizás había poco que entender en él, con la excepción de su instintiva sensibilidad a la opinión pública, y el savoir-faire que le permitía estar, sin parecer buscarlo, del lado ganador.
Durante el episodio del diario Maudsley permaneció neutral, que era todo lo que cabía esperar de los amigos. (No se trata de cinismo; como eran más jóvenes que mis atacantes no podían haberme ayudado de ninguna manera eficaz.) Pero una vez que salí victorioso, no ocultó su alegría por mi éxito y, como supe más adelante, se lo contó a su familia. Le di lecciones de magia y recuerdo que redacté para él, gratis, ciertas maldiciones que podría usar cuando se encontrara en apuros, aunque nunca creí que llegara a necesitarlas. Maudsley me miraba con respeto y yo sentía que su aprecio valía la pena. En un momento propicio para las confidencias me contó que iba a ir a Eton, y de hecho era ya uno de sus alumnos en ciernes: tranquilo, bien educado, seguro de sí mismo.
Las últimas semanas del segundo trimestre fueron las más felices de mis días de escolar hasta aquel momento, y esa felicidad coloreó también las vacaciones de Pascua. Por primera vez tenía la impresión de ser alguien. Pero cuando traté de explicar a mi madre mi nueva situación en el internado solo logré desconcertarla. Era capaz de apreciar el éxito en mis estudios (felizmente también fue ese el caso) o incluso en mis actividades deportivas (de eso no pude presumir, aunque tuviera esperanzas para la temporada de críquet). Pero ¡ser reverenciado como mago! Mi madre me obsequió con una dulce sonrisa llena de indulgencia y casi hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. En cierta manera era una persona religiosa: me había educado para que me esforzara por ser bueno y para que rezara mis oraciones, cosa que hacía siempre, porque nuestro código lo permitía con tal de que se recitaran de manera mecánica: solicitar la ayuda divina no se consideraba una cobardía. Quizás mi madre habría entendido lo que significaba para mí ser escogido entre mis compañeros si hubiera podido contarle la historia completa: pero tuve que recortarla y expurgarla hasta tal punto que apenas quedó nada de los hechos verdaderos; por lo menos del paso embriagador del hoyo de la persecución al pedestal del poder. Algunos de mis compañeros habían estado un poco antipáticos, y ahora todos me trataban con afecto. Por algo que había escrito en mi diario, parecido a una oración, los antipáticos se habían hecho daño y, por supuesto, no podía evitar alegrarme. «Pero ¿de verdad tenías que alegrarte?», me preguntó, llena de ansiedad. «Creo que más bien deberías haberlo sentido, aunque te hubieran molestado un poco. ¿Se hicieron mucho daño?». «Bastante», dije, «pero, entiéndelo, eran mis enemigos». Mi madre se negó, sin embargo, a participar en mi triunfo y dijo, desazonada: «Pero a tu edad no hay que tener enemigos». En aquellos días una viuda era aún la imagen de la desolación; mi madre sentía la responsabilidad de educarme, y creía que necesitaba mostrarse firme, pero nunca supo con seguridad dónde o cuándo aplicar esa firmeza. «Bien, tienes que mostrarte amable con ellos cuando vuelvan», suspiró; «supongo que en realidad no tenían intención de molestarte».
Jenkins y Strode, que se habían roto varios huesos, no regresaron de hecho al internado hasta el otoño siguiente. Los dos estaban muy alicaídos, y lo mismo me pasaba a mí, de manera que no nos fue difícil mostrarnos amables.
Mi madre se equivocaba si creía que me alegraba perversamente con su caída; era el alza de mis valores lo que me ensanchaba el espíritu. Pero los ambientes me influían mucho, y ante la escasa comprensión de mi madre, mis sueños de grandeza prosperaron poco. Empecé a preguntarme si no sería más bien algo de lo que avergonzarse, y cuando volví al internado lo hice como un particular cualquiera, y no en mi capacidad de mago. Pero mis amigos y clientes no habían olvidado; descubrí para mi sorpresa que estaban tan deseosos como siempre de sacar provecho de mi maestría en la nigromancia. Seguía de moda, y mis posibles escrúpulos se esfumaron muy pronto. Se me instó a que suministrara más conjuros, uno de ellos para que se nos diera un periodo de vacaciones extra. A esto último consagré toda la fuerza psíquica de que disponía y conseguí mi recompensa. Nada más empezar el mes de junio tuvimos un brote de sarampión. A mediados de trimestre más de la mitad del internado estaba en cama, y poco después se produjo el espectacular anuncio de que volvíamos a casa.
El júbilo de los supervivientes, entre los que nos contábamos Maudsley y yo, no es difícil de imaginar. La embriaguez espiritual y emocional que normalmente tardaba trece semanas en producirse surgió de repente al cabo de siete; y a ello se añadía la emocionante sensación de habernos visto favorecidos por la fortuna, porque solo una vez en la historia del internado se había concedido a sus alumnos merced tan señalada.
La aparición de mi resplandeciente baúl negro junto a la cabecera de la cama, con su imponente tapa convexa, flanqueado por una arqueta marrón que había sido de mi padre y en la que aún se advertía, por una mancha de pintura más oscura, dónde se habían tapado sus iniciales para pintar las mías; la presencia de aquella prueba ocular de que efectivamente nos volvíamos a casa tuvo un efecto mucho más arrollador sobre mi estado de ánimo que el breve anuncio del director la noche anterior después de las oraciones. Y no solo la vista sino el olor: el olor de hogar que brotaba del baúl y de la arqueta, y que ahogaba el del internado. Durante todo un día aquellos receptáculos de salvación permanecieron vacíos, y mientras siguieran así siempre existía el temor de que J. C., como llamábamos al director, cambiara de idea. El ama de llaves y su ayudante estaban ocupadas en otros dormitorios. Pero nos llegó el turno y, por fin, al escaparme en una ocasión escaleras arriba para mirar, vi el baúl con la tapa levantada y la bandeja repleta del papel de seda que envolvía mis posesiones más ligeras y frágiles. Fue un momento supremo: nada de lo que vino después lo superó en dicha perfecta, aunque la emoción siguiera en aumento.
Dos coches de caballos, en lugar de tres, estaban situados delante de la puerta principal. La apatía que reflejaban los rostros de los cocheros contrastaba en extremo, pero de manera más bien agradable, con la alegría de los nuestros. Sin embargo conocían perfectamente el ritual; no se pusieron en marcha cuando el más pequeño de los escolares (incluso a mí me pareció diminuto) trepó para ocupar su sitio. Faltaba un último requisito: la única floritura que nos permitíamos, porque no éramos un internado dado a subrayar las emociones. El presidente de los alumnos se puso en pie y mirando a su alrededor gritó «¡Tres hurras por el señor Cross, la señora Cross y la recién nacida!». Cómo llegó la recién nacida a formar parte de aquella frase de despedida es algo que nunca supe: quizá fue una divertida ocurrencia no premeditada de un anterior presidente de los alumnos. Ya en edad avanzada (o al menos eso nos parecía) el señor y la señora Cross habían recibido la bendición de una tercera hija. Las otras dos eran personas mayores a nuestros ojos, y a esas no las vitoreábamos. Y por otra parte la niña ya no era una recién nacida: iba a cumplir los cuatro años, pero por alguna razón nos gustaba vitorearla, como también estaba muy claro que a ella le gustaba verse levantada por sus padres, y saludarnos agitando la mano. Aguardamos a que sucediera aquello último y cuando se produjo nos reímos y nos dimos suaves codazos, sintiendo, como ingleses, el alivio de no tener que tomarnos nuestros vítores demasiado en serio.
El volumen de nuestros gritos fue menor que en tiempos normales, pero no por falta de entusiasmo; tampoco nos paramos a pensar qué efecto tendrían sobre los sufrientes prisioneros de la enfermería. El reconocimiento de la «recién nacida» no dejó nada que desear: resultó cómicamente regio. Los cocheros levantaron el látigo sin alzar el rostro, y nos pusimos en marcha.
¿Cuánto duró el éxtasis de la liberación? Se hallaba en su cumbre durante el trayecto en tren. Tanto a principio como a final de curso al internado se le adjudicaba un vagón especial. Era de un tipo que ya no se encuentra, tapizado en felpa de un color rojo muy intenso, con asientos enfrentados a todo lo largo del compartimiento, e impregnados de un olor muy penetrante a humo de tren y a tabaco, olor que en el viaje de ida me había revuelto el estómago nada más entrar en el vagón, pero que al volver a casa se transformó en el perfume mismo de la libertad y tuvo el efecto de un aperitivo. La alegría brillaba en todos los rostros; había intercambio de amistosos puñetazos y se encontraban nuevas variaciones sobre el tema del ferrocarril de South Eastern y Smashem. Con aire distraído saqué el diario y empecé a decorar la fecha —era un viernes, 15 de junio— con lápiz rojo. Mis vecinos me vigilaban disimuladamente. ¿Estaba fabricando un nuevo conjuro? Enseguida me cansé de arabescos y remolinos y decidí pintar todo el día de rojo.
¿Creía de verdad ser el responsable de la epidemia de sarampión? Modestamente, me atribuí parte del mérito, y algunos sectores también me lo atribuyeron. Mis pretensiones no quedaron desacreditadas, ni mucho menos; pero el antiguo temor reverente se veía ahora dulcificado por ciertas chanzas bien intencionadas que fácilmente podrían haberse convertido en ridículo si el trimestre hubiera seguido su curso. Supongo que me había subido un poco a la parra, aunque prefiero creer que no fue tanto en mi comportamiento como en mi idea de la vida. En otra época había tenido demasiados recelos; ahora me pasaba de confiado. Esperaba que las cosas salieran a mi gusto, y sin demasiado esfuerzo consciente por mi parte. Bastaba con desear que me sirvieran, y las cosas lo harían. Me había olvidado de la época de la persecución; había bajado la guardia y retirado los centinelas. Me sentía invulnerable. No creía que mi felicidad dependiera de nada: tenía el convencimiento de que las leyes de la realidad habían quedado suspendidas en favor mío. Mis sueños para el año 1900, para el siglo xx, y para mí mismo, estaban tomando cuerpo.
Nunca se me ocurrió, por ejemplo, que pudiera caer enfermo con el sarampión, y me asombró que mi madre lo considerase no solo posible, sino probable. «Si no te sientes bien, me lo contarás de inmediato, ¿no es cierto?», me preguntó llena de ansiedad. Sonreí. «No me pasará nada», le aseguré. «Eso espero yo también», dijo ella. «Pero no te olvides del año pasado, y de lo enfermo que estuviste». El año anterior, 1899, había resultado desastroso. Mi padre murió en enero después de una breve enfermedad y durante el verano tuve la difteria, con complicaciones; me pasé en cama casi todo julio y agosto. Fueron meses fenomenalmente calurosos; pero lo que recordaba del calor era mi propia fiebre, de la que el calor que hacía en mi cuarto parecía tan solo otro molesto ingrediente; el calor era mi enemigo, el sol algo que había que evitar. Le tenía miedo y siempre que oía hablar a la gente de lo maravilloso que había sido el verano, casi el más caluroso que se recordaba, no entendía lo que querían decir: solo pensaba en mi garganta dolorida y en la búsqueda desesperada y constante de un sitio fresco entre las sábanas para mis inquietas extremidades. No me faltaban buenas razones para desear que terminara el siglo.
El verano de 1900 sería fresco, decidí: yo mismo me encargaría de ello. Y el hombre del tiempo me hizo caso. El primero de julio la temperatura se hallaba entre los quince y los veinte grados y solo habíamos tenido tres días de calor: el 10, el 11 y el 12 de junio, marcados en mi diario con una cruz.
El primero de julio trajo la invitación de la señora Maudsley, porque en aquellos días aún teníamos un reparto dominical de correo. Mi madre me enseñó la carta: estaba escrita con letra grande, inclinada, de rasgos vigorosos. Solo por entonces empezaba a ser capaz de entender una caligrafía con la que no estuviera familiarizado, y aquella habilidad me producía cierto orgullo. La señora Maudsley no ignoraba la posibilidad del sarampión, aunque se lo tomaba con más despreocupación que mi madre. «Si a nuestros hijos no les han salido manchas para el 10 de julio», escribía, «me gustaría mucho que Leo pasara con nosotros el resto del mes. Marcus —ah, ese era su nombre de pila— me ha hablado mucho de él, y tengo verdaderos deseos de conocerlo, si a usted le resulta posible prescindir de su hijo. Para Marcus sería estupendo contar con un chico de su edad con quien jugar porque es el benjamín de nuestra familia, y tiene cierta tendencia a creer que se le hace de menos. Me he informado de que Leo es hijo único y le prometo que lo cuidaremos mucho. El aire de Norfolk...», etcétera. La señora Maudsley terminaba con: «Quizá le sorprenda que pasemos los meses de la temporada londinense en el campo, pero ni mi marido ni yo hemos disfrutado de muy buena salud últimamente, y tampoco Londres es un buen sitio para un niño durante el verano».
Leí la carta con enorme interés y pronto me la supe de memoria. Imaginaba que sus frases hechas implicaban un profundo y comprensivo interés por mi personalidad; era casi la primera vez que tenía conciencia de mí mismo como un ser real para alguien que no me conocía.
Al principio estaba ansioso por ir, y no entendía las vacilaciones de mi madre. ¡Norfolk está tan lejos! —decía—, y nunca has salido de casa antes, para convivir con extraños, quiero decir.
—Pero he estado en el internado —protestaba yo. Eso tenía que reconocerlo.
—Quizá no te guste, y ¿qué harás entonces?
—Estoy seguro de que lo pasaré bien —le respondí.
—Y estarás allí para tu cumpleaños —dijo—. Siempre lo hemos pasado juntos.
Esta vez no contesté nada; me había olvidado por completo de mi cumpleaños y sentí una punzada de nostalgia prematura.
—Prométeme que me lo contarás si no eres feliz —dijo.
No me apetecía repetir que estaba seguro de que iba a ser feliz, de manera que se lo prometí. Pero con todo y con eso no quedó satisfecha.
—Quizás aún atrapes el sarampión, después de todo —me dijo, esperanzada—, o quizá lo coja Marcus.
Todos los días le preguntaba una docena de veces si ya había escrito dando su asentimiento condicional, hasta que al final le hice perder por completo la paciencia.
—No me molestes: ya he escrito —dijo por fin.
Luego empezaron los preparativos: ¿qué tenía que llevarme? Una cosa no iba a necesitar, dije, y era ropa de verano. «Sé que no va a hacer calor». Y el tiempo me dio la razón: detrás de un día fresco venía otro de las mismas características. Mi madre estuvo totalmente de acuerdo conmigo en aquello: creía que la ropa de abrigo era de algún modo más segura que la ligera. Y además existía otro motivo: ahorrar. Había pasado en cama los meses calurosos del año anterior, y no tenía ropa de verano adecuada para mi talla. Crecía deprisa: el gasto sería considerable y quizá innecesario; mi madre cedió.
—Pero trata de no pasar calor —dijo—. Pasar calor es siempre un riesgo. No tendrás necesidad de hacer nada violento, ¿verdad? —Los dos nos miramos perplejos, y desechamos la idea de que tuviera que hacer nada violento.
Con la imaginación, y con frecuencia de manera aprensiva, mi madre trataba de prever la clase de vida que llevaría. Un día dijo, sin que viniera a cuento:
—Procura ir a la iglesia si puedes. No sé qué tipo de personas serán; quizá no vayan a la iglesia. Si van, supongo que lo harán en coche.
En su rostro apareció una expresión melancólica, y comprendí que le hubiera gustado ir conmigo. Nada más lejos de mis deseos. Me obsesionaba el temor infantil de que mi madre no tuviera el aspecto adecuado, de que se comportara torpemente, o de que no consiguiera la aprobación de mis condiscípulos y de sus padres. Resultaría socialmente inaceptable; sería un desastre. Pensaba que soportaría mis propias humillaciones mucho más fácilmente que las suyas.
Pero al acercarse el día de mi marcha mis sentimientos cambiaron. Ahora era yo quien no deseaba ir, y mi madre quien insistía en que fuera.
—No te costaría nada decir que he pillado el sarampión —le supliqué.
Mi madre se horrorizó.
—No podría decir semejante cosa —exclamó indignada—. Y además se darían cuenta. Saliste ayer de la cuarentena.
Se me cayó el alma a los pies: intenté un conjuro para que me salieran manchas en el pecho, pero no surtió efecto. La última noche estuvimos los dos en el salón, sentados en un canapé cuyas dos jorobas me recordaban a un camello visto de perfil. La habitación daba a la calle y resultaba un poco sofocante, porque la usábamos muy poco, y cuando no se utilizaba tenía las ventanas bien cerradas para que no entrase el polvo que, cuando el tiempo era seco, se levantaba en verdaderas nubes cada vez que pasaba un vehículo. Era el cuarto de recibir y creo que mi madre lo eligió quizá por su efecto moral; lo relativamente ajeno que me resultaba sería un paso hacia la sensación de extrañamiento que sentiría en una casa desconocida. También sospecho que deseaba decirme algo especial, algo que adquiriría mayor peso en aquella habitación, pero nunca llegó a decírmelo: tenía, por mi parte, las lágrimas demasiado a flor de piel para aceptar consejos de tipo práctico o moral.