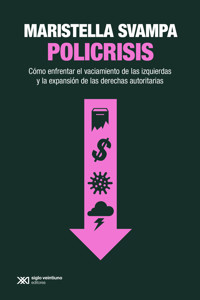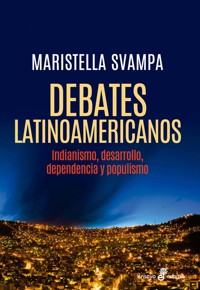Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nada hay más apremiante que la calma de una ciudad. Como si los conflictos se hubieran evaporado. Allí donde vive Orestes, viudo y jubilado, que arana y necesita paz para su vida, la injusticia esta exiliada. Mora detrás del muro que divide el lugar, al este de su hogar, y del hogar de todos aquellos que tienen la suerte de existir al margen de la inclemencia. Pero como todas las ilusiones, existe para estallar. Y lo hace por un hecho menor: un robo de dos jóvenes a Orestes. Dos jóvenes que se atrevieron a cruzar la frontera y a invadir la comarca protegida. De golpe se vuelve evidente: la frontera ya no intimida, se derrumba un muro. Con ese derrumbe, lento y continuo, los personajes de la novela de Maristella Svampa descubren un mundo hasta entonces tapiado. Espacial y emocionalmente. Un profesor heterodoxo le muestra el camino a dos jóvenes que necesitaban una ventana al mundo: uno de los jóvenes es el nieto de Orestes, la otra es la hija del profesor. Son parte de una ola: cede la exclusión e ingresan otras formas de vida. La frontera garantizaba quietud y orden, al precio del tedio y el conformismo; ignorar el muro es naturalmente expandir el horizonte de la libertad, y ello implica lo inesperado. Un vértigo liberador, alegría, y obviamente el peligro que involucra entrar en contacto con algo hasta entonces desconocido. Como Donde están enterrados nuestros muertos, su novela anterior, Maristella Svampa ubica la acción en la Patagonia en un momento en que un cisma político permite que los protagonistas de la historia sienten el futuro en sus manos. No están frente al paraíso, sino que descubren la posibilidad de escribir su propia historia, abjurando de las formas heredadas, recuperando experiencias que les habían negado. Parábola sobre el presente, El muro es una novela magnifica y conmovedora, capaz de construir un gran fresco de crisis social a partir de hechos en apariencia nimios. Recuerda que sin movimiento y ruptura no hay felicidad posible. Pero no es ingenua: también sabe que la acción no es garantía de triunfo. Ni siquiera de supervivencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARISTELLA SVAMPA
EL MURO
Nada hay mas apremiante que la calma de una ciudad. Como si los conflictos se hubieran evaporado. Allí donde vive Orestes, viudo y jubilado, que arana y necesita paz para su vida, la injusticia esta exiliada. Mora detrás del muro que divide el lugar, al este de su hogar, y del hogar de todos aquellos que tienen la suerte de existir al margen de la inclemencia. Pero como todas las ilusiones, existe para estallar. Y lo hace por un hecho menor: un robo de dos jóvenes a Orestes. Dos jóvenes que se atrevieron a cruzar la frontera y a invadir la comarca protegida. De golpe se vuelve evidente: la frontera ya no intimida, se derrumba un muro. Con ese derrumbe, lento y continuo, los personajes de la novela de Maristella Svampa descubren un mundo hasta entonces tapiado. Espacial y emocionalmente. Un profesor heterodoxo le muestra el camino a dos jóvenes que necesitaban una ventana al mundo: uno de los jóvenes es el nieto de Orestes, la otra es la hija del profesor. Son parte de una ola: cede la exclusión e ingresan otras formas de vida. La frontera garantizaba quietud y orden, al precio del tedio y el conformismo; ignorar el muro es naturalmente expandir el horizonte de la libertad, y ello implica lo inesperado. Un vértigo liberador, alegría, y obviamente el peligro que involucra entrar en contacto con algo hasta entonces desconocido.
Como Donde están enterrados nuestros muertos, su novela anterior, Maristella Svampa ubica la acción en la Patagonia en un momento en que un cisma político permite que los protagonistas de la historia sienten el futuro en sus manos. No están frente al paraíso, sino que descubren la posibilidad de escribir su propia historia, abjurando de las formas heredadas, recuperando experiencias que les habían negado. Parábola sobre el presente, El muro es una novela magnifica y conmovedora, capaz de construir un gran fresco de crisis social a partir de hechos en apariencia nimios. Recuerda que sin movimiento y ruptura no hay felicidad posible. Pero no es ingenua: también sabe que la acción no es garantía de triunfo. Ni siquiera de supervivencia
Svampa, Maristella
El muro / Maristella Svampa. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2019.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-628-530-8
1. Narrativa Argentina Contemporánea. 2. Literatura. I. Título.o
CDD A863
Diseño de cubierta: Eduardo Ruiz.
Primera edición en Argentina: agosto de 2013
Edición en formato digital: junio de 2019
© Maristella Svampa, 2013
© de la presente edición Edhasa, 2019
Avda. Diagonal, 519-521
08029 Barcelona
Tel. 93 494 97 20
España
E-mail: [email protected]
Avda. Córdoba 744, 2º piso C
C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 50 327 069
Argentina
E-mail: [email protected]
ISBN 978-987-628-530-8
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Conversión a formato digital: Libresque
Índice
Cubierta
Portada
Sobre este libro
Créditos
Dedicatoria
Epígrafe
El lado oeste
Más allá del muro
El lado este
Un muro demasiado lejos
Intramuros
Las voces del muro
Agradecimientos
Sobre la autora
Para Carlos J.
A la memoria de Viviana Svampa
No hay muro que no haya, alguna vez, resumido el mundo. Marcel Cohen, Murs (Anamnèses), 1979
He tenido delante de los ojos algo que salta a la vista, y todavía no lo veo.
J. M. Coetzee, Esperando a los bárbaros
No quieras parecerte al cóndor que la cordillera es alta.
Refrán mapuche
El lado oeste
El hecho ocurrió hacia el final de la tarde, un 5 de abril. Dos días después, la población de Villa Quimey se despertaría con una nueva preocupación, luego de varios años de aparente tranquilidad, dos jóvenes habían vulnerado el muro y asaltado a un hombre de unos setenta años, residente en el kilómetro dos del lado oeste.
En el instante en que apoya la mano sobre la manija de la puerta, mientras está pensando si su hija se habrá acordado de comprar alimento para el gato, Orestes Maggioranza percibe que algo o alguien desplaza su cuerpo con violencia hacia un costado. Antes de que pueda voltearse y preguntar qué diablos está ocurriendo, escucha la orden y simultáneamente advierte la punta de un caño frío que le presiona el cuello.
–Abrí la puerta o te quemo.
Orestes Maggioranza piensa en decir algo, pero apenas si llega a soltar un gemido lastimero, mientras gira la manija rápidamente y empuja la puerta de entrada de su casa, todavía con el caño presionando su cuello.
–Dale, entrá de una vez, viejo –dice otra voz nerviosa, mientras es llevado a los empellones hacia el interior de la casa.
La acción es como la de un tornado. Algo que lo sobrepasa, una fuerza desmesurada de la naturaleza, un remolino de aire frío que irrumpe a gran velocidad, se infiltra por las habitaciones y comienza a destruir todo lo que encuentra a su paso, sin dejar a salvo ningún rincón.
–Eran dos los asaltantes –declarará más tarde Magioranza frente al policía de chaleco anaranjado–, muy jóvenes, casi adolescentes, de mediana estatura, que vestían unos buzos aun más oscuros que el rostro que buscaban ocultar a medias dentro de una capucha.
Escucha que uno de ellos se precipita hacia el dormitorio del fondo, no sabe si el de la izquierda o el de la derecha, pero supone que se trata del dormitorio principal, y comienza a revisar armarios, a golpear cajones y arrojar objetos de modo contundente, mientras el otro lo toma del hombro, siempre encañonándole el cuello y, en un solo movimiento, lo obliga a sentarse en una silla de la cocina.
La voz es un torbellino que escupe sólo tonos agudos sobre su rostro, diciendo que no lo mire, gritando una y otra vez que no lo mire, ordenando que lleve los brazos hacia atrás, hacia la espalda, rápido, apartando por un momento el revólver de su cuello, mientras se coloca detrás de él y de un modo diestro, eficiente, le ata las manos con una soga, uno, dos, tres nudos, y tira para comprobar que las ligaduras estén firmes, fuertes, seguras.
Son dos chicos con la voz todavía aflautada e inmadura, y quizá por eso, más allá de que lo envuelva un remolino de aire frío que le golpea el pecho y le atropella las emociones, se anima a hablarles. Aunque en realidad no sabe si se está animando a hablarles o si simplemente las palabras empiezan a brotar a borbotones, expulsadas de la boca reseca. Comienza diciendo que él no tiene dinero, que es un laburante como ellos, un pobre viejo que vive de este lado del muro, que lo mantiene la hija, que con la jubilación que cobra no llega a fin de mes.
–Un laburante como nosotros, ¡con esta casa! –sostiene con sorna el joven que acaba de atarle las manos, a punto de soltar una carcajada, sacudiendo el revólver a un lado y otro, como un pistolero de película–. Dale, largá, viejo, decinos dónde están los dólares…
Ahí, entonces, en el momento justo en que la carcajada, casi convertida en burla, comienza a andar suelta como un demonio peligroso por la casa, con los dormitorios ya patas para arriba a causa del tornado –algo que él no puede ver directamente pero sí palpitar desde la cocina paralizada–, advierte que sus palabras continúan saliendo sin pedirle permiso, desordenadas y rápidas.
–Muchachos –dice Maggioranza–, llévense lo que quieran, no los voy a denunciar pero les pido que no me destrocen la casa, no me rompan nada, no tengo nada de valor, ni dólares ni joyas, yo soy como ustedes, uno más de ustedes, un laburante más, un viudo, un jubilado sin plata.
Los minutos transcurren y sólo escucha los ruidos del revoltijo. Los imagina con las manos en la masa, allá en el dormitorio, más objetos arrojados sobre el parquet, contra la ventana. Al cabo de un rato percibe un momento de pausa, aguza el oído, ausculta el silencio con cuidado, cree oír unos murmullos lejanos, como si los intrusos hubieran hecho un alto y ahora estuvieran hablando entre ellos.
De pronto siente que la acción se traslada una vez más a la cocina. El joven que le ató las manos y hace sólo un momento estaba en el dormitorio principal vuelve a plantarse frente a él de modo imperativo.
–No te hagas el boludo, viejo de mierda. Sabemos que tenés dólares. Decinos dónde están o sos boleta...
Maggioranza repite una y otra vez que no es así, que tienen mala información, que ojalá hubiera sido el caso, que en realidad lo único que percibe es una mugrienta pensión con la cual apenas si llega a fin de mes y eso, cuando llega, que nunca se sabe bien del todo. Sólo la generosidad de su única hija, agrega, hace que él esté de este lado del muro y no del otro, como ellos.
El joven parece dudar un instante y luego, a grandes pasos, siempre blandiendo el arma, regresa a una de las habitaciones, donde lo aguarda el otro asaltante. Continúan revolviendo, dando vuelta cajones y colchones en el segundo de los dormitorios, el que tiene las dos pequeñas camas, ahí donde a veces duermen sus nietos, mientras él repite muchachos, una y otra vez, escuchen, muchachos, y agrega que no crean que él es un insensible o un mezquino, que puede imaginar sus necesidades, que puede ponerse en su lugar, hasta pensarse con un arma entre las manos en una casa ajena, siendo joven y sin recursos, pero que tienen que entender que él es un viudo sin plata, sin ningún dólar, que vive de la caridad de su hija, un viejo al que echaron del trabajo hace mucho tiempo y que desde entonces anda con una mano atrás y otra adelante, no como tantos habitantes de Villa Aminez que se han enriquecido a costilla de otros.
Muchachos, siente que quiere seguir diciendo, cuando se da cuenta de que uno de los jóvenes regresa de modo intempestivo a la cocina.
–Callate, viejo de mierda –suelta el joven recién ingresado, mientras se pone a buscar desordenadamente algo entre los cajones de la cocina, y desparrama a su paso tenedores, un sacacorchos y varios cuchillos Tramontina. Finalmente parece que encuentra lo que busca, en el tercer cajón, el de los repasadores, una franela blanca y larga. La mira, la evalúa, la estira con sus brazos, prueba su consistencia, mientras deja por un instante el revólver sobre la mesada. Él ve que es uno de esos trapos viejos que la empleada utiliza para la limpieza y no puede evitar una mueca de asco.
Muchachos, sigue diciendo Maggioranza casi sin darse cuenta, no me rompan la casa, llévense lo que quieran, pero en realidad no alcanza a terminar la frase cuando escucha unos maullidos feroces que provienen de la habitación principal. Se acuerda del gato y dice entonces, buscando el tono adecuado, al mismo tiempo firme y conciliador, no me toquen al gato, es un gato bueno, tranquilo, me hace compañía, no ataca a nadie, nunca le hizo un rasguño a nadie, seguro está asustado, pobre animal…
El joven se acerca de modo decidido con la franela en una de las manos y el revólver en la otra. Por única vez, lo mira directo a los ojos y sus miradas se cruzan un instante.
–A ver si te callás de una vez, que no te aguanto más…
De modo involuntario, según reza la detallada deposición de Maggioranza, él mueve el cuerpo, que le responde como un bloque único, macizo, tratando de esquivar esa franela que le produce tanto asco, y logra echar la espalda hacia atrás unos centímetros, sin darse cuenta de que en realidad está buscando el modo de sustraerse al embate de aquel cuerpo joven y semiencapuchado que continúa acercándose peligrosamente con el revólver en una de las manos.
Por lo que puede reconstruir, el otro se tropieza con algo en el camino, no sabe con qué, si con una de las patas de la silla o si su estado de nerviosismo y aceleración es tal que hace que pierda fácilmente el control, pero apenas da unos pasos hacia adelante, termina por abalanzarse sobre él, produciendo su caída. Mientras siente que golpea su cuerpo contra el piso frío, alcanza a escuchar el fogonazo, un relámpago blanco, un corpúsculo luminoso que sale de la boca delgada del revólver, se desliza en diagonal, roza su rostro, antes de impactar y dejar una hendidura sobre el piso de cerámica.
El joven parece no preocuparse por lo que acaba de suceder y él tampoco, porque a decir verdad todo esto, que sucede de modo tan vertiginoso, como si fuera un tornado que avanza a gran velocidad y arranca viviendas desde sus cimientos, podrá reconstruirlo más tarde, una vez que esté por fin solo, mucho después de escuchar partir a los jóvenes cargados de bolsos, él con las manos todavía atadas, la franela oprimiendo su boca, entre los dientes resecos, y con el sudor recorriendo su cuerpo humedecido por el miedo.
Después de que los ladrones emprenden la huida, transcurren los minutos, quizá un par de horas en las cuales Orestes sólo piensa en sus brazos acalambrados y cada tanto trata de buscar con la mirada al gato, para ver si aparece cerca de él. Le resulta imposible saber cuánto tiempo permanece atado, con las manos en la espalda y el cuerpo cada vez más entumecido, donde hace un rato nomás golpeó una bala que ha dejado esa pequeña muesca, apenas una hendidura visible, en el piso de la cocina. Es entrada la madrugada cuando por fin, después de mucho esfuerzo, logra deshacer el último nudo de la soga que aprieta sus muñecas.
Maggioranza observa sus manos libres, las marcas de soga que contrastan con su piel transparente, apenas manchadas por algunas pecas sueltas, las sacude para recobrar la circulación y el movimiento, levanta la vista mientras se dirige hacia la ventana del living y sus pies chocan con alguno de los tantos objetos que los ladrones arrojaron al piso. Lo único que ve es la cortina blanca con volados que cubre el amplio ventanal y oculta la oscuridad de la noche. Trata de mirar a su alrededor, sin advertir del todo el desorden demencial que reina en la casa, porque lo único que sigue sintiendo es su propio vértigo, la realidad frente a él como si fuera un primer plano corto, como si estuviera sentado en la primera fila del cine, y no fuera él quien en verdad mira y contempla sino las propias imágenes que avanzan y amenazan con abalanzarse sobre su figura, cada vez más hundida en la butaca.
Esculca nuevamente sus muñecas marcadas y la ventana que sigue demasiado cerca, con la cortina de ridículos volados blancos, como si el tiempo y la imagen se hubieran congelado, y ni siquiera percibe la presencia del gato gris que se desliza sigiloso, detrás de él, todavía asustado, y que en vano busca ampararse entre sus piernas.
Clava la vista en la ventana y, como nunca antes, ni siquiera cuando estaba atado de manos y de cara al piso, ni siquiera cuando sintió el fogonazo cerca y vio pasar la bala acariciándole los pómulos e impactando sobre el piso frío de la cocina, lo invade un temblor desconocido en todo el cuerpo.
Erguido sobre las escalinatas de la comisaría, observa el amanecer intenso sobre el lago. Más cerca del arte que de la realidad, como en una composición, el cielo aparece atravesado de pinceladas violentas, tonos rojos y violetas que se reflejan en el espejo de las aguas profundas del lago. Sólo los cerros separan esos dos elementos, agua y cielo, esos cerros que aunque todavía aparecen oscurecidos ya comienzan a ser coloreados por una franja de terciopelo violeta, que pronto irá variando hacia al azul y el celeste, cada vez más diáfanos. Más acá, ve la Catedral, de la cual se destaca la torre cuya punta aparece envuelta en un reflejo dorado que le otorga una luminosidad mágica, casi gótica, que se irá perdiendo a medida que avance y se instale la luz blanca de la mañana.
Orestes Maggioranza vuelve a recordar el fogonazo y siente de nuevo el cuerpo del pibe chorro, toda su fuerza joven, impetuosa como una inundación, empujándolo bruscamente hacia el piso. No puede evitar el llanto.
Lo entrevistan telefónicamente desde uno de los programas más escuchados de la mañana, en la radio local. No sabe cómo se enteraron, si él sólo habló con la familia y acaba de hacer su denuncia en la comisaría. Igual les cuenta el episodio en detalle, tal como consta en su declaración.
El periodista pregunta y repregunta con visible interés y perplejidad. ¿Cómo es posible que hayan entrado si el muro está bien custodiado? ¿Qué dijeron en la comisaría? ¿Cómo reaccionaron los vigilantes? ¿Cómo serán las cosas a partir de ahora –arriesga sin pronosticar del todo– si no se conoce a fondo el error o la falla que pueda haber provocado el hecho delictivo del cual él fue víctima?
Él no tiene las respuestas, sólo su testimonio nervioso, hecho casi temblor, que le resuena todo el tiempo como si en lugar de una cabeza tuviera una calabaza.
Son varios los periodistas que llaman por teléfono y desean entrevistarlo, incluso un móvil de la televisión aparece frente a su casa. Pero él decide que tiene que descansar. Será en otro momento, les dice con un gesto firme a los periodistas, prolijamente identificados con chaleco blanco. Tienen que entender que necesita privacidad, concluye cerrándoles la puerta en la cara. Para rematar la decisión, mantiene apagado el celular durante todo el día.
Desde el episodio del tornado, como lo llamará Santiago, su nieto adolescente, entre bromas que, mal que le pese, buscan desdramatizar lo ocurrido, Orestes Maggioranza tiene la impresión de que la memoria le estalló en mil pedazos. Sólo parecen quedarle entre las manos fragmentos dispersos, objetos mutilados, difíciles de reordenar.
Con indisimulado pavor, vuelve a relatar el episodio una y otra vez frente a su familia. No sabe muy bien por qué, pero siente que algo ha cambiado. No es sólo la bala que rozó con claridad su mejilla antes de impactar directamente sobre el piso frío de la cocina. Tampoco el diálogo que él, Maggioranza, mantuvo con los pibes chorros y que pudo haberle costado la vida, en medio de un ataque insólito de verborragia, mientras estaba atado a una silla, encerrado en la cocina, escuchando cómo unas manos ajenas iban vaciando los placares y arrojaban de modo salvaje los objetos al piso.
El episodio parece haberle removido algo en las profundidades. Recordar es como estar frente a los restos de un naufragio luego del paso de la tormenta.
Dos noches después, cuando por fin puede volver a acostarse en su cama y conciliar el sueño, Orestes Maggioranza sueña que se encuentra frente al muro y que en el centro hay una puerta de la cual proviene una voz, al comienzo un susurro apenas audible que por momentos se eleva hasta tornarse ensordecedor. Rumor lejano o grito devastador, para el caso es lo mismo, ya que la imagen del sueño, o de su delirio, va cambiando rápidamente para mostrar una vez más un muro, alto e infranqueable.
Maggioranza se despierta sudando y siente que necesita hablar, contar por lo que ha pasado, ahora que los temblores nocturnos se acentuaron y las imágenes del tornado vuelven, mezclándose con la puerta, la voz, el rumor, el grito...
Por la mañana temprano recibe la visita imprevista de Sandra, su hija. ¿Qué hace que no contesta el teléfono fijo ni el celular? ¿Cómo puede desconectar o apagar todos los teléfonos luego de lo que ha ocurrido? ¿Cómo puede ser tan desalmado o indiferente a su preocupación? ¿O no puede imaginarse que, frente a la falta de respuesta, ella pensará que lo que le pasó una vez podría haberle ocurrido una vez más, los ladrones saltando nuevamente el muro y violando la intimidad de la casa? Desde la comisaría quinta volvieron a llamar, dice su hija, la misma comisaría que está junto a una de las puertas del muro y donde él ya hizo la denuncia. Tienen que ir ahora mismo, añade de modo casi imperativo, mientras le indica que suba con ella a la camioneta.
Maggioranza vuelve a ascender por las escalinatas de la comisaría, contempla el cielo despejado, los cerros claros y la torre lejana de la Catedral en ese mediodía tajantemente frío, luego de haber contestado casi con monosílabos a su hija, quien durante el corto viaje le dice que, viviendo solo, lo que él necesita es un par de perros guardianes. Él no responde. Prefiere encerrarse en un silencio obstinado mientras piensa que no le gusta nada el tono seco y expeditivo que su hija está empleando esa mañana.
Los atiende un policía de rasgos aindiados y cara de recién reclutado, el típico chaleco anaranjado fosforescente, que desgrana una pregunta tras otra con una voz cordial, casi cantarina.
¿Le robaron o no le robaron plata? ¿Eran pesos o dólares? ¿Qué otras cosas se llevaron? ¿Por qué habló con los periodistas?
En medio del estado de aturdimiento en el cual todavía se encuentra, responde con dificultad. Habló con un solo periodista, no ve cuál es el problema. Pero el vigilante no le responde y las preguntas siguen sucediéndose. Dos máquinas fotográficas, una filmadora, un grabador, un DVD. ¿No se acuerda de qué marca eran? ¿Un aparato de diapositivas? ¿Para qué sirve eso?, pregunta con ingenuo interés el otro, esforzándose en ser amable. Orestes Maggioranza siente que esa pregunta está fuera de lugar.
–Para pasar diapositivas, no va a ser para esquilar ovejas –se encuentra respondiéndole en voz alta, con acritud, decidido a cortar por lo sano y poner su enojo en un primer plano.
Su hija, que hasta ese momento permaneció ajena, casi distraída, cubriéndose con suavidad los labios, sin poder evitar el bostezo, ella que siempre anda a las corridas, quizá pensando la hora que es y ellos allí, todavía en la comisaría, voltea la cabeza, le desliza una mirada reprobatoria y se dispone a intervenir en su auxilio.
Tiene que entender que su padre está cansado, y también irritado, se disculpa ella, no es que busca poner a prueba su paciencia, acaba de pasar por una situación difícil, qué dice, un momento horrible, ellos que pensaban que viviendo de este lado del muro estaban a salvo de cualquier peligro, pero no es el caso, figúrese que, pese a todo eso, su padre acababa de ser asaltado por dos pibes chorros que saltaron el muro, eludiendo la vigilancia perimetral, recorrieron varios kilómetros bordeando el lago, no se sabe si a pie o en automóvil, entraron a la casa, se llevaron de todo y hasta tuvieron el tupé de robar las alianzas matrimoniales de sus padres.
El otro mueve con incomodidad su chaleco naranja fosforescente y comienza a hablar con lentitud, en un tono firme, seguro, sin ocultar su contrariedad.
–Dígale a su padre que haga un listado completo de los objetos que le faltan –le dice a ella, sólo mirándola a ella, ignorándolo por completo a él, como si se lo hubiera tragado la tierra–. Dígale que trate de recordar si alguno de los delincuentes tenía algún rasgo o marca específica.
–¿Cómo qué? –interrumpe él, entrecerrando los ojos y obligando al policía a cambiar de interlocutor.
–Una cicatriz, un tatuaje, alguna vestimenta especial, algún acento, de otra provincia, de otro país, chileno, boliviano, argentino nativo, que anote todo lo que le parezca importante y traiga esa lista lo antes posible para completar la declaración –concluye el otro todavía sin mirarlo.
Sandra agradece con una sonrisa, mientras Maggioranza no hace ningún esfuerzo por ocultar ni la tirria que ahora le cae directo sobre los párpados cansados ni el dolor que le vuelve a acalambrar los brazos y, antes de que su hija se despida del policía, él abandona la seccional para sumergirse de lleno en la mañana helada.
Su hija ya está a su lado y mientras se detienen un instante sobre las escalinatas comenta por lo bajo, como si el policía todavía pudiera escucharla, menos mal que ya salimos, parece que quería estrenar el manual del buen interrogatorio policial con él, haciendo todas las preguntas, repasándolo de cabo a rabo, vaya a saber si no era uno de esos que habían traído de la meseta, donde no necesitan tanta vigilancia, a menos que los pusieran a custodiar las ovejas.
Maggioranza la mira sin comprender, como si sus pensamientos todavía siguieran allá, demorados en la casa, en la cocina, junto a los dos pibes chorros que siguen hundiendo las manos y los revólveres entre sus objetos desparramados.
Una semana después del episodio, Orestes Maggioranza se encuentra yendo hacia el basurero que hay más allá del muro.
Luego de pasar varios días poniendo en orden las habitaciones y el living, en soledad, pues había rechazado el ofrecimiento de su hija, Orestes decide continuar por el garaje y el galpón que hay detrás de la casa, en donde guarda las herramientas, el baúl con la colección completa de revistas deportivas y algunos trastos y muebles viejos. Siente que debe poner algo de orden entre esos objetos que andan a la deriva desde tiempos remotos, para perderse y no pensar más en lo ocurrido.
Finalmente termina reuniendo un par de sillas que, aunque están en buenas condiciones, hacía añares que nadie usaba, una antigua estufa a querosén, dos calentadores casi prehistóricos, el baúl de las revistas y una caja completa con frascos de vidrio que Leticia, su esposa, solía acumular, vaya a saber por qué absurda e incomunicable razón y que él siempre había respetado, aun a tantos años de su muerte. Amontona todos esos objetos y los coloca en la parte trasera de la camioneta. De inmediato sube al vehículo con la idea de dirigirse hacia el sector norte del lago, pero apenas enciende el motor de la camioneta cambia de opinión y pone rumbo hacia el casco urbano de la ciudad. Una vez que llega al centro, sube por la Avenida Olascoaga, donde está uno de los puestos de control del muro, muy cerca de la comisaría en la cual había radicado la denuncia del asalto.
Dos vigilantes con chaqueta amarilla fosforescente le preguntan hacia dónde se dirige y él hace señas hacia la chata de la camioneta, mientras dice que tiene que entregar unas bolsas de alimentos del otro lado del muro. No podría explicar por qué no les dice la verdad, pero tampoco se siente mortificado por ello, no anda con ganas de largos circunloquios o explicaciones.
Uno de los vigilantes levanta la valla y lo saluda con una suerte de venia que él corresponde brevemente.
Hace mucho tiempo que no transita por la zona del Alto, la otra ciudad, donde se desparraman los barrios pobres de Villa Quimey y de donde con certeza provienen los pibes chorros que entraron a su casa días atrás. A decir verdad, a veces pueden pasar años sin que él atraviese el muro. No hay necesidad tampoco. Por momentos, siente que el muro está allí desde siempre, pero bien sabe que no es el caso. Tampoco había aparecido de la noche a la mañana.
Ya estaba saliendo del casco urbano. A unos cinco kilómetros, fuera de los límites del Alto Quimey, en un descampado se erige un basurero a cielo abierto donde flamean innumerables bolsas de plástico, latas y botellas de todo tipo, sobre enormes montañas de basura donde sólo merodean las gaviotas y algunos perros flacos.
Orestes Maggioranza desciende de la camioneta una vez que comprueba que no hay nadie en las cercanías. Un frío filoso lo obliga a cubrirse las orejas desprotegidas con las solapas del gorro de piel que lleva puesto. Es abril, demasiado temprano para que comiencen las nevadas, dice para sus adentros luego de echar un vistazo hacia el cielo encapotado.
Tiempo atrás, el basural había sido motivo de disputa entre un grupo de cartoneros autorizado por el municipio y unas veinte familias de ocupantes que se habían instalado cerca de allí con el propósito de conseguir algo de comida y chatarra vieja para vender por unos pesos. La cosa no había funcionado y, entre un mar de acusaciones recíprocas, la tensión había ido en aumento y se había desatado una guerra de pobres contra pobres que había durado varios días y que había quedado plasmada con notorio sensacionalismo en varias notas del periodismo gráfico, aunque Maggioranza había seguido el tema a través de algunos programas de radio. Los cartoneros autorizados, con sus respectivos chalecos rojos fosforescentes, habían terminado por expulsar a las familias de invasores bajo la acusación de que una vez más el lugar era objeto de desmanes, que todo volvía a ser como antes, que se había vuelto al descontrol del año de la segunda gran crisis, ya que los ocupantes dejaban que los chicos se drogaran y vaya a saber cuántas otras cosas más. Al principio, las autoridades comunales no habían querido intervenir. A nadie le importaba demasiado lo que podía suceder entre los pobres, si terminaban por matarse o no entre ellos en aquel gran descampado tapado de basura, incluso cuando muchos vecinos ya habían comenzado a quejarse de la contaminación de los arroyos cercanos, cuyas aguas bajaban hasta el centro mismo de la ciudad. Pero sucedió que varios concejales pertenecientes a partidos de la oposición salieron por las radios a denunciar que el problema social no se resolvía mandando a la gente a buscar comida, ropa o latitas al basural, lo cual hizo que al fin el intendente tomara cartas en el asunto y apoyara a los cartoneros autorizados.
En la otra punta del basurero, Maggioranza ve asomar la figura de unos niños, escoltados por unos perros. Siente que sus músculos se contraen en señal de alarma, pero trata de no dejarse dominar por el miedo. Lo último que se le pasa por la cabeza es tener que afrontar un encuentro indeseable con los habitantes del lugar. Comienza con la descarga, tratando de no mostrar prisa ni temor, arrojando los objetos casi con parsimonia a un costado del basural, aun si, por prudencia, dejó la puerta de la camioneta entreabierta, en caso de que hubiera problemas y tuviera que salir disparado de ahí.
Transcurren unos minutos y pese a que los niños continúan tiesos, mirándolo fijo a la distancia, y los perros tampoco dan señales que indiquen alguna intención de acercamiento, frente a aquella mirada sorda y persistente, Maggioranza piensa que lo mejor es no demorarse más. Como solía decir su mujer en momentos así, lo mejor es seguir la intuición o el sexto sentido y evitar cualquier problema, así que finalmente decide dejar sus pruritos de lado y, contrariando sus deseos iniciales, acelera el trámite, terminando su tarea casi a las corridas. Liberado ya de los objetos y sin más dilaciones, sube a la camioneta y parte a toda velocidad. Desde el espejo retrovisor observa cómo se va diluyendo la imagen brillosa y refulgente del gigantesco basural, como si se tratara de un enorme depósito de plata, y aprieta aun más el acelerador del vehículo.
Un kilómetro más adelante, al costado de la ruta, advierte un tumulto de gente. Hay varias carpas cuadrangulares de lona negra diseminadas por el descampado, algunas también hechas con nylon transparente, apenas sostenidas por palos y entremezcladas con otras carpas triangulares de color verde. No entiende cómo no las ha visto antes, en el camino de ida, pero el caso es que recién ahora repara en su existencia, tan perdido como anda en sus pensamientos. Parece tratarse de una nueva ocupación de tierras, de las tantas que suele haber de ese lado del muro.
Vuelve a atravesar los Altos por la vía principal hasta llegar a la Avenida General Roca, que corta en dos la ciudad. Cuando llega a una de las puertas, lo atiende el mismo vigilante que media hora antes le abrió el paso.
–Qué rápido hizo –comenta, mientras con el brazo derecho en alto hace la señal de que avance.
–Así es, me estaban esperando –responde de modo casi mecánico él.
Es la tercera vez en diez días, remarca Orestes Maggioranza, que tiene que hacer ese recorrido: remontar los kilómetros y bordear el lago para llegar hasta la comisaría.
Lo acompaña nuevamente Sandra, quien durante el viaje insiste con la idea de que él debe llevarse a la casa un par de perros, de esos de raza, como los rottweiler, que son perros muy cuidadores. Cada vez hay más gente que tiene perros guardianes ya que, por lo visto, con el muro no alcanza, agrega con voz firme, buscando ser convincente.
–Me parece que te estás olvidando de Tiberio –desliza él con desgano–. Que yo sepa, esos perros no son muy amigos de los gatos…
Sandra hace una mueca de disgusto, pero opta por no replicar, ocupada como está en buscar un lugar para estacionar el automóvil a un costado de la comisaría.
Apenas ingresan, Orestes observa que la persona que los atiende viste el chaleco naranja fosforescente, pero que no es el mismo policía de la primera indagatoria, ni tampoco el de la segunda.
Los cambian todo el tiempo, piensa él, aunque no lo comenta con su hija, ya que antes de que pueda hacer o decir cualquier cosa, el hombre le extiende una carpeta.
Tienen fotos de varios sospechosos y quisieran que él las viera, le dice. Agrega entonces que atraparon a unos delincuentes del otro lado del muro y que están casi seguros de que se trata de los autores de varios robos ocurridos en los últimos meses entre el kilómetro uno y el kilómetro cuatro. Dos fueron detenidos en otra comisaría, un tercero se dio a la fuga y el cuarto está muerto.
Orestes Maggioranza siente que es demasiada información al mismo tiempo como para procesarla rápidamente. Pero, antes de que alcance a pensar o balbucear algo, su hija se le adelanta.
–¿De qué otros robos me habla? ¿Entonces hubo más robos por los kilómetros y nosotros no sabíamos nada? –exclama, soltando las dos preguntas al mismo tiempo.
El vigilante los mira con perplejidad, como si no supiera por dónde empezar, o bien, como si tomara conciencia del calibre de la información que acaba de transmitirles. Frunce los labios, se mira el chaleco, luego echa un vistazo a su alrededor, de izquierda a derecha, como si buscara comprobar que no hay otros oídos más que los de ellos, que aguardan expectantes.
–Hubo otros robos, pero no fueron dados a conocer a la comunidad –aclara en un tono de voz tan tenue que Orestes Maggioranza se ve obligado a pedir que lo repita dos veces, golpeándose ostensivamente la oreja izquierda.
El policía repite con tono de resignación que en efecto hubo otros robos. Agrega que fueron siete en total, con las mismas características que el suyo, aunque, por suerte, no hay que lamentar ninguna víctima. En razón de ello, les ruega discreción, dice mirando directamente los ojos agrisados de Sandra, quien, a juzgar por la parálisis temporaria de sus pómulos, todavía no puede dar crédito a lo que está escuchando. Si la comunidad de este lado del muro se enterara, continúa el policía, sería una catástrofe, la vida se colmaría de nuevas asechanzas, el miedo se difundiría y sus habitantes no sabrían cómo afrontarlo. Por eso quería informarles que ya hemos dado con la falla, dice subrayando la palabra, que produjo las recurrentes entradas y salidas de los pibes chorros por encima del muro.
–¿Asechanzas? ¿Miedos? ¿Fallas? ¿Pero de qué fallas me está hablando? ¿Usted me está tomando el pelo? ¿Es ése el argumento que tienen para justificar este vacío de información? –exclama Sandra, deteniéndose un momento. Finalmente agrega, con un tono de indignación creciente–: Qué digo, acá no se trata de falla ni de vacío de información, sino de engaño. Más aún, de mentiras…
–Cálmese, señora, cálmese, nosotros también estamos preocupados…
–¿Cómo que mataron a uno de los sospechosos? –pregunta él, cambiando el eje de preocupación que acaba de instalar su hija, aun cuando todavía no logra asimilar del todo la información que acaba de escuchar.
Los ojos del vigilante chispean un instante y hasta parece deslizarle una mirada de agradecimiento. Ahora se dirige a él, sólo a él, ignorando el tono acusatorio de la mujer, mientras Sandra busca respirar hondo y, todavía ofuscada, sin poder contener los destellos de furia e indignación, recorre la sala con la mirada, como si estuviera buscando el apoyo de eventuales testigos de la escena.
–El occiso, Diego Barrientos, de quince años, intentó resistirse y disparó contra un uniformado –responde con naturalidad–. Fue legítima defensa. Se están haciendo las pericias del caso, pero mientras tanto necesitaría que me confirme si efectivamente son éstos –dice golpeando dos veces sobre una de las fotografías– los autores del robo en su casa, la pasada semana.
Las fotos se le escurren de las manos, se le resbalan como si fueran agua enjabonada, mientras Sandra, a su lado, ya más recompuesta, le susurra que haga un esfuerzo por recordar los rostros y él contesta nervioso, no es posible, fue todo muy rápido, no se acuerda del tornado.
¿Qué tornado?, susurra ella tratando de que el policía no los escuche, entrecerrando los ojos, como suele hacer él, pero frunciendo los labios apenas pintados.
–El tornado que vivimos cuando llegamos acá, hace más de treinta años.
–Papá, no sé de qué me hablás.
–Del tornado que pasó por acá, cuando llegamos al sur.
–Papá, si yo no viví ningún tornado.
Pero igual te acordarás, lo conté varias veces en familia, a vos, a tu madre, a Santiago, dice él con un tono áspero, no vaya a creer que él dice cualquier cosa, que está trastornado.
–Seguro, papá, seguro, nadie piensa eso, dice ella suavizando la voz y la expresión en el rostro, pero acá el policía quiere saber si podés o no reconocer a los asaltantes.
–Pero si te dije que estaban encapuchados, apenas se les veía la cara, la piel oscura, rasgos indígenas, como cualquier pibe del otro lado del muro, termina de decir él mientras arroja las fotografías frente al policía que ha seguido el diálogo un tanto desconcertado y no sabe muy bien a cuál de los dos mirar primero.
–Sólo sé que eran jóvenes, casi adolescentes, que tenían la voz aguda, que gritaban como locos y que entraron y salieron de mi casa como si fueran un tornado –concluye él, enfrentando la mirada expectante de su hija.
Ella lo mira fijamente, con la boca semiabierta, en una actitud que parece oscilar entre la resignación y la ira, aunque al fin suspira y extiende el brazo derecho, toma las fotografías y se las alcanza al policía, que aguarda en silencio.
–¿Sabe qué? –dice Sandra en un tono casi imperativo.
–¡Qué! –exclama el otro de manera un tanto provocativa, cansado de esperar, moviendo la ceja derecha hacia arriba, apenas conteniendo el tic.
–Lo mejor es que si ya los agarraron y los tienen presos –dice ella, moderando el tono– vean si recuperan algo de lo que le robaron a mi padre y entonces ahí podrá saberse si estos sujetos son los ladrones del caso o no…
–Ajá –asintió el otro, con un gesto que denotaba escasa convicción, aunque de inmediato tomó las fotografías y las fue guardando prolijamente en un sobre, para colocarlas una vez más en la carpeta.