
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Novela juvenil
- Sprache: Spanisch
«Esta historia es necesaria. Esta historia es importante.» Kirkus Reviews STARR ES UNA CHICA DE DIECISÉIS AÑOS que vive entre dos mundos: el barrio pobre de gente negra donde nació, y su escuela situada en un elegante distrito residencial blanco. El difícil equilibrio entre ambos se hace añicos cuando ella se convierte en testigo de la muerte a tiros de su mejor amigo, Khalil, a manos de un policía. A partir de ese momento, todo lo que Starr diga acerca de la aterradora noche que cambió su vida podrá ser usado de excusa por unos y como arma por otros. Y lo peor de todo es que ambos bandos esperan que dé un paso en falso para poner fin a su vida. Inspirado por el movimiento Black Lives Matter, el debut de Angie Thomas sobre una chica normal sometida a tan difíciles circunstancias aborda cuestiones de racismo y violencia policial con inteligencia, corazón y una honestidad inquebrantable. «Angie Thomas ha escrito una novela asombrosa, brillante y desgarradora que será recordada como un clásico de nuestro tiempo.» John Green, autor de Bajo la misma estrella «Que el mundo se prepare.» Adam Silvera, autor de More Happy than Not
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Para mi abuela, quien me enseñó
que puede haber luz en la oscuridad
PRIMERA PARTE
CUANDO SUCEDE
CAPÍTULO 1
No debí haber venido a esta fiesta.
Ni siquiera estoy segura de pertenecer aquí. No es por esnob ni nada por el estilo. Simplemente hay algunos lugares donde no basta con ser como soy. Ninguna de mis versiones. Y la fiesta de las vacaciones de primavera de Big D es uno de esos lugares.
Me apretujo entre cuerpos sudados y sigo a Kenya y a sus rizos, que rebotan por debajo de sus hombros. Una neblina con olor a hierba inunda la habitación, y la música sacude el suelo. Algún rapero les grita a todos para que hagan el Whip / Nae-Nae, con la consiguiente respuesta de un montón de hey cuando la gente se lanza a hacer su propia versión del baile. Kenya levanta su vaso y baila en la multitud. Entre el dolor de cabeza por la música ruidosa y las náuseas por el olor a hierba, lo que me impresionaría sería lograr cruzar la estancia sin derramar mi bebida.
Nos liberamos de la multitud. La casa de Big D está atiborrada de pared a pared. Siempre había oído que todo mundo viene a sus fiestas de primavera —bueno, todos menos yo— pero carajo, no sabía que habría tanta gente. Las chicas llevan el pelo pintado de colores, rizado o planchado. Me hacen sentir ordinaria, una mierda, con mi simple coleta. Los tipos con sus zapatos más nuevos y pantalones más holgados bailan tan pegados a ellas que casi necesitan condón. A mi abuela Nana le gusta decir que la primavera trae el amor. La primavera en Garden Heights, también conocido como el Jardín, no siempre trae el amor, pero promete bebés en el invierno. No me sorprendería que muchos fueran concebidos la noche de la fiesta de Big D. Siempre la organiza el viernes de las vacaciones de primavera porque necesitas el sábado para recuperarte y el domingo para arrepentirte.
—Starr, ya deja de seguirme y ve a bailar —dice Kenya—. De por sí la gente cree que te sientes superior.
—No sabía que tanta gente en Garden Heights supiera leer la mente —o que me conocieran como algo más que la hija de Big Mav que trabaja en la tienda. Le doy un sorbo a mi bebida, y de inmediato lo escupo. Sabía que encontraría más que jugo de frutas en ella, pero esto es mucho más fuerte de lo que acostumbro beber. Ni siquiera deberían llamarlo ponche. Es alcohol puro. Lo pongo en la mesita y digo—: me revienta cómo la gente cree saber lo que pienso.
—Escucha, yo sólo repito lo que oigo. Te comportas como si no conocieras a nadie porque vas a esa escuela.
Llevo seis años escuchando la mierda de siempre, desde que mis papás me inscribieron en el instituto Williamson.
—Si tú lo dices —farfullo.
—Y no vendría mal que dejaras de vestirte como… —su mirada recorre con desprecio desde mi calzado hasta mi sudadera extragrande—. Eso. ¿No es la sudadera de mi hermano?
La sudadera de nuestro hermano. Kenya y yo compartimos un hermano mayor, Seven. Pero ella y yo no estamos emparentadas. Su mamá es madre de Seven, y mi papá es padre de Seven. Una locura, lo sé.
—Sí, es suya.
—No me extraña. Ya sabes lo que dice la gente. Has logrado que piensen que eres mi novia.
—¿Te parece que me importa lo que diga la gente?
—¡No! ¡Y ése es el problema!
—Si tú lo dices —de haber sabido que seguirla a esta fiesta significaría que se pondría en plan Extreme Makeover: Edición especial Starr, me habría quedado en casa para ver episodios viejos de El príncipe del rap. Mis Jordan son cómodos y, carajo, están nuevos. Es más de lo que la mayoría puede decir. La sudadera me queda demasiado grande, y por mucho, pero así me gusta. Además, si me jalo la capucha sobre la nariz, evito oler el humo de la hierba.
—Bueno, no pienso cuidarte toda la noche, así que es mejor que hagas algo —dice Kenya, y recorre la habitación con su mirada. Kenya podría ser modelo, para ser sincera. Tiene la piel morena oscura y perfecta (no creo que le haya salido una sola espinilla en toda su vida), ojos rasgados color avellana y largas pestañas que no compró en ninguna tienda. Además, tiene la altura perfecta para modelar, pero es un poco más robusta que esos palitos de pasarela. Nunca se pone el mismo vestido dos veces. Su papá, King, se asegura de que así sea.
Kenya es prácticamente la única persona con la que salgo en Garden Heights; es difícil hacer amigos cuando tu escuela está a cuarenta y cinco minutos de distancia, y eres de esas chicas que pasa mucho tiempo sola en casa porque tus padres trabajan todo el día, y a quien la gente sólo ve despachando en la tienda de su familia. Es fácil pasar tiempo con Kenya por nuestra relación con Seven. Pero a veces ella es un verdadero lío. Siempre está peleando y no duda en decir que su papá le pateará el trasero a cualquiera. Claro que es cierto, pero quisiera que dejara de provocar peleas sólo para sacar su as de debajo de la manga. Diablos, yo también podría usar el mío. Todos saben que no puedes jugar con mi padre, Big Mav, y definitivamente no puedes meterte con sus hijos. Pero yo no ando por ahí iniciando peleas.
Como en esta fiesta de Big D, donde Kenya está mirando muy provocadoramente a Denasia Allen. No recuerdo mucho de Denasia, pero sé que ella y Kenya no se agradan desde cuarto grado. Esta noche, Denasia baila con un tipo en el otro lado de la habitación y no le está prestando la menor atención a Kenya. Pero no importa adónde nos movamos, Kenya detecta a Denasia y la fulmina con la mirada. Y cuando te barren de esa manera, en algún momento sientes la mirada sobre ti y eso te invita a patear un trasero o a que te pateen el tuyo.
—¡Ay! No la soporto —dice furiosa Kenya—. El otro día, estábamos en la fila de la cafetería, ¿sabes? Y se puso a decir tonterías justo detrás de mí. No dijo mi nombre, pero sé que hablaba de mí, y decía que yo había tratado de acostarme con DeVante.
—¿En serio? —siempre sigo el guion en estos casos.
—Ajá. Y yo no quiero nada con él.
—Lo sé —¿en verdad? Ni siquiera sé quién es el tal DeVante—. ¿Y qué hiciste?
—¿Qué crees que hice? Me di la vuelta y le pregunté si tenía algún problema conmigo. La muy perra me iba a salir con eso de Ni siquiera hablaba de ti, ¡pero claro que lo estaba haciendo! Qué suerte tienes de ir a esa escuela de blancos y no tener que lidiar con perras como ella.
Esto es una mierda, ¿no? Hace menos de cinco minutos yo era una presumida por ir a Williamson, ¿y ahora soy una suertuda?
—Créeme, en mi escuela también hay de ésas. Eso es algo universal, ¿sabes?
—Mira, esta noche nos encargaremos de ella —la mirada de Kenya alcanza su punto máximo de crudeza. Denasia siente el ardor y mira directamente a Kenya—. Ajá —confirma Kenya, como si Denasia pudiera escucharla—. Mira.
—Espera un momento. ¿Nos? ¿Por eso me rogaste que viniera a la fiesta? ¿Para usarme como relevo en una pelea?
Tiene el descaro de poner cara de ofendida.
—¡Ni que hubieras tenido otra cosa que hacer! O alguien más con quien pasar el rato. Te estoy haciendo un favor.
—¿En serio, Kenya? Tú sabes que tengo amigos, ¿cierto?
Entorna los ojos. Con esmero. Sólo se le ve la parte blanca de los ojos durante unos segundos.
—Esas presumidas de tu escuela no cuentan.
—No son presumidas, y sí cuentan —me pongo a pensar. Maya y yo nos llevamos bien. No estoy segura de qué pasa con Hailey últimamente—. Y, ¿sinceramente? Si meterme en una pelea es tu manera de mejorar mi vida social, estoy bien sola. Maldita sea, siempre ocurre algún drama contigo.
—Por favor, Starr —alarga el por favor. Lo alarga demasiado—: esto es lo que tengo en mente. Esperamos a que se aleje de DeVante, ¿sabes? Y luego…
El teléfono vibra contra mi muslo, y le echo un ojo a la pantalla. Ya que he estado ignorando sus llamadas, Chris me envía un mensaje de texto.
¿Podemos hablar?
No era mi intención que todo saliera así
Por supuesto que no lo era. Ayer, su intención era que todo saliera de una manera completamente distinta, y ése fue el problema. Guardo el teléfono en el bolsillo. No estoy segura de lo que quiero decirle, pero luego me encargaré de él.
—¡Kenya! —grita alguien.
Una chica grande, de piel clara con el cabello lacio como el agua, se abre paso entre la multitud hacia nosotros. La sigue un tipo alto con un peinado frohicano —afro y mohicano— negro y rubio. Los dos abrazan a Kenya y le dicen que se ve hermosa. Es como si yo no estuviera ahí.
—¿Por qué no me dijiste que vendrías? —pregunta la chica y mete el pulgar en la boca. Ya tiene los dientes malformados por hacer eso—. Podrías haber llegado con nosotros.
—No, niña. Tenía que ir por Starr —dice Kenya—. Vinimos caminando.
Y entonces se dan cuenta de que estoy ahí parada a menos de medio paso de Kenya.
El chico entrecierra los ojos y me echa un vistazo rápido. Frunce el ceño por sólo una fracción de segundo, pero lo noto.
—¿No eres la hija de Big Mav, la que trabaja en la tienda?
¿Lo ven? La gente se comporta como si ése fuera el nombre que tengo en el acta de nacimiento.
—Sí, soy yo.
—¡Ahhh! —dice ella—. Sabía que me resultabas conocida. Estábamos juntas en tercer grado, en la clase de la señorita Bridges. Yo me sentaba detrás de ti.
—Ah —sé que éste es el momento en el que se supone que debo recordarla, pero no es así. Supongo que Kenya tenía razón: en verdad no conozco a nadie. Sus rostros me resultan familiares, pero es difícil conocer los nombres y las vidas de las personas cuando les estás embolsando la compra.
Pero puedo mentir.
—Claro que te recuerdo.
—Niña, no finjas —dice el muchacho—. Sabes que no la conoces ni de broma.
—¿Por qué mientes siempre? —preguntan al unísono Kenya y la chica, recordando la canción. El chico las acompaña, y todos estallan en carcajadas.
—Bianca y Chance, sean amables —dice Kenya—. Ésta es la primera fiesta de Starr. Sus viejos no la dejan salir.
Le lanzo una mirada asesina.
—Sí salgo, Kenya.
—¿La han visto en alguna fiesta por aquí? —les pregunta Kenya.
—¡No!
—Más claro, ni el agua. Y antes de que lo digas, las tristes fiestecitas de los tipos blancos que viven en los barrios residenciales no cuentan.
Chance y Bianca sueltan unas risitas. Carajo, cómo quisiera que esta sudadera me tragara de alguna manera.
—Apuesto a que se meten pastillas y esas porquerías, ¿no? —me pregunta Chance—. A los chicos blancos les encanta meterse pastas.
—Y escuchar a Taylor Swift —agrega Bianca, hablando alrededor de su pulgar.
Bueno, algo tiene de cierto, pero no lo voy a admitir.
—Para nada, de hecho sus fiestas son bastante geniales —digo—. Una vez, uno de los chicos invitó a J. Cole a actuar en su fiesta de cumpleaños.
—Carajo, ¿en serio? —pregunta Chance—. Mieeeerda. Perra, invítame a la próxima. Yo me largo de fiesta con esos blanquitos.
—En fin —dice Kenya con voz sonora—. Hablábamos de darle su merecido a Denasia. Esa perra está allá bailando con DeVante.
—Qué zorra —dice Bianca—. Ya sabes que ha estado hablando mal de ti, ¿cierto? Yo estaba en la clase del señor Donald la semana pasada cuando Aaliyah me dijo…
Chance levanta los ojos al cielo.
—¡Uf! El señor Donald.
—Sólo estás enojado porque te echó —dice Kenya.
—¡Por supuesto!
—En fin, Aaliyah me contó… —retoma Bianca.
Me vuelvo a perder mientras discuten acerca de compañeros de clases y maestros que no conozco. No puedo decir nada. Pero no importa. Soy invisible.
Me siento así con mucha frecuencia en este lugar.
En medio de sus quejas sobre Denasia y sus maestros, Kenya dice algo sobre ir por otra bebida, y los tres se largan sin mí.
De repente soy Eva en el Edén después de comerse la manzana: es como si me sintiera desnuda. Estoy sola en una fiesta en la que se supone que ni siquiera debería estar, donde apenas conozco a alguien. Y ese alguien que sí conozco me acaba de dejar colgada.
Kenya me rogó durante semanas para que viniera. Yo sabía que, sin lugar a dudas, me sentiría incómoda, pero cada vez que le decía que no, me decía que me comportaba como si fuera demasiado buena para una fiesta del Jardín. Me cansé de escuchar esa mierda y decidí demostrarle que estaba equivocada. El problema es que habría sido necesario un Jesús Negro para convencer a mis papás de dejarme venir. Ahora ese Jesús Negro tendrá que rescatarme si descubren que estoy aquí.
La gente me lanza miradas en plan: ¿Quién es esta tipa, recargada sola contra la pared y con esa pinta tan lamentable? Debería pasarla bien, mientras me haga la genial y no me meta con nadie. Lo irónico es que en Williamson no me tengo que hacer la genial; ya soy genial porque soy una de las pocas niñas negras que hay allí. En Garden Heights me tengo que esforzar para ser genial, y eso es más difícil que comprarse un par de Jordan Retro el día de su lanzamiento.
Pero es curioso cómo funciona con los chicos blancos. Es genial ser negro hasta que resulta duro ser negro.
—¡Starr! —me llama una voz que me resulta familiar.
El mar de gente se abre para dejarle paso como si fuera un Moisés moreno. Los chicos chocan puños con él y las chicas estiran el cuello para verlo. Me sonríe, y sus hoyuelos echan abajo cualquier aura de pandillero que pudiera tener.
Khalil es un galán, no hay otra manera de decirlo. Y yo solía bañarme con él. No de esa forma, pero cuando éramos niños nos moríamos de la risa porque él tenía una colita y yo tenía lo que su abuela llamaba un huequito. Pero juro que no era nada pervertido.
Me abraza, y aún huele a jabón y talco para bebé.
—¿Qué pasa contigo, niña? No te he visto desde hace años —se separa de mí—. No te mensajeas con nadie, nada de nada. ¿Dónde has estado?
—He estado ocupada con la escuela y el equipo de basquetbol —le respondo—. Pero siempre estoy en la tienda. Tú eres el que ya no ve a nadie.
Desaparecen sus hoyuelos. Se limpia la nariz como lo hace siempre antes de mentir.
—También he estado ocupado.
Obviamente. Los Jordan nuevos, la reluciente camiseta blanca y los diamantes en las orejas. Cuando creces en Garden Heights, sabes lo que en realidad significa ocupado.
Mierda. Quisiera que él no estuviera ocupado con eso. No sé si quiero llorar o abofetearlo.
Pero por la manera en que Khalil me mira con esos ojos color avellana, se me hace difícil estar enojada. Siento que tengo diez años otra vez, y que estoy parada en el sótano de la iglesia Christ Temple, viviendo mi primer beso con él en el campamento de estudios bíblicos. De repente recuerdo que llevo puesta una sudadera, que estoy hecha un desastre… y que en realidad ya tengo novio. Quizá no esté respondiendo las llamadas o mensajes de Chris en este momento, pero de todas formas es mío y quiero que siga siendo así.
—¿Cómo está tu abuela? —pregunto—. ¿Y Cameron?
—Están bien. Pero mi abuela está enferma —Khalil le da un sorbo a su bebida—. Los doctores dicen que tiene cáncer, o algo así.
—Carajo, K. Lo siento.
—Le están dando quimio. Pero lo único que le preocupa es lo de la peluca —suelta una risa débil que no muestra sus hoyuelos—. Se pondrá bien.
Es una plegaria, más que una profecía.
—¿Tu mamá te está ayudando con Cameron?
—Esa Starr, siempre buscando lo mejor de la gente. Ya sabes que ella no ayuda en nada.
—Eh, sólo preguntaba. Vino a la tienda el otro día. Tiene mejor aspecto.
—Por ahora —dice Khalil—. Dice que está intentando dejar las drogas, pero es lo de siempre. Las deja unas semanas, luego decide que quiere un golpe más, y empieza otra vez. Pero como te dije, yo estoy bien, Cameron está bien, mi abuela está bien —se encoje de hombros—. Es lo único que importa.
—Sí —le respondo, pero recuerdo las noches que pasé con Khalil en su cobertizo, a la espera de que su mamá llegara a casa. Le guste o no, ella también le importa.
La música cambia y se escucha a Drake rapear desde las bocinas. Muevo la cabeza siguiendo el ritmo y coreo en voz baja. Todos los que están en la pista de baile gritan la parte en la que dice empezamos desde abajo, ahora estamos aquí. Hay días en los que en Garden Heights estamos bien abajo, pero aun así compartimos el sentimiento de que, mierda, podría ser peor.
Khalil me está mirando. Una sonrisa intenta formarse en sus labios, pero sacude la cabeza.
—No puedo creer que todavía te encante ese llorón de mierda de Drake.
Me le quedo mirando con la boca abierta.
—¡Deja en paz a mi marido!
—Al cursi de tu marido. Nena, lo eres todo para mí, todo lo que siempre quise —canta Khalil con voz quejumbrosa. Lo empujo con el hombro y ríe, mientras su bebida se derrama—. ¡Tú sabes que así suena!
Le muestro el dedo medio. Frunce los labios y emite el sonido de un beso. Tantos meses separados, y en unos segundos volvemos a ser los de siempre.
Khalil toma una servilleta de la mesa y limpia las manchas de la bebida en sus Jordan, unos modelo 3 Retro. Salieron hace unos años, pero juro que todavía son lo máximo. Cuestan como trescientos dólares, y eso si encuentras a alguien en eBay que necesite dinero desesperadamente. Chris lo logró. Los míos fueron una ganga que conseguí por ciento cincuenta, pero eso es porque uso talla infantil. Gracias a mis piecitos, Chris y yo podemos escoger calzado idéntico. Sí, somos ese tipo de pareja. Mierda. Pero nos llevamos bien. Si puede dejar de hacer estupideces, estaremos superbién.
—Me gustan tus Jordan —le digo a Khalil.
—Gracias —limpia los zapatos con la servilleta y me horrorizo. Con cada frotadura, gritan para que les ayude. No miento: cada vez que alguien limpia mal unos Jordan, muere un gatito.
—Khalil —le digo, a un segundo de arrebatarle esa servilleta—. O lo limpias suavemente de un lado a otro, o le das palmaditas. No restriegues la servilleta. En serio.
Me voltea a ver con una sonrisita burlona.
—Okay, doña Jordan —y, gracias a Jesús Negro, empieza a limpiarlos con palmaditas—. Ya que gracias a ti los ensucié con mi bebida, debería obligarte a limpiarlos.
—Te costará sesenta dólares.
—¿Sesenta? —grita, y se endereza.
—Mierda, sí. Y serían ochenta si tuvieran suelas transparentes —es una mierda limpiar las suelas transparentes—. Los kits de limpieza no son baratos. Además, es obvio que estás ganando buena pasta si puedes comprarte esto.
Khalil sorbe su bebida como si yo no hubiera dicho nada, y murmura:
—Carajo, está fuerte esta mierda —y pone el vaso en la mesa—. Eh, dile a tu papá que necesito ir a saludarlo pronto. Está pasando algo que tengo que contarle.
—¿Qué clase de algo?
—Cosas de adultos.
—Claro, porque tú eres muy adulto.
—Cinco meses, dos semanas y tres días mayor que tú —me guiña el ojo—. No se me olvida.
Estalla un escándalo en medio de la pista. Las voces discuten más fuerte que la música. Las maldiciones vuelan a diestra y siniestra.
¿Lo primero que pienso? Que Kenya acechó a Denasia como lo prometió. Pero las voces son más graves que las suyas.
¡Pum! Suena un disparo. Me agacho.
¡Pum! Un segundo disparo. La multitud se dirige en estampida a la puerta, lo que ocasiona más maldiciones y peleas, ya que es imposible que todos salgan a la vez.
Khalil toma mi mano.
—Vamos.
Hay demasiada gente y demasiado pelo afro como para localizar a Kenya.
—Pero Kenya…
—Olvídala, ¡vamos!
Me jala entre la multitud, apartando a la gente de nuestro camino y pisoteando zapatos. Con eso ya podríamos habernos ganado unos tiros. Busco a Kenya entre los rostros de pánico, pero no hay señal de ella. No trato de averiguar a quién le dispararon ni quién lo hizo. No puedes ser un soplón si no sabes nada.
Afuera, los autos arrancan a toda velocidad y la gente corre en la noche en cualquier dirección. Khalil me lleva hasta un Chevy Impala estacionado bajo un farol con poca luz. Me empuja dentro por el lado del conductor, y me paso al asiento del copiloto. Arrancamos con un chirrido y dejamos el caos en el espejo retrovisor.
—Siempre sucede alguna mierda —masculla—. No se puede organizar una fiesta sin que le disparen a alguien.
Suena como mis padres. Exactamente por eso no me dejan salir, como dice Kenya. Por lo menos, no en Garden Heights.
Le envío un mensaje a Kenya, con la esperanza de que esté bien. Dudo que las balas fueran para ella, pero las balas van donde quieren ir.
Kenya contesta rápido.
Estoy bien.
Pero veo a esa perra. Estoy por darle una tunda
¿Dónde estás?
¿Esta mujer habla en serio? ¿Acabamos de salir corriendo para salvar la vida, y está dispuesta para pelear? Ni siquiera contesto sus tonterías.
Está lindo el Impala de Khalil. No es del todo ostentoso como los coches de otros sujetos. No vi que tuviera rines especiales antes de entrar, y el asiento delantero tiene la piel agrietada. Pero por dentro es de color verde limón, así que en algún momento lo intervinieron.
Empiezo a rascar una rajadura del asiento.
—¿A quién crees que le hayan disparado?
Khalil saca su cepillo del compartimento de la puerta.
—Probablemente a algún King Lord —dice, cepillándose los lados rapados de su cabeza—. Cuando llegué a la fiesta entraron unos Discípulos. Algo estaba a punto de estallar.
Asiento. Desde hace dos meses, Garden Heights ha sido un campo de batalla por unas estúpidas guerras territoriales. Yo nací reina porque papá solía ser un King Lord. Pero cuando él abandonó el juego, terminó mi estatus de realeza callejera. Aunque haya crecido en ella, no entendía eso de luchar por calles que no son de nadie.
Khalil deja caer el cepillo en la puerta y aumenta el volumen en la radio, poniendo al máximo una vieja canción de rap que papá escucha siempre. Frunzo el ceño.
—¿Por qué siempre escuchas eso?
—Mujer, ¡no me salgas con eso! Tupac era el puto amo.
—Sí, hace veinte años.
—Qué va, incluso ahora. O sea, mira esto —me señala con el dedo, lo que significa que está a punto de empezar uno de los momentos filosóficos de Khalil—: Tupac nos dejó el concepto Thug Life, es decir: The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody, que significa El odio que das a los más pequeños nos jode a todos.
Arqueo las cejas.
—¿Qué?
—¡Escucha! The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody. T-H-U-G L-I-F-E. Thug es maleante, life es vida. Quiere decir que el odio que la sociedad nos da cuando somos jóvenes regresa y les patea el trasero cuando crecemos y nos volvemos adultos y más salvajes. ¿Entiendes?
—Carajo. Sí.
—¿Lo ves? Te dije que era relevante —asiente llevando el ritmo y rapea con la música. Ahora me pregunto qué es lo que él está haciendo para joderlos a todos. Creo saberlo, pero espero estar equivocada. Necesito escucharlo de su boca.
—¿Entonces por qué has estado tan ocupado? —pregunto—. Hace unos meses papá me dijo que renunciaste a la tienda. No te veo desde entonces.
Se acerca al volante.
—¿Dónde quieres que te acerque, a la casa o a la tienda?
—Khalil…
—¿A tu casa o a la tienda?
—Si estás vendiendo esa mierda…
—¡Ocúpate de tus propios asuntos, Starr! No te preocupes por mí. Estoy haciendo lo que tengo que hacer.
—Y una mierda. Ya sabes que papá te echaría una mano.
Se limpia la nariz antes de mentir.
—No necesito que nadie me ayude, ¿okay? Y ese trabajo de sueldo mínimo que me daba tu papá no cambiaba nada. Me cansé de elegir entre luz o comida.
—Pensé que tu abuela trabajaba.
—Así es. Cuando enfermó, los payasos del hospital dijeron que la dejarían trabajar con ellos. Dos meses después, no estaba haciendo su parte del trabajo porque cuando te ponen la quimio no puedes jalar esos malditos basureros por todos lados. La despidieron —sacude la cabeza—. Gracioso, ¿no? El hospital la despidió por estar enferma.
Se hace el silencio en el Impala, excepto por Tupac que pregunta: ¿En quién crees? No lo sé.
Mi teléfono vuelve a vibrar, probablemente sea Chris que está pidiendo perdón o Kenya que pide refuerzos contra Denasia. En lugar de eso aparecen en la pantalla los mensajes de mi hermano mayor, todos en mayúsculas. No sé por qué hace eso. Probablemente cree que me intimida. En realidad, me saca de quicio.
¿DÓNDE ESTÁS?
MÁS VALE QUE TÚ Y KENYA NO ESTÉN EN LA FIESTA. ESCUCHÉ QUE HUBO UN TIROTEO.
Lo único peor que tener unos padres sobreprotectores es tener unos hermanos mayores sobreprotectores. Ni el buen Jesús Negro me puede salvar de Seven.
Khalil me mira de reojo.
—Seven, ¿eh?
—¿Cómo lo supiste?
—Porque siempre parece que quieres golpear a alguien cuando él te habla. ¿Recuerdas esa vez en tu cumpleaños que se la pasó diciéndote qué deseos tenías que pedir?
—Y le di un puñetazo en la cara.
—Luego Natasha se enfadó contigo por decirle a su novio que se callara —dice Khalil entre risas.
Hago un gesto de exasperación.
—Me desesperaba con su pequeño enamoramiento por Seven. La mitad del tiempo pensaba que venía sólo para verlo.
—No creas, era porque tenías las películas de Harry Potter. ¿Cómo solíamos llamarnos? El Trío del Barrio. Más apretados que…
—El interior de la nariz de Voldemort. Qué nerds éramos.
—Lo sé, ¿cierto? —dice.
Nos reímos, pero falta algo. Falta alguien. Natasha.
Khalil mira la calle.
—Qué locura que hayan pasado seis años, ¿no?
Nos sorprende el sonido de un ¡uuuh, uuuh!, y vemos el destello de unas luces azules en el espejo retrovisor.
CAPÍTULO 2
Cuando cumplí doce años, mis papás tuvieron dos charlas conmigo.
Una fue la típica sobre de dónde vienen los niños. Bueno, en realidad no me dieron la versión normal. Mamá, Lisa, es enfermera de profesión, y me explicó qué entraba en dónde, y qué no necesitaba entrar aquí, allá, o en cualquier maldito lugar hasta que yo creciera. En ese entonces, yo dudaba que de todos modos algo fuera a entrar en alguna parte. Mientras que a todas las demás chicas les brotaban los senos entre sexto y séptimo grado, yo tenía el pecho tan plano como la espalda.
La otra charla fue sobre qué hacer si me detenía la policía.
Mamá protestó y le dijo a papá que era demasiado pequeña para eso. Él respondió que no lo era para que me arrestaran o me dispararan.
—Starr-Starr, si eso ocurre, haz lo que te digan que hagas —dijo—. Mantén las manos a la vista. No hagas ningún movimiento repentino. Habla sólo cuando te lo pidan.
Yo sabía que debía ser algo serio. Papá tenía la bocota más grande que cualquiera que conociera, y si decía que tenía que quedarme callada, entonces tenía que quedarme callada.
Espero que alguien haya tenido esa charla con Khalil.
Maldice en voz baja, le baja el volumen a Tupac y detiene el Impala a la orilla de la calle. Nos encontramos sobre Carnation, donde la mayoría de las casas están abandonadas y la mitad de los faroles rotos. No hay nadie más que nosotros y un patrullero.
Khalil apaga el motor.
—Me pregunto qué quiere este tonto.
El oficial se estaciona y enciende las altas. Parpadeo para no deslumbrarme.
Recuerdo otra cosa que papá me dijo. Si estás con alguien, cruza los dedos para que no tenga nada encima o los encerrarán a los dos.
—K, no tienes nada en el coche, ¿cierto? —le pregunto.
Mira al poli por su espejo lateral.
—Nada de nada.
El oficial se acerca a la puerta del conductor y le da un golpecito a la ventana. Khalil le da vueltas a la manija para bajarla. Como si no nos hubiera encandilado lo suficiente, el policía nos alumbra los rostros con su linterna.
—Licencia, tarjeta de circulación y comprobante de seguro.
Khalil rompe una regla: no hace lo que el poli quiere.
—¿Por qué nos obligó a orillarnos?
—Licencia, tarjeta de circulación y comprobante de seguro.
—Pregunté, ¿por qué nos obligó a orillarnos?
—Khalil —le ruego—. Haz lo que te pide.
Khalil se queja y saca su cartera. El policía sigue sus movimientos con la linterna.
El corazón me late con fuerza, pero las instrucciones de papá reverberan en mi cabeza: Mira bien la cara del policía. Si puedes memorizar su número de insignia, aún mejor.
Mientras la linterna sigue las manos de Khalil, logro distinguir los números de la insignia: ciento quince. Es blanco, tiene entre treinta y pico y cuarenta y pocos años, el cabello oscuro está cortado al rape y tiene una cicatriz delgada sobre el labio superior.
Khalil le pasa sus documentos y la licencia.
Ciento Quince los revisa.
—¿De dónde vienen?
—¿A ti qué? —dice Khalil, en el sentido de qué te importa—. ¿Por qué me pediste que me orillara?
—Tienes la luz trasera rota.
—¿Y me vas a multar o qué? —pregunta Khalil.
—Muy bien. Bájate del coche, chico listo.
—Hombre, sólo dame la multa…
—¡Bájate del coche! ¡manos arriba, donde las pueda ver!
Khalil se baja con las manos arriba. Ciento Quince lo jala del brazo y lo aprisiona contra la puerta trasera.
Lucho por encontrar mi voz.
—Él no quería…
—¡Las manos en el tablero! —me grita el oficial—. ¡No te muevas!
Hago lo que me dice, pero las manos me tiemblan demasiado como para quedarse quietas.
Catea a Khalil.
—Está bien, listillo, veamos qué te encontramos encima hoy.
—No vas a encontrar nada —dice Khalil.
Ciento Quince lo registra dos veces más. No encuentra nada.
—Quédate aquí —le dice a Khalil—. Y tú —se asoma por la ventana para verme—, no te muevas.
No puedo ni asentir.
El oficial camina de regreso a su patrulla.
Mis papás no me enseñaron a temerle a la policía, sólo a usar mi inteligencia cuando están cerca. Me dijeron que no es inteligente moverse cuando un oficial está de espaldas a ti.
No es inteligente hacer un movimiento repentino.
Khalil lo hace. Se acerca a su puerta.
—¿Estás bien, Starr…?
¡Pum!
Uno. El cuerpo de Khalil se sacude. La sangre le borbotea por la espalda. Se agarra de la puerta para mantenerse en pie.
¡Pum!
Dos. Khalil suelta un grito ahogado.
¡Pum!
Tres. Khalil me mira, estupefacto.
Cae al suelo.
Tengo diez años otra vez, y estoy viendo caer a Natasha.
Un alarido ensordecedor surge desde mis entrañas, estalla en mi garganta y utiliza cada centímetro de mi ser para hacerse escuchar.
El instinto me dice que no me mueva, pero todo lo demás me urge a que compruebe cómo está Khalil. Salto fuera del Impala y voy corriendo al otro lado. Khalil está mirando el cielo fijamente como si esperara ver a Dios. Tiene la boca abierta como si quisiera gritar. Grito con suficiente fuerza por los dos.
—No, no, no —sólo eso puedo decir, como si tuviera un año y fuera la única palabra que conociera. No estoy segura de cómo termino en el suelo junto a él. Mamá me dijo una vez que tratara de detener el sangrado si le disparan a alguien, pero hay tanta sangre. Demasiada sangre.
—No, no, no.
Khalil no se mueve. No pronuncia una sola palabra. Ni siquiera me mira. Su cuerpo se pone rígido, y ya se ha ido. Espero que vea a Dios.
Alguien grita.
Parpadeo entre mis lágrimas. El oficial Ciento Quince me grita, me apunta con la misma pistola con la que mató a mi amigo.
Levanto las manos.
CAPÍTULO 3
Dejan el cuerpo de Khalil en el pavimento como si fuera un elemento probatorio. Las luces de las patrullas y las ambulancias parpadean por toda la calle Carnation. La gente se detiene a un lado, intentando ver qué sucedió.
—Mierda, hermano —dice alguien—. ¡Lo mataron!
Los oficiales le piden a la multitud que se disperse. Nadie escucha.
Los paramédicos no pueden hacer un carajo por Khalil, así que me suben a la parte de atrás de la ambulancia como si yo necesitara ayuda. Las luces brillantes me convierten en el centro de atención, y la gente se estira para ver.
No me siento especial. Me siento enferma.
La policía revisa el coche de Khalil. Intento decirles que se detengan. Por favor, cúbranle el cuerpo. Por favor, ciérrenle los ojos. Por favor, ciérrenle la boca. Aléjense del coche. No toquen su cepillo. Pero las palabras nunca salen.
Ciento Quince está sentado en la acera con la cara entre las manos. Otros oficiales le dan palmadas en el hombro y le dicen que todo saldrá bien.
Finalmente le ponen una sábana encima a Khalil. No puede respirar debajo de ella. Yo no puedo respirar.
No puedo.
Respirar.
Jadeo.
Y jadeo.
Y jadeo.
—¿Starr?
Aparecen unos ojos marrones con pestañas largas frente a mí. Son como los míos.
No le pude decir mucho a la policía, pero sí logré darles los nombres y teléfonos de mis padres.
—Hola —dice papá—. Ven, vamos.
Abro la boca para responder. Me sale un sollozo.
Alguien mueve a papá a un lado, y mamá me envuelve entre sus brazos. Me acaricia la espalda y me dice mentiras en voz baja.
—Todo está bien, nena. Todo está bien.
Nos quedamos así durante mucho tiempo. Pasado un rato, papá nos ayuda a bajar de la ambulancia. Me envuelve con su brazo como un escudo protector contra los ojos curiosos y me guía a su Tahoe, estacionada un poco más adelante.
Conduce. Un farol destella sobre su rostro y muestra lo tensa que está su quijada. Sus venas se abultan a lo largo de su cabeza calva.
Mamá trae puesta su bata de enfermera, la que tiene patitos de hule. Esta noche hizo doble turno en la sala de emergencias. Se limpia los ojos unas cuantas veces, pensando, probablemente, en Khalil o en cómo podría haber sido yo la que estuviera tirada en la calle.
Se me revuelve el estómago. Toda esa sangre, toda salió de él. Tengo parte de ella en las manos, en la sudadera de Seven, en mis pies. Hace una hora reíamos y nos poníamos al día. Ahora su sangre…
Se me acumula la saliva caliente en la boca. Se me revuelve más el estómago. Me da una arcada.
Mamá me mira por el espejo retrovisor.
—Maverick, ¡oríllate!
Me lanzo por el asiento trasero y abro la puerta de un empujón antes de que la camioneta se detenga por completo. Siento como si todo quisiera salir, y lo único que puedo hacer es dejarlo escapar.
Mamá salta de la camioneta y la rodea hasta llegar a mí. Me quita el cabello del rostro y me acaricia la espalda.
—Lo siento tanto, nena —me dice.
Cuando llegamos a casa, me ayuda a desvestirme. La sudadera de Seven y mis Jordan desaparecen en una bolsa de basura negra, para no volver a verlos nunca más.
Me siento en una tina de agua humeante y restriego las manos hasta dejarlas en carne viva para quitarme la sangre de Khalil. Papá me lleva en brazos a la cama, y mamá me acaricia el cabello con los dedos hasta que me quedo dormida.
Despierto con pesadillas una y otra vez. Mamá me recuerda que respire, como lo hacía antes de que me curara del asma. Creo que se queda en mi habitación toda la noche, porque cada que despierto, está sentada junto a mí.
Pero esta vez, no está. Mis ojos pugnan contra la luminosidad de mis paredes azul neón. El reloj dice que son las cinco de la mañana. Mi cuerpo está tan acostumbrado a despertarse a las cinco que no le importa si es sábado.
Me quedo mirando las estrellas que brillan en la oscuridad adheridas al techo, tratando de recapitular la noche anterior. Por mi cabeza pasan la fiesta, la pelea, Ciento Quince quien obliga a Khalil y a mí a orillarnos. El primer disparo resuena en mis oídos. El segundo. El tercero.
Estoy acostada en la cama. Khalil está acostado en la morgue del condado.
También Natasha terminó ahí. Sucedió hace seis años, pero todavía recuerdo cada detalle de ese día. Yo estaba barriendo el piso en nuestra tienda, ahorrando para comprarme mi primer par de Jordan, cuando entró corriendo Natasha. Era regordeta (su mamá decía que eran sus rollitos de bebé), de piel oscura, y llevaba el pelo en trenzas que siempre parecían recién hechas. Yo me moría por unas trenzas como las suyas.
—Starr, ¡estalló el hidrante de la calle Elm! —exclamó.
Eso era como decir que teníamos un parque acuático gratis. Recuerdo que miré a papá y le rogué en silencio. Me dijo que podía ir, con tal de que prometiera volver en una hora.
Creo que nunca vi el agua dispararse tan alto como ese día. Casi toda la gente del barrio estaba ahí. Se divertían sin más. Al principio fui la única que notó el coche.
Un brazo tatuado se estiró por la ventana trasera, sosteniendo una Glock. La gente corrió. Pero yo no. Mis pies se volvieron parte de la acera. Natasha estaba chapoteando en el agua, feliz. Luego…
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Me lancé hacia un rosal. Para cuando me levanté, alguien estaba gritando: ¡Llamen al novecientos once! Al principio pensé que era yo, porque tenía sangre en la camisa. Me había arañado con las espinas del rosal, pero eso fue todo. Se trataba de Natasha. Su sangre se empezó a mezclar con el agua, y lo único que podía verse era un río rojo que bajaba corriendo por la calle.
Se veía asustada. Teníamos diez años, y no sabíamos qué pasaba después de morir. Carajo, todavía no lo sé, y ella se vio obligada a descubrirlo, aunque no lo quisiera.
Sé que no quería que sucediera, y Khalil tampoco lo quería.
Mi puerta se abre con un crujido y mamá se asoma. Intenta sonreír.
—Mira quién despertó.
Se hunde en el lugar de siempre de la cama y me toca la frente, aunque no tengo fiebre. Se la pasa tanto tiempo cuidando a niños enfermos que es su primer instinto.
—¿Cómo te sientes, Munch?
Ese apodo. Quiere decir masticar, y eso es lo que mis papás juran que hacía todo el tiempo después de que dejé el biberón. Ya perdí mi gran apetito, pero el apodo no.
—Cansada —le digo. Mi voz suena demasiado grave—. Quiero quedarme en cama.
—Lo sé, nena, pero no quiero que estés aquí sola.
Eso es lo único que quiero: estar sola. Se me queda mirando, pero siento como si mirara a la que solía ser, su niñita de coletas y dientes torcidos que juraba ser una Chica Superpoderosa. Es extraño, pero también es como una cobija en la que quisiera que me envolvieran.
—Te quiero —dice.
—Yo también.
Se levanta y extiende las manos.
—Vamos. Hay que prepararte algo de comer.
Caminamos lentamente hacia la cocina. Jesús Negro está colgado de la cruz en una pintura sobre la pared del pasillo y, en la foto que está junto a él, Malcolm X sostiene una escopeta. Nana todavía se queja de que esas imágenes estén colgadas una junto a la otra.
Vivimos en su antigua casa. Se la dejó a mis padres después de que mi tío Carlos la llevó consigo a su gigantesca casa del barrio residencial. El tío Carlos siempre estaba intranquilo porque Nana vivía sola en Garden Heights, en especial por los allanamientos y robos que parecen sucederle más a la gente mayor. Pero Nana no se considera vieja. Se rehusó a irse, diciendo que era su hogar y que ningún maleante la iba a correr de ahí, ni siquiera cuando entraron y le robaron la televisión. Un mes después, el tío Carlos dijo que él y la tía Pam necesitaban que ella les ayudara con los niños. Como, según Nana, la tía Pam no es capaz de cocinar un carajo para alimentar a esas pobres criaturas, finalmente accedió a mudarse. Pero nuestra casa no ha perdido su esencia, con su aroma permanente a pétalos, papel tapiz de flores y detalles en rosa en casi cada habitación.
Papá y Seven están hablando en la cocina. Se callan en cuanto entramos.
—Buenos días, mi niña —papá se levanta de la mesa y me besa en la frente—. ¿Dormiste bien?
—Sí —le miento mientras me guía hasta una silla. Seven sólo se me queda mirando.
Mamá abre el refrigerador, cuya puerta está repleta de menús de comida para llevar e imanes con forma de fruta.
—Muy bien, Munch —me dice—, ¿quieres tocino de pavo o normal?
—Normal —me sorprende que me den la opción. Nunca comemos cerdo. No somos musulmanes, sino algo así como crisulmanes. Mamá se volvió miembro de la Iglesia de Cristo desde antes de nacer. Papá cree en Jesús Negro, pero sigue el Programa de los Diez Puntos de los Panteras Negras más que los Diez Mandamientos. Coincide en algunas cosas con la Nación del Islam, pero no ha podido superar el hecho de que quizá fueron ellos los que mataron a Malcolm X.
—Cerdo en mi casa —refunfuña papá, y se sienta junto a mí. Seven esboza una sonrisita burlona frente a él. Seven y papá parecen esas fotos que muestran la progresión de la edad, las que te muestran cuando alguien desapareció durante mucho tiempo. Basta meter a mi hermanito, Sekani, ahí dentro, y tienes a la misma persona a los ocho, a los diecisiete y a los treinta y seis años. Son morenos oscuro, esbeltos, y tienen cejas gruesas y pestañas largas que casi parecen femeninas. Las rastas de Seven están lo suficientemente largas como para darle una cabeza entera de cabello tanto a papá, calvo, como a Sekani, que tiene el pelo corto.
En cuanto a mí, es como si Dios hubiera mezclado los tonos de piel de mis padres en una cubeta de pintura para obtener mi tez medio morena. Heredé las pestañas de papá… aunque también tengo la maldición de sus cejas. Más allá de eso, me parezco principalmente a mamá, con ojos grandes de un tono marrón y una frente quizás un poco demasiado amplia.
Mamá camina por detrás de Seven y le aprieta el hombro.
—Gracias por quedarte con tu hermano anoche para que pudiéramos… —se le quiebra la voz, pero el recordatorio de lo que pasó queda suspendido en el aire. Se aclara la garganta—. Lo apreciamos mucho.
—No hay problema. Me urgía salir de casa.
—¿King pasó la noche allí? —pregunta papá.
—Como si se hubiera mudado, en realidad. Iesha estaba hablando de cómo podían ser una familia…
—Eh —dice papá—. Es tu mamá, niño. No la llames por su nombre como si fueras un adulto.
—Alguien necesita ser un adulto en esa casa —dice mamá. Saca una sartén y lanza un grito por el pasillo—. Sekani, es la última vez que te lo digo. Si quieres ir a casa de Carlos a pasar el fin de semana, ¡más vale que te levantes! No voy a llegar tarde al trabajo por tu culpa —supongo que tiene que hacer un turno de día para compensar el de anoche.
—Papá, ya sabes lo que va a pasar —dice Seven—. Él la golpeará y ella lo echará de casa. Luego él regresará diciendo que ya cambió. La única diferencia es que esta vez no voy a dejar que me ponga la mano encima.
—Siempre puedes venir a vivir con nosotros —dice papá.
—Lo sé, pero no puedo dejar a Kenya y a Lyric. Ese tonto está lo suficientemente loco como para maltratarlas también a ellas. No le importa que sean sus hijas.
—Está bien —dice papá—. Pero no lo enfrentes. Si te pone una mano encima, deja que yo me encargue.
Seven asiente y luego me mira. Abre la boca y la deja abierta un rato antes de decirme:
—Siento lo de anoche, Starr.
Finalmente alguien reconoce la nube que se cierne sobre la cocina, lo que por alguna razón es como reconocerme a mí también.
—Gracias —le digo, aunque suena raro decirlo. No merezco tanta compasión. La familia de Khalil, sí.
Sólo se escucha el tocino crujiendo y explotando en la sartén. Es como si yo tuviera puesta una estampilla en la frente que indicara Frágil, y en vez de arriesgarse a decir algo que me pueda romper, prefieren guardar silencio.
Pero el silencio es peor.
—Tomé prestada tu sudadera, Seven —mascullo. Es algo que digo sin pensar, pero es mejor que nada—. La azul. Mamá tuvo que tirarla. La sangre de Khalil —trago saliva—. Se manchó con sangre de Khalil.
—Oh…
Es lo único que alguien dice durante un minuto.
Mamá se voltea hacia la sartén.
—Esto no tiene ningún sentido. Ese bebé… —dice con voz áspera—. Sólo era un bebé.
Papá niega con la cabeza.
—Ese niño nunca lastimó a nadie. No se merecía esa mierda.
—¿Por qué le dispararon? —pregunta Seven—. ¿Era una amenaza, o algo así?
—No —digo en voz baja.
Me quedo observando la mesa. Puedo sentir la mirada de todos sobre mí otra vez.
—No hizo nada —digo—. No hicimos nada. Khalil ni siquiera llevaba pistola.
Papá suelta el aliento lentamente.
—La gente por acá se va a poner como loca cuando se entere de eso.
—La gente del barrio ya lo está discutiendo en Twitter —dice Seven—. Lo vi anoche.
—¿Mencionaron a tu hermana? —pregunta mamá.
—No. Sólo mensajes de RIP Khalil, al carajo la policía, cosas así. Creo que no conocen los detalles.
—¿Qué me pasará cuando se conozcan los detalles? —pregunto.
—¿A qué te refieres, nena? —pregunta mamá.
—Aparte del oficial, yo soy la única persona que estaba ahí. Y ya han visto cosas así. Acaban en el noticiero nacional. Amenazan de muerte a la gente, la policía los pone en la mira, todo tipo de cosas.
—No voy a dejar que te pase nada —dice papá—. Ninguno de nosotros lo permitirá —se queda mirando a mamá y a Seven—. No le vamos a decir a nadie que Starr estaba ahí.
—¿Sekani debería saberlo? —pregunta Seven.
—No —dice mamá—. Es mejor que no lo sepa. Por ahora guardaremos silencio.
Lo he visto suceder una y otra vez: matan a una persona negra sólo por ser negra, y es como si se abriera la caja de Pandora. Yo misma he tuiteado hashtags de RIP, compartido fotos en Tumblr y firmado cada petición que ha salido. Siempre dije que si veía que esto le pasaba a alguien, yo sería la que gritaría más fuerte para asegurarme de que el mundo se enterara de lo ocurrido.
Ahora soy esa persona, y tengo demasiado miedo de hablar.
Quiero quedarme en casa para ver El príncipe del rap, mi programa favorito, sin lugar a dudas. Creo que puedo repetir cada episodio palabra por palabra. Sí, es divertidísimo, pero también es como ver partes de mi vida en pantalla. Hasta me siento reflejada en la canción de la serie: De pronto unos maleantes, aún ignoro por qué, buscaron problemas y mataron a Natasha. Mis papás se asustaron, y aunque no me mandaron con mis tíos a un barrio rico, quisieron que estudiara en una presumida escuela privada.
Sólo quisiera ser yo misma en Williamson, como Will era él mismo en Bel-Air.
Además, casi prefiero quedarme en casa para contestar las llamadas de Chris. Después de anoche, siento que es una tontería seguir enojada con él. O podría llamarles a Hailey y Maya, las que según Kenya no cuentan como amigas. Supongo que entiendo por qué lo dice. Nunca las invito a casa. ¿Por qué habría de hacerlo? Viven en pequeñas mansiones. Mi casa sólo es pequeña.
En séptimo grado cometí el error de invitarlas a pasar la noche en casa. Mamá iba a dejarnos pintarnos las uñas, quedarnos despiertas toda la noche y comer toda la pizza que quisiéramos. Iba ser tan increíble como esos fines de semana que pasamos en casa de Hailey. Los que todavía pasamos a veces. Invité a Kenya también, para poder pasar un rato con las tres.
Hailey no vino. Su papá no quería que pasara la noche en el gueto. Escuché a mis padres decir eso. Maya vino, pero terminó por pedirles a sus papás que vinieran a recogerla esa misma noche. Hubo una balacera a la vuelta de la esquina, y los disparos la asustaron.
Ahí fue cuando me di cuenta de que Williamson es un mundo, Garden Heights es otro, y tengo que mantenerlos separados.
Pero no importa qué esté pensando en hacer hoy: mis padres tienen sus propios planes para mí. Mamá me dice que me vaya a la tienda con papá. Antes de irse a trabajar, Seven viene a mi habitación con su camiseta polo de Best Buy y sus kakis, y me da un abrazo.
—Te quiero —dice.
¿Ven?, por eso odio que alguien muera. La gente hace cosas que normalmente no haría. Hasta mamá me abraza más tiempo y con más fuerza y más compasión que cuando lo hace porque sí. Sekani, por otro lado, me roba el tocino del plato, fisga en mi teléfono y me pisa el pie a propósito al salir. Lo amo por eso.
Le llevo un plato de comida para perros y sobras de tocino a nuestro pit bull, Brickz. Papá le puso ese nombre, que quiere decir ladrillos, porque siempre ha sido así de pesado. En cuanto me ve, pega un salto y forcejea para soltarse de la cadena. Y cuando me acerco lo suficiente, el pedazo de hiperactivo salta hacia mí y casi me tumba.
—¡Quieto! —le digo. Se agazapa sobre el césped y se me queda mirando, gimoteando con sus grandes ojos de cachorro. Es la versión Brickz de una disculpa.
Sé que los pit bull pueden ser agresivos, pero la mayor parte del tiempo Brickz es un bebé. Un bebé muy grande. Claro que si alguien pretendiera entrar a robar en casa o algo así, no se toparía con el bebé Brickz.
Mientras alimento a Brickz y le vuelvo a llenar el plato de agua, papá recoge manojos de col de su jardín. Corta rosas que tienen brotes tan grandes como la palma de mi mano. Papá pasa horas aquí afuera cada noche, plantando, arando y hablando. Dice que un buen jardín necesita una buena conversación.
Media hora después, estamos en su camioneta con las ventanas abajo. En la radio, Marvin Gaye pregunta qué está pasando. Todavía está oscuro, aunque el sol ya se asoma entre las nubes, y casi no hay nadie afuera. Se puede escuchar el estruendo de los camiones de doble remolque en la autopista cuando es tan temprano.
Papá tararea con Marvin, pero desafina más que un gato en celo. Lleva puesto un jersey de los Lakers sin camisa abajo, y revela los tatuajes que le cubren los brazos. Una de mis fotos de bebé, grabada permanentemente en su brazo y con la frase Algo por lo que vale la pena vivir, algo por lo que vale la pena morir escrita debajo, me devuelve la sonrisa. Seven y Sekani están en su otro brazo con la misma frase. Cartas de amor en su forma más simple.
—¿Quieres hablar de lo de anoche? —pregunta.
—Mejor no.
—Está bien. Cuando quieras.
Otra carta de amor en su forma más simple.
Giramos sobre la avenida Marigold, donde Garden Heights está despertando. Algunas señoras con mascadas floreadas salen de la lavandería cargando grandes cestos de ropa. El señor Reuben quita el candado a las cadenas de su restaurante. Su sobrino, Tim, el cocinero, se recarga contra la pared y se limpia la modorra de los ojos. La señorita Yvette bosteza mientras entra en su salón de belleza. Las luces están encendidas en la licorería Top Shelf Wine & Spirits, pero siempre lo están.
Papá se estaciona frente a la abarrotería Carter, la tienda de nuestra familia. La compró cuando yo tenía nueve años, después de que el dueño anterior, el señor Wyatt, dejara Garden Heights para ir a sentarse a la playa todo el día y ver a las muchachas bonitas (palabras de él, no mías). El señor Wyatt fue la única persona que contrató a papá cuando salió de la cárcel, y luego dijo que él era la única persona en quien confiaba para administrar la tienda.
Comparada con el Walmart que está en el lado este de Garden Heights, nuestra tienda es minúscula. Las ventanas y la puerta están protegidas con barras de metal pintadas de blanco. Hacen que la tienda parezca una cárcel.
El señor Lewis, de la peluquería de al lado, está parado enfrente con los brazos cruzados sobre su enorme barriga. Mira a papá con los ojos entornados.
Papá suspira.
—Ahí vamos.
Bajamos rápidamente. El señor Lewis hace algunos de los mejores cortes de pelo en Garden Heights —el high-top fade de Sekani, con las puntas muy altas en la parte de arriba y degradado en las sienes, es prueba fehaciente de ello— pero él mismo lleva un afro desordenado. Su estómago estorba la vista de sus pies, y desde que murió su esposa nadie le ha dicho que lleva los pantalones demasiado cortos y que sus calcetines no siempre combinan. Hoy, uno es de rayas y el otro de rombos.
—La tienda solía abrir a las cinco cincuenta y cinco en punto —dice—. ¡Cinco cincuenta y cinco!
Son las 6:05.
Papá abre a la puerta de enfrente.
—Lo sé, señor Lewis, pero no llevo la tienda como lo hacía Wyatt, ya se lo he dicho.
—Eso me queda claro. Primero quitas sus fotos: quién diablos reemplaza una foto del doctor Martin Luther King por la de un don nadie…
—Huey Newton no es ningún don nadie.
—¡No es ningún doctor King! Y luego contrata a maleantes para trabajar aquí. Supe que ese chico Khalil hizo que lo mataran anoche. Probablemente vendía esa porquería —la mirada del señor Lewis recorre desde la camiseta de basquetbol de papá hasta sus tatuajes—. Me pregunto de dónde habrá sacado esa idea.
Papá aprieta la quijada.
—Starr, ponle la cafetera al señor Lewis.
Para que se largue de una maldita vez: completo la oración.
Activo el interruptor de la cafetera en la mesa de autoservicio, la que Huey Newton vigila desde una foto con el puño levantado como símbolo del Poder Negro.
Se supone que debo reemplazar el filtro y ponerle café y agua frescos, pero por la manera en que habló de Khalil, al señor Lewis le tocará un café hecho con las sobras de ayer.
Cojea entre los pasillos y toma un pan de miel, una manzana y un paquete de queso de puerco. Me da el pan.
—Caliéntalo, niña. Y más vale que no lo cocines de más.
Lo dejo en el microondas hasta que la envoltura de plástico se hincha y se abre. El señor Lewis se lo come en cuanto lo saco.
—¡Está muy caliente! —mastica y sopla a la vez—. Lo calentaste demasiado tiempo, niña. ¡Casi me quemo la boca!
Cuando el señor Lewis se va, papá me guiña el ojo.
Entran los clientes de siempre, como la señora Jackson, que insiste en comprarle verduras a papá y a nadie más. Cuatro chicos de ojos enrojecidos y pantalones holgados compran prácticamente todas las bolsas de frituras que tenemos. Papá les dice que es muy temprano para estar tan fumados, y ellos se ríen con demasiada fuerza. Uno lame su próximo cigarro al salir. Alrededor de las once, la señora Rooks compra unas rosas y botana para su reunión del club de bridge. Tiene los ojos mustios y fundas de oro en los dientes incisivos. También su peluca es de color dorado.
—Tienes que poner unos billetes de lotería aquí, cariño —dice mientras papá le cobra y yo guardo sus cosas en bolsas—. ¡Esta noche el premio llega a trescientos millones!
Papá sonríe.
—¿En serio? ¿Y usted qué haría con todo ese dinero, señora Rooks?
—Miiiierda. Cariño, la pregunta es qué no haría con todo ese dinero. Dios sabe que me montaría en el primer avión que me sacara de aquí.
Papá ríe.
—¿Ah, sí? ¿Y entonces quién nos haría esos pasteles red velvet tan deliciosos?
—Alguien más, porque yo ya no estaría —señala al mostrador con cigarrillos que está detrás de nosotros—. Cariño, pásame una cajetilla de Newport.
Ésos también son los favoritos de Nana. Solían ser los favoritos de papá antes de que yo le rogara que dejara de fumar. Le paso una cajetilla a la señora Rooks.
Ella me mira fijamente momentos después, golpeando la cajetilla contra la palma de su mano, y espero eso. La compasión.
—Cariño, escuché lo que le pasó al nieto de Rosalie —dice—. Lo siento tanto. Ustedes eran amigos, ¿no es así?
El eran me duele, pero sólo contesto:
—Sí, señora.
—¡Mmmm! —niega con la cabeza—. Dios, ten piedad de nosotros. Casi se me rompe el corazón cuando lo supe. Intenté ir a ver a Rosalie anoche, pero ya había demasiada gente en su casa. Pobre. Con todo lo que está viviendo, y ahora esto. Barbara dijo que Rosalie no está segura de cómo pagará el entierro. Estamos viendo si juntamos algo de dinero entre todos. ¿Crees que podrías ayudarnos, Maverick?
—Claro que sí. Díganme qué necesitan, y está hecho.
Irradia una sonrisa con esos dientes de oro.
—Chico, qué gusto ver hasta dónde te trajo el Señor. Tu madre estaría orgullosa.
Papá asiente con pesadumbre. La abuela se fue hace diez años: lo suficiente como para que papá no llore todos los días, pero tan reciente que si alguien la menciona, se deprime.
—Y mira a esta niña —dice la señora Rooks, mirándome—. Es Lisa hasta el último hueso. Maverick, más vale que la cuides. Estos chicos de por acá van a empezar a intentarlo.
—Más vale que se cuiden ellos. Ya sabes que eso no lo voy a tolerar. No puede salir con nadie hasta que cumpla los cuarenta.
Mi mano vaga hacia mi bolsillo, pensando en Chris y sus mensajes. Mierda, dejé mi teléfono en casa. No necesito decir que papá no sabe absolutamente nada de él. Ya llevamos más de un año juntos. Seven lo sabe, porque lo conoció en la escuela, y mamá lo dedujo cuando Chris empezó a visitarme en casa del tío Carlos, diciendo que era mi amigo. Un día entraron el tío Carlos y ella mientras nos besábamos, y dijeron que los amigos no se besan así. Nunca había visto a Chris ponerse tan rojo en mi vida.
Ella y Seven aceptan que yo salga con Chris, aunque, si por Seven fuera, vestiría los hábitos. En fin… No tengo las agallas para decírselo a papá. Y no es sólo porque no quiere que salga con nadie todavía. El asunto principal es que Chris es blanco.
Al principio pensaba que mamá me diría algo al respecto, pero se puso en plan: puede tener más lunares que un dálmata mientras no sea un criminal y te trate bien. Papá, por otro lado, se la pasa despotricando sobre cómo Halle Berry se comporta como si ya no pudiera salir con otros hermanos, y lo mal que está eso. Me refiero a que cada vez que descubre que alguien negro sale con alguien blanco, de repente les ve algo malo. Y no quiero que me mire así.
Por suerte mamá no se lo ha contado. Se rehúsa a ponerse en medio de esa pelea. Es mi novio y es mi responsabilidad contárselo a papá.
La señora Rooks se va. Segundos después, suena la campana. Kenya entra a la tienda pavoneándose. Sus zapatos deportivos están lindos: unos Bazooka Joe Nike Dunk que no he agregado a mi colección. Kenya siempre usa el último modelo.
Se dirige al pasillo, por lo de siempre.
—Hola, Starr. Hola, tío Maverick.
—Hola, Kenya —contesta papá, aunque no es su tío, sino el papá de su hermano—. ¿Todo bien?
Ella vuelve con su típica bolsa jumbo de Hot Cheetos y un Sprite.
—Sí. Mamá quiere saber si mi hermano pasó la noche con ustedes.
Otra vez se refiere a Seven como mi hermano, como si fuera la única que tuviera derecho a serlo. Es molesto como el carajo.
—Dile a tu mamá que la llamará más tarde —responde papá.
—Okay


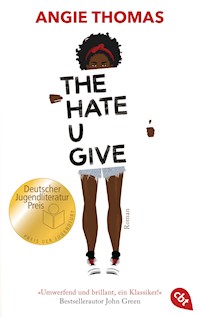













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












