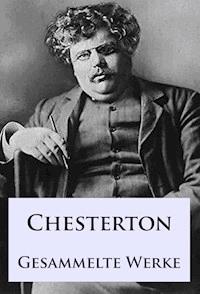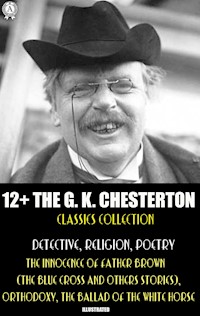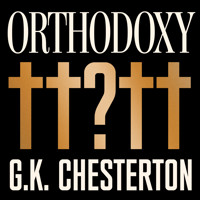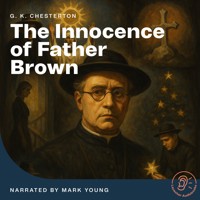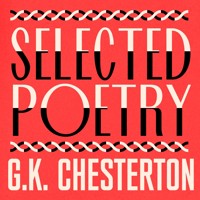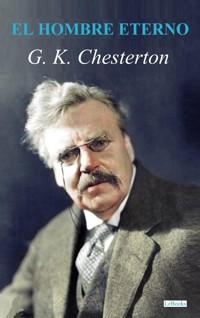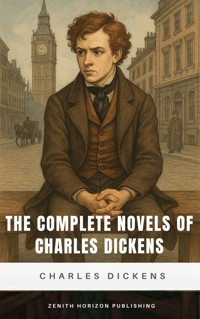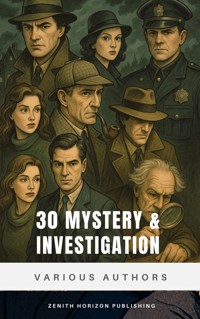13,99 €
Mehr erfahren.
En un mundo donde el crimen se esconde bajo las apariencias más respetables, surge una figura insólita: un sacerdote discreto, amable y aparentemente despistado. El padre Brown, creación magistral de G. K. Chesterton, transforma el género detectivesco al mostrar que la verdadera perspicacia no siempre está en las huellas dactilares ni en las pistas obvias, sino en la comprensión del alma humana. Estos relatos llevan al lector a escenarios llenos de tensión y sorpresas: callejones oscuros, mansiones silenciosas, plazas bulliciosas y reuniones aparentemente inocentes. A través de intrigas ingeniosas y giros inesperados, Chesterton explora la moralidad, el ingenio y la ironía con un humor sutil que hace que cada historia sea tan entretenida como reveladora. Más que resolver crímenes, el Padre Brown revela verdades sobre el comportamiento humano y las contradicciones del mundo moderno. Con su mirada compasiva y su agudo entendimiento, convierte cada caso en una reflexión sobre el bien, el mal y las pequeñas decisiones que definen a las personas. Esta edición es una invitación irresistible para quienes disfrutan del misterio clásico, el humor inteligente y la profundidad moral presentada con elegancia narrativa. Un clásico eterno que sigue sorprendiendo a generaciones de lectores.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
El conjunto de los relatos del padre Brown, escrito a lo largo de más de veinte años, constituye quizá la obra más popular de Chesterton.
El simpático cura-detective que los protagoniza resuelve en ellos, armado únicamente con su paraguas, su inocencia y su sabiduría, intrincados casos gracias a un conocimiento sencillo a la par que profundo de la naturaleza humana.
Frente a la destrucción sistemática de la razón, propia del escepticismo y el relativismo de la Europa de inicios del siglo XX, Chesterton crea este singular personaje —basado en su amigo el sacerdote irlandés John O’Connor y que es ya parte del imaginario de la cultura inglesa junto a otras figuras detectivescas como Sherlock Holmes o Hercules Poirot— para mostrar que solo una mirada sincera y que reconozca el misterio que la realidad encierra es capaz de salvaguardar la razón.
Además de los cinco relatos ampliamente conocidos, el presente volumen incluye otros tres que no aparecieron en las ediciones originales: El caso Donnington, publicado en The Premier Magazine, La vampiresa del pueblo, aparecido en Strand Magazine y probablemente el primer relato de una nueva colección, y La máscara de Midas, texto en el que Chesterton estaba trabajando cuando le sobrevino su enfermedad final en 1936.
G. K. Chesterton
El padre Brown
Relatos completos
Título original: El padre Brown
G. K. Chesterton, 2008
Traducción: Alfonso Reyes & Alfonso Nadal & Isabel Abelló de Lamarca & F. González Taujis & Carlos García Rubio & Guillermo Díaz Pintos & José Rafael Hernández Arias
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1
LA INOCENCIA DEL PADRE BROWN(1911)
LA CRUZ AZUL
Bajo la cinta de plata de la mañana y sobre el brillante reflejo verde del mar, el barco llegó a la costa de Harwich y soltó, como enjambre de moscas, un montón de gente entre el cual ni se distinguía ni deseaba hacerse notar el hombre cuyos pasos vamos a seguir.
Nada en él era extraordinario, salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje y la seriedad oficial de su rostro. Vestía una chaqueta gris pálido, un chaleco blanco, y llevaba un sombrero de paja con una cinta de color azul grisáceo. Su rostro, delgado, resultaba trigueño, y se prolongaba en una barba negra y corta que le daba un aire español y hacía echar de menos la gorguera isabelina. Fumaba un cigarrillo con la parsimonia del hombre desocupado. Nada hacía presumir que aquella chaqueta ocultaba una pistola cargada, que en aquel chaleco blanco se escondía una placa de policía, que aquel sombrero de paja encubría una de las cabezas más brillantes de Europa. Porque aquel hombre era nada menos que Valentin, jefe de la Policía parisiense, y el más famoso investigador del mundo. Venía de Bruselas a Londres para emprender la captura más importante del siglo.
Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de tres países había seguido la pista al delincuente de Gante a Bruselas, y de Bruselas a Holanda; y se sospechaba que trataría de ocultarse en Londres, aprovechando el trastorno que por entonces causaba en aquella ciudad la celebración del Congreso Eucarístico. No sería difícil que adoptara, para viajar, el disfraz de eclesiástico menor, o persona relacionada con el Congreso. Pero Valentin no sabía nada a ciencia cierta. Sobre Flambeau nadie sabía nada a ciencia cierta.
Hace muchos años que este coloso del crimen desapareció súbitamente, tras haber tenido al mundo en vilo; y a su muerte, como a la muerte de Rolando, puede decirse que hubo un gran descanso en la tierra. Pero en sus mejores días —es decir, en sus peores días—, Flambeau era una figura tan famosa internacionalmente como el káiser. Casi diariamente los periódicos de la mañana anunciaban que había logrado escapar a las consecuencias de un delito extraordinario cometiendo otro peor. Era un gascón de estatura gigantesca y gran acometividad física. Sobre sus arranques de vigoroso temperamento se contaban las cosas más brutales: un día cogió al juez de instrucción y lo puso cabeza abajo «para despejarle la mente»; otro día corrió por la calle de Rivoli con un policía bajo cada brazo. Hay que hacerle justicia y decir que esta fantástica fuerza física normalmente la empleaba en ocasiones como las descritas que, aunque poco decentes, no eran sanguinarias; sus delitos eran siempre hurtos ingeniosos y de alta categoría. Pero cada uno de sus robos merecería historia aparte, y podría considerarse como una especie inédita de pecado. Fue él quien lanzó el negocio de la Gran Compañía Tirolesa de Londres, sin contar con una sola lechería, una sola vaca, un solo carro o una gota de leche, aunque sí con algunos miles de suscriptores. A estos los servía con el sencillísimo procedimiento de acercar a sus puertas los botes que los lecheros dejaban junto a las puertas de los vecinos. Fue él quien mantuvo una estrecha y misteriosa correspondencia con una joven, cuyas cartas eran invariablemente interceptadas valiéndose del procedimiento extraordinario de sacar fotografías infinitamente pequeñas de las cartas en los portaobjetos del microscopio. Pero la mayor parte de sus hazañas se distinguía por una sencillez abrumadora. Cuentan que una vez repintó, aprovechándose de la soledad de la noche, todos los números de una calle, con el solo fin de hacer caer en una trampa a un forastero.
No cabe duda de que él es el inventor de un buzón portátil, que solía poner en las bocacalles de los quietos suburbios, por si los transeúntes distraídos depositaban algún giro postal. Últimamente se había revelado como acróbata formidable; a pesar de su gigantesca mole, era capaz de saltar como un saltamontes y de esconderse en la copa de los árboles como un mono. Por todo lo cual el gran Valentin, cuando recibió la orden de buscar a Flambeau, comprendió muy bien que sus aventuras no acabarían en el momento de descubrirlo.
¿Y cómo arreglárselas para descubrirlo? Sobre este punto las ideas del gran Valentin estaban todavía en proceso de fijación.
Algo había que Flambeau no podía ocultar, a despecho de todo su arte para disfrazarse, y este algo era su enorme estatura. Valentin estaba, pues, decidido, en cuanto cayera bajo su mirada vivaz alguna vendedora de frutas de desmedida talla, o un granadero corpulento, o una duquesa medianamente desproporcionada, a arrestarlos al punto. Pero en todo el tren no había topado con nadie que tuviera trazas de ser un Flambeau disfrazado, a menos que los gatos pudieran ser jirafas disfrazadas.
Respecto a los viajeros que habían venido en su mismo barco, estaba completamente tranquilo. Y respecto a la gente que había subido al tren en Harwich o en otras estaciones, no eran más de seis. Uno era un empleado de ferrocarril —pequeño él—, que se dirigía al punto terminal de la línea. Dos estaciones más allá habían recogido a tres verduleras graciosas y pequeñitas, a una señora viuda —diminuta— que procedía de una pequeña ciudad de Essex, y a un sacerdote católico romano —muy bajo también— que procedía de un pueblecito de Essex.
Al examinar al último viajero, Valentin renunció a descubrir a su hombre, y casi se echó a reír: el curita era la esencia misma de aquellos insulsos habitantes de la zona oriental; tenía una cara redonda, como un budín de Norfolk, unos ojos tan vacíos como el mar del Norte, y era portador de varios paquetitos de papel de estraza que no acertaba a juntar. Sin duda el Congreso Eucarístico había sacado de su estancamiento local a muchas criaturas semejantes, tan ciegas e ineptas como topos desenterrados. Valentin era un escéptico del más genuino estilo francés, y no sentía amor por el clero. Pero sí podía sentir compasión, y aquel triste cura bien podía provocar lástima en cualquier alma. Llevaba un paraguas enorme, usado ya, que a cada rato se le caía. Al parecer, no podía distinguir, entre los dos extremos de su billete, cuál era el de ida y cuál el de vuelta. A todo el mundo le contaba, con una monstruosa candidez, que tenía que andar con mucho cuidado porque entre sus paquetes de papel traía un objeto de plata de ley con piedras azules. Esta curiosa mezcolanza de vulgaridad —condición de Essex— y santa simplicidad divirtieron mucho al francés, hasta la estación de Stratford, donde el cura logró bajarse, quién sabe cómo, con todos sus paquetes a cuestas, aunque todavía tuvo que regresar por su paraguas. Cuando lo vio volver, Valentin, en un rapto de buena intención, le aconsejó que, en adelante, no anduviera contando a todo el mundo lo del objeto de plata que llevaba.
Pero Valentin, cuando hablaba con alguien parecía estar tratando de descubrir a otro. A todos, ricos y pobres, hombres o mujeres, los miraba atentamente, calculando si medirían los seis pies; porque el hombre a quien buscaba medía cuatro pulgadas más.
Se apeó en la calle de Liverpool, completamente seguro de que, hasta allí, el criminal no se le había escapado. Se dirigió a Scotland Yard para regularizar su situación y pedir ayuda en caso necesario; después encendió otro cigarrillo y empezó a pasear por las calles de Londres. Al pasar la plaza de Victoria se detuvo de pronto. Era una plaza elegante, tranquila, muy típica de Londres, llena de accidental tranquilidad. Las casas grandes y espaciosas que la rodeaban tenían aire, a la vez, de riqueza y soledad; el pradito verde que había en el centro parecía tan desierto como una verde isla del Pacífico. De las cuatro calles que circundaban la plaza, una era mucho más alta que las otras, como para formar un estrado, y estaba rota por uno de esos admirables disparates de Londres: un restaurante que parecía extraviado en aquel sitio y venido del barrio de Soho. Era un objeto absurdo y atractivo, lleno de tiestos con plantas enanas y visillos listados de blanco y amarillo limón. Estaba muy por encima de la calle, y, según los modos de construir habituales en Londres, un vuelo de escalones subía desde la vía hasta la puerta principal, casi como una escalera de incendios sobre la ventana de un primer piso. Valentin se detuvo, fumando, frente a los visillos listados, y se quedó un rato contemplándolos.
Lo más increíble de los milagros está en que acontezcan. A veces se juntan las nubes del cielo para formar el extraño contorno de un ojo humano; a veces, en el fondo de un paisaje equívoco, un árbol asume la elaborada figura de un signo de interrogación. Yo mismo he visto estas cosas hace pocos días. Nelson muere en el instante de la victoria, y un hombre llamado Williams da la casualidad de que asesina un día a otro llamado Williamson; suena como una especie de infanticidio. En suma, la vida posee cierto elemento de coincidencia fantástica, que la gente acostumbrada a contar solo con lo prosaico nunca percibe. Como lo expresa muy bien la paradoja de Poe, la prudencia debiera contar siempre con lo imprevisto.
Arístides Valentin era profundamente francés, y la inteligencia francesa es, especial y únicamente, inteligencia. Valentin no era «una máquina pensante», insensata frase, hija del fatalismo y el materialismo modernos. La máquina solamente es máquina, por cuanto no puede pensar. Pero él era un hombre pensante y, al mismo tiempo, un hombre claro. Todos sus éxitos, tan admirables que parecían cosa de magia, se debían a la lógica, a ese razonamiento francés claro y lleno de sentido común. Los franceses electrizan al mundo, no lanzando una paradoja, sino realizando una evidencia. Y la realizan hasta el extremo que puede verse por la Revolución francesa. Pero, por lo mismo que Valentin entendía el uso de la razón, palpaba sus limitaciones. Solo el ignorante en motorismo puede hablar de motores sin petróleo; solo el ignorante en cosas de la razón puede creer que se razone sin sólidos e indisputables fundamentales principios. Y en este caso no había sólidos fundamentales principios. A Flambeau le habían perdido la pista en Harwich, y, si estaba en Londres, podría ser cualquiera, desde un gigantesco embaucador en los arrabales de Wimbledon hasta un gigantesco toast-master del hotel Metropole. Cuando solo contaba con noticias tan vagas, Valentin solía tomar un camino y un método que le eran propios.
En casos como este, se abandonaba a lo imprevisto. En casos como este, cuando no era posible seguir un proceso racional, seguía, fría y cuidadosamente, el proceso de lo irracional. En vez de ir a los lugares más indicados —bancos, puestos de policía, sitios de reunión—, Valentin acudía sistemáticamente a los menos indicados: llamaba a las casas vacías, se metía por las calles sin salida, recorría todas las callejas bloqueadas de escombros, se dejaba ir por todas las transversales que le alejaban inútilmente de las arterias céntricas. Y defendía muy lógicamente este procedimiento absurdo. Decía que, de tener alguna pista, nada hubiera sido peor que aquello; pero, a falta de toda noticia, aquello era lo mejor, porque había al menos probabilidades de que la misma extravagancia que había llamado la atención del perseguidor hubiera impresionado antes al perseguido. El hombre tiene que empezar sus investigaciones por algún sitio, y lo mejor era empezar donde otro hombre pudo detenerse. El aspecto de aquella escalinata, la misma quietud y curiosidad del restaurante, en fin, todo aquello conmovió la romántica imaginación del policía y le sugirió la idea de probar fortuna. Subió las gradas y, sentándose en una mesa junto a la ventana, pidió una taza de café solo.
Aún no había almorzado. Sobre la mesa, los restos de otros desayunos le recordaron su apetito; pidió un huevo escalfado, y procedió, pensativo, a endulzar su café, sin olvidar ni un momento a Flambeau. Recordó cómo Flambeau había escapado en una ocasión gracias a unas tijeras de uñas, y en otra gracias a un incendio; otra vez, so pretexto de pagar por una carta sin franquear, y otra, poniendo a unos a ver por el telescopio un cometa que iba a destruir el mundo. Pensó, con razón, que su cerebro de detective y el del criminal eran igualmente buenos. Pero también se daba cuenta de su propia desventaja: «El criminal —pensaba sonriendo— es el artista creador, mientras que el detective es solo el crítico». Y levantó lentamente su taza de café hasta los labios… pero la separó al instante: le había puesto sal en vez de azúcar.
Examinó el objeto en que le habían servido la sal: era un azucarero, tan inequívocamente destinado al azúcar como lo está la botella de champán para el champán. No entendía cómo habían podido traerle sal. Buscó por allí algún azucarero ortodoxo…; sí, allí había dos saleros llenos. Tal vez reservaban alguna sorpresa. Probó su contenido: era azúcar. Entonces levantó la vista en derredor con aire de interés, buscando algunas otras huellas de aquel singular gusto artístico que llevaba a poner el azúcar en los saleros y la sal en los azucareros. Salvo un manchón de líquido oscuro derramado sobre una de las paredes empapeladas de blanco, todo lo demás aparecía limpio, agradable, normal. Pulsó el timbre. Cuando el camarero acudió presuroso, despeinado y algo torpe todavía a aquella hora de la mañana, el detective —que no carecía de gusto por las bromas sencillas— le pidió que probara el azúcar y dijera si aquello estaba a la altura de la reputación de la casa. El resultado fue que el camarero bostezó y acabó de despertarse.
—¿Y todas las mañanas gastan ustedes a sus clientes esta inocentada? —preguntó Valentin—. ¿No les resulta nunca cansada la bromita de cambiar la sal por el azúcar?
El camarero, cuando acabó de entender la ironía, le aseguró, tartamudeando, que no era tal la intención del establecimiento, que aquello era una equivocación inexplicable. Cogió el azucarero y lo examinó, y lo mismo hizo con el salero, manifestando un creciente asombro. Finalmente pidió excusas precipitadamente, se alejó corriendo y volvió pocos segundos después acompañado del propietario. El propietario examinó los dos recipientes y también se manifestó muy asombrado.
De pronto, el camarero soltó un chorro inarticulado de palabras.
—Yo creo —dijo tartamudeando— que fueron esos dos sacerdotes.
—¿Qué sacerdotes?
—Esos que arrojaron la sopa a la pared —dijo el empleado.
—¿Que arrojaron la sopa a la pared? —preguntó Valentin, figurándose que aquella era alguna singular metáfora italiana.
—Sí, sí —dijo el empleado con mucha animación, señalando la mancha oscura que se veía sobre el papel blanco—; la arrojaron allí, a la pared.
Valentin miró con aire de curiosidad al propietario. Este satisfizo su curiosidad con el siguiente relato:
—Sí, caballero, esa es la verdad, aunque no creo que tenga ninguna relación con lo de la sal y el azúcar. Dos sacerdotes vinieron muy temprano, en cuanto abrimos, y pidieron una sopa. Parecían gente muy tranquila y respetable. Uno de ellos pagó la cuenta y salió. El otro, que era más pausado en sus movimientos, estuvo algunos minutos recogiendo sus cosas, y al rato salió también. Pero antes de hacerlo tomó deliberadamente la taza (no se la había bebido toda) y arrojó la sopa a la pared. Yo y el camarero estábamos en el interior; así que apenas pudimos llegar a tiempo para ver la mancha en el muro y el salón ya completamente desierto. No es un daño muy grande, pero es una gran desvergüenza. Aunque quise alcanzar a los dos hombres, ya estaban muy lejos. Solo pude advertir que doblaban la esquina de la calle Carstairs.
El policía se había levantado, puesto el sombrero y empuñado el bastón. En la completa oscuridad en que se movía, estaba decidido a seguir el único indicio anormal que se le ofrecía; y el caso era, en efecto, bastante anormal. Pagó, cerró de golpe, tras de sí, la puerta de cristales y pronto había doblado también la esquina de la calle.
Por fortuna, aun en los instantes más febriles, conservaba bien abiertos los ojos. Algo le llamó la atención frente a una tienda, y al instante retrocedió unos pasos para observarlo. La tienda era un almacén popular de comestibles y frutas, y al aire libre estaban expuestos algunos artículos con sus nombres y precios, entre los cuales destacaban un montón de naranjas y un montón de nueces. Sobre el montón de nueces había un tarjetón que ponía, con letras azules: «Naranjas finas de Tánger, dos por un penique». Y sobre las naranjas, una inscripción semejante e igualmente exacta decía: «Nueces finas del Brasil, a cuatro la libra». Valentin, considerando los dos tarjetones, pensó que aquella forma de humor no le era desconocida, por su experiencia de hacía un rato. Llamó la atención del frutero sobre el caso. El frutero, con su carota bermeja y su aire estúpido, miró a uno y otro lado de la calle como preguntándose la causa de aquella confusión. Y, sin decir nada, colocó cada letrero en su sitio. El policía, apoyado con elegancia en su bastón, siguió examinando la tienda. Al fin exclamó:
—Perdone usted, señor mío, mi indiscreción: quisiera hacerle a usted una pregunta referente a la psicología experimental y a la asociación de ideas.
El caribermejo comerciante lo miró de un modo amenazador. El detective, blandiendo el bastoncillo en el aire, continuó alegremente:
—¿Qué hay de común entre dos anuncios mal colocados en una frutería y el sombrero de teja de alguien que ha venido a Londres a pasar un día de fiesta? O, para ser más claro: ¿qué relación mística existe entre estas nueces, anunciadas como naranjas, y la idea de dos clérigos, uno muy alto y otro muy pequeño?
Los ojos del tendero parecieron salírsele de la cabeza como los de un caracol.
Por un instante se diría que iba a arrojarse sobre el extranjero. Al fin exclamó, iracundo:
—No sé lo que tendrá usted que ver con ellos, pero si son amigos de usted, dígales de mi parte que les voy a romper la cabeza, aunque sean párrocos, como vuelvan a tirarme mis manzanas.
—¿De veras? —preguntó el detective con mucho interés—. ¿Le tiraron a usted las manzanas?
—Como que uno de ellos —repuso el enfurecido frutero— las echó a rodar por la calle. De buena gana lo hubiera cogido, pero tuve que entretenerme en arreglar el montón.
—¿Y hacia dónde se encaminaron los párrocos?
—Por la segunda calle a mano izquierda, y después cruzaron la plaza.
—Gracias —dijo Valentin, y desapareció como por encanto.
A las dos calles se encontró con un guardia, y le dijo:
—Oiga usted, guardia, un asunto urgente: ¿ha visto usted pasar a dos clérigos con sombrero de teja?
El guardia trató de recordar.
—Sí, señor, los he visto. Por cierto, que uno de ellos me pareció ebrio: estaba en mitad de la calle como atontado…
—¿Por qué calle se fueron? —le interrumpió Valentin.
—Tomaron uno de aquellos autobuses amarillos que van a Hampstead.
Valentin exhibió su tarjeta oficial y dijo precipitadamente:
—Llame usted a dos de los suyos para que vengan conmigo en persecución de esos hombres.
Y cruzó la calle con una energía tan contagiosa, que el pesado guardia empezó a moverse también con obediente agilidad. Antes de dos minutos, un inspector y un hombre con traje de paisano se unieron al detective francés.
—¿Qué se ofrece, caballero? —comenzó el inspector, con una sonrisa de importancia.
Valentin señaló con el bastón.
—Ya se lo diré a usted cuando estemos en aquel autobús —contestó, escurriéndose y abriéndose paso por entre el tráfico de la calle.
Cuando los tres, jadeantes, se encontraron en los asientos del piso superior del amarillo vehículo, el inspector dijo:
—Iríamos cuatro veces más deprisa en un taxi.
—Es verdad —le contestó el jefe plácidamente—, siempre que supiéramos adónde íbamos.
—Pues ¿adónde quiere usted que vayamos? —le replicó el otro, asombrado.
Valentin, con aire ceñudo, continuó fumando en silencio unos segundos, y después, apartando el cigarrillo, dijo:
—Si usted sabe lo que va a hacer un hombre, adelántesele. Pero si usted quiere descubrir lo que hace, vaya detrás de él. Extravíese donde él se extravía, deténgase cuando él se detenga, y viaje tan lentamente como él. Entonces verá usted lo mismo que ha visto él y podrá usted adivinar sus acciones y obrar en consecuencia. Lo único que podemos hacer es tener los ojos bien abiertos para descubrir cualquier objeto extravagante.
—¿Qué clase de objeto extravagante?
—Cualquiera —contestó Valentin, y se hundió en un obstinado mutismo.
El autobús amarillo recorría las carreteras del norte. El tiempo transcurría, inacabable. El gran detective no podía dar más explicaciones, y acaso sus ayudantes empezaban a sentir una creciente y silenciosa desconfianza. Acaso también empezaban a experimentar un apetito creciente y silencioso, porque la hora del almuerzo había pasado ya, y las inmensas carreteras de los suburbios parecían alargarse cada vez más, como las piezas de un infernal telescopio. Era aquel uno de esos viajes en que el hombre no puede menos de sentir que se va acercando al término del universo, aunque poco después se da cuenta de que simplemente ha llegado a la entrada del parque de Tufnell. Londres se deshacía ahora en miserables tabernas y en repelentes andrajos de ciudad, y más allá volvía a renacer en calles altas y deslumbrantes y hoteles opulentos. Parecía aquel un viaje a través de trece ciudades consecutivas. El crepúsculo invernal comenzaba ya a vislumbrarse —amenazador— frente a ellos; pero el detective parisiense seguía sentado sin hablar, mirando a todas partes, sin perderse ningún detalle de las calles que ante él se sucedían. Ya habían dejado atrás Camden Town y los policías iban medio dormidos. De pronto, Valentin se levantó y, poniendo una mano sobre el hombro de cada uno de sus ayudantes, dio orden de parar. Los ayudantes dieron un salto.
Bajaron por la escalerilla a la calle, sin saber por qué motivo los había hecho bajar. Miraron a su alrededor, como tratando de averiguar la razón, y Valentin les señaló triunfalmente una ventana que había a la izquierda, en un café suntuoso lleno de adornos dorados. Aquel era el departamento reservado a las comidas de lujo y había un letrero que decía: «Restaurante». La ventana, como todas las demás de la fachada, tenía una vidriera escarchada y ornamentada. Pero en medio de la vidriera había una rotura grande, negra, como una estrella en el hielo.
—Al fin hemos dado con un indicio —dijo Valentin, blandiendo el bastón—. Aquella vidriera rota…
—¿Qué vidriera? ¿Qué indicio? —preguntó el inspector—. ¿Qué prueba tenemos para suponer que eso sea obra de ellos?
Valentin casi rompió con rabia su bastón de bambú.
—¿Pues no pide pruebas este hombre, Dios mío? —exclamó—. Claro que hay veinte probabilidades contra una de que no tenga nada que ver con ellos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No ve usted que debemos seguir la más mínima sospecha, o bien renunciar e irnos a casa a dormir tranquilamente?
Empujó la puerta del café, seguido de sus ayudantes, y pronto se encontraron todos sentados ante un almuerzo tan tardío como anhelado. De tiempo en tiempo echaban una mirada a la vidriera rota, pero no por eso veían más claro el asunto.
Al pagar la cuenta, Valentin le dijo al camarero:
—Veo que se ha roto esa vidriera, ¿eh?
—Sí, señor —dijo este, muy preocupado con darle el cambio, sin hacer mucho caso.
Valentin, en silencio, añadió una propina considerable. Ante esto el camarero se volvió de repente comunicativo:
—Sí, señor; una cosa increíble.
—¿De veras? Cuéntenos usted cómo fue —dijo el detective, como sin darle mucha importancia.
—Verá usted: entraron dos curas, dos párrocos forasteros de esos que andan ahora por aquí. Pidieron alguna cosilla de comer, comieron muy quietecitos, uno de ellos pagó y salió. El otro iba a salir también, cuando yo advertí que me habían pagado el triple de lo debido. «Oiga usted —le dije al tipo, que ya iba hacia la puerta—, me han pagado ustedes más de la cuenta». «¿Ah, sí?» —me contestó con mucha indiferencia—. «Sí», le dije, y le enseñé la nota. Bueno: lo que pasó es inexplicable.
—¿Por qué?
—Porque yo hubiera jurado por la Sagrada Biblia que había escrito en la nota cuatro chelines, y me encontré ahora con la cifra de catorce chelines.
—¿Y después? —dijo Valentin lentamente, pero con los ojos llameantes.
—Después, el párroco que estaba en la puerta me dijo muy tranquilamente: «Lamento enredarle a usted sus cuentas; pero es que voy a pagar por la vidriera». «¿Qué vidriera?». «La que ahora mismo voy a romper»; y descargó allí el paraguas.
Los tres lanzaron una exclamación de asombro, y el inspector preguntó en voz baja:
—¿Se trata de locos escapados del manicomio?
El camarero continuó, complaciéndose manifiestamente en su extravagante relato:
—Me quedé tan espantado que no supe qué hacer. El párroco se reunió con su compañero y doblaron por aquella esquina. Y después se dirigieron tan deprisa hacia la calle Bullock, que no pude darles alcance aunque eché a correr tras ellos.
—¡A la calle Bullock! —ordenó el detective.
Y salieron disparados hacia allá, tan veloces como sus perseguidos. Ahora se encontraron entre callecitas enladrilladas que tenían aspecto de túneles; callecitas oscuras que parecían formadas por la espalda de todos los edificios. La niebla comenzaba a envolverlos, y aun los policías londinenses se sentían extraviados por aquellos parajes. Pero el inspector tenía la seguridad de que saldrían por cualquier parte al parque de Hampstead. Súbitamente, una vidriera iluminada apareció en la oscuridad de la calle, como una linterna. Valentin se detuvo ante ella: era una confitería. Vaciló un instante y al fin entró, hundiéndose entre los brillos y los alegres colores de la confitería. Con toda gravedad y mucha parsimonia compró hasta tres cigarrillos de chocolate. Estaba buscando la manera de entablar un diálogo, pero no necesitó comenzarlo él.
Una señora de cara angulosa que le había despachado, sin prestar más que una atención mecánica al aspecto elegante del comprador, al ver destacarse en la puerta el uniforme azul del policía que le acompañaba, pareció volver en sí y dijo:
—Si vienen ustedes por el paquete, ya lo remití a su destino.
—¿El paquete? —repitió Valentin con curiosidad.
—El paquete que dejó ese señor, el señor párroco.
—Por favor, señora —dijo entonces Valentin, manifestando por vez primera su ansiedad—, por el amor de Dios, díganos usted exactamente de qué se trata.
La mujer, algo inquieta, explicó:
—Pues verá usted: esos señores estuvieron aquí hará una media hora, compraron algunos caramelos de menta, charlaron y después se encaminaron al parque. Pero al rato uno de ellos volvió y me dijo: «¿Me he dejado aquí un paquete?». Yo no encontré ninguno por más que busqué. «Bueno —me dijo él—, si luego aparece por ahí, tenga usted la bondad de enviarlo a estas señas». Y con la dirección, me dejó un chelín por la molestia. Y, en efecto, aunque yo estaba segura de haber buscado bien, poco después me encontré con un paquetito de papel de estraza, y lo envié al sitio indicado. No me acuerdo bien adónde era: algún lugar de Westminster. Como parecía ser cosa de importancia, pensé que la policía había venido a buscarlo.
—Sí —dijo Valentin—, a eso viene. ¿Está cerca de aquí el parque de Hampstead?
—A unos quince minutos. Y por aquí saldrá usted derecho a la puerta del parque.
Valentin salió de la confitería precipitadamente y echó a correr; sus ayudantes le seguían con un trotecillo de mala gana.
La calle que recorrían era tan estrecha y oscura, que cuando salieron al aire libre se asombraron de ver que todavía había tanta luz. Una hermosa cúpula celeste, de color verde brillante, se hundía entre fulgores dorados, donde resaltaban las masas oscuras de los árboles, ahogadas en lejanías violetas. El verde fulgurante era ya lo bastante oscuro para dejar ver, como unos puntitos de cristal, algunas estrellas. Todo lo que aún quedaba de la luz del día caía en reflejos dorados por los confines de Hampstead y por aquellas cuestas populares que reciben el nombre de Valle de la Salud. Los obreros, endomingados, aún no habían desaparecido; quedaban, ya borrosas en la media luz, unas cuantas parejas por los bancos, y allá, a lo lejos, una muchacha se mecía, gritando, en un columpio. En torno a la sublime vulgaridad del hombre, la gloria del cielo se iba haciendo cada vez más profunda y oscura. Y desde lo alto de la cuesta, Valentin se detuvo a contemplar el valle.
Entre los grupitos negros que parecían irse deshaciendo a distancia, había uno, negro entre todos, que no parecía deshacerse: un grupito de dos figuras vestidas con hábitos clericales. Aunque estaban tan lejos que parecían insectos, Valentin pudo darse cuenta de que una de las dos figuras era más pequeña que la otra. Y aunque el otro hombre andaba algo inclinado, como hombre estudioso, como si tratara de no hacerse notar, a Valentin le pareció que bien podía medir seis pies de talla. Apretó los dientes y, cimbreando su bastón, se encaminó hacia allí con impaciencia. Cuando logró disminuir la distancia y las dos figuras negras se agrandaron cual con ayuda de un enorme microscopio, notó algo más, algo que le sorprendió mucho, aunque, en cierto modo, ya lo esperaba. Fuera quien fuera el mayor de los dos, no cabía duda respecto a la identidad del menor: era su compañero del tren de Harwich, aquel cura pequeñín y regordete de Essex, a quien él había aconsejado que no anduviera diciendo lo que llevaba en sus paquetitos de papel de estraza.
Ahora, hasta donde podía llegar, por fin todo se presentaba racionalmente. Valentin había logrado averiguar aquella mañana que un tal padre Brown, que venía de Essex, traía consigo una cruz de plata con zafiros, reliquia de considerable valor, para mostrarla a los sacerdotes extranjeros que asistían al Congreso. Aquel era, sin duda, el «objeto de plata con piedras azules», y el padre Brown, sin duda, era el mismo diminuto paleto que venía en el tren. No había nada de extraño en el hecho de que Flambeau tropezara con la misma extrañeza en la que Valentin había reparado. A Flambeau no se le escapaba nada de cuanto pasaba junto a él. Y nada de extraño tenía el hecho de que, al oír hablar Flambeau de una cruz con zafiros, se le ocurriera robársela: aquello era lo más natural del mundo. Y seguro que Flambeau se saldría con la suya, teniendo que habérselas con aquel pobre cordero del paraguas y los paquetitos. Era el tipo de hombre con quien todo el mundo puede hacer lo que le venga en gana, atarlo con una cuerda y llevárselo hasta el Polo Norte. No era de extrañar que un hombre como Flambeau, disfrazado de cura, hubiera logrado arrastrarlo hasta Hampstead Heath. La intención delictiva era manifiesta. Y el detective compadecía al pobre curita desamparado, y casi despreciaba a Flambeau por encarnizarse en víctima tan indefensa. Pero cuando Valentin recorría la serie de hechos que le habían llevado al éxito de sus pesquisas, en vano se atormentaba tratando de descubrir en todo el proceso el menor atisbo de razón. ¿Qué tenía en común el robo de una cruz de plata y piedras azules con el hecho de arrojar sopa a una pared? ¿Qué relación había entre esto y el llamar nueces a las naranjas, o el pagar de antemano los cristales que se van a romper? Había llegado al término de la caza, pero no sabía por qué caminos. Cuando fracasaba —que era raramente— solía dar siempre con la clave del enigma, aunque perdía al delincuente. Aquí había cogido al delincuente, pero la clave del enigma se le escapaba.
Las dos figuras a las que seguían se deslizaban como moscas negras sobre una colina verde. Aquellos hombres parecían enfrascados en una animada charla, y tal vez no se daban cuenta de adónde iban; pero ciertamente se encaminaban a lo más agreste y apartado del parque. Sus perseguidores tuvieron que adoptar las poco dignas actitudes de la caza al acecho, ocultarse tras los matojos y aun arrastrarse escondidos entre la hierba. Gracias a este desagradable procedimiento, los cazadores lograron acercarse a la presa lo bastante para oír el murmullo de la discusión; pero no lograban entender más que la palabra «razón», frecuentemente repetida por una voz chillona y casi infantil. Luego, la presa se perdió en un desnivel y tras un muro de espesura. Pasaron diez minutos de angustia antes de que lograran verlos de nuevo, reapareciendo sobre la cima de una loma que dominaba un anfiteatro, el cual, a esas horas, era un escenario desolado bajo las últimas claridades del sol. En aquel sitio ostensible, aunque agreste, había, debajo de un árbol, un banco de madera desvencijado. Allí se sentaron los dos curas, siempre discutiendo con mucho ánimo. Todavía el suntuoso verde y oro era perceptible hacia el horizonte; pero ya la cúpula celeste había pasado del verde brillante al azul brillante, y las estrellas se destacaban más y más como joyas sólidas. Por señas, Valentin indicó a sus ayudantes que procuraran acercarse por detrás del árbol sin hacer ruido. Allí lograron, por primera vez, oír las palabras de aquellos extraños clérigos.
Tras haber escuchado unos dos minutos, se apoderó de Valentin una duda atroz: ¿No habría arrastrado a los dos policías ingleses hasta aquellos nocturnos parajes para una empresa tan loca como sería la de buscar higos entre los cardos? Porque aquellos dos sacerdotes hablaban realmente como verdaderos sacerdotes, piadosamente, con erudición y compostura, acerca de los más abstrusos enigmas teológicos. El curita de Essex hablaba con la mayor sencillez, con la cara vuelta hacia las nacientes estrellas. El otro inclinaba la cabeza, como si fuera indigno de contemplarlas. Pero no hubiera sido posible escuchar una charla más clerical e ingenua en ningún blanco claustro de Italia o en ninguna oscura catedral española.
Lo primero que oyó fue el final de una frase del padre Brown, que decía: «… que era lo que en la Edad Media querían decir con aquello de los cielos incorruptibles».
El sacerdote alto movió la cabeza y repuso:
—¡Ah, sí! Los modernos infieles apelan a su razón; pero ¿quién puede contemplar estos millones de mundos sin sentir que hay todavía universos maravillosos donde tal vez nuestra razón resulte irracional?
—No —dijo el otro—. La razón siempre es racional, aun en el limbo, aun en el último extremo de las cosas. Ya sé que la gente acusa a la Iglesia de rebajar la razón; pero es al contrario. La Iglesia es la única que, en la tierra, hace de la razón un objeto supremo; la única que afirma que Dios mismo está sujeto a la razón.
El otro levantó la austera cabeza hacia el cielo estrellado e insistió:
—Sin embargo, ¿quién sabe si en este infinito universo…?
—Infinito, solo físicamente —dijo el curita agitándose en el asiento—; pero no infinito en el sentido de que pueda escapar a las leyes de la verdad.
Valentin, detrás del árbol, crispaba los puños con muda desesperación. Ya le parecía oír las burlas de los policías ingleses a quienes había arrastrado en tan loca persecución, solo para hacerles asistir al chismorreo metafísico de los dos viejos y amables párrocos. En su impaciencia, no oyó la elaborada respuesta del cura gigantesco, y cuando pudo oír otra vez, el padre Brown estaba diciendo:
—La razón y la justicia imperan hasta en la estrella más solitaria y más remota: mire usted esas estrellas. ¿No es verdad que parecen como diamantes y zafiros? Imagínese usted la geología, la botánica más fantástica que se le ocurra: piense usted que allí hay bosques de diamantes con hojas de brillantes; imagínese usted que la luna es azul, que es un zafiro elefantino. Pero no se imagine usted que esta astronomía frenética pueda afectar a los principios de la razón y de la justicia. En llanuras de ópalo, como en arrecifes de perlas, siempre se encontrará usted con la sentencia: «No robarás».
Valentin estaba a punto de cesar en aquella actitud vergonzosamente violenta y alejarse sigilosamente, confesando aquel gran fracaso de su vida; pero el silencio prolongado del sacerdote gigantesco le impresionó de tal modo que quiso esperar su respuesta. Cuando este se decidió por fin a hablar, dijo simplemente, inclinando la cabeza y apoyando las manos en las rodillas:
—Bueno; yo creo, con todo, que ha de haber otros mundos superiores a la razón humana. Impenetrable es el misterio del cielo, y ante él humillo mi frente.
Y después, siempre en la misma actitud, y sin cambiar el tono de voz, añadió:
—Vamos, deme usted ahora mismo la cruz de zafiros que trae. Estamos solos, y puedo destrozarlo a usted como a un muñeco.
La voz y la actitud inmutables añadieron una extraña violencia a aquel chocante cambio de asunto. El guardián de la reliquia apenas volvió la cabeza. Parecía seguir contemplando las estrellas. Tal vez no entendió. Tal vez entendió, pero el terror lo había paralizado.
—Sí —dijo el sacerdote gigantesco sin inmutarse—, sí, yo soy Flambeau.
Y, tras una pausa, añadió:
—Vamos, ¿quiere usted darme la cruz?
—No —dijo el otro, y aquel monosílabo tuvo una extraña sonoridad.
Flambeau depuso entonces sus pretensiones pontificales. El gran ladrón se recostó en el respaldo del banco y rio en tono bajo pero prolongadamente.
—No —dijo—, no va usted a dármela, orgulloso prelado. No va usted a dármela, célibe borrico. ¿Quiere usted que le diga por qué? Pues porque ya la tengo en el bolsillo del pecho.
El hombrecillo de Essex volvió hacia él, en la penumbra, una cara que debió de reflejar el asombro, y con la tímida sinceridad del «Secretario Privado» exclamó:
—Pero ¿está usted seguro?
Flambeau aulló con deleite:
—Verdaderamente —dijo—, es usted tan divertido como una farsa en tres actos. Sí, hombre de Dios, estoy totalmente seguro. He tenido la buena idea de hacer una falsificación del paquete, y ahora, amigo mío, usted se ha quedado con el duplicado y yo con la alhaja. Una estratagema muy antigua, padre Brown, muy antigua…
—Sí —dijo el padre Brown alisándose los cabellos con el mismo aire distraído—, ya he oído hablar de ella.
El coloso del crimen se inclinó entonces hacia el rústico sacerdote con un interés repentino.
—¿Usted ha oído hablar de ella? ¿Dónde?
—Bueno —dijo el hombrecillo con mucha candidez—. Ya comprenderá usted que no voy a decirle el nombre. Se trata de un penitente, ¿sabe usted? Había logrado vivir durante veinte años con gran comodidad, gracias al sistema de falsificar los paquetes de papel de estraza. Y así, cuando comencé a sospechar de usted, me acordé al punto de los procedimientos de aquel pobre hombre.
—¿Sospechar de mí? —repitió el delincuente con una curiosidad cada vez mayor—. ¿Tal vez tuvo usted la perspicacia de sospechar cuando vio que yo lo conducía a estas soledades?
—No, no —dijo Brown, como quien pide excusas—. No, verá usted: yo comencé a sospechar de usted en el momento en que nos encontramos por primera vez, debido al bulto que hace en su manga el brazalete de la cadena que suele usted llevar.
—Pero ¿cómo demonios ha oído usted hablar siquiera del brazalete?
—¡Qué quiere usted; nuestro pobre rebaño…! —dijo el padre Brown, arqueando las cejas con aire indiferente—. Cuando yo era cura en Hartlepool, había allí tres con el brazalete. De modo que, habiendo desconfiado de usted desde el primer momento, como usted comprenderá, quise asegurarme de que la cruz quedaba a salvo de cualquier contratiempo. Y hasta creo que me he visto en el caso de vigilarlo a usted, ¿sabe? Finalmente, vi que usted cambiaba los paquetes. Y entonces, vea usted, yo los volví a cambiar. Y después, dejé el verdadero por el camino.
—¿Que lo dejó usted? —repitió Flambeau; y por primera vez, el tono de su voz no fue ya triunfal.
—Vea usted cómo fue —continuó el curita con el mismo tono de voz—. Regresé a la confitería aquella y pregunté si me había dejado por allí un paquete, y di ciertas señas para que lo remitieran si acaso aparecía después. Yo sabía que no me había dejado antes nada, pero cuando regresé a buscarlo lo dejé realmente. Así, en vez de correr tras de mí con el valioso paquete, a estas horas lo han enviado a casa de un amigo mío que vive en Westminster. —Y luego añadió, amargamente—: También esto lo aprendí de un pobre sujeto que había en Hartlepool. Tenía la costumbre de hacerlo con las maletas que robaba en las estaciones; ahora el pobre está en un monasterio. ¡Oh, tiene uno que aprender muchas cosas!, ¿sabe usted? —prosiguió sacudiendo la cabeza con el mismo aire del que pide excusas—. No puede uno menos de portarse como sacerdote. La gente viene a nosotros y nos lo cuenta todo.
Flambeau sacó de su bolsillo un paquete de papel de estraza y lo hizo pedazos. No contenía más que papeles, y unas barritas de plomo. Saltó sobre sus pies revelando su gigantesca estatura, y gritó:
—No le creo a usted. No puedo creer que un patán como usted sea capaz de eso. Yo creo que trae consigo la pieza, y si usted se resiste a dármela… ya ve usted, estamos solos, la tomaré por la fuerza.
—No —dijo con naturalidad el padre Brown; y también se puso en pie—. No la tomará usted por la fuerza. Primero, porque realmente no la llevo conmigo. Y segundo, porque no estamos solos.
Flambeau se quedó en suspenso.
—Detrás de ese árbol —dijo el padre Brown señalándolo— hay dos forzudos policías, y con ellos el detective más notable de la tierra. ¿Me pregunta usted que cómo vinieron? ¡Pues porque yo los atraje, naturalmente! ¿Que cómo lo hice? Pues se lo contaré a usted, si se empeña. ¡Por Dios! ¿No comprende usted que, trabajando entre la clase criminal, aprendemos muchísimas cosas? Desde luego, yo no estaba seguro de que usted fuera un delincuente, y nunca es conveniente promover un escándalo contra un miembro de nuestra propia Iglesia. Así, procuré antes probarlo a usted, para ver si, ante la provocación, se descubría usted de algún modo. Se supone que todo hombre hace algún aspaviento si se encuentra con que su café está salado; si no lo hace, es que tiene buenas razones para no llamar sobre sí la atención de la gente. Cambié, pues, la sal y el azúcar, y advertí que usted no protestaba. Todo hombre protesta si le cobran tres veces más de lo que debe. Y si se conforma con la cuenta exagerada, es que le interesa pasar inadvertido. Yo alteré la nota, y usted la pagó sin decir palabra.
Parecía que todo el mundo estuviera esperando que Flambeau, de un momento a otro, saltara como un tigre. Pero, por el contrario, se estuvo quieto, como si le hubieran amansado con un conjuro; la curiosidad más aguda le tenía como petrificado.
—Pues bien —continuó el padre Brown con pausada lucidez—, como usted no dejaba rastro a la policía, era necesario que alguien lo dejara en su lugar. Y adondequiera que fuimos juntos, procuré hacer algo que diera motivo a que se hablara de nosotros para todo el resto del día. No causé daños muy graves, por lo demás: una pared manchada, unas manzanas por el suelo, una vidriera rota… Pero, en todo caso, salvé la cruz, porque hay que salvar siempre la cruz. A estas horas está en Westminster. Yo hasta me maravillo de que no lo haya usted estorbado con el «silbido del asno».
—¿Con qué? —preguntó Flambeau.
—Me alegro de que nunca haya usted oído hablar de eso —dijo el sacerdote con una muequecilla—. Es una atrocidad. Estaba seguro de que usted era demasiado bueno, en el fondo, para ser un «silbador». Yo no hubiera podido en tal caso contrarrestarlo, ni siquiera con el procedimiento de las «marcas»; no tengo bastante fuerza en las piernas.
—Pero ¿de qué diablos está usted hablando? —preguntó el otro.
—Hombre: creí que conocía usted las «marcas» —dijo el padre Brown agradablemente sorprendido—. Ya veo que no está usted tan envilecido.
—Pero ¿cómo diablos está usted al tanto de tales horrores? —gritó Flambeau.
La sombra de una sonrisa cruzó por la cara redonda y sencillota del clérigo.
—¡Oh, probablemente a causa de ser un borrico célibe! —repuso—. ¿No se le ha ocurrido a usted pensar que un hombre que casi no hace más que oír los pecados de los demás no puede menos de ser un poco entendido en la materia? Además, debo confesarle a usted que otra condición de mi oficio me convenció de que usted no era un sacerdote.
—¿Y qué fue? —preguntó el ladrón, alelado.
—Que usted atacó a la razón, y eso es de mala teología.
Y en el mismo instante en que se volvió para recoger sus paquetes, los tres policías salieron de entre los árboles en penumbra. Flambeau era un artista, y todo un caballero. Dio un paso atrás y saludó con una gran reverencia a Valentin.
—No; a mí, no, mon ami —dijo este con nitidez argentina—. Inclinémonos los dos ante nuestro maestro.
Y ambos se descubrieron con respeto, mientras el curita de Essex hacía como que buscaba su paraguas.
EL JARDÍN SECRETO
Arístides Valentin, jefe de la Policía de París, llegó tarde a la cena, y algunos de sus invitados estaban ya en la casa. Pero a todos los tranquilizó su criado de confianza, Iván, un viejo que tenía una cicatriz en la cara, y una cara tan gris como sus bigotes, y que siempre se sentaba tras una mesita que había en el vestíbulo; un vestíbulo tapizado de armas. La casa de Valentin era tal vez tan célebre y singular como el amo. Era una casa vieja, de altos muros y álamos tan altos que casi sobresalían, vistos desde el Sena; pero la singularidad —y acaso el valor policíaco— de su arquitectura estaba en esto: que no había más salida a la calle que aquella puerta del frente, resguardada por Iván y por la armería. El jardín era amplio y complicado, y había varias salidas de la casa al jardín. Pero el jardín no tenía acceso al exterior, y lo circundaba un paredón enorme, liso, inaccesible, con púas en las bardas. No era un mal jardín para los esparcimientos de un hombre a quien cientos de criminales habían jurado matar.
Según Iván explicó a los invitados, el amo había anunciado por teléfono que asuntos de última hora lo obligaban a retrasarse unos diez minutos. En verdad, estaba dictando algunas órdenes sobre ejecuciones y otras cosas desagradables de este jaez. Y aunque tales menesteres le eran profundamente repulsivos, siempre los atendía con la necesaria exactitud. Tenaz en la persecución de los criminales, era muy suave a la hora del castigo. Desde que había llegado a ser la suprema autoridad policial de Francia, y en gran parte de Europa, había empleado honorablemente su influencia en el empeño de mitigar las penas y purificar las prisiones. Era uno de esos librepensadores humanitarios que hay en Francia. Su única falta consiste en que su perdón suele ser más frío que su justicia.
Cuando Valentin llegó estaba vestido de negro; llevaba en la solapa el botoncito rojo. Era una elegante figura. Su negra barbilla tenía ya algunos toques grises. Atravesó la casa y se dirigió inmediatamente a su estudio, situado en la parte posterior. La puerta que daba al jardín estaba abierta. Muy cuidadosamente guardó con llave su estuche en el lugar acostumbrado, y se quedó unos segundos contemplando la puerta abierta hacia el jardín. Una luna afilada luchaba con los jirones y andrajos de las nubes tempestuosas. Y Valentin la miraba con una emoción anhelante, poco habitual en naturalezas tan científicas como la suya. Acaso estas naturalezas poseen el don psíquico de prever los más tremendos trances de su existencia. Pero pronto se recuperó de aquella vaga inconsciencia, recordando que había llegado con retraso y que sus huéspedes lo estarían esperando. Al entrar al salón, se dio cuenta al instante de que, por lo menos, su huésped de honor aún no había llegado. Distinguió a las otras figuras importantes de su pequeña sociedad: a lord Galloway, el embajador inglés —un viejo colérico con una cara roja como una manzana, que llevaba la banda azul de la Jarretera—; a lady Galloway, sutil como una hebra de hilo, con los cabellos argentados y la expresión sensible y superior. Vio también a su hija, lady Margarita Graham, pálida y preciosa muchacha, con cara de hada y cabellos color de cobre. Vio a la duquesa de Mont Saint-Michel, de ojos negros, opulenta, con sus dos hijas, también opulentas y ojinegras. Vio al doctor Simon, tipo de científico francés, con sus gafas, su barbilla oscura, la frente partida por aquellas arrugas paralelas que son el castigo de los hombres de ceño altanero, puesto que proceden del mucho levantar las cejas. Vio al padre Brown, de Cobhole, en Essex, a quien había conocido en Inglaterra recientemente. Vio, tal vez con mayor interés que a todos los otros, a un hombre alto, con uniforme, que acababa de inclinarse ante los Galloways sin que estos contestaran su saludo muy calurosamente, y que a la sazón se adelantaba al encuentro de su anfitrión para presentarle sus respetos. Era el comandante O’Brien, de la Legión francesa extranjera; tenía un aspecto entre delicado y fanfarrón, iba todo afeitado, el cabello oscuro, los ojos azules; y, como parecía propio en un oficial de aquel famoso regimiento de los victoriosos fracasos y los afortunados suicidios, su aire era a la vez atrevido y melancólico. Era, por nacimiento, un caballero irlandés, y, en su infancia, había conocido a los Galloways, y especialmente a Margarita Graham. Había abandonado su patria dejando algunas deudas, y ahora daba a entender su absoluta emancipación de la etiqueta inglesa presentándose de uniforme, espada al cinto y espuelas calzadas. Cuando saludó a la familia del embajador, lord y lady Galloway le contestaron con rigidez, y lady Margarita miró hacia otro lado.
Pero si las visitas tenían razones para departir entre sí con un interés especial, su distinguido anfitrión no estaba especialmente interesado por ninguna de ellas. Al menos, ninguna de ellas era a sus ojos el convidado de la noche. Valentin esperaba, por ciertos motivos, la llegada de un hombre de fama mundial, cuya amistad se había ganado durante sus brillantes campañas policíacas en los Estados Unidos. Esperaba a Julio K. Brayne, el multimillonario cuyas colosales y aplastantes generosidades para favorecer la propaganda de las religiones no reconocidas había dado motivo a tantas y tan fáciles burlas, y a tantas solemnes y todavía más fáciles felicitaciones por parte de la prensa americana y británica. Nadie podía estar seguro de si el señor Brayne era un ateo, un mormón o un partidario de la ciencia cristiana; pero él siempre estaba dispuesto a llenar de oro todos los vasos intelectuales, siempre que fueran vasos hasta hoy no probados. Una de sus manías era esperar la aparición del Shakespeare americano —un pasatiempo más paciente que el pescar—. Admiraba a Walt Whitman, pero opinaba que Luke P. Tanner, de París (Filadelfia) era mucho más «progresista» que Whitman. Le gustaba todo lo que le parecía «progresista». Y Valentin le parecía «progresista», con lo cual le hacía una gran injusticia.
La deslumbrante aparición de Julio K. Brayne fue como un toque de campana que diera la señal para el comienzo de la cena. Tenía una notable cualidad, de la que podemos preciarnos muy pocos: su presencia era tan ostensible como su ausencia. Era enorme, tan gordo como alto; vestía traje de noche, de negro impecable, sin el alivio de una cadena de reloj o de una sortija. Tenía el cabello blanco, y lo llevaba peinado hacia atrás, como un alemán; roja la cara, fiera y angelical, con una barbilla oscura en el labio inferior, lo cual transformaba su rostro infantil, dándole un aspecto teatral y mefistofélico. Pero la gente que estaba en el salón no perdió mucho tiempo en contemplar al célebre americano. Su mucha tardanza había llegado a ser ya un problema doméstico, y a toda prisa se le invitó a tomar del brazo a lady Galloway para pasar al comedor.
Los Galloways estaban dispuestos a pasar alegremente por todo, salvo en un punto. Siempre que lady Margarita no tomara el brazo del aventurero O’Brien, todo estaba bien. Y lady Margarita no lo hizo así, sino que entró al comedor decorosamente acompañada por el doctor Simon. Con todo, el viejo lord Galloway comenzó a sentirse inquieto y a ponerse algo áspero. Durante la cena estuvo bastante diplomático; pero cuando, a la hora de los cigarros, tres de los más jóvenes —el doctor Simon, el padre Brown y el equívoco O’Brien, el desterrado con uniforme extranjero— empezaron a mezclarse en los grupos de las damas y a fumar en el invernadero, entonces el diplomático inglés perdió la diplomacia. A cada sesenta segundos le atormentaba la idea de que el bribón de O’Brien tratara por cualquier medio de hacer señas a Margarita, aunque no se imaginaba de qué manera. A la hora del café se quedó acompañado de Brayne, el canoso yanqui que creía en todas las religiones, y de Valentin, el peligrisáceo francés que no creía en ninguna. Ambos podían discutir mutuamente cuanto quisieran; pero era inútil que invocaran el apoyo del diplomático. Esta logomaquia «progresista» acabó siendo muy aburrida; entonces lord Galloway se levantó también, y trató de dirigirse al salón. Durante seis u ocho minutos anduvo perdido por los pasillos; al fin oyó la voz aguda y didáctica del doctor, y después la voz opaca del clérigo, seguida de una carcajada general. Y pensó con fastidio que tal vez allí estuvieran también discutiendo sobre la ciencia de la religión. Al abrir la puerta del salón se dio cuenta de una cosa: de quiénes estaban ausentes. El comandante O’Brien no estaba allí; tampoco lady Margarita.
Abandonó entonces el salón con tanta impaciencia como antes abandonara el comedor, y otra vez se metió por los pasillos. La preocupación por proteger a su hija del pícaro argelinoirlandés se había apoderado de él como una locura. Al acercarse al interior de la casa, donde estaba el estudio de Valentin, se encontró de repente con su hija, que pasaba rápidamente con una cara pálida y desdeñosa que era un enigma por sí sola. Si había estado hablando con O’Brien, ¿dónde estaba este? Si no había estado con él, ¿de dónde venía? Con una sospecha apasionada y senil se internó más en la casa, y casualmente dio con una puerta del servicio que comunicaba con el jardín. Ya la luna, con su cimitarra, había rasgado y deshecho toda nube de tempestad. Una luz de plata bañaba de lleno el jardín. Por el césped vio pasar una alta figura azul camino del estudio. Al reflejo lunar, sus facciones se revelaron: era el comandante O’Brien.
Desapareció tras la puerta vidriera en los interiores de la casa, dejando a lord Galloway en un estado de ánimo indescriptible, a la vez confuso e iracundo. El jardín de plata y azul, como un escenario de teatro, parecía atraerle tiránicamente con esa insinuación de dulzura tan opuesta al cargo que él desempeñaba en el mundo. La esbeltez y gracia de los pasos del irlandés le habían encolerizado como si, en vez de un padre, fuese un rival; y ahora la luz de la luna le enloquecía. Una especie de magia pretendía atraparlo, arrastrándolo hacia un jardín de trovadores, hacia una tierra maravillosa de Watteau; y, tratando de emanciparse por medio de la palabra de aquellas amorosas insensateces, se dirigió rápidamente en pos de su enemigo. Tropezó con alguna piedra o raíz de árbol, y se detuvo instintivamente a escudriñar el suelo, primero con irritación, y después con curiosidad. Y entonces, la luna y los álamos del jardín pudieron ver un espectáculo inusitado: un viejo diplomático inglés que echaba a correr, gritando y aullando.
A sus gritos, un rostro pálido se asomó por la puerta del estudio, y se vieron brillar los lentes y aparecer el ceño preocupado del doctor Simon, que fue el primero en oír las primeras palabras que al fin pudo articular claramente el noble caballero. Lord Galloway gritaba:
—¡Un cadáver sobre la hierba! ¡Un cadáver ensangrentado!
Y ya no pensó más en O’Brien.
—Debemos decírselo al instante a Valentin —observó el doctor, cuando el otro hubo descrito entre tartamudeos lo que apenas se había atrevido a mirar—. Es una suerte tenerle tan a mano.
En ese instante, atraído por las voces, el famoso detective entraba en el estudio. La típica transformación que se operó en él fue algo casi cómico: había acudido al sitio con el cuidado de un amo y de un caballero que se figura que alguna visita o algún criado se ha puesto malo; pero cuando le dijeron que se trataba de un hecho sangriento, al instante se tornó grave, importante, y adquirió un aire de hombre de negocios; porque, después de todo, aquello, por abominable e insólito que fuese, era su negocio.
—Amigos míos —dijo mientras se encaminaban hacia el jardín—, es muy extraño que, tras haber andado por toda la tierra a la caza de enigmas, se me ofrezca uno en mi propio jardín. ¿Dónde está?
No sin cierta dificultad cruzaron el césped, porque había comenzado a levantarse del río una ligera niebla. Guiados por el espantado Galloway, encontraron al fin el cuerpo, hundido entre la espesa hierba. Era el cuerpo de un hombre muy alto y de robustas espaldas. Estaba boca abajo, vestido de negro, y era calvo, con un escaso vello negro aquí y allá que tenía un aspecto de alga húmeda. De su cara manaba una serpiente roja de sangre.
—Por lo menos —dijo Simon con una voz profunda y extraña—, por lo menos no es ninguno de los nuestros.
—Examínele usted, doctor —ordenó con cierta brusquedad Valentin—. Bien pudiera no estar muerto.
El doctor se inclinó.
—No está enteramente frío, pero me temo que sí completamente muerto —dijo—. Ayúdenme ustedes a levantarlo.
Lo levantaron cuidadosamente hasta una pulgada del suelo, y al instante se disiparon, con espantosa certidumbre, todas sus dudas. La cabeza se desprendió del tronco. Había sido completamente cortada. El que había cortado aquella garganta, había quebrado también las vértebras del cuello. El mismo Valentin se sintió algo sorprendido.
—El que ha hecho esto es tan fuerte como un gorila —murmuró.