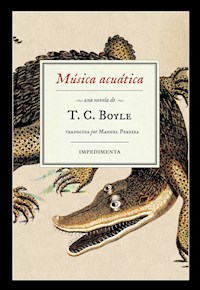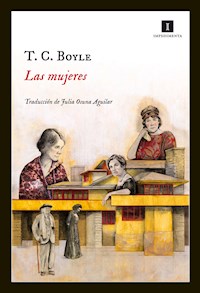Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
El pequeño salvaje es una prodigiosa nouvelle que narra, de modo desgarrador, la historia del célebre niño salvaje de Aveyron, quien a principios del siglo XIX atemorizó y luego fascinó a toda Francia por tratarse de uno de los raros ejemplares de niño asilvestrado y criado entre bestias. A finales de septiembre de 1797, en los bosques del Languedoc francés, tres cazadores hallaron a un niño errante, completamente desnudo, hirsuto, que adoptaba los modales de un animal. Aparentaba unos ocho o nueve años. Una vez capturado, empezaría su peregrinación por la Francia recién salida de la revolución, recalando tanto en instituciones mentales como en refinados salones, donde constituiría poco menos que una atracción de feria. La historia, una de las más apasionantes de la literatura reciente, sería llevada a la pantalla por François Truffaut en 1969. Una nouvelle genial que rescata un mito latente en la literatura moderna: el del niño fiera criado por lobos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El pequeño salvaje
T. C. Boyle
Traducción de
Juan Sebastián Cárdenas
1
Durante la primera tormenta de otoño en el poblado de Lacaune, en la región francesa de Languedoc, cuando las hojas yacen a los pies de los árboles como billetes viejos y las ramas alumbran oscuras contra el cielo encapotado, un grupo de cazadores que volvían a casa, empapados y sin nada que diera fe de sus esfuerzos, divisaron una figura humana en la penumbra del bosque. Parecía ser un niño, un muchacho, y estaba totalmente desnudo, indiferente al frío y a la lluvia. Se lo veía absorto —rompiendo bellotas entre dos piedras, como pronto averiguarían—, así que en un principio el niño no les vio venir. Sin embargo, uno de los hombres —Messier, el herrero del pueblo, cuyas manos y brazos habían adquirido el color rojizo de la piel de los indios por la dureza de su oficio— tropezó en un agujero y perdió el equilibrio, tambaleándose dentro del campo visual del niño. Fue ese movimiento repentino lo que lo espantó. Un instante después ya no estaba allí, acurrucado sobre su colección de bellotas. Se había desvanecido entre la maleza con la hipersensibilidad de un armiño o una comadreja. Ninguno habría podido jurarlo —tan breve había sido el encuentro, cuestión de segundos—, pero todos afirmarían que la figura había escapado andando a cuatro patas.
Una semana más tarde el niño fue visto de nuevo, esta vez en el linde de los campos de un granjero, sacando patatas de la tierra y masticándolas tal como salían, sin el beneficio de la cocción o sin siquiera lavarlas.
El granjero tuvo el instinto de ahuyentarlo, pero se contuvo. Había oído hablar de un niño salvaje, un niño del bosque, un enfant sauvage, así que se acercó a rastras para observar mejor el fenómeno que tenía ante sus ojos. Vio que, en efecto, el muchacho era muy joven, a lo sumo de ocho o nueve años de edad, y que solo usaba sus manos y sus uñas rotas para cavar en la tierra húmeda, tal como lo haría un perro. A juzgar por su aspecto, el chico parecía normal, pues usaba con soltura sus piernas y sus manos, pero se le veía en extremo demacrado y sus movimientos eran veloces y autónomos. En determinado momento, cuando el granjero había logrado acercarse a veinte metros, el niño levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Al granjero le resultó difícil apreciar el rostro del niño debido a la maraña de pelo que le enmascaraba los rasgos. Por un instante nada se movió, ni el rebaño en la colina, ni las nubes en el cielo. Había algo sobrenatural en el silencio del campo, los pájaros ocultos en los setos contuvieron el aliento, la brisa se detuvo y hasta los propios insectos enmudecieron bajo tierra. Esa mirada —los ojos bien abiertos, sin parpadear ni una sola vez, negros como café recién colado, la rigidez de la boca alrededor de los caninos descoloridos— era la mirada de algo proveniente del Reino de los Espíritus, algo trastornado, extraño, aborrecible. Fue el granjero quien acabó marchándose.
Fue así como la leyenda empezó a cocerse y finalmente se extendió por todo el distrito a lo largo del otoño de 1797, cuando se cumplía el quinto aniversario de la fundación de la nueva República, y hasta bien entrado el año siguiente. El Terror había llegado a su fin, el Rey estaba muerto, y la vida, sobre todo en las provincias, había vuelto a la normalidad. La gente necesitaba algún tipo de misterio que le diera sustento espiritual, una creencia en lo arcano y lo milagroso, y muchos de los habitantes del pueblo —recolectores de setas y trufas, cazadores de ardillas, campesinos doblados bajo el peso de un haz de leña o de una cesta llena de nabos o cebollas— dieron en montar guardia en el bosque. Sin embargo, no fue hasta la primavera siguiente cuando alguien volvió a ver al niño; esta vez se trató de un grupo de tres leñadores que, guiados por Messier, el herrero, corrieron tras él. Lo hicieron sin pensar, sin ninguna razón, lo persiguieron porque el niño huyó y ellos debían de estar cazando algo, un gato, un cervatillo, un jabato. Al final, el niño, acorralado y sin aliento, se subió a un árbol y comenzó a agitar las ramas y a arrojarles cosas a sus perseguidores. Cada vez que uno de ellos intentaba subir al árbol y agarrar el calloso pie del niño, resultaba mordido y aporreado. Por último los hombres decidieron que lo harían bajar con fuego. Encendieron una hoguera al pie del árbol y el niño observó desde el profundo refugio de sus ojos a esos tres bípedos, a esos animales andrajosos y violentos, con sus extrañas costumbres y sus balbuceos. Imaginémoslo allí, agazapado en la copa de árbol, la piel tan mellada y corroída como un pellejo de animal azarosamente quemado por el sol, la cicatriz adornando su cuello, ese blancuzco tajo, visible incluso desde el suelo, los pies colgando de las ramas, los brazos lánguidos, a medida que el humo crecía a su alrededor.
Imaginémoslo, pues él no habría sido capaz de imaginarse a sí mismo. Él no conocía nada más que lo inmediato, solo comprendía aquello que sus sentidos le transmitían. A la edad de cinco años —pequeño y desnutrido, ese tozudo decimotercer hijo de una tozuda familia de campesinos, la mente laxa y pre-lingüística— fue llevado al bosque de La Bassine por una mujer que a duras penas conocía, la segunda esposa de su padre, quien no pudo reunir las fuerzas necesarias para hacer lo que tenía que hacer, así que cuando lo agarró del pelo y le retorció la cabeza para rajarle la garganta, la mujer cerró los ojos y el tajo con el cuchillo de cocina no fue certero. Aunque entonces pareció suficiente. La sangre derramada le arrancó un halo de vapor a las hojas y el niño cayó hecho un nido, encogido y esquelético, a medida que la noche descendía sobre ellos y la mujer ya desandaba el sendero del bosque.
Él, claro está, no tenía ningún recuerdo de estos hechos, no recordaba haber vagado durante días y días, recogiendo cualquier cosa para comer, mientras su camisa y sus pantalones se iban rompiendo, descosiéndose en hilachas hasta que no hubo ya ni rastro de su ropa. Para él solo existía el instante, y el instante podía darle la oportunidad de atrapar cosas con las que calmar el hambre, cosas sin nombres y sin apenas atributos excepto el deseo de escapar de sus manos: ranas, salamandras, un ratón, una ardilla, polluelos y los agridulces huevecillos de los pájaros. Encontró bayas, hongos, comió cosas que lo hicieron enfermar y que a la vez afinaron su sentido del gusto, del olfato, de modo que aprendió a distinguir lo comestible de lo que no lo era. ¿Se sentía solo? ¿Asustado? ¿Tenía alguna superstición? Nadie lo sabía. Ni él mismo habría podido explicarlo pues no poseía lenguaje, ni ideas, ni manera de saber que estaba vivo, ni que había un lugar donde vivía ni por qué. Era un ser salvaje, un atavismo viviente y palpitante, y su vida no se distinguía en nada de la de cualquier otra criatura del bosque.
El humo le irritaba los ojos, le impedía respirar. El fuego que crecía y se elevaba empezó a oscurecerlo todo. Cuando se desplomó, los hombres lo atraparon al vuelo.
2
Conocía el fuego por los rescoldos de las hogueras que los campesinos hacían con las sierpes del año anterior y el rastrojo de los campos, y sabía por experiencia que una patata entre las brasas se convierte en una comida sabrosa y fragante. El humo de la fogata de los leñadores, sin embargo, lo asaltó de tal modo que todo el aire se envenenó a su alrededor, haciéndolo caer en un estado de inconsciencia. Una vez maniatado, Messier lo agarró en brazos y los tres hombres emprendieron el camino de regreso al poblado de Lacaune con el niño a cuestas. La tarde caía, la oscuridad empezaba a acumularse en torno a los troncos de los árboles, sobre las hojas del follaje que parecían teñidas de brea. Los tres hombres estaban ansiosos por volver a casa y calentarse en el hogar —hacía frío para ser abril y el cielo salpicaba una lluvia fina—, pero ahí estaba aquella maravilla, ese fenómeno de la naturaleza; la perplejidad por lo que acababan de hacer les daba fuerzas para continuar. Antes de que hubieran alcanzado las primeras casas con el niño inconsciente cargado sobre los hombros de Messier, todo el pueblo sabía ya que los leñadores se acercaban. El abuelo Fasquelle, el hombre más viejo de Lacaune, cuya memoria se remontaba a los tiempos del abuelo del rey muerto, los miró boquiabierto y todos los niños que se hallaban en los patios y los portales de las casas se acercaron corriendo a la muchedumbre, nutrida también por sus padres, que dejaban los azadones o los cucharones en las cazuelas para unírseles.
Llevaron al niño a la taberna —adónde si no, excepto tal vez a la iglesia, algo que no tenía sentido, al menos de momento— y entonces este pareció volver en sí, justo en el momento en que Messier se lo entregaba en la puerta a DeFarge, que era el dueño. El herrero lo tenía bien agarrado de las piernas, sujeto por la rabadilla. DeFarge, con sus suaves y blancas manos de tabernero, lo tomó por los hombros y la cabeza. Detrás de ellos, además de los dos compañeros de Messier, se hallaba la muchedumbre del pueblo, que crecía a ojos vista: niños gritando; hombres y mujeres apretujándose para ver mejor lo que ocurría, todos concentrados ante la puerta abierta. Si un forastero hubiera presenciado la escena habría pensado que el alcalde había declarado día feriado y bebidas para todo el mundo por cuenta de la casa. Hubo un instante suspendido en el tiempo, el gentío empujando, el niño justo en el umbral de aquella maltrecha estructura, lo salvaje y lo civilizado en precario equilibrio. Fue entonces cuando los ojos negros del niño se abrieron de repente y, con un solo movimiento animal, sacudió la cabeza y clavó sus dientes en el exceso de carne que colgaba del mentón de DeFarge.
Pánico repentino. DeFarge dejó escapar un alarido y Messier apretó las piernas del niño con todas sus fuerzas, incluso cuando el tabernero lo dejó caer, presa del dolor y del miedo. Con el trozo de carne entre los dientes, el niño se estrelló contra el suelo. Quienes presenciaron lo ocurrido dijeron que había sido igual que si una tortuga de los pantanos, obligada a salir del barro, hubiera agitado su azulada cabeza, lanzando dentelladas a diestra y siniestra. La sangre cayó, instantánea, paralizante, y cubrió en cuestión de segundos la barba del tabernero. Los que ya se hallaban dentro del salón se apartaron mientras la muchedumbre retrocedía a toda prisa en la puerta. En el suelo, Messier intentaba contener al muchacho, que corcoveaba y se retorcía bajo el umbral. Hubo gritos y llantos, y dos o tres de las mujeres allí presentes comenzaron a sollozar con una pena tan honda que lograron conmover a todo el pueblo. Aquella cosa salvaje se hallaba por fin entre ellos, esa bestia o demonio, ahí estaba, a sus pies, esa forma que se retorcía en el umbral, con el hocico cubierto de sangre. Asombrado, Messier dejó de luchar y se incorporó, los ojos abiertos de perplejidad, como si hubiera sido él la víctima del ataque de la bestia.
—¡Apuñaladlo! —bufó alguien—. ¡Matadlo!
Pero entonces vieron que solo era un niño, una criaturita que apenas superaba el metro de altura y que no vendría a pesar más de setenta libras de puro hueso. Dos hombres le taparon la cara con un costal para que no pudiera morder a nadie y lo redujeron aplastándolo con sus cuerpos hasta que el niño dejó de agitarse, y sus garras, que habían conseguido deshacer los nudos, estuvieron atadas nuevamente.
—No hay nada que temer —anunció Messier—. Es un niño humano, eso es todo.
DeFarge, maldiciendo, salió del lugar para ser atendido y a nadie —de momento, al menos— se le pasó por la cabeza la rabia. La gente formó un círculo cerrado alrededor del niño maniatado, el enfant sauvage al que se había privado de la ligereza y la vivacidad del bosque. Vieron que tenía la piel curtida y oscura, como la de un árabe, que los callos de sus pies lucían endurecidos y muy gruesos, y que sus dientes eran tan amarillos como los de una cabra. El pelo era pura grasa y protegía a los campesinos del brillo inmutable de sus ojos toda vez que le cubría el rostro y los extremos de la mordaza que se hundía en lo profundo de su boca. A nadie se le ocurrió cubrirle los genitales, que eran los genitales de un niño, dos bellotas y un palito.
Cuando cayó la noche nadie quiso salir del salón. La gente seguía agolpada a las puertas de la taberna, asomándose por turnos durante un segundo para echar un nuevo vistazo; la bebida corría sin parar, la oscuridad se remojaba en el frío de la primavera, la esposa de DeFarge echaba leña al fuego y todos los hombres, mujeres y niños estaban seguros de que habían sido testigos de un milagro, de algo más aterrador y maravilloso que el nacimiento del ternero de dos cabezas en la granja de Mansard el año anterior, más asombroso incluso que la víbora de cien cabezas. De vez en cuando le daban algunos toques al niño con las puntas de sus zuecos y botas. Otros, más curiosos o valientes, se agachaban para oler lo que todos, sin excepción, convinieron en calificar como un aroma salvaje más propio de una bestia en su guarida que de un niño. Más tarde apareció el párroco para darle la bendición,y, aunque hasta los indios salvajes de América ya hubieran sido conducidos al amparo de Dios, lo mismo que los aborígenes de África y Asia, el párroco mostró en este caso ciertos reparos.
—¿Qué ocurre, padre? —preguntó alguien—. ¿Es que no es humano?
Pero el párroco —un hombre muy joven, de rostro angelical y casi lampiño— se limitó a negar con la cabeza antes de desaparecer por la puerta.
Luego, cuando la gente se cansó del espectáculo y los párpados empezaron a cerrarse y los mentones a ceder a la gravedad, Messier —el más vocinglero y posesivo del grupo— insistió en que el prodigio debía ser encerrado en la trastienda de la taberna durante la noche y dejar que las noticias sobre su captura se divulgaran por toda la provincia al día siguiente. Le habían quitado la mordaza al niño para darle de comer y de beber, y algunas personas, sobre todo las mujeres, trataban de convencerlo para que probara una cosa y la otra —un cacho de pan, una tajada de liebre estofada, vino, caldo— pero, en vez de hacer caso, él se revolvía, escupía y no aceptaba nada. Alguien especuló que quizás había sido criado por lobos, como Rómulo y Remo, y que tal vez solo consumiera leche de loba, así que le dieron una pequeñísima cantidad del sustituto más cercano que encontraron —la leche de una de las perras del pueblo, que acababa de parir—, pero también eso rechazó. Como hizo con las asaduras, los huevos, la mantequilla, el budín y el queso que le ofrecieron. Al cabo de un rato, después de que casi todos los habitantes del pueblo se hubieran inclinado pacientemente frente a aquella figura maniatada y frenética para tenderle de manera tentadora algún tipo de alimento, terminaron por darse por vencidos y se retiraron a dormir a sus casas, emocionados y satisfechos pero exhaustos, muy exhaustos, además de abotagados por el licor.
Entonces se hizo el silencio. Se hizo la oscuridad. Traumatizado, aturdido, el niño yacía en un estado de duermevela. Temblaba, pero no por el frío, puesto que estaba acostumbrado a las inclemencias del tiempo, incluso al invierno en sus jornadas más crudas. Era por puro miedo por lo que temblaba. No sentía los miembros, pues las cuerdas estaban atadas con tanta fuerza que le cortaban la circulación, y se sentía aterrorizado por aquel lugar en el que lo habían confinado, un espacio cerrado por seis planos, en el que no había ni rastro de las estrellas en el firmamento, ni del aroma del pino, ni del enebro, ni del rumor del agua corriente. Animales más grandes y poderosos que él lo habían capturado para su diversión, lo habían elegido como presa, de modo que el niño no tenía otro horizonte que el miedo, pues carecía de palabras para referirse a la muerte y no tenía manera de conceptualizarla. Él simplemente atrapaba cosas, cosas escurridizas y asustadas, y las mataba y luego se las comía. Pero eso era en otro lugar y en otro tiempo. Tal vez fuera capaz de establecer algún tipo de conexión, tal vez no. Pero en determinado momento, cuando salió la luna y un fino rayo de luz se coló por una abertura entre dos piedras del muro que tenía enfrente, el chico empezó a revolverse.