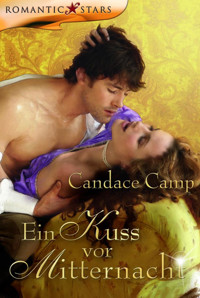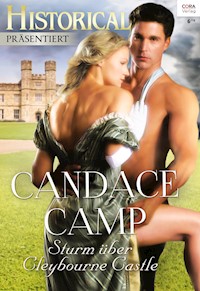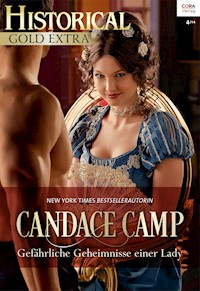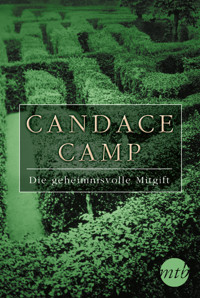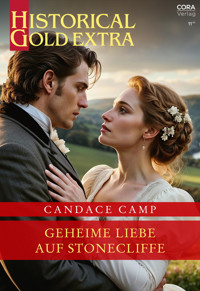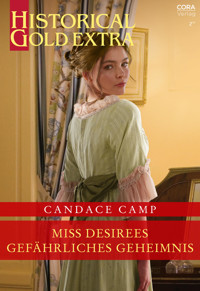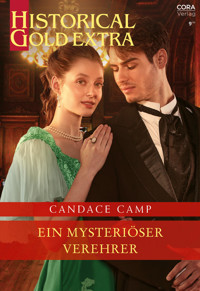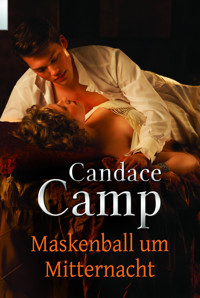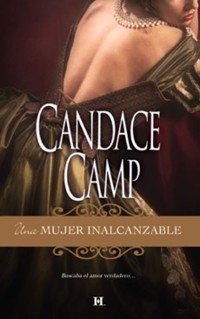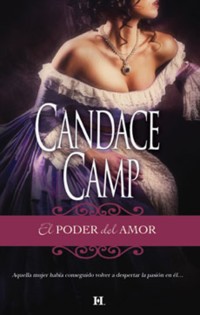
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Olivia Moreland llevaba toda la vida rechazando los poderes extrasensoriales que tenía; de hecho, se dedicaba a rebatir las habilidades de los médiums de Londres. Pero cuando Stephen, lord St. Leger, le pidió ayuda para investigar a un supuesto parapsicólogo, Olivia se dio cuenta de que no podía hacer caso omiso de la peligrosa presencia que percibía en su antiquísima casa... Como tampoco podía pasar por alto la increíble conexión que había entre Stephen y ella, como si se conocieran de antes... Stephen se había marchado de Blackhope Hall cuando su hermano mayor le había arrebatado el título y a la mujer que amaba. Ahora, tras la muerte de su hermano, había regresado y se había encontrado a su familia envuelta en un escándalo. ¿Quién estaba tras la muerte de su hermano, un espíritu oscuro, o el parapsicólogo que afirmaba haberlo descubierto? Y, sobre todo, ¿quién era esa Olivia Moreland que había conseguido volver a despertar la pasión en él?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Candace Camp. Todos los derechos reservados.
EL PODER DEL AMOR, Nº 1 - junio 2011
Título original: Mesmerized
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicado en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-616-0
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Inhalt
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Promoción
CAPÍTULO UNO
1876
El quinqué de aceite del centro del velador arrojaba una tenue luz espectral sobre el círculo de rostros, sombreando ojos y pelo y oscilando por los contornos marcados de frente y pómulos. Todas las miradas se volvieron hacia el voluminoso armario de madera situado a corta distancia de la mesa, sombrío y amenazador.
De pronto, la lámpara se apagó, y una de las mujeres profirió una exclamación. La negrura los envolvió. Las manos se enfriaron, los pulsos se aceleraron. Todo el mundo aguardaba, expectante. Allí, en la sombría quietud, resultaba fácil imaginar un dedo frío y fantasmal deslizándose por la piel, y pensar, con una combinación palpitante de miedo y curiosidad, que alguien podía hablar desde el otro lado del vacío negro de la muerte.
Incluso Olivia Moreland, a pesar de encontrarse allí por un propósito muy distinto, no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío. Aun así, no se arredró. Despacio, con cuidado, empleando los mismos trucos que había aprendido de los farsantes a quienes pretendía desenmascarar, se levantó de la mesa y, al amparo de la negrura, se distanció del círculo de personas.
Se detuvo un instante para acostumbrarse a la oscuridad; después, siguió avanzando, despacio. Veía muy poco, pues sólo contaba con la escasa luz que, desde el pasillo, se filtraba por las rendijas de la puerta. No quería que nadie advirtiera que se había levantado y que estaba caminando. Quería sorprender a todos cuando llegara al armario de la médium. Temblando de expectación, se concentró en la caja oscura que se erguía ante ella. Ya casi había llegado...
Una mano salió disparada y se cerró con fuerza en torno al brazo de Olivia. Olivia profirió un grito de dolor y se sobresaltó. Una voz grave masculina exclamó:
–¡Ya la tengo!
Las mujeres chillaron, varias sillas cayeron al suelo, y se produjo un revuelo generalizado de voces y movimiento.
El temor instintivo y primitivo que había invadido a Olivia al sentir que alguien le agarraba el brazo remitió al oír aquella voz muy humana y real.
–¡Suélteme! –le espetó, tratando de desasirse.
–Primero tendrá que explicarnos lo que hacía.
Olivia siguió forcejeando mientras hablaba en voz baja y enérgica.
–¡Suélteme! Lo está echando todo a perder.
–Ya lo creo –repuso el hombre con leve regocijo–. A nadie le gusta que descubran su engaño.
–¿Engaño?
Mientras hablaban, se oyó un golpe seco, seguido de una blasfemia entrecortada y, por fin, alguien prendió una cerilla. Un momento después, el quinqué de aceite volvió a bañar de luz la habitación. Lo primero que vio Olivia fueron los ojos grises y serenos de su captor.
Sintió una leve conmoción, una sensación casi de familiaridad, aunque no conocía de nada a aquel hombre. De haberlo visto alguna vez, sin duda, se habría acordado de él.
Estaba sentado ante el velador, con la silla un poco apartada de las dos personas que lo flanqueaban, con el cuerpo medio vuelto e inclinado hacia atrás para poder retener el brazo de Olivia. Tenía los hombros anchos y robustos, y Olivia podía dar fe de la fuerza de sus manos y brazos. Su rostro, delgado, estaba presidido por unos pómulos altos, amplios y tan afilados que parecían capaces de cortar el papel. Era un rostro duro, y la fría intensidad de su mirada reforzaba esa dureza. Sólo su boca, amplia, con un generoso labio inferior, habría suavizado su rostro, pero en aquellos momentos apretaba los labios con desaprobación. El pelo, grueso y moreno, casi negro, tenía un aspecto descuidado, como si alguien se lo hubiera cortado con tijeras o, quizá, un cuchillo. El desaliño de sus cabellos se repetía en sus prendas que, aunque hechas de tela fina, no habían sido confeccionadas por los célebres sastres londinenses y estaban un poco pasadas de moda. Olivia lo habría tomado por un extranjero si su acento no hubiese proclamado su condición de aristócrata inglés.
Se produjo un momento de silencio mientras los demás presentes contemplaban la escena.
–¡Yo no tengo nada que explicar! –replicó Olivia, mientras buscaba desesperadamente una excusa para justificar el haber abandonado la mesa. Tiró de las faldas de su vestido, que se le habían enroscado en un costado, dejando al descubierto los volantes de sus enaguas. Se le había escapado un mechón de pelo de su sencillo peinado; lo notaba rizándosele a un lado de la cara. Para colmo, aquella firme mirada plateada la incomodaba terriblemente.
Pero Olivia se negaba a dejarse intimidar. Sabía que era menuda y poco llamativa, como un gorrión, en comparación con otros miembros de su familia, más parecidos a pavos reales. Pero había aprendido a contrarrestar esa impresión con coraje y obstinación.
Lanzó una mirada desdeñosa a la mano del desconocido, todavía cerrada en torno a su brazo.
–Le exijo que me suelte de inmediato.
–Antes nos debe una explicación –replicó el hombre, pero relajó la presión de sus dedos lo justo para que no resultara dolorosa–. ¿Qué hacía caminando furtivamente por la habitación? ¿Estaba a punto de manifestarse como un «visitante del más allá»? –su voz grave destilaba cinismo.
–¡Por supuesto que no! –a Olivia le ardían las mejillas, y sentía la mirada intensa de los presentes–. ¿Cómo se atreve?
–Señor, su comportamiento dista de ser el de un caballero –dijo uno de los presentes, un hombre rechoncho de bigote rizado y abundantes patillas, una exuberancia hirsuta con la que pretendía compensar una lustrosa calva.
El torturador de Olivia ni siquiera volvió la cabeza; seguía traspasándola con la mirada.
–¿Y bien? ¿Por qué caminaba de puntillas por la habitación?
Intervino otro invitado.
–Sí que es extraño, señorita... mmm... Lo siento, pero no recuerdo su nombre.
Por desgracia, Olivia tampoco lo recordaba, al menos, el nombre que había empleado aquella noche, a su llegada. Sabía que su aspecto corriente era una bendición en ese sentido, ya que podía pasar desapercibida en aquellas reuniones usando un apellido falso. Por desgracia, con el sobresalto de los últimos minutos, se le había ido de la cabeza.
–Comstock –barbotó por fin, cuando le vino a la memoria, pero su vacilación había durado demasiado. A juzgar por los semblantes de los presentes, ninguno la creía.
–¡Qué convincente! –se burló su captor–. Ahora, señorita «Comstock», ¿por qué no confiesa cuáles eran sus intenciones? ¿Iba a cubrirse la cabeza con una sábana, o sólo quería proferir unos gemidos lastimeros?
–¡Válgame Dios! –exclamó uno de los hombres con voz atronadora, al tiempo que se incorporaba–. ¿Qué diablos insinúa? ¡Jamás permitiría trapacerías en mi propia casa!
–Saint Leger... –dijo con angustia el hombre que estaba sentado junto al captor de Olivia–. ¿Se puede saber qué haces? –se volvió hacia su anfitrión–. Coronel, le pido disculpas. Lord Saint Leger no pretendía faltarle al respeto, estoy seguro.
–Por supuesto que no –dijo lord Saint Leger con aspereza, lanzando una mirada al coronel–. No hay duda de que a usted también lo estaban timando.
–¡Timando! –graznó la esposa del coronel, estupefacta.
Del interior de la enorme caja se oyó un gemido, que creció en intensidad cuando nadie respondió. La esposa del coronel emitió otro sonido, este último más parecido a un balido, y se puso en pie.
–¡Señora Terhune! ¿Cómo hemos podido olvidarnos de usted?
Uno de los hombres se apresuró a abrir la puerta del armario de la médium. Allí, sobre una banqueta, estaba sentada la canosa señora Terhune atada de pies y manos, en la misma posición que hacía unos minutos, cuando la habían encerrado dentro de la caja. La esposa del coronel y el hombre que había abierto el armario se apresuraron a soltarla. Olivia reparó en la facilidad con que caían las cuerdas. Estaba convencida de que la médium se había soltado y que, después, al oír el alboroto, se había atado otra vez a sí misma. Pero, claro, ya no podía demostrarlo.
–¡Ya está! ¿Ve lo que ha hecho? –le espetó Olivia a lord Saint Leger. Éste se volvió hacia ella y enarcó las cejas perezosamente.
–¿Qué es lo que he hecho?
–¡Lo ha estropeado todo!
Saint Leger sonrió, y el cambio que se operó en su semblante fue asombroso. Mirándolo, Olivia sintió vértigo, y tomó aire de forma involuntaria.
–No lo dudo –corroboró Saint Leger–. Me disculpo por haberla interrumpido, señorita... «Comstock». Debería haberla dejado interpretar su pantomima antes de descubrir sus intenciones.
–¡No ha descubierto nada, tonto! –le espetó Olivia, demasiado decepcionada y furiosa para preocuparse por los modales–. Estaba a punto de demostrar...
–¿Quiénes son estas personas? –preguntó la médium con una voz mortecina que atrajo la atención de todos los presentes–. Me noto tan... rara. Estaba en trance y, de pronto, unas voces airadas me han devuelto a la realidad. Estoy agotada. ¿He hablado? ¿Han venido los espíritus?
–No –rugió el coronel, y lanzó una mirada fugaz a Olivia y a lord Saint Leger–. No hubo visitas, ni palabras del más allá. Nada salvo estas dos personas interrumpiendo la sesión.
–Interrumpiendo... –Saint Leger estaba boquiabierto–. ¿He sorprendido a estas dos mujeres intentando perpetrar un fraude y lo único que sabe decir es que he «interrumpido» esta pequeña farsa?
–¿Farsa? –el rostro del coronel adquirió un alarmante tono rojizo.
–¡Cielos! –gimió el hombre que estaba junto a Saint Leger, quien se apresuró a interceder–. Coronel, por favor, perdónelo. Lord Saint Leger ha vivido muchos años en Norteamérica, y temo que haya olvidado sus modales –el hombre lanzó una mirada significativa a Saint Leger–. Estoy seguro de que no pretendía ofenderlo.
–Por supuesto que no –repuso Saint Leger–. Ha sido embaucado por esta supuesta médium y su socia, la señorita «Comstock».
–¡Yo no soy su socia! –exclamó Olivia.
–Señor, le aseguro que nunca había visto a esta mujer en mi vida –dijo la señora Terhune mirando a Olivia sin comprender.
–Entonces, ¿qué hacía paseando por la sala durante la sesión? –inquirió Saint Leger.
–Lo ignoro –repuso la señora Terhune con calma, y clavó su mirada severa en Olivia–. Señorita, di instrucciones a todos de que no se levantaran de la mesa. Es muy importante. Nuestros amigos del otro lado son muy puntillosos.
–Estoy segura –repuso Olivia con ironía, y se preguntó si todavía estaría a tiempo de salir del aprieto alegando que se había levantado por una emergencia indigna de mención. Por desgracia, una de las mujeres de la mesa escogió aquel momento para exclamar:
–Espere, yo la conozco. Usted no es la señorita Comstock. Es esa mujer que aborrece a los médiums. Mi hermano me estuvo hablando de un simposio al que asistió...
–¡Válgame Dios! –estalló el coronel–. Los dos han venido con el propósito de causar un alboroto. ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa con un falso pretexto? Estoy pensando en echarlo, señor.
Saint Leger soltó el brazo de Olivia y se puso en pie. Su altura y la amplitud de sus hombros restaban validez a la amenaza del coronel.
–No se moleste, señor –dijo con calma–. Ya me voy. Es evidente que todos los presentes prefieren seguir engañados.
Salió con paso largo de la habitación y, cuando el coronel se volvió hacia Olivia, esta optó por imitar a Saint Leger en lugar de exponerse a una humillación mayor. El anfitrión salió detrás de ellos de la sala y llamó a los criados. Un lacayo de rostro pétreo les pasó los abrigos y los sombreros y abrió la puerta principal de par en par. La cerró con un chasquido en cuanto lord Saint Leger y Olivia traspasaron el umbral.
Saint Leger se detuvo bruscamente en el peldaño, y Olivia chocó contra su espalda con un gemido de irritación. Él se dio la vuelta para mirarla con atención. Olivia lanzaba chispas por los ojos, pero sabía que su furia resultaba infructuosa porque estaba intentando ponerse la capa y sostenerse el sombrero al mismo tiempo.
Saint Leger reparó en el forcejeo de Olivia y sonrió. Cómo no, él ya se había puesto el sombrero de copa y su capa ligera.
–Permítame –dijo, y alargó la mano para quitarle la capa a Olivia de los dedos. La sacudió y se la colocó sobre los hombros. Olivia notó el roce de sus dedos a través del paño y se estremeció. Cuando Saint Leger alargó la mano hacia los lazos de la prenda, como si quisiera atárselos, Olivia se adelantó y dijo:
–No se moleste. Ya ha hecho bastante.
Él enarcó una ceja, y dijo:
–¿Es cierto lo que ha dicho esa mujer? ¿Es usted enemiga de los médiums?
–Me dedico a desenmascarar a los charlatanes –replicó Olivia con aspereza–. Estoy dispuesta a creer a quienquiera que pueda demostrarme de forma fiable que ha contactado con el más allá, pero como todavía no he encontrado ni un solo médium en Londres que pueda hacerlo, no puedo tacharlos de nada salvo de farsantes.
–Entonces, ¿no estaba ayudando a la señora Terhune?
–¡Por supuesto que no!
–¿Y qué hacía caminando furtivamente en la oscuridad?
–No hacía nada «furtivo». Caminaba con sigilo hacia el armario para sorprender a la señora Terhune, que se había desatado y estaba a punto de enseñar un absurdo daguerrotipo por encima de la puerta para hacerlo pasar por un espíritu. Yo tenía preparada una cerilla de azufre.
Olivia suspiró al recordar la oportunidad perdida, y lord Saint Leger se mostró ligeramente avergonzado.
–Le pido disculpas. Creía haber atrapado a una conspiradora.
–Sí, bueno... –se volvió hacia el final de la calle e hizo una seña. Un carruaje empezó a acercarse. Olivia descendió los peldaños, seguida por Saint Leger.
–Dígame, ¿hace esto muy a menudo?
–¿Colarme en sesiones de espiritismo e intentar demostrar que son un fraude? –Olivia volvió a suspirar–. Por desgracia, no. Si un médium me conoce, no me deja asistir. Mi «falta de fe» turba a los espíritus. Y pocas personas contratan mis servicios –reconoció con candidez–. La mayoría prefieren «seguir engañadas», como usted mismo ha señalado.
Saint Leger se la quedó mirando.
–¿Contratarla? ¿Qué quiere decir?
–Tengo un negocio –respondió Olivia; deslizó la mano dentro de su bolsito y sacó una de sus tarjetas. Estaba muy orgullosa de ellas, aunque la gente soliera recibirlas con desaprobación y sorpresa, más que con admiración.
Saint Leger aceptó la tarjeta y bajó la mirada a la letra cursiva.
Señorita O. Q. Moreland, Investigadora de Fenómenos Psíquicos
Saint Leger se quedó mirando la tarjeta con perplejidad, mientras cientos de preguntas pasaban zumbando por su cerebro. Pero la primera que salió fue:
–¿Y a su familia no le importa que usted...?
–Mi familia no es tan anticuada como otras y no ve nada malo en que una mujer ejercite su inteligencia para ganarse la vida –respondió Olivia con rigidez.
El carruaje se había detenido delante de la casa del coronel y, haciéndole una seña al cochero para que permaneciera en el pescante, Olivia avanzó hacia el vehículo. Saint Leger, que la había seguido, hizo ademán de abrirle la puerta, pero Olivia llegó antes al picaporte.
–¿Y no les parece mal que vaya por ahí persiguiendo fantasmas? –preguntó Saint Leger con suavidad.
Olivia entornó los ojos y se dispuso a replicar, pero se calló al ver que Saint Leger reparaba en la insignia ducal de su padre, artísticamente pintada en la puerta del carruaje, y volvía a leer la tarjeta.
–¡Cielos! –exclamó con cierta perplejidad–. ¿Usted no será... uno de los «locos Moreland»?
Olivia abrió la puerta con ímpetu y subió al carruaje. Se sentó e, inclinándose hacia delante, exclamó:
–¡Sí, soy uno de los «locos Moreland»! Seguramente, la que está más loca de todos. Yo que usted, quemaría esa tarjeta, no vaya a contagiarse.
Cerró la puerta con fuerza mientras Saint Leger balbucía:
–No, ¡espere! No quería... Lo...
Olivia dio unos golpes bruscos en el techo del carruaje, y el cochero salió disparado, interrumpiendo el balbuceo de Saint Leger.
–Lo... siento –concluyó Stephen Saint Leger con torpeza.
Bajó la mirada a sus lustrosas botas de cuero y elegantes pantalones de seda, en aquellos momentos salpicados de agua sucia. Sospechaba que el cochero había sido consciente de lo que hacía.
Claro que, pensó Stephen con pesar, no lo culpaba por ello. Sus palabras habían sido torpes y groseras. Su primo Capshaw tenía razón: había pasado demasiado tiempo en los Estados Unidos o, más en concreto, en la solitaria espesura de las Montañas Rocosas. Ya no estaba acostumbrado a desenvolverse en la alta sociedad... ni en ninguna otra.
No había querido ofender a la joven. Sencillamente, se había quedado atónito al comprender que la señorita a la que había creído sorprender ayudando a una médium era la hija de un duque, una joven cultivada de noble linaje y abundante fortuna. Y había barbotado el apodo con el que se conocía a su familia en los círculos londinenses: los «locos Moreland».
Los Moreland, aunque no estaban locos en el sentido estricto de la palabra, sí estaban un poco... en fin, «idos». El anciano duque, el abuelo de la señorita Moreland, se había hecho famoso por sus intensos y extravagantes «tratamientos de salud», que comprendían desde baños de barro hasta malolientes pócimas vigorizantes, pasando por sábanas mojadas en torno al cuerpo... Precisamente, esto último había sido la causa de que hubiera sucumbido, a una edad relativamente temprana, a un último y mortal ataque de neumonía. Había pasado gran parte de su vida viajando por Inglaterra y el continente, consultando con curanderos. Se decía que su esposa tenía la peculiar costumbre de hablar de sus antepasados como si conversara con ellos todos los días. El hermano pequeño del duque, y tío del duque actual, tenía fama de dedicar gran parte de su tiempo a jugar con soldados de hojalata.
El actual duque de Broughton, padre de la señorita Moreland, estaba obsesionado con cuestiones de la Antigüedad. Con cuáles, Stephen lo ignoraba, aunque recordaba vagamente que el hombre coleccionaba estatuas, pedazos rotos de vasijas y objetos. Y se había casado con una mujer archiconocida por sus peculiares puntos de vista sobre la reforma social, las mujeres, el matrimonio y los hijos. Más deplorable aún para la aristocracia londinense era que la duquesa actual no fuera hija de un noble, sino de un gentilhombre de la campiña. El matrimonio tenía varios vástagos, la mayoría más jóvenes que Stephen. Este no los conocía, pues había partido hacia Norteamérica antes de que hicieran su aparición en sociedad, pero por lo que había oído decirle a su madre y a sus amigos, eran gente peculiar.
Lo que había averiguado sobre la señorita O. Q. Moreland no había servido para alterar esa impresión. Era decididamente singular: salía sola de noche para asistir a sesiones de espiritismo, avanzaba a hurtadillas por habitaciones a oscuras para desenmascarar a falsos médiums, y hasta había creado un negocio de ello.
Stephen pasó distraídamente el dedo pulgar sobre las letras impresas en la tarjeta. Investigadora de Fenómenos Psíquicos. No pudo evitar sonreír un poco al recordar la actitud desafiante de la joven y aquellos enormes ojos castaños que, aun siendo suaves y cálidos, se mostraban fieros. Menuda y delicada, pero dispuesta a enfrentarse con cualquier oponente.
Recordó la extraña sensación que había experimentado al verla por primera vez, a la luz de la lámpara. La había tomado por una embaucadora y, sin embargo, había sentido una turbadora corriente de emoción y de atracción física. Una mezcla de deseo y de algo más, algo que no recordaba haber experimentado nunca.
Con el ceño fruncido, se dispuso a alejarse por la calle, pero el hombre que había estado sentado a su lado durante la sesión de espiritismo salió de la casa del coronel en aquel momento y bajó corriendo los peldaños.
–¡Saint Leger! –lo llamó. Stephen giró en redondo, sorprendido.
–Capshaw. Pensaba que habías decidido quedarte.
El hombre hizo una mueca.
–Sinceramente, dudo que hubiera sido bien recibido, después del espectáculo que has dado. Pero tenía que calmar al coronel Franklin. Le dije que eras primo mío y todo un caballero, y que no propagarías ninguna calumnia sobre él.
–Me importa un comino ese pomposo coronel –repuso Saint Leger.
–¿Qué pretendías, por cierto? –prosiguió Capshaw con curiosidad–. ¿Querías participar en la sesión de espiritismo para sorprender in fraganti a la médium?
–En absoluto. Pero cuando oí el frufrú de unas faldas en la oscuridad, no pude resistir la oportunidad de sorprender a la charlatana –se encogió de hombros–. En realidad, había venido para... No sé, para ver lo que hacen. Para intentar comprender qué poder ejercen los médiums sobre personas, por lo demás, racionales.
–Hay muchos adeptos al espiritismo –comentó Capshaw–. ¿No crees posible que alguien pueda comunicarse con los muertos?
–Me parece sumamente improbable –dijo Stephen con aspereza–. Si los espíritus hablaran dirían algo más importante que las paparruchas que balbucean esos médiums. ¿Y por qué se dedican a volcar objetos? Seguro que tienen mejores cosas que hacer que utilizar trucos de salón.
El primo de Stephen rió entre dientes.
–Además, juegan con el sufrimiento de las personas –prosiguió Saint Leger en tono lúgubre–. Se aprovechan de su vulnerabilidad para sacarles dinero.
Capshaw lo miró. Había oído que lady Saint Leger, la madre de Stephen, había estado asistiendo a las sesiones de una famosa médium rusa, y el enojo que detectaba en la voz de su amigo confirmaba sus sospechas. El hermano mayor de Stephen había fallecido hacía menos de un año, y su madre todavía lloraba amargamente su muerte.
–A veces –dijo Capshaw con cautela–, creer que pueden contactar con su ser querido los ayuda a superar la pérdida.
–Sólo ayuda al condenado médium a llenarse los bolsillos –gruñó Saint Leger–. En lugar de superar su dolor, se mantienen anclados en la desgracia –se interrumpió y miró a su primo–. Pensaba que mi madre estaba mejor, menos hundida en la pena que cuando volví a casa. Y cuando decidió traer a Belinda a Londres, me pareció una buena señal. Pero desde que conoce a esa tal Valenskaya se la ve más desconsolada que nunca. Me decía lo mismo que tú, que no importaba si no era real, que la ayudaría a suavizar su dolor. ¿Qué más daba si asistía a unas cuantas sesiones de espiritismo? Pero cuando Belinda me escribió contándome que mi madre había obsequiado a esa médium con su anillo de esmeralda... ¡El anillo que le regaló mi padre! Nunca se lo había quitado. Es evidente que esa mujer ejerce gran poder sobre ella. Por eso he venido a Londres. Mi madre no hace más que repetir lo que dice esa mujer, y no son más que estupideces. Sin embargo, se lo traga sin detenerse a pensar.
Capshaw le lanzó una mirada comprensiva pero, como Stephen mismo sabía, poco podía decir que lo ayudara.
–¡Si pudiera demostrarle que esa mujer es un fraude! –prosiguió Stephen. Se acordó de la señorita Moreland, de sus impactantes ojos castaños y de su tarjeta, pero desechó la idea de inmediato. Un hombre no podía pedirle a una mujer que resolviera sus problemas por él y, además, no podía exponer a su madre a semejante humillación. Por si fuera poco, seguramente, la joven era tan peculiar como el resto de su familia.
Permanecieron un momento en silencio; después, Stephen dijo con estudiada naturalidad:
–¿Qué sabes de los Moreland?
–¿Los Moreland? Ah, ¿te refieres a los duques de Broughton y a sus hijos? ¿Los «locos Moreland»?
–Sí.
Capshaw se encogió de hombros.
–No conozco a ninguno personalmente. Las chicas, según tengo entendido, son ratones de biblioteca. No van a fiestas... Bueno, salvo por la Diosa.
–¿La qué?
–Un poeta aficionado le puso ese apodo hace años, en su puesta de largo, y se quedó con él. Lady Kyria Moreland: alta, escultural, de llameante pelo rojo... Toda una belleza. Pero es extraño; podría haberse casado con cualquiera, tenía pretendientes a diestro y siniestro, y aún recibe muchas peticiones de mano.
–¿Quieres decir que sigue soltera? –inquirió Saint Leger, sorprendido.
–Sí. A eso voy. Todas las mujeres aseguran que es la más loca de la familia. Podría haber sido una duquesa, una condesa... Hasta un príncipe pidió su mano en una ocasión. Extranjero, por supuesto, así que no me sorprende que ella no aceptara. Y, aun así, los rechazó a todos. Dice que disfruta de la vida tal como es. No piensa casarse nunca.
–Desde luego es única en su especie –comentó Saint Leger.
–Ah, y otra de las hijas hace saltar cosas por los aires.
–¿Cómo dices?
–Provocó un fuego en una de las edificaciones de Broughton Park, la residencia campestre de la familia, hace un par de años. Se armó un poco de revuelo.
–Entiendo. ¿Por alguna razón en particular?
Su primo frunció el ceño.
–No estoy seguro, la verdad. Lo oí comentar en el club, y que no era la primera vez que provocaba una explosión. Ah, y que Broughton se puso fuera de sí. Al parecer, en el cobertizo incendiado tenía almacenados cacharros antiguos.
–Interesante –Saint Leger se preguntó si la autora de la pirotecnia sería otra hija o su perseguidora de médiums.
–¿Por qué estás interesado en los More...? Ah, espera –el ceño de Capshaw desapareció–. No me lo digas. ¿Se trata de tu «fantasma»? ¿Era una de las hijas de Broughton?
–Eso parece –asintió Stephen.
–¡Vaya! –exclamó Capshaw, bastante sorprendido por la revelación–. Bueno, supongo que no debería extrañarme.
–No. Pero, sabes, no parecía tan peculiar –hizo una pausa y prosiguió–. Bueno, puede que un poco, pero bastante sagaz al mismo tiempo y... atractiva precisamente por eso.
–¿Atractiva? –su primo entornó los ojos.
–Sí. En sentido general, ¿sabes?
–Ya.
Stephen hizo una mueca.
–No me mires así. No tengo ningún interés en la señorita Moreland. Créeme, lo último que busco es una mujer y, menos aún, una mujer peculiar. Ya tengo bastantes problemas administrando las tierras de la familia y viendo caer a mi madre en las garras de una charlatana.
Los dos se despidieron poco después; Capshaw detuvo un cabriolé para que lo llevara a sus habitaciones y Saint Leger se dispuso a recorrer a pie las dos manzanas que lo separaban de su residencia familiar.
Era una agradable mansión de ciudad, estrecha y alta, de estilo georgiano, construida hacía un siglo por un antepasado Saint Leger. Stephen se detuvo al pie de los peldaños que conducían a la elegante puerta principal y permaneció contemplando un momento la casa. Había vivido en ella de joven, a su llegada a Londres, cuando se enamoró... para, después, perder a su amada.
Desechó el recuerdo, subió con paso ligero los peldaños y abrió la puerta. Un lacayo se acercó enseguida a recoger la capa y el sombrero.
–Milord. Espero que haya pasado una velada agradable.
–No tan productiva como había esperado.
–Lady Saint Leger está en el salón.
–¿No ha salido?
–Milady, la señorita Belinda y lady Pamela salieron hace un rato, milord, pero han regresado hace unos minutos. Lady Saint Leger quería verlo.
–Sí, por supuesto.
Stephen recorrió el pasillo hasta el salón formal, una habitación alargada y elegante decorada en blanco y azul. Pamela la había redecorado, al igual que el resto de la casa, cuando Roderick heredó el título. Stephen echaba en falta los colores originales, cálidos y oscuros.
Su madre estaba sentada al piano, tocando una melodía suave. Belinda, su alegre hermana pequeña, se encontraba a su lado, pasando las páginas de la partitura. Pamela, por desgracia, también se hallaba presente, y contemplaba la escena con semblante aburrido desde un confidente de terciopelo azul pálido. Sin embargo, cuando Stephen entró en la habitación, desplegó la sonrisa lenta y levemente misteriosa por la que era famosa en los círculos londinenses, una sonrisa que prometía una abundancia de placeres secretos.
–Stephen –dijo Pamela con su voz ronca–. ¡Qué agradable sorpresa! –posó la mano a modo de callada invitación junto a ella, en el confidente.
–Pamela –la saludó Stephen con rigidez y una leve inclinación de cabeza. Después, se acercó al piano y besó a su madre en la mejilla–. Madre, me sorprende encontrarte tan pronto en casa.
Lady Saint Leger le ofreció una sonrisa deslumbrante. Estaba vestida, como siempre, de luto riguroso, aunque aquella noche unos pendientes de diamantes destellaban en sus orejas. Su pelo blanco se rizaba con suavidad en torno a su rostro, afable y todavía bonito a pesar de los años y del dolor vividos.
–No había ninguna fiesta interesante –le explicó su madre–. La temporada de bailes ya casi ha terminado, y Belinda estaba cansada, así que hemos visitado a unos amigos, nada más.
Belinda se levantó de su asiento con energía, desmintiendo cualquier indicación de cansancio, y rodeó la banqueta del piano para saludar a su hermana. Tenía el pelo oscuro, como él, y los ojos también grises, aunque menos plateados y más suaves que los de Stephen. Era una joven bonita, con un brillo de inteligencia y curiosidad en sus ojos, de sonrisa y carcajada fáciles.
–¡Stephen! –exclamó mientras lo abrazaba–. ¿Me acompañas mañana a dar un paseo por el parque? Me lo has prometido. Mamá no me deja ir sin acompañante –hizo una mueca, la irritación templada por el afecto.
–¿Mañana por la mañana?
–Pues claro. Es cuando va todo el mundo.
–¿Con todo el mundo te refieres al honorable Damian Hargrove? –preguntó Pamela en un tono de perezoso regocijo. Belinda arrugó la nariz y replicó:
–No. El señor Hargrove no es más que un amigo –miró a su hermano con semblante suplicante–. Por favor, Stephen, di que sí.
–Por supuesto. Si consigues madrugar, claro.
–Pues claro –Belinda pareció ofenderse por la duda.
Lady Saint Leger se levantó del piano, tomó a su hijo de la mano y lo condujo hacia el sofá situado a un lado del confidente de Pamela. Se sentó junto a él, sonriendo, sin soltarle la mano.
Stephen le devolvió la sonrisa, y dijo en un cauteloso tono neutral:
–¿A quién habéis visitado? –albergaba la sospecha de que se trataba de la médium.
–A madame Valenskaya. Y a su hija y al señor Babington, por supuesto –Howard Babington era el caballero que había acogido en su casa a la médium rusa y a su hija durante su estancia en Londres–. Ha sido una velada muy agradable.
La sonrisa de lady Saint Leger bastaba para hacer creer a Stephen que Capshaw tenía razón, a pesar de todo. Quizá no fuera tan terrible que su madre se tragara todas aquellas patrañas si así era feliz. Se había hundido en el dolor tras la muerte de Roderick, el hermano mayor de Stephen, hacía casi un año. Stephen había tardado varios meses en arreglar sus asuntos y regresar a Inglaterra para aceptar el título y la herencia y, a su llegada, había encontrado a su madre igual de desconsolada. Había deseado muchas veces poder aliviar su dolor. Aunque fuera gracias a la farsa de aquella médium rusa, quizá hubiera merecido la pena. A fin de cuentas, dentro de pocos días regresarían a su casa solariega, y madame Valenskaya se quedaría en Londres. Con suerte, al año siguiente, cuando se desplazaran de nuevo a la capital, su madre ya habría olvidado aquellas tonterías.
–Ha ocurrido algo maravilloso –prosiguió lady Saint Leger, con la voz impregnada de ilusión–. Madame contactó con Roddy.
–¿Qué? –Stephen lanzó una mirada a la viuda de Roderick, Pamela. Esta asintió.
–El espíritu deletreó «Roddy».
–¡Su diminutivo! –añadió lady Saint Leger con emoción–. ¿Lo entiendes? No Saint Leger, ni siquiera Roderick, como cualquier persona podría llamarlo, sino el apelativo cariñoso que yo usaba desde que era un bebé. Eso significa que de verdad era él, ¿no crees?
–Pero, madre, tú misma debes de haber dicho «Roddy» delante de esa mujer cuando hablabas de él –señaló Stephen, sin poder contenerse. Lady Saint Leger hizo un ruido de desaprobación.
–Stephen, eres tan escéptico... ¿Qué importa que madame Valenskaya sepa que se llama Roddy? Fue el espíritu quien dio los golpes.
–Claro –no tenía sentido, pensó Stephen, razonar con ella. Tenía a madame Valenskaya en un pedestal.
–Es la primera vez que Roddy nos ha hablado directamente aunque, por supuesto, el jefe indio Ciervo Veloz ya nos había dicho que Roderick se encuentra bien y feliz –los ojos de lady Saint Leger se llenaron de lágrimas al recordarlo–. No te imaginas la emoción que me ha hecho sentir.
–Sí –dijo Stephen.
–Pero no pude evitar entristecerme un poco, porque no tardaremos en marcharnos de Londres. Y es una lástima que Roddy haya aparecido justo ahora, cuando estamos a punto de irnos... Madame está convencida de que el espíritu de Roddy quiere volver a hablar con nosotras. Dice que percibe su impaciencia. Pero es que cuando llevan tan poco tiempo en el otro lado, como él, les cuesta un poco comunicarse. Madame está convencida de que volverá pronto.
Stephen dedujo que la médium detestaba perder a una clienta tan generosa como lady Saint Leger, y que por eso había hecho venir al «espíritu» de Roddy. Pero mantuvo la boca cerrada. Su madre no lo creería, y sólo conseguiría enojarla y herir sus sentimientos.
–Madame sugirió que nos quedáramos en Londres pero, cómo no, le dije que no podíamos, que tú habías venido a acompañarnos a Blackhope y que no podía pedirte que te quedaras aquí de brazos cruzados, cuando tienes tantas tareas pendientes en nuestras tierras. Además, la temporada de bailes ha terminado. Pero, al final, ¡todo se arregló! He invitado a madame Valenskaya a venir a Blackhope.
Lady Saint Leger sonreía de oreja a oreja. Stephen se la quedó mirando.
–¿Qué? ¿La has invitado a venir a casa con nosotros?
Su madre asintió con alegría.
–Sí. Y, por supuesto, a su hija y al señor Babington. No podía dejar de invitarlo, cuando nos ha recibido amablemente en su casa tantas veces. No puedo creer que no se me haya ocurrido antes esta idea.
Stephen contraía y descontraía la mandíbula, sin saber qué decir. Sospechaba que la idea de la visita había sido cosa de la médium.
–Estoy segura de que madame Valenskaya podrá comunicarse con los espíritus con la misma facilidad en Blackhope que aquí, en Londres –prosiguió lady Saint Leger–. De hecho, cuando le hablé de la casa, se quedó encantada. Dice que un lugar tan antiguo y lleno de historia es ideal para contactar con los espíritus. Nunca lo había pensado, pero tiene sentido –guardó silencio un momento y, después, miró a Stephen–. Sé que debería haberte pedido permiso, querido. A fin de cuentas, ahora es tu casa. Pero estaba segura de que me habrías dicho que invitara a quien quisiera.
–Por supuesto, madre. Es tu casa, siempre lo ha sido.
Ése era el problema, por supuesto. A pesar de ser el nuevo señor de Blackhope, a Stephen jamás se le ocurriría decirle a su madre a quién podía o no podía invitar.
Lanzó una mirada a Pamela, que lo observaba con una leve sonrisa en los labios. Había ocasiones en las que se preguntaba si Pamela no estaría alentando aquel absurdo interés de su madre por el espiritismo sólo para irritarlo. La oía hablar de Valenskaya y de sus sesiones tanto como a lady Saint Leger, pero a Stephen le costaba trabajo creer que Pamela se tragara aquella sarta de sandeces. Era una mujer que se regía por la cabeza, no por el corazón; lo había demostrado años atrás, al casarse con Roderick. Quizá hubiera sentido afecto por Roddy, a su manera, pero Stephen no podía creer que hubiera estado apasionadamente enamorada de su hermano y, desde luego, no la había abrumado el torrente de dolor que había inundado a su madre. En realidad, Pamela estaba más dolida por no haber heredado más que una pensión de viudedad que por haber perdido a su esposo. Stephen sabía por experiencia que tenía un corazón frío y calculador, y le costaba trabajo creer que deseara tanto comunicarse con Roddy.
Lady Saint Leger dio una palmadita a Stephen en la mano.
–Lo sé. Eres un hijo muy bueno, igual que Roddy. Sabía que no te importaría y, de todas formas, te pasas el día encerrado en tu despacho, o cabalgando por nuestras tierras. Apenas notarás que tenemos invitados.
Stephen lo deseaba sinceramente, pero se limitó a decir, con voz neutral:
–¿Cuánto tiempo piensan quedarse?
–Bueno, no hemos hablado de fechas. No sé lo que pasará, ¿sabes?, ni cuánto tiempo tardaremos en contactar con Roddy. Además, tres invitados no mermarán los recursos de Blackhope.
–No, por supuesto que no –dijo Stephen, y guardó silencio. No se le ocurría nada que decir que no disgustara a su madre. La vida había sido más fácil, pensó, cuando su única preocupación había sido localizar un yacimiento de plata y sacarlo de la tierra. Carraspeó–. Bueno, entonces... Supongo que podremos irnos dentro de poco.
–Sí, por supuesto. En realidad, cuanto antes mejor. Debo cerciorarme de que la casa esté preparada para recibir invitados.
Stephen dejó a su madre haciendo planes para la visita y se dispuso a subir a su habitación. Estaba al pie de la escalera cuando oyó unos pasos suaves a su espalda.
–¡Stephen! –reconoció la voz de Pamela, y se dio la vuelta con desgana.
–¿Qué? –preguntó con voz educada y mirada exenta de afecto.
Los años la habían cambiado un poco. De pelo rubio y ojos azules, seguía siendo hermosa, y sus rasgos pálidos eran un modelo de perfección. Avanzaba hacia él con sus acostumbrados andares lentos, como si estuviera convencida de que cualquier hombre estaría dispuesto a esperarla. Así era como caminaba por la vida, con confianza y serenidad, convencida de que siempre se saldría con la suya. Y, de hecho, tenía buenos motivos para creerlo; raras veces se habían frustrado sus planes.
–¿Por qué te vas tan deprisa? –preguntó, bajando la voz–. Quería hablar contigo.
–¿Sobre qué? ¿Sobre esas tonterías a las que arrastras a mi madre?
–¿Tonterías? –Pamela enarcó una ceja–. Estoy segura de que a lady Eleanor le horrorizaría oírte decir eso.
–Ya veo que a ti no –replicó Stephen–. ¿Por qué diablos vas a esas sesiones?
–A mí no me horroriza tu incredulidad –le explicó Pamela–. Todo el mundo percibe tu escepticismo, incluso tu madre, aunque no quiera reconocerlo. Eso no significa que yo esté de acuerdo contigo.
Stephen hizo una mueca y empezó a darse la vuelta.
–¿Por qué huyes de mí? –preguntó Pamela. Sonrió, con ojos brillantes por la certeza–. Antes te gustaba estar conmigo.
–Eso fue hace mucho tiempo –replicó Stephen con aspereza.
Pamela se acercó y subió al peldaño inferior. Se inclinó hacia él y le puso una mano en el pecho. Sus ojos azules lo miraban con ardor.
–Detesto la tensión que hay entre nosotros.
–No puede haber otra cosa –Stephen cerró los dedos en torno a la muñeca de Pamela y se la quitó del frente de la camisa–. Tú escogiste. Eres la esposa de mi hermano.
–Soy la viuda de tu hermano –lo corrigió Pamela con voz ronca.
–Es lo mismo.
Stephen giró en redondo y subió las escaleras sin mirar atrás.
Aquella noche le costó conciliar el sueño, aunque bebió una copa de coñac mientras daba vueltas por su dormitorio. Tenía la cabeza llena de ideas de médiums y de farsas crueles... y de una mujer menuda de figura sinuosa y rotunda y enormes ojos castaños abrasadores.
Fue una larga espera en la oscuridad; no dejaba de dar vueltas, de abrir y cerrar los ojos pero, por fin, se hundió en la negrura...
«El aire olía a humo y a sangre, y en el castillo resonaban los golpes de las espadas, realzados por los gemidos de heridos y moribundos. El olor acre lo hacía parpadear; el sudor le inundaba los ojos y le empapaba la camisa por detrás. No tuvo tiempo más que para ponerse su cota de malla y echar mano a su espada.
Estaba en la escalera, en la parte baja, retrocediendo despacio por los peldaños curvos de piedra que conducían a la habitación de la torre. Sabía que era su única y tenue esperanza de poner a salvo a la señora del castillo. A su amada.
Se encontraba detrás de él, y la resguardaba con su cuerpo. Como no era una cobarde, no había corrido a refugiarse en la habitación de la torre, con su pesada puerta de madera; en cambio, seguía junto a él, vuelta hacia el costado abierto de la escalera, empuñando su daga.
Su corazón rebosaba de amor por ella... y de miedo.
–¡Vete! –le gritó–. Sube a la habitación y enciérrate dentro.
–No pienso dejarte –repuso ella con voz serena, una voz sedosa y firme.
Él seguía blandiendo su espada, conteniendo al tropel de hombres que subían por la escalera. Tenía a dos delante, y en el costado que no estaba unido a la pared no había barandilla, sólo un espacio vacío que daba al vestíbulo principal. Algunos soldados intentaban encaramarse a la escalera por allí o agarrarle las piernas para tumbarlo. Uno había logrado asestarle un mandoble pero, por fortuna, había sido la parte plana de la hoja la que le había golpeado la pantorrilla, haciéndole daño a través del cuero grueso de sus botas, pero sin llegar a herirlo. Se había deshecho de todos ellos con una poderosa patada que había roto la mandíbula de un hombre y con una estocada descendente que había dejado a otro sin una mano. Lady Alys, a su espalda, se había desembarazado de otro soldado lanzándole el atizador que llevaba. El soldado había caído como un fardo pero, por desgracia, se habían quedado sin atizador.
Tenía el brazo cansado, pero seguía luchando. Sabía que lucharía hasta caer rendido, y aun entonces, seguiría luchando. Sabía que estaban perdidos, pero lucharía. Era su única esperanza».
Stephen abrió los ojos de par en par y gritó al tiempo que se incorporaba en la cama. Estaba empapado en sudor, y todavía sentía el dolor en el brazo, el escozor que el sudor y el humo le habían producido en los ojos.
–¡Válgame Dios! –exclamó–. ¿Qué diablos ha sido eso?
CAPÍTULO DOS
Olivia Moreland se recostó en el mullido asiento de su carruaje. Tenía la espalda rígida por la irritación. ¡Qué descaro el de ese hombre!
–Y tanto que locos Moreland –masculló.
Era un epíteto que había escuchado toda su vida, y la sublevaba. Su familia distaba de estar loca; sencillamente, el resto de la aristocracia inglesa eran unos esnobs anticuados y de pocas miras.
Bueno, tal vez sus abuelos hubieran sido un poco raros, reconoció Olivia por el bien de la justicia. Su abuelo se había obsesionado un poco con unas extravagantes curas medicinales, y la abuela siempre había afirmado que veía «más allá». Pero el padre de Olivia no era más que un erudito en antigüedades, y su tío abuelo Bellard, un hombre dulce y tímido que adoraba la historia y recelaba de los desconocidos. Ninguna de las dos aficiones tenía nada de singular, pensó.
El problema era, como bien sabía Olivia, que su familia pensaba y se comportaba de manera distinta al resto de la sociedad. El mayor pecado de su madre había sido nacer en la pequeña nobleza campesina en lugar de en la alta aristocracia. Personalmente, Olivia sospechaba que aquella actitud nacía de la envidia, porque ella, una don nadie, había logrado cazar al deseado duque de Broughton después de que ninguna de las debutantes con título nobiliario lo hubiera conseguido. El encuentro y subsiguiente enlace de sus padres había sido una encantadora historia de amor, al menos, para Olivia.
El joven duque de Broughton había ido a visitar una de las fábricas que había heredado tras la muerte de su padre. La madre de Olivia, una ferviente reformadora social, había logrado irrumpir en una reunión entre él y el gerente de la fábrica, esquivando a los secretarios, y le había expuesto apasionadamente las tremendas injusticias que padecían los trabajadores. El gerente había hecho ademán de echarla, pero el duque se lo había impedido y la había escuchado. Al final de la tarde, el joven duque también estaba indignado por la situación de sus trabajadores, además de locamente enamorado de la reformista pelirroja y voluptuosa. Contrajeron matrimonio dos meses después, para desolación de la duquesa viuda y de la mayoría de la nobleza británica.