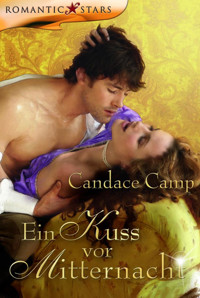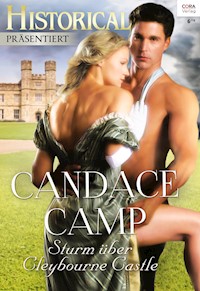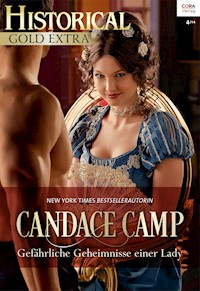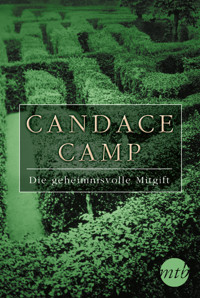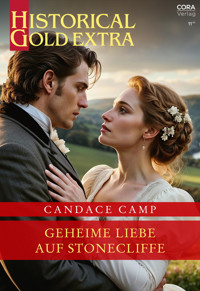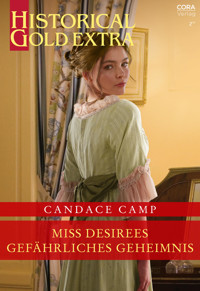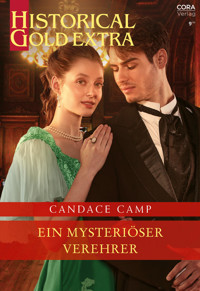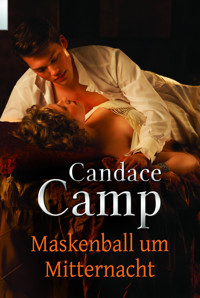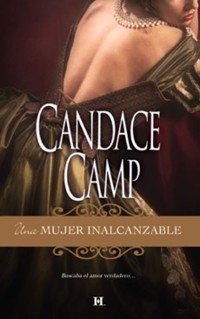
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Kyria Moreland era lo bastante hermosa como para ganarse el sobrenombre de "La Diosa" y lo bastante rica para atraer a todos los caballeros de Londres, pero se negaba a casarse hasta que no hubiera encontrado el amor verdadero. Entonces recibió un extraño paquete en misteriosas circunstancias, y se vio enfrentada al peligro, al asesinato y a un atractivo americano cuyo destino parecía estar unido al suyo. Rafe McIntyre tenía el encanto suficiente para seducir a cualquier mujer, pero su atractiva fachada ocultaba un amargo pasado. Su vasta experiencia le decía que Kyria estaba en peligro, y se negó a que resolviera sola el misterio del paquete. Pronto se quedó fascinado por los sucesos que se desataron con la llegada de aquella antigüedad de incalculable valor. ¿Quién le había enviado a Kyria ese tesoro envuelto en la leyenda? ¿Y quién estaba dispuesto a cometer un asesinato para conseguirlo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Candace Camp. Todos los derechos reservados.
UNA MUJER INALCANZABLE, Nº 3 - junio 2011
Título original: Beyond Compare
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicado en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-618-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Inhalt
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Nota de la autora
Promoción
CAPÍTULO UNO
Kyria estaba en el gran salón de baile cuando oyó gritos. Agudos y penetrantes, parecían proceder de cierta distancia, quizás incluso del piso de arriba. Kyria, que había estado comentando con Smeggars, el mayordomo, la disposición de los arreglos florales del banquete de bodas de Olivia, alzó la cabeza al oír dichos gritos, aguzó el oído y a continuación posó sus ojos en Smeggars. El mayordomo le devolvió la mirada, y la forma en que se crispó su sereno semblante durante una fracción de segundo convenció a Kyria de que estaba pensando lo mismo que ella: los gemelos habían vuelto a las andadas.
Suspirando, Kyria dejó su tarea y salió al pasillo seguida de Smeggars. Se encaminó hacia la escalera y rompió en un suave trotecillo cuando los gritos y los quejidos estallaron de nuevo. Subió la escalera a toda prisa, alzándose las faldas para no tropezar y al llegar al segundo piso vio sentada en el suelo, al fondo del pasillo, a una de las doncellas, que con las manos en la cabeza, parecía hallarse en pleno ataque de histerismo. Otra doncella se inclinaba sobre ella, intentando alternativamente levantarla y tranquilizarla. Un lacayo y otra doncella entraron corriendo en el enorme salón, que esa semana se estaba usando con más frecuencia debido al gran número de invitados llegados con ocasión de la boda.
Los preparativos de la boda de su hermana habían recaído, como solía ocurrir con casi todos los acontecimientos sociales en aquella familia, sobre los hombros de Kyria. Su padre, el duque, espantado por el sinfín de personas que había invadido sus, por lo general, apacibles dominios, se había refugiado en su taller del jardín, donde podía deleitarse trasteando con sus cacharros de barro. La duquesa, que encontraba a la mayoría de los miembros de su propia clase social frívolos e ignorantes, no tenía interés alguno en entretener a sus invitados, y los quehaceres domésticos le aburrían. Pese a que de tarde en tarde se avenía a hablar con el servicio de los menús, del alojamiento de los invitados u otras cosas semejantes, era más proclive a adentrarse en discusiones acerca de las espantosas condiciones de vida de la clase baja en Inglaterra y de los esfuerzos que los trabajadores debían realizar para rebelarse contra su suerte. Al acabar tales discursos, los sirvientes quedaban por lo general confusos y la duquesa, irritada.
Naturalmente, siendo Thisbe la mayor de las hermanas, era de esperar que fuera ella quien se encargara de los preparativos, pero a Thisbe le interesaban mucho más sus experimentos científicos. Y se habría podido pensar con toda justicia que, tratándose de una boda, era la novia quien más íntimamente debía comprometerse en la organización y ejecución de los preparativos. Pero Olivia había reaccionado con mayor horror que su padre, si cabía, ante la perspectiva de aquella invasión de invitados. De modo que era a Kyria a quien acudían el ama de llaves y el mayordomo en busca de instrucciones, y ella quien se había pasado la semana anterior organizando el alojamiento y las comidas de un gran número de convidados, muchos de ellos acompañados de varios criados. Sobre ella pesaba asimismo la tarea de proporcionar entretenimiento adecuado a los invitados mientras que, al mismo tiempo, se ocupaba de los preparativos de la boda. Quizá otros se habrían sentido abrumados por el esfuerzo, pero a Kyria le entusiasmaban semejantes desafíos. Había momentos, no obstante, en que deseaba que los gemelos no se mostraran tan dispuestos a dificultarle la tarea.
Entró corriendo tras la doncella y el lacayo en el salón. En la larga y elegante estancia reinaba el caos. Lady Marcross se había desmayado en uno de los sillones, y la condesa de Saint Leger, la madre del novio, se inclinaba sobre ella, abanicándola con un pañuelo. Miss Wilhelmina Hatcher, una de las muchas primas de los Moreland, y otra mujer a la que Kyria no conocía, se habían puesto en pie de un salto, tumbando un taburete y una mesa de finas patas, y se abrazaban la una a la otra, balbuciendo histéricamente. Lord Marcross agitaba el puño en dirección al techo, en tanto que la doncella y el lacayo corrían alrededor de la habitación presos de gran agitación, con las manos y las caras levantadas, gritando: «¡Ven aquí, pajarito! ¡Ven aquí, Wellie!».
El anciano lord Penhurst, sordo como una tapia, se había pegado la trompetilla al oído. Su hija gritaba hacia ella, intentando explicarle lo sucedido, y, de cuando en cuando, la voz del anciano se alzaba sobre el alboroto gritando quisquillosamente: «¿Qué? ¡Habla más alto, niña, maldita sea!». A su espalda, lady Rochester, que casi igualaba a lord Penhurst en edad, hacía resonar su bastón con autoridad, exclamando: «¡Detén ese griterío inmediatamente, Wilhelmina!».
Kyria se hizo cargo de la situación de una sola ojeada. Al principio no comprendió qué había causado tal alboroto, pero al alzar los ojos siguiendo el ejemplo de los criados y de lord Marcross, vio al loro encaramado en la galería tapizada de una de las ventanas que daban al oeste. El pájaro, de vívido color rojo anaranjado, tenía las alas azules plegadas y miraba con ojos brillantes y la cabeza ladeada la escena que se desarrollaba bajo él.
–¡Wellington! –exclamó Kyria, y, alzando las manos, indicó que se calmaran–. Está bien, no hay por qué asustarse. No es nada. Sólo el loro de los gemelos.
–Una mascota bastante estúpida, a decir verdad –rezongó lord Marcross.
–Bueno, no te quedes ahí pasmada, niña –le dijo lady Rochester a Kyria, golpeando de nuevo con su bastón para mayor énfasis–. ¡Haz algo!
Lady Rochester, la tía abuela de Kyria, era una enérgica anciana que vestía de negro desde hacía treinta años, no tanto en señal de luto por la muerte de su esposo, ocurrida muchos años atrás, como por considerar que el color negro favorecía su tez pálida. Kyria sabía por un retrato de la dama en su juventud que lady Rochester había sido en tiempos una belleza, pese a que en su rostro avejentado, coronado bizarramente por una peluca tan negra como su vestido, quedara poco de su antigua hermosura. Aunque, naturalmente, nadie se habría atrevido a llamar a aquello una peluca delante de sus narices. Lady Rochester poesía una lengua afilada como una navaja, que nunca dudaba en utilizar contra quienes la rodeaban y era una de las pocas personas capaces de hacer que Kyria se sintiera de nuevo como una torpe muchachita.
Kyria compuso una amable sonrisa y dijo:
–Sí, claro –se volvió de nuevo hacia los otros, diciendo–. Por favor, guarden silencio –alzando la cabeza, añadió–. ¡Ven aquí, Wellie! –se dio una palmada en el hombro como había visto hacer muchas veces a Alex y Con–. Ven aquí y te daré una golosina.
El loro giró la cabeza primero hacia un lado y luego hacia el otro, observándola, pensó Kyria, con una clara expresión malévola, y profirió un agudo graznido seguido de las palabras:
–¡Golosina! ¡Wellie, golosina!
–Eso es. Wellie, golosina –canturreó Kyria, palmeándose el hombro de nuevo.
El pájaro dejó escapar otro graznido y despegó de la galería que le servía de percha. Lanzándose en picado, clavó las garras en el pelo de lady Rochester y siguió volando con la intrincada peluca negra colgando de las uñas. Lady Rochester profirió un graznido semejante al del pájaro y se echó las manos a la cabeza. La visión de la cabeza desnuda de lady Rochester bastó para inducir en la prima Wilhelmina y su compañera otro ataque de histeria, mientras al otro lado de la habitación el anciano lord Penhurst rompía en un cacareo de carcajadas. Kyria apretó los labios para refrenar la risa que amenazaba con subirle por la garganta y corrió en pos del pájaro, seguida por la doncella y el lacayo. Wellington los condujo por el pasillo y las escaleras principales. Kyria bajó corriendo mientras el cortejo que la seguía crecía a medida que invitados y sirvientes se unían a la persecución. El primo Albert, que entraba por la puerta principal en ese momento, se quedó pasmado al ver a aquel gentío bajando por las escaleras hacia él.
–¡Cierra la puerta! –gritó Kyria–. ¡Cierra la...!
–¿Qué...? –empezó a decir Albert, aturdido, y agachó la cabeza al ver que el loro, rojo como una llama, se lanzaba hacia él de cabeza.
El pájaro salió volando por la puerta, y Kyria dejó escapar un gruñido de exasperación. Imposible saber adónde iría el pájaro. Pasó corriendo junto a Albert, que se había erguido y parpadeaba rápidamente. Haciéndose sombra con la mano, miró hacia arriba y vio a Wellington abriéndose paso entre las ramas de un viejo y extenso roble, al oeste de la casa. Bajó corriendo la corta escalinata que llevaba a la pradera de césped delantera, se giró y siguió al loro. Se detuvo bajo el roble y miró hacia arriba. Wellington se había encaramado a una de las ramas más altas y estaba haciendo trizas la peluca de lady Rochester. Kyria dejó escapar un gemido.
–¡Malditos sean Theo y sus regalos! –la doncella llegó hasta donde estaba Kyria y ésta se volvió hacia ella–. Tenemos que bajar a ese pájaro. Tráeme unas nueces, ¿quieres? Y corta una manzana. Veré si puedo hacerle bajar. Y, Cooper... –se giró y le dijo al lacayo–, busca a Alex y a Con y diles que vengan aquí ahora mismo si no quieren perder a Wellie.
Los criados asintieron con la cabeza y partieron a todo correr a cumplir sus encargos. El resto de los sirvientes y de los invitados pululaba alrededor de Kyria, mirando al loro en el árbol. Kyria paseó la mirada por ellos, deseando fútilmente que hubiera alguien que pudiera ayudarla. Reed, el más responsable de sus hermanos, había salido a caballo esa mañana con el capataz de la finca para ocuparse de algún problema en una de las otras granjas, y Stephen y Olivia estaban en la vicaría, hablando de la inminente ceremonia, junto con la madre de Kyria. Thisbe y su marido se hallaban, naturalmente, en su laboratorio, enfrascados en un experimento u otro. El laboratorio había sido construido unos años antes para reemplazar al cobertizo de Thisbe, que había volado por los aires accidentalmente a consecuencia de un experimento. La explosión había prendido fuego al taller de su padre, causando un pánico generalizado entre los sirvientes. El nuevo laboratorio estaba situado a distancia prudencial de la casa principal y de las dependencias anejas.
Como cabía esperar, pensó Kyria, estaba sola.
–Ven, Wellington, baja –dijo con voz seductora–. Te daré golosinas. Mucho mejores que esa peluca vieja. Sé bueno, Wellie. Ven aquí –se palmeó el hombro enérgicamente.
El loro abandonó un momento la industriosa destrucción de la peluca y ladeó la cabeza, mirándola. Kyria sonrió y siguió llamándolo. Lamentaba no saber silbar. De niña siempre había envidiado aquel talento en sus hermanos, pero, por más que lo había intentado, nunca había conseguido hacerlo. Le habría sido de gran ayuda en ese momento, pensó, pues Alex y Con, que a menudo dejaban suelto al pájaro de brillantes colores para que volara por la espaciosa habitación de los niños, solían llamarlo con un silbido. Se volvió hacia la multitud que se había reunido tras ella y la miró pensativamente.
–Albert, ¿tú sabes silbar?
Su primo la miró con sorpresa.
–¿Silbar?
–Sí, silbar.
Él se encogió de hombros.
–No lo sé. No lo he hecho desde que era niño.
–Pues inténtalo, ¿quieres?
Albert lo intentó, pero el leve chillido que profirió sólo consiguió que el loro ladeara la cabeza en el otro sentido y emitiera un graznido desdeñoso.
–¡Hola! –gritó el loro–. ¡Hola!
–Sí, hola, Wellie –respondió Kyria, palmeándose el hombro otra vez–. Ven aquí, Wellie. Sé bueno, Wellie. Ven con Kyria.
El loro paseó la mirada alrededor de la multitud, parloteando y señalando, dejó escapar un grito y voló hasta una rama más alta, dejando caer la peluca al suelo, donde quedó tendida como un extraño animal sin vida. Kyria se apresuró a recogerla. Estaba hecha trizas, pensó, acobardándose un poco al pensar en el rapapolvo que sin duda le echaría más tarde su tía abuela. Ella se encargaría, pensó con cierta acritud, de que Alex y Con se llevaran también su parte.
La doncella a la que había mandado a la cocina volvió resoplando junto a ella, con un puñado de trozos de manzana y unas nueces.
–Tenga, señorita. Lo he traído tan rápido como he podido.
–Gracias, Jenny –contestó Kyria, tomando un pedazo de manzana y alzándolo para que el loro lo viera–. ¡Mira, Wellie, una golosina!
El loro giró la cabeza a un lado y a otro y dejó escapar unos cuantos ruidos agudos, pero se negó tercamente a moverse de su elevada percha.
–No he visto a los gemelos de camino a la cocina, señorita, pero le dije a Patterson que fuera a buscarlos.
–Estarán fuera –dijo Kyria–. No se perderían por nada del mundo un alboroto semejante.
Nada atraía con mayor prontitud a los niños que una algarabía. Aunque, naturalmente, casi siempre eran ellos el centro de cualquier alboroto que se produjera en Broughton Park.
Kyria siguió intentando engatusar al pájaro con los pedazos de comida, y él continuó ignorando sus ruegos. La multitud expectante que formaban los invitados hacía cada vez más ruido, y, cuando una de las mujeres profirió una risotada, el loro se removió en su rama. Kyria intentó acallar al gentío, pese a que sabía que, aunque los invitados se quedaran callados un momento, seguirían hablando cada vez más alto, y el ruido y la agitación harían que el pájaro se alejara volando. A los gemelos se les partiría el corazón si perdían al loro. Tenía que hacer algo.
Pero lo único que podía hacer, pensó, era acercarse al pájaro y alejarse del ruido y el movimiento de la gente, donde Wellington pudiera concentrarse en ella y en el sabroso bocado que le ofrecía. Pensó fugazmente en Alex, que era ágil como un mono y podía trepar casi a cualquier parte. Pero a ella también se le había dado muy bien trepar a los árboles de niña y, por suerte, esas cosas no se olvidaban.
Estudió el árbol, que no era malo para trepar, pues tenía ramas bajas en las que apoyarse, y luego observó su atuendo. Un elegante vestido con miriñaque no era precisamente lo más indicado para trepar a un árbol. Pero no tenía tiempo para cambiarse, de modo que, dando un suspiro, se agachó, agarró el bajo de su falda, lo alzó y metiéndoselo entre las piernas, arrebujó las enaguas e introdujo el borde de la tela en su cinturilla. La falda arremangada dejaba al descubierto una importante extensión de sus piernas enfundadas en polainas, y Kyria oyó a su espalda más de una exclamación de sorpresa, además del leve chillido de la siempre impresionable prima Wilhelmina. Incluso la doncella, habituada a las extrañas costumbres de la familia Moreland, la miró boquiabierta de asombro. Kyria sabía que su conducta sería la comidilla de todos durante varios días y que sin duda se convertiría en otro ejemplo de la larga lista de sus excentricidades.
Encogiéndose mentalmente de hombros, se guardó los pedazos de fruta y nueces en el bolsillo y se acercó al árbol. Agarrándose al tronco por la rama más baja, se impulsó hacia arriba, pasó una pierna sobre la rama y trepó a ella. Una vez de pie, empezó a subir, rama a rama, hasta que llegó a lo más alto que podía ascender con la seguridad de que las ramas soportarían su peso. Miró a la multitud reunida allá abajo, que la miraba con estupefacción. Era, se dijo sintiendo un leve cosquilleo de miedo en el estómago, una caída muy alta. Pensó que había sido tonta por subir hasta allí. Alzó la cabeza y miró la tracería de ramas que se extendía a su alrededor.
Wellington se había movido durante su ascensión y estaba encaramado en lo más alto del árbol. Kyria se sentó y, sujetándose cuidadosamente a la rama, metió la mano en el bolsillo, sacó un pedazo de manzana y lo tendió hacia el pájaro.
–¿Ves? Una golosina, Wellie. Ven aquí y te la daré –le instó–. Sé bueno, Wellie. Ven aquí.
–Hola –respondió el loro, y profirió un sonido que se parecía notablemente a una carcajada.
–Sí, hola –Kyria disimuló su exasperación y agitó ligeramente la mano hacia el pájaro–. ¿Ves? Una golosina para Wellie –se palmeó el hombro. Se deslizó cuidadosamente sobre la rama, intentando engatusar al pájaro para que se acercara a ella.
Mientras se desplazaba poco a poco, se preguntó cuánto más podría avanzar por la rama, que se hacía cada vez más delgada. Se detuvo y, sujetándose a la ella con una mano, tendió la otra hacia el pájaro.
–Ven, Well...
Se oyó un fuerte crujido y, de pronto, Kyria cayó. Se golpeó con la rama que había debajo, se deslizó por ella y, girándose, intentó agarrarse frenéticamente. Sus manos se aferraron a la madera, y de pronto se detuvo en su caída, pero se encontró colgando de una rama a varios metros del suelo. Bajo ella, varias mujeres chillaban, mirándola con espanto. Kyria bajó la mirada hacia ellas y sintió un vuelco en el estómago al ver lo lejos que estaba del suelo. Iba a morir, pensó... y todo por intentar salvar a un estúpido loro.
Miró entonces hacia la pradera de césped y, más allá de ella, vio un caballo cuyo pelaje bayo relucía a la luz del sol cabalgando por el camino en dirección al árbol. Sobre su lomo iba sentado un hombre que, inclinado sobre el cuello del animal, cabalgaba como si fuera uno solo con su montura. Se le había caído hacia atrás el sombrero y su pelo, agitado por el aire, brillaba, dorado, al sol. Kyria sintió un repentino arrebato de esperanza, y una leve tibieza se extendió por su pecho. Se agarró con fuerza a la rama, viéndolo cabalgar hacia ella como un centauro. Sirvientes e invitados se apartaron cuando el desconocido saltó el seto de poca altura que separaba el camino de la pradera y corrió hacia el árbol. Kyria sintió que sus manos resbalaban sobre la rama, y su estómago se encogió de miedo. El jinete tiró de las riendas, se detuvo bajo el roble y, alzándose sobre los estribos, extendió los brazos hacia ella.
–Suéltese –dijo alzando la voz–. Yo la agarraré.
Kyria permaneció colgada un instante más, temiendo soltarse. Luego respiró hondo, cerró los ojos y abrió las manos. Cayó y, por un instante, se apoderó de ella el terror. Después chocó con el pecho del desconocido, cuyos brazos la rodearon al tiempo que el impulso de la caída los derribaba a ambos del caballo. Cayeron al suelo con un golpe seco.
Kyria quedó aturdida y abrió lentamente los ojos. Estaba tendida sobre el duro pecho del jinete, con su camisa blanca bajo la mejilla. Podía oír el latido de su corazón dentro de su pecho. Se movió cautelosamente, advirtiendo que todo su cuerpo parecía funcionar correctamente. Había sobrevivido. Alzó la cabeza, apartándola del pecho del hombre, y se encontró mirando los ojos más azules que había visto nunca. Sintió que le faltaba el aire, que no podía apartar la mirada. Él le sonrió, y el hoyuelo que se formó en su mejilla morena hizo trastabillar el corazón de Kyria. Era una extraña sensación que Kyria no había experimentado antes, y que le causaba al mismo tiempo extrañeza y enojo.
–Vaya, querida –dijo él, los ojos brillantes de regocijo, la voz profunda y levemente acentuada–. Si llego a saber que en Inglaterra se podían recoger mujeres bonitas de los árboles, habría venido antes.
El timbre de su voz, su forma morosa y suave de deslizarse sobre las palabras, hizo que un extraño calor se extendiera por las entrañas de Kyria. Sintió que se sonrojaba, y de pronto se dio cuenta de que tenía ganas de reír. Aquel impulso aumentó su exasperación; ella nunca, ni en su primera temporada en sociedad, se había comportado como una colegiala bobalicona y coqueta. El desenfado que mostraba el semblante del apuesto forastero la indujo a pensar que estaba acostumbrado a tratar con mujeres idiotas, que se comportaban como tales cuando él les sonreía. Kyria lo miró con el ceño fruncido.
–No le veo la gracia –replicó, pareciendo enojosamente quisquillosa incluso a sus propios oídos.
–¿De veras? –la sonrisa del desconocido no se apagó–. A mí, en cambio, siempre me divierte rescatar a muchachas bonitas de los árboles.
Kyria lo miró con reproche. Aquel hombre era sumamente irritante, pensó. Ni siquiera tenía la decencia de fingir que ella no se había comportado estúpidamente. Un auténtico caballero habría obviado lo ocurrido. Y, para colmo, ¡intentaba flirtear con ella!
–Yo no necesitaba que nadie me rescatara –le dijo altivamente.
La sonrisa de él se hizo aún más amplia.
–Oh, ¿de veras? El error ha sido mío, entonces.
Kyria hizo una mueca y empezó a incorporarse. Por un instante, el brazo con que él le enlazaba aún la cintura se tensó, apretándola contra él en aquella postura excesivamente íntima. Los ojos de ella centellearon, y ya se disponía a echarle una severa reprimenda cuando, antes de que pudiera decir nada, él la soltó y se levantó ágilmente, con aquella insufrible sonrisa aún en los labios. Se inclinó y le ofreció a Kyria la mano para levantarse. Ella ignoró quisquillosamente su mano extendida y se puso en pie, mirando a los sirvientes y los invitados, que los observaban con pasmo, aparentemente clavados en el sitio por el asombro. El hecho de que ellos se levantaran pareció liberar a los demás de su parálisis, y todos se acercaron a Kyria, armando un guirigay.
–¡Oh, milady! –Smeggars, el mayordomo, fue el primero en llegar hasta ellos–. ¿Está herida?
–Estoy bien –le aseguró Kyria, sacudiéndose las faldas revueltas.
–¡Prima Kyria! –Wilhelmina aprovechó la ocasión para romper en sollozos, escondiendo la cara en su pañuelo.
–¡Condenada regadera! –rezongó lord Penhurst con aquel tono chillón que él consideraba irónico.
–¡Pero bueno...! –exclamó indignada la amiga de la prima Wilhelmina, pero una mirada severa de lady Rochester le hizo tragarse sus palabras.
Por lo visto, la doncella de lady Rochester había acudido en auxilio de su señora, pues la indomable anciana llevaba ya la cabeza cubierta con un elegante gorro negro con reborde de encaje. Inclinándose sobre su bastón, miró a Kyria y soltó un áspero carraspeo.
–Como sigas así, algún día te romperás el cuello, Kyria. Recuerda lo que te digo.
–Sí, tía –contestó Kyria dócilmente, demasiado acostumbrada a las reprimendas de su tía abuela como para tomárselas a mal.
El desconocido volvió su encantadora sonrisa hacia la anciana y le hizo una elegante reverencia.
–Rafe McIntyre, señora, a su servicio.
Lady Rochester intentó mostrarse inflexible, pero a Kyria le pareció advertir que el destello de una sonrisa cruzaba su boca.
–¿Es usted americano? –preguntó la prima Wilhelmina, olvidando su llanto mientras miraba a McIntyre.
–Sí, señora, así es. Soy amigo del novio.
–¡Oh! –Kyria se giró para mirar al forastero, comprendiendo de pronto quién era–. Es usted el socio de Saint Leger.
Era también un buen amigo de Stephen, al que serviría de padrino de boda. Y ella se había comportado groseramente con él, pensó Kyria sintiendo un nuevo arrebato de vergüenza.
–Su antiguo socio –la corrigió él, posando en ella su brillante mirada azul.
Era guapo, no había duda, pensó Kyria. Cualquier hombre se habría dado por satisfecho con aquellos ojos luminosos y aquella sonrisa seductora, pero él además, pensó Kyria, había sido bendecido con una figura alta y de anchos hombros y un rostro bien modelado que enmarcaba un cabello castaño claro y abundante, ligeramente largo, rebelde y decolorado por el sol en mechones dorados. Kyria comprendió que aquel hombre haría desmayarse a la mitad de las mujeres de la casa. Cualquier duda que pudiera plantearles su baja alcurnia quedaría de sobra compensada por la fortuna que, según se decía, había amasado McIntyre gracias a las minas de plata cuando Stephen Saint Leger y él todavía eran socios. Por alguna razón, aquella idea enojó aún más a Kyria.
–A decir verdad –comentó lord Marcross, acercándose a McIntyre con la mano extendida–, cabalga usted magníficamente.
–Me temo que todo el mérito es del caballo –dijo McIntyre, soslayando ágilmente el cumplido, y, volviéndose, buscó a su caballo con la mirada. El bayo estaba a unos metros de distancia, pastando despreocupadamente. McIntyre sonrió y se acercó para tomar las riendas, pasándole una mano por el cuello–. La mitad de las veces parece que está a punto de quedarse dormido, pero lo cierto es que puede volar.
–¿Lo compró en Inglaterra? –preguntó el primo Albert.
–En Irlanda –contestó McIntyre, y un instante después varios hombres se congregaron a su alrededor para hablar de caballos.
–¡Oh! –Kyria se acordó de pronto del loro–. ¡Wellie! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? –se volvió para mirar el árbol.
El loro voló de una rama a otra más baja con un destello de rojo y azul, y profirió un graznido, enojado al parecer porque nadie le prestara atención. Rafe abandonó momentáneamente la conversación y alzó la mirada. Luego miró a Kyria.
–¿Eso era lo que intentaba hacer ahí arriba? ¿Atrapar a ese loro?
Kyria asintió con la cabeza. Rafe se llevó dos dedos a los labios y emitió un agudo silbido. Para desazón de Kyria, el loro se alzó de la rama y descendió en un amplio círculo para posarse sobre el hombro de McIntyre.
–Wellie, bueno –parloteó el pájaro.
Kyria se quedó mirándolos, enojada. Rafe se echó a reír y pasó un dedo por la cabeza del pájaro.
–Odioso pajarraco –dijo ásperamente lady Rochester–. Siempre he dicho que es ridículo tener un loro en Inglaterra. Su sitio está en África.
–En las islas Salomón, tía –la corrigió Kyria–. Es oriundo de las Salomón.
–Nunca he oído hablar de ellas –replicó lady Rochester–. No sé por qué se le ocurrió a tu hermano que sería un buen regalo.
–He traído una jaula, milady –dijo tímidamente Jenny, la doncella, alzando una pequeña jaula.
Rafe le lanzó a Kyria una mirada inquisitiva, y ella asintió.
–Sí, por favor, póngalo ahí. Jenny, llévelo al cuarto de los niños y métalo en la jaula grande –al ver que Jenny hacía una mueca, añadió–. Está bien. Déjelo ahí de momento. Les diré a los gemelos que se ocupen de él. ¿Dónde están esos dos, por cierto?
Jenny miró hacia atrás y Kyria siguió su mirada. El preceptor de los gemelos permanecía al borde de la multitud, con aspecto consternado. Kyria le hizo una seña y él se acercó con reticencia.
–Ignoro dónde están, señorita –comenzó a decir, anticipándose a la pregunta de Kyria–. Los dejé estudiando geografía y volví a mi habitación para recoger el libro de latín. Cuando regresé, se habían evaporado –frunció el ceño–. A decir verdad, milady, el señorito Alexander y el señorito Constantine muestran una falta de disciplina y de decoro que juzgo intolerable.
–¿De veras? –preguntó Kyria con voz engañosamente sedosa–. Bien, señor Thorndike, a decir verdad, en mi opinión muestra usted una notoria falta de habilidad a la hora de hacer que unas mentes ávidas e inquisitivas como las de mis hermanos se interesen por sus asignaturas. Creo que la duquesa le explicó los métodos con que prefiere que eduquen a sus hijos. Cuando examiné sus cuadernos la semana pasada...
El preceptor alzó altivamente el mentón.
–Yo, señorita, enseño tal y como me enseñaron a mí.
–¿Memorizando y repitiendo? –preguntó Kyria alzando una ceja–. La geografía puede ser una materia fascinante, una exploración de tierras y gentes distintas a nosotros, no una retahíla de nombres de países y de capitales aprendida de memoria. Tal vez convendría que mi madre revisara los deberes recientes de mis hermanos y le explicara de nuevo lo que quiere.
–No será necesario, señorita –replicó el preceptor gélidamente–. Porque voy a presentar mi dimisión –con ésas, giró sobre sus talones y se alejó con la espalda derecha como un palo.
Kyria dejó escapar un suave gruñido.
–Oh, cielos, es el tercero este año. Puede que me haya precipitado.
Rafe se echó a reír a su lado.
–Hablando por experiencia, imagino que los niños se alegrarán de perder de vista a su preceptor –hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa, alzando una ceja–. ¿Constantine y Alexander? ¿Como los emperadores?
–Sí. Son gemelos, ¿sabe?, y mi padre es experto en cultura clásica. Y yo también estoy segura de que se alegrarán –suspiró ella.
En ese momento, el mayordomo, que se había apartado discretamente de los invitados, regresó con una de las doncellas a la zaga.
–Milady...
–¿Sí, Smeggars?
–Martha tiene cierta información sobre el paradero de los gemelos, milady –fijó una mirada severa en la joven criada, que retorcía con nerviosismo el delantal entre las manos –. Hable, Martha.
–Yo, eh, bueno, no estoy del todo segura, señorita –comenzó la muchacha tímidamente.
–No importa. Dígame lo que piensa.
–Bueno, eh, esta mañana estuve limpiando la chimenea del cuarto de los niños, señorita, y oí hablar a los gemelos, y, bueno, me pareció que decían que iban a salir a cazar.
–¿A cazar? –repitió Kyria, atónita–. ¿Está segura?
–No, señorita. Les oí hablar de la cacería y luego uno de ellos, el señorito Con, creo, dijo que, bueno, que iban a... intercederla... no, a interceptarla, creo. También estuvieron hablando de dónde era la cacería.
–Está bien, gracias, Martha –Kyria frunció el ceño, extrañada.
–¿Hay cacería hoy? –preguntó Rafe.
–Sí. Nuestro vecino, el señor Winton, iba a celebrar una. Algunos de nuestros invitados se unieron a ella esta mañana, pero no entiendo por qué estaban hablando los gemelos de ir a ella. Son demasiado pequeños. Todavía no han cumplido once años, y, de todos modos, siempre hablan de la caza con gran repugnancia. Les encantan los animales, ¿sabe?, y... –Kyria se detuvo en seco y alzó la mirada hacia la cara del americano, atónita–. ¡Oh, dios mío!
–¿Qué? ¿Qué ocurre? –él se irguió al advertir la expresión de alarma de Kyria.
–¡Eso es! Están tramando algo. Lo sé. ¡Van a intentar detener la cacería! –exclamó Kyria, llevándose las manos a la cabeza–. El señor Winton se pondrá furioso. ¡Y justo antes de la boda de Olivia! He de hacer algo. Debo detenerlos –se giró y echó a andar hacia los establos.
Pero Rafe le dio alcance y la agarró de la muñeca.
–Espere. Déjeme ayudarla.
El contacto cálido y áspero de sus dedos difundió una extraña sensación por el brazo de Kyria. Ella parpadeó, mirándolo, momentáneamente distraída.
–Pero yo... he de intentar encontrarlos. Lo siento, debe disculparme. Pero...
–No, eso es lo que le estoy diciendo. Yo la llevaré.
–¿Los dos en su caballo? Pero el animal estará cansado –Kyria miró vacilante el caballo de McIntyre.
–Si apenas ha sudado una gota. Es muy fuerte, se lo aseguro. No hace falta que pierda el tiempo ensillando su caballo. Sólo dígame adónde hay que ir –McIntyre la tomó del brazo sin ceremonias y la condujo hacia su caballo. La montó sobre él y subió tras ella–. ¿Adónde vamos? –preguntó, rodeándola con sus brazos para tomar las riendas.
Enmudecida de asombro, Kyria señaló con el dedo. Rafe clavó los talones en los flancos del caballo y partieron a galope tendido.
CAPÍTULO DOS
Kyria iba sentada de lado a lomos del caballo, con el costado pegado al pecho de Rafe, cuyos brazos la rodeaban para agarrar las riendas. Su calor la envolvía, y no podía evitar sentir cuán íntimamente se encajaba su trasero entre las piernas de él. Nunca antes había montado así a caballo, y ello resultaba bastante enervante. Sentía una desacostumbrada tibieza entre las piernas, una especie de suavidad, una agitación innegablemente excitante.
–Debería haber traído mi caballo –dijo, luchando por ignorar el tumulto que sentía en su interior.
–¿Por qué? –preguntó, y su aliento agitó el cabello de Kyria.
–Bueno, yo... –se volvió y se encontró mirando fijamente el rostro de Rafe, del que sólo la separaban unos centímetros. De pronto sintió que se sofocaba y que se le secaba la garganta. Carraspeó–. Yo, eh, creo que, al final, habríamos ido más rápido. Su caballo va a cansarse.
–Ya le dije que es fuerte. Y usted es ligera como una pluma.
–En absoluto –contestó ella secamente–. Mido casi un metro setenta y cinco.
–Sí, es usted alta, desde luego –él sonrió; sus ojos azules la observaban con aprobación–. Enseguida me di cuenta. Eso me gusta. Aun así, no pesa usted lo suficiente para cansar a mi amigo –bajó el brazo y palmeó el cuello del caballo–. Usted dígame adónde hay que ir.
–Cruce ese prado –dijo Kyria señalando con el dedo mientras intentaba ignorar la sensación que le producía el contacto con el cuerpo de Rafe–. Sé dónde sueltan a los perros. El señor Winton es muy previsible. Estoy segura de que por eso Con y Alex han pensado que podrían cortarles el paso. Si subimos por Bedloe Hill, creo que podremos verlos.
Cruzaron a galope el prado y saltaron la cerca. Los cascos del bayo apenas rozaron el travesaño superior. Kyria, segura en el círculo que formaban los brazos de Rafe mientras la brisa enredaba su ya desordenado pelo, sentía la excitación de la carrera. Tenía el pulso acelerado y la respiración agitada. El olor masculino de Rafe excitaba su olfato, mezclándose con el olor del caballo y con el aire áspero del otoño.
Kyria dirigió a Rafe hacia una pendiente, y, al emprender su ascensión, aminoraron el paso. Desmontaron cuando el desnivel se hizo más abrupto y subieron a pie el resto de la colina. Rafe llevaba a su caballo de las riendas.
–Espero que podamos encontrarlos antes de que paren la cacería –dijo Kyria, preocupada–. El señor Winton se pondrá furioso si se la arruinan. Estaba ansioso porque nuestros invitados se unieran a él. Confía desesperadamente en que lord Badgerton le dé su aprobación. Es un consumado cazador. Y si Con y Alex arruinan la caza y le dejan por tonto... –suspiró–. De todas formas no aguanta a los gemelos desde que se les escapó la boa y...
–¿La qué? –la interrumpió Rafe.
–La boa constrictor. Les encantan los animales. Tienen un auténtico zoológico en el cuarto de los niños.
–Ah –McIntyre la miró fascinado–. Y, eh, ¿qué pasó exactamente cuando se escapó la boa?
–Oh, que se comió el pavo real del señor Winton –Rafe sofocó una carcajada, y Kyria lo miró fijamente–. Sí, ríase cuanto quiera, pero le aseguro que al señor Winton no le hizo ninguna gracia. Los gemelos tuvieron suerte de que estuviera demasiado alterado para acordarse de poner munición en la pistola, o aquél habría sido el fin de Augusto.
–Augusto es la boa constrictor, supongo.
–Sí. Hizo falta toda la diplomacia de Reed, y también una bonita suma de dinero a modo de compensación, para aplacar al señor Winton. Estaba extraordinariamente orgulloso de ese pájaro. Aunque, en mi opinión, no se perdió gran cosa. Siempre me ha parecido que tener pavos reales paseándose por el jardín resulta demasiado ostentoso. Además, hacen un ruido infernal.
–Estoy de acuerdo –los ojos azules de Rafe se iluminaron de regocijo.
Kyria le lanzó una mirada de reproche, conteniendo la sonrisa que amenazaba con aflorar a sus labios.
–A usted todo esto le divierte. Usted no tiene a ese hombre por vecino.
–No, afortunadamente –replicó Rafe con seriedad–. Qué horror, los pavos reales graznando a todas horas... o lo que sea que hagan los pavos reales.
–Chillan como si les estuvieran matando –le informó Kyria con desagrado.
–Deduzco, entonces, que nadie se percató cuando Augusto atacó al pavo.
Kyria dejó escapar una carcajada y se tapó la boca con la mano.
–¡Es usted terrible! Eso no tiene ninguna gracia.
Él le sonrió.
–Lo sé. Por eso no se ha reído usted.
–No he debido hacerlo –alcanzaron la cresta de la colina y contemplaron el paisaje que se extendía ante ellos–. ¡Allí! –gritó Kyria, señalando con el dedo–. Veo una chaqueta roja. ¡Rayos! Se han parado. Oh, Dios mío, deben de ser los gemelos.
–Vamos, entonces –Rafe la subió a la silla y se sentó tras ella.
Partieron al galope colina abajo. Pronto dejaron de ver las figuras distantes y tuvieron que fiarse de su memoria para orientarse entre la arboleda que se extendía más allá de la colina. Salieron a una senda estrecha, y Rafe dejó el caballo a rienda suelta. Cruzaron otra arboleda y salieron a una pradera de hierba que se extendía entre zonas boscosas. Y allí, pululando alrededor, había cierto número de jinetes y caballos. Rafe tiró de las riendas y pasó al trote entre el grupo hasta llegar al fondo de la pradera, donde una jauría de sabuesos ladraba y gemía, contenida por los guardianes. Delante de ellos permanecía de pie un hombre fornido con patillas en forma de chuleta de cordero, ataviado con chaqueta de maestro de caza. Tenía la cara casi tan roja como la chaqueta y hacía enérgicos aspavientos mientras gritaba a los dos niños que tenía enfrente.
Rafe comprendió de inmediato que aquéllos debían de ser los gemelos en cuestión. Finos como juncos y más bien altos para sus diez años, tenían el pelo negro y los ojos azules, y eran idénticos como dos guisantes de la misma vaina. Estaban de pie, mirando al hombre grueso, con los hombros erguidos y los brazos a los costados. Tras ellos, acobardado bajo un matorral, había un pequeño zorro rojo.
Rafe apenas había parado su caballo cuando Kyria se apeó de un salto y corrió hacia sus hermanos. Rafe ató su montura al arbusto más cercano y fue tras ella.
–¡Señor Winton! –Kyria se interpuso entre el hombre fornido y sus hermanos–. Lo siento muchísimo. Le pido disculpas en su nombre –se giró y miró enojada a sus hermanos–. ¿Se puede saber qué habéis hecho?
Los dos niños cruzaron los brazos casi al unísono y la miraron con obstinación.
–Es cruel y perverso, Kyria –dijo uno de ellos con descaro–. Tú misma lo dijiste, igual que mamá.
–Sí, lo sé –dijo Kyria–, pero no tenéis ningún derecho a interrumpir la cacería del señor Winton.
–¿Y qué derecho tienen ellos a asesinar a un pobre animal indefenso? –replicó el otro muchacho.
El caballero soltó un rugido y agitó la fusta hacia ellos.
–¡Engendros de Satanás! ¡Alguien debería daros una paliza!
Kyria se giró bruscamente y miró al caballero con frialdad.
–Permítame recordarle, señor, que la educación de los gemelos es cuestión que atañe únicamente a sus padres, y que no tiene nada que ver con usted.
–¡Son incorregibles!
Los ojos de Kyria brillaron.
–¡No lo son! Son simplemente niños con buen corazón que aman a los animales y sufren cuando ven que los matan por simple diversión.
–¿Lo ve? –el caballero agitó el dedo índice hacia ella–. Esa actitud es precisamente la causa de su comportamiento. Ustedes los animan a corretear por ahí como salvajes y...
Kyria puso los brazos en jarras con decisión.
–Nosotros los animamos a pensar por sí mismos.
–¡Alguien debería darles una azotaina! –los ojos de Winton amenazaban con salirse de sus órbitas; su cara se estaba volviendo de un tono alarmantemente rojo. Dio un paso hacia los gemelos.
Kyria se movió de lado, interponiéndose de nuevo entre el caballero y sus hermanos. Winton permaneció en la misma posición, con la fusta alzada amenazadoramente y el semblante desencajado de rabia. Rafe se colocó rápidamente entre el caballero y Kyria, deslizando la mano bajo su chaqueta mientras decía:
–Oiga, aguarde un minuto.
–¿Quién demonios es usted? –preguntó Winton.
–Pues –respondió Rafe, sacando un pequeño revólver de debajo de su chaqueta– soy el hombre de la pistola –todos lo miraron con asombro–. Le sugiero que se aparte de la señorita y de estos niños y se calme un poco. ¿Qué le parece?
–¿Qué? –el caballero miró la pistola y luego miró a Rafe–. Pero... pero...
–Sé lo que está pensando –continuó Rafe amablemente–. Está pensando que esta pistola no es gran cosa para que la lleve un hombre, y tiene toda la razón. Es un chisme más bien cursi. Pero, verá, me he percatado de que la gente de este país me mira mal cuando salgo a la calle con el Colt en el cinto, de modo que me parece mejor llevar ésta. Es menos alarmante, ¿sabe?, y además la puedo llevar en el bolsillo de la chaqueta, y ni siquiera se nota.
–¡Hala! –oyó que exclamaba uno de los chicos a su espalda, y el señor Winton dio un paso atrás.
–Señor McIntyre... –dijo Kyria débilmente.
–Descuide. No tengo intención de disparar –le aseguró Rafe jovialmente–. Aún no, al menos. Pero creo que ahora podemos discutir más tranquilamente los hechos. ¿Me equivoco, señor Winton? –el caballero asintió con la cabeza, lanzando otra mirada inquieta a la pistola de Rafe. Éste volvió a guardársela en el bolsillo, se apartó e, inclinándose hacia Kyria, murmuró–. Sólo quería detener la pelea.
Kyria hizo una mueca, pero a continuación se volvió hacia el señor Winton y dijo en un tono mucho más amable:
–Caballero, por favor, acepte mis disculpas por el comportamiento de los niños. Volverán a casa conmigo de inmediato y haré lo que esté en mi mano para asegurarme de que esto no se repita.
–Pero Kyria... –protestó uno de los chicos.
Kyria lo acalló con una mirada afilada y volvió a dirigirse al señor Winton.
–No quisiera que una riña insignificante estropeara la amistad que une a nuestras familias desde hace tanto tiempo. El duque y la duquesa siempre se han sentido afortunados por contar con un vecino tan excelente como usted.
–¡Pero han parado la cacería! –gritó el caballero, incapaz de refrenar su ira.
–Sí, lo sé, y al hacerlo han actuado inapropiadamente –convino Kyria con suavidad–. Le aseguro que hablaré de ello con mis padres.
–Pero ¿y la cacería? –la voz del caballero comenzaba a parecerse a un gemido.
–Espere un momento –dijo Rafe de nuevo–. Lo lamento, pero soy americano, así que estoy un poco confuso. Aclárenme una cosa. ¿Está diciendo que han salido ustedes con todos esos perros a cazar ese zorrito?
–Sí, desde luego. En eso consiste una cacería –Winton lo miró con desdén.
–Oh, ya veo –Rafe asintió, pensativo–. Sólo estaba... Bueno, en mi país normalmente uno sale a cazar un zorro solo, ¿sabe? No necesita la ayuda de un escuadrón.
El caballero alzó el mentón.
–Bien, yo, naturalmente, no necesito ayuda. Pero es así como se hace.
–Oh. Bueno, claro –Rafe miró a su alrededor–. El caso es que... creo que la parte contraria se ha cansado de esperar –se giró y miró intencionadamente el matorral delante del cual permanecían los gemelos. Los niños también se volvieron a mirar, y a continuación se apartaron, sonriendo. El pequeño zorro rojo se había ido.
–¡Maldita sea! –exclamó Winton, y miró furibundo a Kyria–. Su padre tendrá noticias mías.
–Estoy segura de que le encantará discutir la cuestión con usted.
Él sacudió la fusta hacia los gemelos una última vez, diciendo:
–¡Deberíais llevar correa! –dio media vuelta y se alejó hacia su caballo.
Kyria suspiró mientras observaba alejarse a su vecino. Rafe le lanzó una mirada con la ceja levantada.
–Entonces –dijo despacio–, dígame, ¿llamaría usted a esta situación «un día cualquiera en estos contornos»?
Kyria tuvo que echarse a reír. Resultaba difícil enfadarse con Rafe.
–Por desgracia, me temo que a menudo sí –dio media vuelta para mirar a los gemelos, que corrieron hacia Rafe y ella emocionados.
–¡Qué pistola tan fantástica! –exclamó Alex–. ¿Puedo verla? Por favor...
Rafe la sacó en la palma de la mano.
–Sí, pero no puedes tocarla. Está cargada. Cuando volvamos a la casa, la descargaré y dejaré que le echéis un vistazo.
–¿De veras? –Alex sonrió–. Eso sería estupendo.
–¡Qué pequeña es! –dijo Con, mirándola atentamente–. Nunca había visto una igual.
–No tiene mucho alcance. Sólo se puede usar en distancias cortas, pero es muy fácil de llevar.
–He de decir –los interrumpió Kyria, enojada– que mostráis por las armas un interés muy extraño teniendo en cuenta vuestra preocupación por ese pobre zorro al que Winton intentaba cazar.
–¡No es lo mismo! –protestó Con–. Ellos sólo quieren matar al pobre zorro por diversión. Theo dice que las armas son necesarias.
–Sin duda lo son cuando se vive en el desierto australiano, como Theo –señaló Kyria–. Pero ésa no es la cuestión. La cuestión es ¿por qué habéis tenido que hacerlo? ¡Y precisamente esta semana!
Con se encogió de hombros, pero Alex contestó con gravedad:
–Me pareció que esta semana causaría mayor impacto. A fin de cuentas, era la cacería más importante que seguramente celebrará nunca el señor Winton, gracias a nuestros invitados.
–A eso me refiero exactamente. Habéis puesto en ridículo a ese hombre delante de algunas personas importantes a las que deseaba impresionar. Ahora costará el doble aplacarlo. Y sospecho que a nuestros invitados tampoco les ha hecho mucha gracia.
–Mamá dice que uno no debe vacilar en sus convicciones sólo porque no sean mayoritarias –dijo Alex con un punto de pedantería.
Kyria dejó escapar un suspiro.
–No lo dudo. Pero no es ella quien intenta contentar a un sinfín de invitados y al mismo tiempo organizar la boda de Olivia –miró a su alrededor–. ¿Dónde están vuestros ponis? Nos vamos a casa. Así podréis explicarle a la tía Ermintrude por qué se escapó el loro de su jaula...
–¡No! –gritaron los niños al unísono, alarmados.
–¿Wellie está bien? –preguntó Alex con preocupación.
–Sí, desde luego que está bien. A esa criatura del diablo no puede pasarle nada –dijo Kyria secamente–. Pero voló por toda la casa provocando un enorme revuelo, y le quitó la peluca a la tía abuela y la hizo pedazos.
Los niños la miraron boquiabiertos.
–¿En serio? –preguntó Con, atónito, y Alex dejó escapar una risita.
–Oh, sí, es muy gracioso, claro –le dijo Kyria, añadiendo–. Dudo que os parezca tan divertido cuando os encontréis cara a cara con nuestra tía abuela.
–No –dijo Alex–. Pero ella sólo te echa un rapapolvo y te da un par de golpes con el bastón, y yo prefiero eso a un sermón de papá. Me mira de una manera que me da la impresión de que le he decepcionado.
–Oh, sí –dijo Con–. La peor fue la vez que perdí los soldaditos de plomo del tío Bellard. No dijo nada. Sólo me miró desilusionado.
Alex asintió enfáticamente con la cabeza.
–Es cierto.
–¿Seguro que Wellington está bien? –preguntó Alex.
–Sí, pero se escapó fuera y tuve que salir tras él. Se subió al roble que hay junto a la casa –hizo una pausa y miró a Rafe–. El señor McIntyre, eh, consiguió que bajara.
Rafe miró a Kyria con una media sonrisa en los labios, y ella recordó a su pesar cómo había caído en sus brazos y cómo había sentido que se cerraban a su alrededor como si fueran de hierro. Recordó también cómo se había estremecido su cuerpo. Pensando en aquel momento, se sonrojó y apartó la cara, incapaz de aguantar la mirada de Rafe.
Los gemelos se volvieron hacia Rafe balbuciendo, agradecidos, pero él alzó una mano y dijo:
–Fue vuestra hermana quien arriesgó la vida para capturar a Wellington, además de defenderos delante de vuestro preceptor y del señor Winton. De modo que sospecho que es a ella a quien debéis darle las gracias.
–¡Claro que sí! –exclamó Con, y rodeó a Kyria en un abrazo.
–¡Eres la mejor! –dijo Alex, envolviéndola en sus brazos desde el otro lado.
Kyria se echó a reír y plantó un beso en la cabeza de los dos gemelos.
–¡Pero eso no significa que vaya a defenderos delante de mamá. En eso estáis solos.
–Pero si fue ella quien nos dijo que teníamos que defender nuestras convicciones! –dijo Con–. No se enfadará mucho, ¿verdad?
–No creo que quisiera decir que debíais defender vuestras convicciones escapándoos del cuarto de estudio para ir a acechar al señor Winton. Ni creo que le agrade saber que vuestro preceptor se ha despedido.
–¿El bueno de Thorny? –exclamó Alex–. ¡Bromeas! ¿Ha huido?
Con pegó un salto, dejando escapar un grito de alegría.
–¡Qué bien! Era el peor preceptor que habíamos tenido.
–No. Spindleshanks fue el peor –dijo Alex.
–Era el más mezquino –convino Con–. Pero no era tan aburrido como el bueno de Thorny. Lo único que hacía el señor Thorndike era mandarnos copiar gramáticas latinas y cosas así, y era terriblemente aburrido.
–Puede ser, pero vosotros cambiáis de profesor más que yo de camisa –señaló Kyria, pero no pudo evitar sonreír a sus dos traviesos hermanos.
Los quería muchísimo, y le dolían los comentarios desdeñosos que se hacían sobre ellos. A veces su tendencia a meterse en líos resultaba exasperante, pero Kyria sabía que, por más alboroto que armaran, nunca lo hacían con mala intención. Eran sencillamente chicos despiertos e inteligentes, a los que su intrépida curiosidad conducía a menudo por caminos que otros niños no se atrevían a transitar.
Habían alcanzado los árboles donde los niños habían atado sus ponis y, tras una breve discusión, acordaron que Kyria montara el poni de Alex y que los dos niños subieran en el de Con. Rafe ayudó a Kyria a subir a lomos del poni. Luego montó en su caballo y emprendieron el regreso.
Kyria miraba de cuando en cuando a Rafe. Recordaba cómo se había sentido montada en su caballo y se estremecía. Sentía una leve punzada de desilusión por no regresar del mismo modo, y ello le causaba cierta sorpresa. Ella no era de las que se desmayaban por un hombre. Nunca secundaba a sus amigas cuando éstas cuchicheaban entre risitas sobre lo ancha que era la espalda de tal hombre o lo bonitos que eran los ojos de tal otro. Estaba dispuesta a admitir que algunos hombres eran guapos y que otros se mostraban inteligentes y encantadores, aunque rara vez encontraba esas tres cualidades juntas. Esos hombres, sin embargo, no despertaban emoción alguna en su pecho. Se había dado cuenta hacía tiempo de que no era la clase de mujer capaz de perder la cabeza por un hombre.
Sus amigas le decían que era más dada a pensar que a sentir, y el apodo que le habían puesto los solteros más codiciados de la sociedad londinense, «La Diosa», reflejaba no sólo su belleza clásica, sino también su aire vagamente distante. El hecho de no haberse enamorado de ninguno de los solicitados caballeros que pretendían su mano le daba más de un quebradero de cabeza. Le habría gustado conocer un amor semejante al de sus padres. Aunque, de todos modos, daba igual, se decía. Aparte de unas pocas y notables excepciones, los maridos eran por lo general autoritarios y agobiantes, y el matrimonio un acuerdo sumamente desigual. En su opinión, la mujer renunciaba al casarse tanto a su nombre como a su libertad. Había resuelto mucho tiempo atrás no casarse, y los años transcurridos desde su presentación en sociedad sólo habían fortalecido su decisión.
Lanzó otra mirada a Rafe, que cabalgaba pausadamente junto a los ponis, con la cabeza inclinada, escuchando la cháchara de los gemelos. Él pertenecía justamente, pensó con cierta irritación, a la clase de hombre que hacía desmayarse a casi todas las mujeres. Kyria tenía pocas dudas de que, cuando le presentara a los demás invitados de la casa, las mujeres se pirrarían por hablar con él. El pelo descuidadamente revuelto, los hombros anchos, los ojos azules como el cielo, la sonrisa devastadora... A Kyria no le costaba imaginarse a las señoras cuchicheando sobre él. Era un seductor, uno de esos hombres obsesionados con el galanteo. Sonreiría, halagaría y coquetearía a diestro y siniestro, confiando en añadir alguna conquista a su colección. Kyria, que se había presentado en sociedad nueve años atrás, estaba familiarizada con ese tipo de hombres. Era, además, una experta en eludir sus acometidas.
Apretó con firmeza los labios. El señor McIntyre descubriría muy pronto que ella no iba a caer en sus garras... Bueno, al menos metafóricamente hablando, se dijo esbozando una sonrisa al recordar que, literalmente hablando, ya lo había hecho. El viaje de regreso a casa fue más lento que el de ida. Los gemelos parloteaban sin cesar, exigiendo un relato minucioso del vuelo de su loro, sopesando los posibles castigos que merecería su escapada, y deteniéndose de tanto en tanto para abrumar a Rafe con preguntas sobre su caballo, su pistola, su acento y cualquier cosa que se les viniera a la cabeza.
Kyria se habría apresurado a acallar sus preguntas, pero pronto advirtió que Rafe era de sobra capaz de vérselas con los gemelos, respondiendo a algunas de sus cuestiones, soslayando otras y, en ocasiones, volviendo las tornas con otras preguntas de su cosecha. Estaba un tanto sorprendida pues, en los años que hacía desde que era una de las bellezas soberanas de la sociedad londinense, había descubierto que los interrogatorios de los gemelos arredraban a la mayoría de sus pretendientes. A pesar de la alcurnia de su padre, la suya no era una familia poco dada a las formalidades. A diferencia de otras familias de la nobleza, en las que los más pequeños permanecían encerrados en el cuarto de los niños y rara vez comían con los mayores, relacionándose con sus padres únicamente a las horas estipuladas, en el hogar de los Moreland los hermanos más pequeños podían frecuentar a sus mayores durante todo el día, y por lo general tomaban las comidas con ellos, a menos que los duques celebraran una de sus raras cenas de etiqueta. A quienes visitaban su casa, la presencia de los gemelos solía desconcertarlos, y cierto futuro conde que cortejaba a Kyria había llegado al extremo de decirle a ésta que encontraba a los niños impertinentes y que no podía por menos de asombrarle la laxitud de su educación. Kyria había respondido sugiriéndole que sin duda sería más feliz si en adelante no volvía a visitarla.
A McIntyre, en cambio, no parecía importunarle la locuacidad de los gemelos. Hablaba y reía con ellos a su manera lenta y suave. Parecía, pensó Kyria, estar acostumbrado a tratar con niños. Cuando se lo hizo notar unos minutos después, él volvió aquella lenta sonrisa hacia ella y dijo:
–Oh, me temo que pronto descubrirá que no me cuesta trabajo hablar con nadie. Si ello es una virtud o un defecto, tendrá que decidirlo usted, supongo –miró a Con y a Alex y añadió–. Creo que yo no era muy distinto de ellos. A su edad yo también solía meterme en líos.
–¿Y ya no? –preguntó Kyria, un poco sorprendida por el tono burlón de su voz. Si no tenía cuidado, pensó, él pensaría que estaba coqueteando..., lo cual no era cierto, desde luego.
Rafe sonrió y le guiñó un ojo.
–Bueno, supongo que mucha gente diría que todavía sigo haciendo travesuras.
Había algo en aquella voz, lenta y densa como dorada miel caliente, que agitaba algo en su interior, pensó Kyria, que apartó la mirada rápidamente y se alegró de que Alex distrajera la atención de Rafe haciéndole otra pregunta.
Cuando regresaron a la enorme y solemne pila de granito que formaba Broughton Park, el lacayo que abrió la puerta les dijo que los Moreland los estaban esperando en el salón principal. Alex y Con se escabulleron y subieron corriendo al cuarto de los niños, murmurando que debían comprobar si su loro había salido intacto de la aventura de aquella tarde. Kyria y Rafe comenzaron a subir la gran escalera principal, pero antes de que llegaran arriba, un hombre y una mujer aparecieron en lo alto de la escalera, sonriéndoles.
–¡Kyria! ¡Rafe! –la mujer comenzó a bajar las escaleras, seguida de su acompañante. Era menuda, tenía grandes y expresivos ojos marrones y el cabello castaño oscuro, y su rostro mostraba una dulce sonrisa. Llevaba un vestido de terciopelo rojo oscuro, y el ligero chal que cubría sus hombros se había deslizado hasta su brazo, de modo que flotaba tras ella al andar. Era Olivia, la hermana de Kyria, cuyas nupcias iban a celebrarse dos días después–. Smeggars nos ha contado lo ocurrido –continuó, preocupada, al llegar junto a ellos–. ¿Estáis bien? Gracias, querido –este último comentario iba dirigido a Saint Leger, que había recogido el extremo que arrastraba del chal y se lo había echado solícitamente sobre los hombros.
–Sí, claro –le aseguró Kyria automáticamente–. Estoy segura de que Smeggars exageraba.
–¡Rafe! Empezaba a preguntarme si vendrías –dijo Stephen, el novio de Olivia, tendiéndole la mano a su amigo y antiguo socio–. Te esperaba hace dos días. Pensaba que tal vez hubieras decidido echar raíces en Irlanda.
–Me entretuve comprando un caballo –explicó Rafe, estrechando la mano de su amigo–. En este viaje no tengo horarios. Estoy completamente decidido a actuar conforme a mi capricho.
–Sé perfectamente cómo actúas –respondió Stephen, y los cuatro siguieron subiendo las escaleras.
La extensa y bulliciosa familia de Kyria y Olivia llenaba el salón principal y, al entrar ellos, la estancia le pareció a Rafe un borrón de ruido y gente. Entonces se adelantó una mujer alta y escultural, que pareció asumir con facilidad el mando de la situación.
–¿Qué tal está? –dijo, sonriendo y tendiéndole la mano a Rafe–. Usted debe de ser el señor McIntyre. Hemos oído que rescató a mi hija esta tarde, por lo cual le estoy muy agradecida.
–Señora –Rafe se inclinó sobre la mano de la duquesa.
Sólo hacía falta mirar a aquella mujer, pensó, para ver a Kyria treinta años después. La duquesa de Broughton era tan alta como su hija y tenía su mismo cabello rojo, salvo por uno o dos mechones blancos entretejidos con él, y su pasada belleza seguía aún en gran parte presente en las firmes facciones de su cara.
–Sí, una gran exhibición –dijo un hombre acercándose a la duquesa y tendiéndole la mano a Rafe–. Soy el duque de Broughton. Encantado de conocerlo. El tío Bellard cuenta maravillas de usted.
–Gracias, señor. Yo también le tengo en gran estima.
Rafe había conocido al tío del duque dos meses antes, cuando el anciano caballero y él habían ayudado a Stephen y Olivia a dilucidar ciertos extraños incidentes que habían perturbado Blackhope Hall, el hogar ancestral de Stephen.
–Está deseando verlo –prosiguió el duque–, pero ya conoce al tío Bellard... No le gustan las reuniones populosas –a Rafe no le extrañó que el diminuto profesor, hombre extremadamente tímido y aficionado a los libros, no se sintiera a gusto entre aquel gentío. Broughton lanzó una mirada distraída alrededor de la habitación y dejó escapar un leve suspiro–. Confieso que a mí tampoco me gustan mucho.
–Lo sé, papá –Kyria lo tomó del brazo cariñosamente–. Preferirías estar fuera, en tu taller.
El duque sonrió un poco y su mirada adquirió una expresión abstraída.
–Hoy he recibido un nuevo cargamento de fragmentos de barro. Tienes que bajar a verlos, Kyria. Y usted también, eh...
–Señor McIntyre, papá –dijo Kyria.
–Sí, claro. Señor McIntyre –asintió con la cabeza, complacido, y se alejó pausadamente, con las manos unidas tras la espalda y la cabeza gacha.
–Por favor, no se ofenda –le dijo Kyria a Rafe–. Mi padre sabe quién es. Es sólo que las cosas triviales, como los nombres, suelen escapar de su mente, sobre todo cuando hay antigüedades de por medio. Supongo que está pensando en su nuevo cargamento. Mamá tendrá suerte si consigue retenerlo aquí hasta la cena –Kyria le lanzó una mirada de soslayo, diciendo–. Si se siente con ánimos, puedo presentarle al resto de la familia.
–Adelante –respondió Rafe con ligereza–. Estoy dispuesto a todo.
Kyria lo condujo hasta el lugar donde una mujer morena permanecía sentada, enfrascada en conversación con un hombre mayor. Cuando Kyria dijo su nombre, la mujer alzó la mirada vagamente. Entonces su cara se iluminó.
–¡Ah, Kyria! ¡Oh! –se levantó–. ¿Estás bien? Smeggars dijo...
–Smeggars exagera –dijo Kyria con firmeza–. Estoy bien. Thisbe, permíteme presentarte al señor McIntyre, el padrino de boda de lord Saint Leger.
–¿El qué? ¡Ah, sí, claro, la boda! Se me había olvidado. El doctor Sommerville y yo estábamos teniendo una charla sumamente interesante sobre los alótropos del carbono. ¿Sabías que...?
–Estoy segura de que no –respondió Kyria apresuradamente, y se volvió hacia Rafe explicando–: Thisbe es científica.
–Encantada de conocerlo –dijo Thisbe, tendiéndole la mano. Era alta, como Kyria, pero su pelo, que llevaba recogido hacia atrás con descuido, era tan negro como la noche. Sus ropas eran sencillas más que elegantes. No era tan guapa como Kyria, y sin embargo sus facciones marcadas poseían una belleza asombrosa, y sus ojos azules mostraban un vivo brillo de inteligencia–. Usted es el magnate de la plata, ¿no es eso? –continuó ella con la desconcertante franqueza que Rafe empezaba a esperar de los miembros de la familia Moreland.