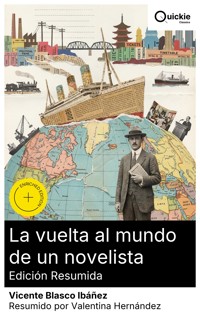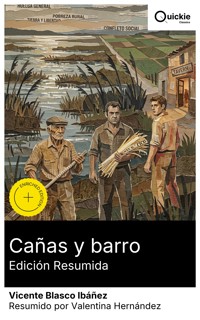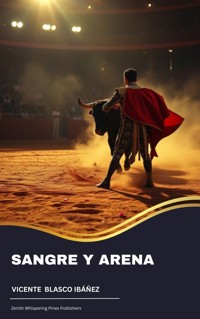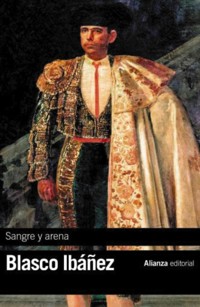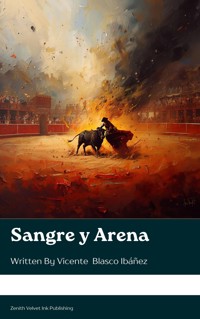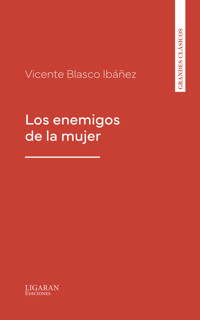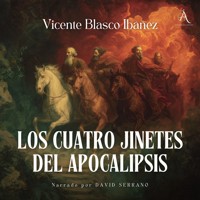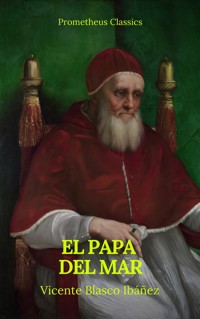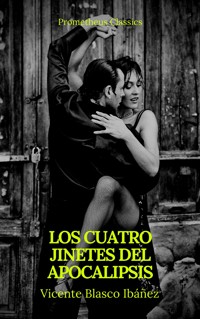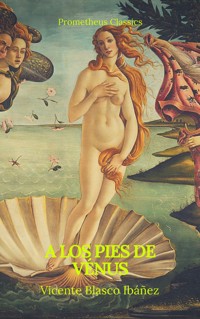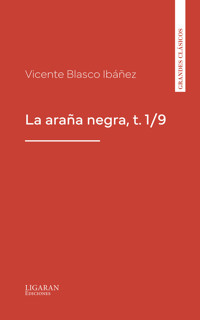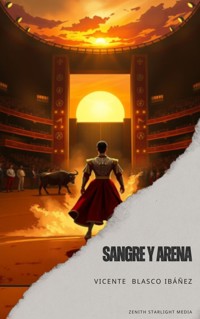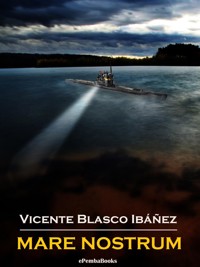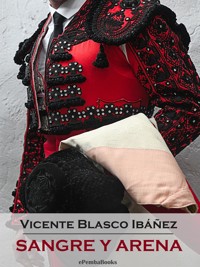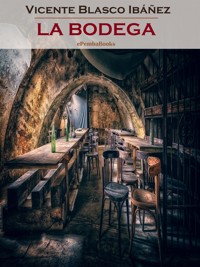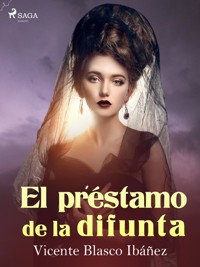
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Colección de cuentos del autor Vicente Blasco Ibáñez en la que, una vez más, nos vuelve a mostrar una crítica mirada desde el punto de vista naturalista a la política y la sociedad española de su época. Incluye los cuentos El préstamo de la difunta, Un beso, Las vírgenes locas, Los cuatro hijos de Eva y El monstruo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
El préstamo de la difunta
Saga
El préstamo de la difunta
Copyright © 1921, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509632
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL PRÉSTAMO DE LA DIFUNTA
I
Cuando los vecinos del pequeño valle enclavado entre dos estribaciones de los Andes se enteraron de que Rosalindo Ovejero pensaba bajar a la ciudad de Salta para asistir a la procesión del célebre Cristo llamado «el Señor del Milagro», fueron muchos los que le buscaron para hacerle encomiendas piadosas.
Años antes, cuando los negocios marchaban bien y era activo el comercio entre Salta, las salitreras de Chile y el Sur de Bolivia, siempre había arrieros ricos que por entusiasmo patriótico costeaban el viaje a todos sus convecinos, bajando en masa del empinado valle para intervenir en dicha fiesta religiosa. No iban solos. El escuadrón de hombres y mujeres a caballo escoltaba a una mula brillantemente enjaezada llevando sobre sus lomos una urna con la imagen del Niño Jesús, patrón del pueblecillo.
Abandonando por unos días la ermita que le servía de templo, figuraba entre las imágenes que precedían al Señor del Milagro, esforzándose los organizadores de la expedición para que venciese por sus ricos adornos a los patrones de otros pueblos.
El viaje de ida a la ciudad sólo duraba dos días. Los devotos del valle ansiaban llegar cuanto antes para hacer triunfar a su pequeño Jesús. En cambio, el viaje de vuelta duraba hasta tres semanas, pues los devotos expedicionarios, orgullosos de su éxito, se detenían en todos los poblados del camino.
Organizaban bailes durante las horas de gran calor, que a veces se prolongaban hasta media noche, consumiendo en ellos grandes cantidades de mate y toda clase de mezcolanzas alcohólicas. Los que poseían el don de la improvisación poética cantaban, con acompañamiento de guitarra, décimas, endechas y tristes, mientras sus camaradas bailaban la zamacueca chilena, el triunfo, la refalosa, la mediacaña y el gato, con relaciones intercaladas.
Algunas veces, este viaje, en el que resultaban más largos los descansos que las marchas, se veía perturbado por alguna pelea que hacía correr la sangre; pero nadie se escandalizaba, pues no es verosímil que una gente que va con armas y ha hecho viajes a través de los Andes pueda vivir en común durante varias semanas, bailando y bebiendo con mujeres, sin que los cuchillos se salgan solos de sus fundas.
Ahora ya no habían arrieros gananciosos que dedicasen unas cuantas docenas de onzas de oro al viaje del Niño Jesús y de sus devotos. Los más ricos se habían ido del pueblecillo; sólo quedaban arrieros pobres, de los que aceptan un viaje a El Paposo en Chile o a Tarija en Bolivia por lo que quieren darles los comerciantes de Salta.
Rosalindo Ovejero era el único que deseaba seguir la tradición, bajando a la ciudad para acompañar al Señor del Milagro en su solemne paseo por las calles.
Desde que anunció su viaje, el rancho de adobes con techumbre sostenida por grandes piedras, que había heredado de sus padres, empezó a recibir visitas. Todos acompañaban su encargo con un billete de a peso.
Las mujeres le narraban, sin perdonar detalle, las grandes enfermedades de que las había salvado la imagen milagrosa. Sus entrañas dolorosamente quebrantadas por la maternidad se habían tranquilizado después de varios emplastos de hierbas de la Cordillera y de la promesa de asistir a la procesión del Cristo de Salta. Ellas no podían hacer el viaje, como en otros años; pero Rosalindo iba a representarlas, pues el Señor del Milagro es bondadoso y admite toda clase de sustituciones. Lo importante era pagar un cirio para que ardiese en su procesión.
—Tomá, hijo, y cómpralo de los más grandes—le decían las mujeres al entregarle el dinero—. Te pido este favor porque fuí muy amiga de tu pobre mama.
Después iban llegando los varones: pobres arrieros, curtidos por los vientos glaciales de la Cordillera que derriban a las mulas. Algunos, durante las grandes nevadas, habían quedado aislados meses enteros en una caverna—lo mismo que los náufragos que se refugian en una isla desierta—, teniendo que esperar la vuelta del buen tiempo, mientras a su lado morían los compañeros de hambre y de frío.
—Tomá, Rosalindo, para que me lleves un cirio detrás del Señor. El y yo sabemos lo mucho que le debo.
Todos mostraban una fe inmensa en este Cristo que había llegado al país poco después de los primeros conquistadores españoles, a través de las soledades del Pacífico, en un cajón flotante, sin vela ni remo, el cual fue a detenerse en un puerto del Perú. La imagen había escogido a Salta como punto de residencia, y desde entonces llevaba realizados miles y miles de milagros. Pero las gentes sencillas de la Cordillera no aceptaban que esta divinidad omnipotente traída por los blancos pudiese vivir sola, y su imaginación había creado otras divinidades secundarias. Respetaban mucho al Cristo de Salta, pero les inspiraba más miedo la «Viuda del farolito», una bruja que se aparecía de noche con un farol en una mano a los arrieros perdidos en los caminos. El que la encontraba debía hacer inmediatamente sus preparativos para irse al otro mundo, pues seguramente ocurriría su muerte antes de que se cumpliese un año.
Rosalindo Ovejero contó los encargos antes de salir de su casa. Eran catorce cirios los que debía llevar en la procesión, y él sólo se creía capaz de sostener ocho, cuatro en cada mano, metidos entre los dedos. Luego pensó que siempre encontraría en los despachos de bebidas de Salta algún «amigazo» de buena voluntad que quisiera encargarse de los restantes, y emprendió el camino montado en un jaco que por el momento era toda su fortuna.
Para representar dignamente a los convecinos pidió prestadas unas grandes espuelas que, según tradición, habían pertenecido a cierto gaucho salteño de los que a las órdenes de Güemes combatieron contra los españoles por la independencia del país. Se puso el menos viejo de sus ponchos, de color de mostaza, y un sombrero enorme, por debajo de cuyos bordes se escapaba una melena lacia e intensamente negra, uniéndose a sus barbas de Nazareno. La silla de montar tenía a ambos lados unas alas fuertes de correa, llamadas «guardamontes», para librar las piernas del jinete de los arañazos y golpes de los matorrales. De lejos, estas alas hacían del pobre jaco una caricatura del caballo de las Musas.
Los dos orgullos del joven salteño eran su cabalgadura y su nombre. El nombre lo debía a una mestiza sentimental que había estudiado para maestra en la ciudad, llevando al pueblecito de los Andes el producto de sus desordenadas lecturas. Quiso crear una generación con arreglo a sus ideales poéticos, y a él le puso Rosalindo, a un hermano suyo que había muerto lo bautizó Idílio, y a una hermana que estaba ahora en Bolivia aconsejó que la llamasen Zobeida, como la esposa del sultán de Las mil y una noches.
Rosalindo llegó a Salta el mismo día de la procesión. Era en Septiembre, cuando empieza la primavera en el hemisferio austral, y las calles estaban impregnadas del perfume de flores que exhalaban sus viejos jardines. Volteaban las campanas en las torres de iglesias y conventos, esbeltas construcciones de gran audacia en un país donde son frecuentes los temblores del suelo. Un regimiento de artillería de montaña acantonado en Salta por el gobierno de Buenos Aires iba a dar escolta al Señor del Milagro. Los frailes de los diversos monasterios circulaban por las calles, de aspecto colonial, y por la antigua Plaza de Armas, rodeada de soportales lo mismo que una vieja plaza de España. Sobre algunas puertas quedaba aún el escudo de piedra, revelador del orgullo nobiliario de los que construyeron el caserón en la época que aún no había nacido la República Argentina y el país era gobernado por los representantes de la monarquía española.
Se presentó Ovejero puntualmente en la iglesia a la hora de la procesión. Desfilaron primeramente las diversas imágenes de los pueblos con su acompañamiento de devotos. Habían venido éstos de muchas leguas de distancia, bajando las montañas como rosarios de hormigas multicolores. Los hombres, al abandonar su caballo con alas de cuero y lazo formando rollo a un lado de la silla, marchaban con una torpeza de centauro, haciendo resonar a cada paso sus enormes espuelas. Con el sombrero sostenido por ambas manos y la cabeza inclinada, precedían humildemente a sus imágenes. Confundidos entre ellos pasaban sus chicuelos envueltos en ponchos rayados de rojo y negro, y sus mujeres, gordas y lustrosas mestizas, que parecían vestidas de máscaras a causa de sus faldas de colores chillones, verde, rosa o escarlata.
Las cofradías de la ciudad eran las que escoltaban al Cristo milagroso. Las señoritas de Salta iban de dos en dos, siguiendo las banderas y estandartes llevados por unos frailes ascéticos que parecían escapados de un cuadro de Zurbarán. Todas estas jóvenes aprovechaban la fiesta para estrenar sus trajes primaverales, blancos, rosa, de suave azul, o de color de fresa. Cubrían sus peinados con enormes sombreros de altivas plumas; en una mano llevaban una vela rizada y sin encender, envuelta en un pañuelo de encajes, y con la otra se recogían y ceñían al cuerpo la falda, marcando al andar sus secretas amenidades.
Esta devoción primaveral no tenía un rostro compungido. Las señoritas alzaban la cabeza para recibir los saludos de la gente de los balcones, o acogían con ligera sonrisa las ojeadas de los jóvenes agrupados en las esquinas. La emoción religiosa sólo era visible en la muchedumbre rústica que ocupaba las aceras, gentes de tez cobriza, ademanes humildes y voces cantoras y dulzonas. Las mujeres iban cubiertas con un largo manto negro, igual al de las chilenas; los hombres con un poncho amarillento y ancho sombrero, duro y rígido como si fuese un casco. Todos se conmovían, hasta llorar, viendo entre las nubes de incienso de los sacerdotes y las bayonetas de los soldados al Cristo prodigioso clavado en la cruz, sin más vestido que un hueco faldellín de terciopelo.
Detrás de la imagen arcaica desfilaba lo más interesante de la procesión: el ejército doliente de los que deseaban hacer pública su gratitud al Señor del Milagro por los favores recibidos. Eran «chinitas» de juvenil esbeltez y frescura jugosa, con una vela en la diestra y un manto negro sobre la falda hueca de color vistoso y amplios volantes. Por debajo de las rizadas enaguas aparecían sus pies desnudos, pues habían hecho promesa al Cristo de seguirle descalzas durante la procesión. Pasaban también ancianas apergaminadas y rugosas—como debía ser la «Viuda del farolito»—, que lanzaban suspiros y lágrimas contemplando el dorso del milagroso Señor. Y revueltos con las mujeres desfilaban los gauchos de cabeza trágica, barbudos, melenudos, curtidos por el sol y las nieves, con el poncho deshilachado y las botas rotas. Muchas de estas botas parecían bostezar, mostrando por la boca abierta de sus puntas los dedos de los pies, completamente libres.
Ni uno solo de estos jinetes de perfil aguileño, andrajosos, fieros y corteses, dejaba de llevar con orgullo grandes espuelas. Antes morirían de hambre que abandonar su dignidad de hombres a caballo.
Todos atendían a las pequeñas llamas que palpitaban sobre sus puños cerrados, cuidando de que no se apagasen. Algunos llevaban hasta cuatro velas encendidas entre los dedos de cada mano, cumpliendo así los encargos de los devotos ausentes. Rosalindo figuraba entre ellos, y un amigo que iba a su lado era portador de los seis cirios restantes. Los dos, por ser jóvenes, procuraban marchar entre las devotas de mejor aspecto.
Ovejero no había dudado un momento en cumplir fielmente los encargos recibidos. Con la imagen milagrosa no valían trampas. Únicamente se permitió comprar los cirios más pequeños que los deseaban sus convecinos, reservándose la diferencia del precio para lo que vendría después de la procesión.
Los entusiastas del Cristo que no habían podido comprar una vela necesitaban hacer algo en honor de la imagen, y metían un hombro debajo de sus andas para ayudar a los portadores. Pero eran tantos los que se aglomeraban para este esfuerzo superfluo y tan desordenados sus movimientos, que el Señor del Milagro se balanceaba, con peligro de venirse al suelo, y la policía creía necesario intervenir, ahuyentando a palos a los devotos excesivos.
Cuando terminó la procesión, Rosalindo apagó los catorce cirios, calculando lo que podrían darle por los cabos. Luego, en compañía de su amigo, se dedicó a correr las diferentes casas «de alegría» existentes en la ciudad.
En todas ellas se bailaba la zamacueca, llamada en el país la chilenita. Cerca de media noche, sudorosos de tanto bailar y de las numerosas copas de aguardiente de caña—fabricado en los ingenios de Tucumán—que llevaban bebidas, entraron en una casa de la misma especie, donde al son de un arpa bailaban varias mujeres con unos jinetes de estatura casi gigantesca. Eran gauchos venidos del Chaco conduciendo rebaños; hombretones de perfil aguileño y maneras nobles, que recordaban por su aspecto a los jinetes árabes de las leyendas.
El arpa iba desgranando sus sonidos cristalinos, semejantes a los de una caja de música, y los gauchos saltaban acompañados por el retintín de sus espuelas, persiguiendo a las mestizas de bata flotante que balanceaban cadenciosamente el talle agitando en su diestra el pañuelo, sin el cual es imposible bailar la chilenita.
Los punteados románticos del arpa tuvieron la virtud de crispar los nervios de Rosalindo, agriándole la bebida que llevaba en el cuerpo. Su amigo experimentó una sensación igual de desagrado, y los dos dieron forma a su malestar, hasta convertirlo en un odio implacable contra los gauchos del Chaco. ¿Qué venían a hacer en Salta, donde no habían nacido?... ¿Por qué se atrevían a bailar con las mujeres del país?...
Los dos sabían bien que estas mujeres bailaban con todo el mundo, y que las más de ellas no eran de la tierra. Pero su acometividad necesitaba un pretexto, fuese el que fuese, y al poco rato, sin darse cuenta de cómo empezó la cuestión, se vieron con el cuchillo en la mano frente a los gauchos del Chaco, que también habían desnudado su facones.
Hubo un herido; chillaron las mujeres; el hombre del arpa salió corriendo llevando a cuestas su instrumento, que gimió de dolor al chocar con las rejas salientes de la calle; acudieron los vecinos, y llegaron al fin los policías, que rondaban esta noche más que en el resto del año, conociendo por experiencia los efectos de la aglomeración en la fiesta del Señor del Milagro.
Rosalindo se vió con su amigo en las afueras de la ciudad, al perder la excitación en que le habían puesto su cólera y la bebida.
—Creo que lo has matado, hermano—dijo el compañero.
Y como era hombre de experiencia en estos asuntos, le aconsejó que se marchase a Chile si no quería pasar varios años alojado gratuitamente en la penitenciaría de Salta.
Todas las mujeres de la «casa alegre», así como los gauchos, habían visto perfectamente cómo daba Rosalindo la cuchillada al herido. Además, su arma había quedado abandonada en el lugar de la pelea.
El camino para huir no era fácil. Tendría que atravesar la Quebrada del Diablo, siguiendo después un sendero abrupto a través de los Andes, hasta llegar al puerto del Pacífico llamado El Paposo. Muchos chilenos, huyendo de la justicia de su país, hacían este viaje, y bien podía él imitarlos por idéntico motivo, siguiendo la misma travesía, pero en sentido inverso.
Rosalindo intentó ir a la mísera posada donde había dejado su caballo, pero cuando estaba cerca de ella tuvo que retroceder, avisado por el fiel camarada. La policía, más lista que ellos, estaba ya registrando los objetos de la pertenencia de Ovejero, entreteniendo así su espera hasta que se presentase el culpable.
—Hay que huir, hermano—volvió a aconsejar el amigo.
Juzgaba peligrosa, después de esto, la ruta más corta que conduce a la provincia de Copiapó en la vecina República de Chile. Era camino muy frecuentado por los arrieros, y la policía podía darle alcance. Ya que no tenía montura, lo acertado era tomar el camino más duro y abundante en peligros, pero que sólo frecuentan los de a pie. Como su ausencia iba a ser larga y le era preciso ganarse el pan, resultaba preferible esta ruta, pues al término de ella encontraría las famosas salitreras chilenas, donde siempre hay falta de hombres para el trabajo, y a veces se pagan jornales inauditos.
Rosalindo conocía de fama este camino, llamado del Despoblado. Detrás del tal Despoblado se encontraba algo peor: la terrible Puna de Atacama, un desierto de inmensa desolación, donde morían los hombres y las bestias, unas veces de sed, otras de frío, y en algunas ocasiones caían abrumadas por el viento.
Ovejero se guardó las espuelas en el cinto, renunciando a su dignidad de jinete para convertirse en peatón.
—Si tienes suerte—continuó el camarada—, tal vez en veinte días o en un mes llegues al puerto de Cobija o a las salitreras de Antofagasta. Hay arrieros que han hecho el camino en ese tiempo.
Y con la ternura que inspira el amigo en pleno infortunio, le dió su cuchillo y toda la pequeña moneda que pudo encontrar en los diferentes escondrijos de su traje.
—Tomá, hermano; lo mismo harías tú por mi si yo me hubiese «desgraciado». ¡Que el Señor del Milagro te acompañe!
Y Rosalindo Ovejero volvió la espalda a la ciudad de Salta, tomando el camino del Despoblado.
II
Lo conocía sin haber pasado nunca por él, como conocía todos los caminos y senderos de los Andes, donde hombres y cuadrúpedos son menos que hormigas, trepando lentamente por las arrugas y las aristas de unas montañas tan altas que impiden ver el cielo.
Su padre se había dedicado al arrieraje, y todos sus antecesores vivieron del ejercicio de la misma profesión. Llevaban productos del país a los puertos del Pacífico, para traer en sus viajes de vuelta objetos de procedencia europea, pues Buenos Aires y los demás puertos argentinos están muy lejos. En su casa, Rosalindo sólo había oído hablar de peligrosos viajes a través de los Andes y de la altiplanicie desolada de Atacama.
Después, en su adolescencia, fue de ayudante con algunos arrieros, cuidando las mulas en los malos pasos para que no se despeñasen. En estos viajes por las interminables soledades no temía a los hombres ni a las bestias. Para el vagabundo predispuesto a convertirse en salteador, tenía su cuchillo, y también para el puma, león de las altiplanicies desiertas, no más grande que un mastín, pero que el hambre mantiene en perpetua ferocidad, impulsándole a atacar al viajero. Lo único que le infundía cierto pavor en esta naturaleza grandiosa y muda, a través de la cual habían pasado y repasado sus ascendientes, eran los poderes misteriosos y confusos que parecían moverse en la soledad.
Ovejero tenía un alma religiosa a su modo y propensa a las supersticiones.
Creía en el Cristo de Salta, pero al lado de él seguía venerando a las antiguas divinidades indígenas, como todos los montañeses del país. El Señor del Milagro disponía indudablemente del poder que tienen los hombres blancos, dominadores del mundo, pero no por esto la Pacha-Mama dejaba de ser la reina de la Cordillera y de los valles inmediatos, como muchos siglos antes de la llegada de los españoles.
La Pacha-Mama es una diosa benéfica que está en todas partes y lo sabe todo, resultando inútil querer ocultarle palabras ni pensamientos. Representa la madre tierra, y todo arriero que no es un desalmado, cada vez que bebe, deja caer algunas gotas, para que la buena señora no sufra sed. También cuando los hombres bien nacidos se entregan al placer de mascar coca, empiezan siempre por abrir con el pie un agujero en el suelo y entierran algunas hojas. La Pacha-Mama debe comer, para que el hambre no la irrite, mostrándose vengativa con sus hijos.
Rosalindo sabía que la diosa no vive sola. Tiene un marido que es poderoso, pero con menos autoridad que ella: un dios semejante a los reyes consortes en los países donde la mujer puede heredar la corona. Este espíritu omnipotente se llama el Tata-Coquena, y es poseedor de todas las riquezas ocultas en las entrañas del globo.
Muchos naturales del país se habían encontrado con los dos dioses cuando llevaban sus arrias por los desfiladeros de los Andes; pero siempre ocurría tal encuentro en días de tempestad, como si los dioses sólo pudieran dejarse ver a la luz de los relámpagos y acompañados por los truenos que ruedan con un estallido interminable de montaña en montaña y de valle en valle.
La Pacha-Mama y el Tata-Coquena eran arrieros. ¿Qué otra cosa podían ser, poseyendo tantas riquezas?... Los que les veían no alcanzaban a contar todas las recuas de llamas, enormes como elefantes, que marchaban detrás de ellos. Las «petacas» o maletas de que iban cargadas estas bestias gigantescas estaban repletas de coca, precioso cargamento que emocionaba más a los arrieros de la Cordillera que si fuese oro.
Los del país no conocían riqueza que pudiera compararse con estas hojas secas y refrescantes, de las que se extrae la cocaína y que suprimen el hambre y la sed.
El padre de Rosalindo se había encontrado algunas veces con la Pacha-Mama en tardes de tempestad, describiendo a su hijo cómo eran la diosa y su consorte, así como el lucido y majestuoso aspecto de sus recuas. Pero siempre le ocurría este encuentro después de un largo alto en el camino, en unión de otros arrieros, que había sido celebrado con fraternales libaciones.
Al emprender su marcha por el Despoblado, pensó Rosalindo al mismo tiempo en el Cristo de Salta y en la Pacha-Mama. Las dos sangres que existían en él le daban cierto derecho a solicitar el amparo de ambas divinidades. Entre sus antecesores había un tendero español de Salta, y el resto de la familia guardaba los rasgos étnicos de los primitivos indios calchaquies. Si le abandonaba uno de los dioses, el otro, por rivalidad, le protegería.
Después de esto se lanzó valerosamente a través del Despoblado.
Los más horrendos paisajes de la Cordillera conocidos por él resultaban lugares deliciosos comparados con esta altiplanicie. La tierra sólo ofrecía una vegetación raquítica y espinosa al abrigo de las piedras. A veces encontraba montones de escorias metálicas y ruinas de pueblecitos y capillas, sin que ningún ser humano habitase en su proximidad. Eran los restos de establecimientos mineros creados por los conquistadores españoles cuando se extendieron por estos yermos en busca de metales preciosos. Los indios calchaquies se habían sublevado en otro tiempo, matando a los mineros, destruyendo sus pueblos y cegando los filones auríferos, de tal modo, que era imposible volver a encontrarlos.
El paisaje se hacía cada vez más desolado y aterrador. Sobre esta altiplanicie, donde caía la nieve en ciertos meses, sepultando a los viajeros, no había ahora el menor rastro de humedad. Todo era seco, árido y hostil. Las riquezas minerales daban a las montañas colores inauditos. Había cumbres verdes, pero de un verde metálico; otras eran rojas o anaranjadas.
En ciertas oquedades existía una capa blanca y profunda, semejante al sedimento de un lago cuyas aguas acabasen de solidificarse. Estos lagos secos eran de borato. Caminó después días enteros sin encontrar ninguna vegetación. Únicamente en las quebradas secas crecían ciertos cactos del tamaño de un hombre, rectos como columnas espinosas. Estos cactos, vistos de lejos, daban la impresión de filas de soldados que descendían por las laderas en orden abierto.
Rosalindo, en las primeras jornadas, encontró las chozas de algunos solitarios del Despoblado. Eran pastores de cabras—el rebaño del pobre—que realizaban el milagro de poder subsistir, ellos y sus animales, sobre una tierra estéril. Más adelante ya no encontró ninguna vivienda humana. La soledad absoluta, el silencio de las tierras muertas, la profundidad misteriosa de la carencia de toda vida, se abrieron ante sus pasos para cerrarse inmediatamente, absorbiéndolo.
Para darse nuevos ánimos recordaba lo que había oído algunas veces sobre los primeros hombres blancos que atravesaron este desierto. Eran españoles con arcabuces y caballos, guerreros de pesadas armaduras que no sabían adonde les llevaban sus pasos e ignoraban igualmente si la horrible Puna de Atacama tendría fin. Su jefe se llamaba Almagro y había abandonado a Pizarro en el Perú para atravesar esta soledad aterradora, descubriendo al otro lado del desierto la tierra que luego se llamó Chile.
«¡Qué hombres, pucha!», pensaba Rosalindo.
Y se consideraba con mayores fuerzas para continuar el viaje. Él a lo menos sabía con certeza adonde se dirigía, y encontraba todos los detalles topográficos del terreno de acuerdo con los informes que le había proporcionado su camarada y los solitarios establecidos en los linderos del desierto.
Ninguno de éstos, al darle hospitalidad en su vivienda, le hizo preguntas indiscretas. Adivinaban que huía por haberse «desgraciado», y como este infortunio le puede ocurrir a todo hombre que usa cuchillo, se limitaron a darle explicaciones sobre el rumbo que debía seguir, añadiendo algunos pedazos de carne de cabra seca, para que no muriese de hambre en su audaz travesía.
Cuando hubo consumido todas sus vituallas, no por esto perdió el ánimo. Mientras conservase una bolsa que llevaba pendiente de su cinturón, no temía al hambre ni a la sed. En ella llevaba su provisión de coca, alimento maravilloso para los indígenas, porque da la insensibilidad de la parálisis y suspende el tormento de las necesidades, esparciendo a la vez por todo el organismo un alegre vigor. Gracias a este anestésico—considerado en el país como un manjar de origen divino—podría vivir días y días, sin que el hambre ni la sed dificultasen su viaje.
Buscaba al cerrar la noche el abrigo natural de las piedras o de los muros en ruinas que revelaban el emplazamiento de algún establecimiento minero arrasado dos siglos antes. Sólo reanudaba su marcha con la luz del sol, para ir guiándose por las señales que le habían indicado, evitando el perderse en esta tierra monótona, sin árboles, sin casas, sin ríos, que le pudiesen servir de punto de orientación.
Lo que más le preocupaba era la posibilidad de que se levantase de pronto uno de los terribles vientos glaciales que barren la Puna. Mientras la atmósfera se mantuviese tranquila no se consideraba en peligro de muerte. El frío huracán, en esta altiplanicie donde es imposible encontrar refugio, resultaba tan temible como la nieve que sepulta.
La rarefacción de la atmósfera representaba igualmente una fatiga mortal para los que cruzaban por primera vez las altiplanicies andinas. Pero Ovejero, habituado a respirar en las grandes alturas, estaba libre del llamado «mal de la Puna». Tenía el corazón sólido de los montañeses y su pecho dilatado le permitía respirar sin angustia en unas tierras situadas a más de tres mil metros sobre el Océano.
Una mañana adivinó que había llegado al punto más culminante y difícil de su camino. Dos o tres jornadas más allá empezaría su descenso hacia el Pacífico.
«Debo estar cerca de la difunta Correa», pensó.
Conocía de fama a la «difunta Correa», como todos los hijos de la tierra de Salta.
Era una pobre mujer que se había lanzado a través del desierto a pie y con una criatura en los brazos. Su deseo era llegar a Chile en busca de un hombre: tal vez su marido, tal vez un amante que la había abandonado. Los vientos glaciales de la Puna la envolvieron en lo más alto de la planicie, y ella y su criatura, refugiadas en una oquedad del suelo, murieron de frío y de hambre. Meses después la descubrieron otros viandantes en el mismo estado que si acabase de morir, pues los cadáveres se mantienen en las secas alturas de la Puna en una conservación absoluta que parece desafiar a la muerte.
La piedad de los vagabundos andinos abrió una fosa en el suelo estéril para enterrar a esta mujer, apellidada Correa, y a su niño, colocando sobre los cadáveres un montón de piedras como rústico monumento.
Se extendió por todo el país la fama de la «difunta Correa». Eran muchos los que habían muerto en los senderos de la altiplanicie llamados «travesías», pero ninguno de los vagabundos fallecidos podía inspirar el mismo interés novelesco que esta mujer.
La tumba de la difunta Correa fue en adelante el lugar de orientación para los que pasaban de Salta a Chile. Todo viandante se consideró obligado a rezar una oración por la difunta y a dejar una limosna encima de su sepulcro. Uno de los solitarios del Despoblado se instituyó a sí mismo administrador póstumo de la difunta, y cada seis meses o cada año hacía el viaje hasta la tumba para incautarse de las limosnas, dedicándolas al pago de misas.
Este asunto era llevado con una probidad supersticiosa. El dinero de las limosnas permanecía meses y meses sobre la tumba, sin que los viajeros—en su mayor parte hombres de tremenda historia—osasen tocar la más pequeña parte del depósito sagrado. Muy al contrario, todos procuraban dar aunque sólo fuesen unos centavos, por creer que una limosna a la difunta Correa era el medio más seguro de terminar el viaje felizmente.
Rosalindo encontró al fin la tumba. Era un montón de piedras adosado a otras piedras que parecían la base de un muro desaparecido. Dos maderos negros y resquebrajados por el viento formaban una cruz, y al pie de ella había una vasija de hojalata, un antiguo bote de carne en conserva venido de Chicago a la América austral para acabar sirviendo de cepillo de limosnas sobre la sepultura de una mujer.
Ovejero examinó su interior. Una piedra gruesa depositada en el fondo del bote servía para mantenerlo fijo sobre la tumba y que no lo arrebatase el viento. Al levantar la piedra, su mirada encontró el dinero de las limosnas: unos cuantos billetes de a peso y varias piezas de níquel. Tal vez había transcurrido un año sin que el administrador de la muerta viniese a recoger las limosnas.
El gaucho conocía su deber, y se apresuró a cumplirlo. Con el sombrero en la mano, rezó todas las oraciones que guardaba en su memoria desde la niñez. «¡Pobre difunta Correa!...» Luego buscó en su cinto, a través de diversos objetos, el pañuelo anudado en cuyo interior guardaba toda su moneda.
Sacó a luz lo que poseía. Únicamente le quedaban tres pesos con algunos centavos. Durante los primeros días del viaje había tenido que pagar en algunos altos del camino, pues los habitantes de las chozas no eran simples pastores, como los del desierto, y se ayudaban para vivir dando posada a los arrieros. Le quedaba muy poco para hacer una limosna espléndida.
Pensó también con inquietud en lo que le esperaba al otro lado del desierto, cuando ya no estuviera solo y al encontrarse entre los primeros hombres renacieran otra vez las exigencias y los gastos de la vida social. Necesitaba dinero para continuar su viaje por tierra civilizada, para subsistir antes de que encontrase trabajo, y la cantidad que poseía no era suficiente.
Empezaba a olvidarse, abismado en estos cálculos, de la difunta y de todo lo que le rodeaba, cuando un personaje inesperado le hizo volver a la realidad con su inquietante aparición.
No estaba solo en el desierto. Vió al otro lado de la fila de piedras en forma de muro un perro enorme que gruñía, con la piel dorada cubierta de manchas de rojo obscuro. Vió también, al hacer un movimiento este animal, que tenía cabeza de gato, con bigotes hirsutos y unos ojos verdes que esparcían reflejos dorados.
Rosalindo conocía a esta bestia y no le inspiraba miedo. Era un puma que parecía dudar entre la audacia y el temor, entre la acometividad y la fuga. El hombre lo espantó con un alarido feroz, enviándole al mismo tiempo un peñascazo que le alcanzó en una pata. La fiera huyó en el primer momento, pero se detuvo a corta distancia. Aquel terreno lo consideraba como suyo. Sin duda permanecía junto a la tumba todo el año, por ser este el lugar más frecuentado en la soledad del desierto, resultándole fácil el nutrirse con los despojos de las caravanas o el sorprender a un hombre o a una bestia de carga en momentos de descuido.
Al quedar lejos no quiso Rosalindo hostilizarle por segunda vez. Veía en él a un guardián de la tumba. Hasta pensó supersticiosamente si este felino de la altiplanicie, mezcla de león y de tigre, tendría algo del alma de la difunta, pues en los cuentos del país había oído hablar muchas veces de espíritus de personas que continúan su existencia dentro de cuerpos de animales.
Dejó de ocuparse del puma para seguir mirando el bote de las limosnas. Una idea digna de ser tenida en cuenta acababa de surgir en su pensamiento en el mismo instante que le distrajo la presencia de la fiera.
Él estaba vivo y tenía poco dinero; en cambio la difunta Correa estaba muerta hacía años y no necesitaba comer ni le era forzoso ir a Chile como él. Aquellas limosnas iban a quedar meses y meses debajo del pedrusco, hasta que se le ocurriese venir al encargado de recogerlas. ¿No podían hacer un negocio honrado la difunta y él?...
Rosalindo no quiso aceptar ni por un instante la idea de apoderarse de este dinero. Por ser de una muerta tenía un carácter sagrado, y además representaba cierta cantidad de misas para la salvación eterna de la madre y su criatura. Pero era posible una operación de crédito entre los dos, que no resultaba completamente nueva.
Sabía por los arrieros y peatones de los Andes para lo que servían muchas veces estas tumbas con su depósito de limosnas. Como abundan las sepulturas en las diversas travesías de la Cordillera, los viandantes faltos de recursos se llevan con toda reverencia el dinero dedicado a los difuntos, pero dejando a éstos un recibo con la promesa solemne de devolverles una cantidad mayor.
Ovejero pensó que él podía hacer lo mismo. La difunta Correa era una buena mujer y aceptaría seguramente desde el fondo de su tumba de piedras este préstamo. Él, por su parte, siempre había sido fiel a su palabra y además empeñaba su firma. Lo que se llevase lo devolvería quintuplicado, y la difunta iba a ganar como réditos de la operación un gran número de misas.
Con la tranquilidad que comunica la pureza de la intención, fue recogiendo toda la moneda depositada en el fondo del bote. La contó: ocho pesos y cuarenta centavos. Luego buscó en su cinto un lápiz corto y romo, arrancando también un pedazo de papel de un diario viejo de Salta.
La redacción del documento fue empresa larga y difícil. En su niñez había figurado entre los mejores alumnos de la escuela de su pueblecillo, pero siempre consideró la ortografía como el más horripilante de los tormentos de la juventud, a causa de la diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas.
En el borde blanco del periódico declaró que tomaba a préstamo de la difunta Correa la expresada cantidad, comprometiéndose a devolvérsela sobre la misma tumba en el plazo de un año; y para hacer más solemne su compromiso, metió en cada palabra dos o tres mayúsculas. Después puso su firma: Rosalindo Ovejero, con las letras todo lo más grandes que le permitió la escasez del papel.
Cuando se hubo guardado el dinero en el cinto, depositó su recibo en el fondo del bote, colocando la piedra exactamente sobre él, para que en ningún caso pudiera llevárselo el viento.
Nada le quedaba que hacer allí. Ahora que se veía con más dinero para afrontar la existencia entre los hombres civilizados, deseaba salir cuanto antes del desierto.
El puma se había ido aproximando con un gruñido hipócrita, como si esperase verle de espaldas para caer sobre él. Rosalindo se inclinó, enviándole otro peñascazo que le hizo huir por segunda vez de aquella tumba que consideraba como su guarida.
Continuó el gaucho su marcha. Al día siguiente vió unos guanacos salvajes que corrían por el límite del horizonte. La vida vegetal y animal empezaba a reaparecer en el desierto. En los días siguientes los guanacos salieron a su encuentro formando manadas y los matorrales fueron más espesos y altos. La atmósfera resultaba más respirable; el terreno iba en descenso.
A la semana siguiente el fugitivo de Salta encontró hombres y durmió en viviendas que formaban míseros pueblos.
Siguió bajando, y al fin encontró el camino que se remonta a Bolivia y que en dirección opuesta iba a conducirle a la costa del Pacífico.
III
Pasó cerca de un año trabajando en las explotaciones salitreras establecidas por los chilenos en la costa del Pacífico. Vivió unas veces cerca de Antofagasta, otras en Iquique y hasta en Arica, junto a la frontera del Perú.
El trabajo no era extremadamente duro y se ganaban buenos jornales. Europa necesitaba abono para sus campos, y especialmente en Alemania los arenales del Brandeburgo se negaban a dar patatas y remolachas si no recibían antes la nutrición del ázoe solidificado en las llanuras chilenas.
Todos los pueblos vivían entonces en paz, y era preciso aumentar la producción del suelo para que una humanidad exuberante en demasía no se quedase sin comer. Llegaban vapores y veleros a los puertos del Pacífico cargados de carbón, y partían semanas después llevando sus bodegas repletas de salitre. Miles y miles de hombres trabajaban en el arranque de esta tierra blanca contenedora de un excitante fertilizador. Los brazos eran pagados con generosidad y el dinero corría abundantemente.
Rosalindo celebró como una protección de la suerte el haber huído de su país natal, librándose para siempre de su pobre y ruda profesión de arriero. En pocas semanas ganó lo que al otro lado de los Andes le hubiese costado un año de trabajo. Además, su existencia era mucho más fácil y dulce en esta tierra de emigración.
Hombres de diversos países trabajaban en las salitreras, y casi todos ellos vivían sin familia, pudiendo gastar alegremente sus considerables jornales. De aquí que, en días de fiesta, los obreros de gustos alcohólicos se entregasen a las más desordenadas fantasías en los cafés y los despachos de licores. No sabían cómo acabar su dinero en esta tierra de vida improvisada y escasas diversiones. Algunos disparaban sus revólveres escogiendo como blanco las botellas alineadas en la anaquelería detrás del mostrador. Era un lujo destrozar a tiros las botellas de champaña traídas de Europa, pagándolas luego a unos precios que hubiesen escandalizado a muchos ricos. Otros, para beber un simple vaso de vino, hacían abrir la espita de un tonel, dejando que chorrease en su vaso durante mucho tiempo lo mismo que una fuente, perdiéndose enormes cantidades de líquido. Luego pagaban con orgullo, delante de todos, para que se enterasen de su vanidad.
Con estas fantasías y otras menos confesables engañaban su tedio en este país abundante en dinero pero de aspecto entristecedor. La riqueza estaba en la profunda capa de salitre que cubría el suelo; pero esta tierra blanca que servía para fertilizar los campos de Europa no toleraba aquí ninguna vegetación. Una esterilidad valiosa pero triste rodeaba las nuevas poblaciones. El mayor lujo de los ricos era tener en sus casas unas cuantas macetas de flores. El agua para su riego había costado tan cara como los vinos más célebres.
Las interminables recuas de mulas, al acarrear del interior a los puertos las cargas de salitre, parecían acordarse melancólicamente de los campos donde habían nacido, con árboles, hierbas y arroyos. En las casas inmediatas a los caminos de esta tierra estéril, los dueños evitaban pintar sus cercas de verde, pues los pobres animales, engañados por el color, empezaban a roer los barrotes de madera, tomándolos por vegetales surgidos del suelo.
Rosalindo acabó por adquirir el mismo aspecto de los obreros del país. Ya no quedaba nada en él del gaucho salteño. Se había cortado las melenas y transformado su traje. Además, siguió con atención, en los diversos lugares de su trabajo, las predicaciones de algunos obreros procedentes de Europa que hablaban contra las compañías salitreras, incitando a los compañeros a la revuelta. Pero una huelga seguida de incendios y saqueos fue sofocada inmediatamente por los soldados chilenos con abundante empleo de ametralladoras, lo que devolvió la prudencia a Rosalindo y a la mayoría de sus camaradas.
Cuando llevaba ocho meses trabajando, experimentó una gran alegría al encontrarse con un hombre de su país que deseaba regresar a Salta.
La vida de este hombre en las salitreras había sido menos agradable y fructuosa que la de Ovejero. Trabajó y ganó buenos jornales en los primeros meses; pero era jugador, y todas sus ganancias se quedaron en las llamadas casas «de remolienda». Al final, sus deudas y sus continuas peleas le obligaban a abandonar el país.
Rosalindo, por ser un compatriota, atendió todas sus peticiones de dinero. Él no era jugador. Su vicio dominante había sido siempre la bebida, y aquí que ganaba mucho podía satisfacerlo con largueza, lo mismo que un caballero.
Al saber que su compatriota iba a volver a Salta por la Puna de Atacama, el gaucho, que era hombre de honor, incapaz de olvidar sus compromisos, pensó en la antigua deuda, que le preocupaba con frecuencia y hasta algunas noches le había quitado el sueño.
Mientras obsequiaba a su compatriota en un café de Antofagasta, le fue explicando su asunto.
—Tú pasarás por donde la difunta Correa, ¿no es eso, hermano?... Pues bien; cuando llegues a su sepultura, le dejas bajo la piedra estos treinta pesos. Ella me dió ocho y unos centavos, pero hay que ser rumboso con los que nos favorecen, y además la pobre tal vez está necesitada de misas.
Pidió también a su camarada que retirase el recibo escrito en un pedazo de periódico que había dejado en la tumba o que fuese en busca del encargado de recoger las limosnas para pedirle el tal documento. Los asuntos de dinero deben llevarse con limpieza, sobre todo si hay muertos de por medio. Cuando el camarada tuviese el recibo en su poder, debía enviárselo por correo para su tranquilidad.... Y le entregó unos cuantos pesos más por la molestia que le pudiese ocasionar el encargo.
Transcurrieron varios meses. Rosalindo trabajaba todos los días como un obrero de buenas costumbres. A pesar de que había sido hombre de pelea, evitaba las cuestiones en este mundo compuesto de gentes bravas y de todas procedencias, que para ir a ganarse el jornal llevaban siempre el cuchillo y el revólver. Él deseaba únicamente que le dejasen embriagarse en paz. De día trabajaba en la salitrera y de noche se emborrachaba en algún cafetín predilecto, hasta que ganaba su alojamiento tambaleándose, o lo llevaba hasta él un compañero casi a rastras.
De pronto se sintió enfermo. El médico, un joven recién llegado de Santiago, atribuyó su dolencia a los excesos alcohólicos; pero él creía saber mejor que este chileno presuntuoso cuál era la verdadera causa de su enfermedad.
Dormía mal y su sueño estaba cortado por terribles visiones. Esta vida de alucinación dolorosa había empezado para él cierta noche en que se dirigía a su casa completamente ebrio.
Una mujer le salió al paso: una mujer enjuta de carnes, con la tez algo cobriza y unos ojos grandes, negros, ardientes. Iba envuelta en un manto obscuro que había perdido su primer tinte y era del color llamado "ala de mosca". Agarrado a una de sus manos marchaba un niño cuya cabeza apenas le llegaba a las rodillas.
Rosalindo no conocía a la difunta Correa ni jamás encontró a alguien que pudiera describírsela. Pero al ver a esta mujer por primera vez, quedó convencido de su identidad. Era la difunta Correa; no podía ser otra, ¡Aquellos ojos!... ¡Aquel niño que la acompañaba!...
Se quitó el sombrero con la misma expresión reverente que cuando había rezado ante su tumba.
—¿En qué puedo servirla, señora?—dijo—. ¿Qué desea de mí?...
La mujer permaneció muda, y sus ojos redondos, de un ardor obscuro, le miraron fijamente. Al entrar en su casucha cerró la puerta, y la difunta, siempre con su niño de la mano, se filtró a través de las maderas.
Dormía Rosalindo en una pieza grande con siete compañeros más, pero aquella hembra dolorosa, como venía del otro mundo y todos los seres de allá dan poca importancia a las preocupaciones morales de la tierra, se metió entre tantos hombres, sin vacilación, permaneciendo erguida junto a la cama de Ovejero.
Cada vez que éste abría los ojos la encontraba frente a él, inmóvil, rígida, mirándole con sus pupilas ardientes y fijas, no alteradas por el más leve parpadeo.
A la mañana siguiente, el gaucho creyó haber atinado con la explicación de este encuentro. La pobre difunta había venido indudablemente a darle las gracias por los enormes réditos con que había acompañado la devolución del préstamo. Si permanecía muda y con aquellos ojos que infundían espanto, era porque las almas en pena no pueden mirar de distinto modo.
Afirmado en esta creencia, no experimentó sorpresa alguna cuando, en la noche siguiente, al regresar ebrio de su cafetín, tropezó con la enlutada y su niño cerca de la casa.
Por segunda vez se quitó el sombrero, gangueando sus palabras con una amabilidad de borracho.
—No tiene usted nada que agradecerme, señora. La palabra es palabra, y lo que siento es no haber podido enviarle más para que la digan misas. El año que viene, cuando algún amigo mío vaya para allá, tal vez le haga otra remesa.