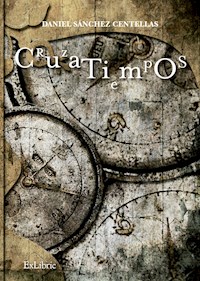Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Calle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La vuelta de los exploradores de la fragata Éretrin deviene un tránsito lleno de duelo, inquina y rabia contenida, pero el comandante Argüer tomará las riendas en una serie de decisiones entre el todo o la nada. Él y sus seguidores, inspirados por el compromiso contraído con todos los elevados conceptos asimilados allende los mares, se empeñarán en difundirlos e intentar cambiar su mundo a mejor. Sin embargo, a su vuelta encontrarán imperios en quiebra, sociedades en crisis y la terrible inercia del ser humano en persistir en sus errores y sus inercias, como son la confrontación bélica y el ansia de poder, que no cejarán en amenazar de nuevo sus hogares. La alianza que contraerán con el supuesto bando correcto ni será la mejor ni será la más honesta, pero al menos les llevará a una momentánea victoria para seguir en su misión. La ayuda de los lejanos seunimenses será crucial tanto por sus agentes como por su aparición directa. No obstante, la naturaleza humana tampoco permite que los momentos de paz y bienestar sean eternos y así, tanto los del atrasado continente de Onnoron como los de Seunime poco a poco padecerán la sombra de involuciones que requerirán el regreso de los comprometidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL REGRESO DE LOS COMPROMETIDOS
SEGUNDO LIBRO DE LA SAGA ÉRETRIN
DANIEL SÁNCHEZ CENTELLAS
EL REGRESO DE LOSCOMPROMETIDOS
SEGUNDO LIBRO DE LA SAGA ÉRETRIN
Editorial La CalleANTEQUERA 2022
EL REGRESO DE LOS COMPROMETIDOS
© Daniel Sánchez Centellas
Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico La Calle
Iª edición
© Editorial La Calle, 2022.
Editado por: Editorial La Calle
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Tel.: 952 70 60 04
Correo electrónico: [email protected]
Internet: www.editoriallacalle.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este ocualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en algunode los sistemas de almacenamiento existentes o transmitidapor cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico,reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorizaciónprevia y por escrito de EDITORIAL LA CALLE;su contenido está protegido por la Ley vigente que establecepenas de prisión y/o multas a quienes intencionadamentereprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,artística o científica.
ISBN: 978-84-16164-93-6
A todos aquellos yaquellas que creyeron enmí y me dan esperanzas,en especial a ella (N)y a ellos (D, C y E).
CAPÍTULO I
CRÓNICA DE UN MOTÍN ANUNCIADO
La fragata Éretrin, la única nave del continente de Onnoron que había regresado de un viaje de exploración al otro lado del mundo, era en estos momentos una nave sin capitán, sin gobierno y sin alma. Tal desgracia había sido mediada por la insidia y la maquinación de un aventajado valido del imperio de Strooli, Gotert Muntro, llevando a su capitán Alekt Tuoran a la salida desesperada de un suicidio. El hermano del capitán, Argüer Tuoran, capitán a su vez de la siniestrada fragata gemela Clan Tuoran, podía estar a punto de ser arrestado según las intenciones del valido, mientras la tripulación o bien estaba en un estado de anonadamiento o bien con una rabia contenida; por el cumplimiento de su disciplina como marineros, seguían ejerciendo sus funciones, de momento, en silencio. En cualquier caso, esa nave era en esos momentos un barril explosivo con la mecha a punto de consumirse.
Antes de que ocurriesen ninguna de las consecuencias que podrían esperarse de ese estado de cosas, el legado intelectual del malhayado capitán Alekt con su diario de bitácora, sus mapas, sus anotaciones y sus muestras recogidas en Seunime, era celosamente guardado por su fiel amigo Trucano y su hermano, que lleno de dolor y rabia, con la actitud queda y la sangre fría, trazaba un plan que llevaría a cabo ineludiblemente en muy poco tiempo. Había perdido a la persona en quien había confiado más en su vida, a su querido hermano, y precisamente en el momento en el que él le había pedido comprensión y confianza, justo entonces, perecía. Todo eso había sido injusto y era muy claro el culpable. No se lo pensaría dos veces.
Mientras, en otro camarote, acontecerían hechos con Gotert Muntro como ejecutor, totalmente ajenos al motín que indudablemente estaba urdiéndose contra él. Un motín que podía ser previsible y anunciado, pero cuya preparación iba a pasar por alto el valido del emperador. Por una vez, Gotert cometía un error grave dentro de su imbricada trama para conseguir un fin mucho más grande, desconocido y pernicioso para la historia de ese mundo. Aunque tantas cosas eran perniciosas para el mundo y quedan en la historia de ese mundo y de cualquiera, como eso, como hecho histórico. Como gran cosa y hecho épico, así también discurría de forma necesaria en la mente del intrigante todas las aberraciones que llevaba a cabo. Sin embargo, el error que cometía Gotert consistía en su exceso de confianza respecto a la situación en el momento actual. Probablemente, la aceleración de los hechos y la muerte de Alekt le habían sobrepasado por encima de lo que podía llegar a planificar. La muerte de Alekt había sido una decisión draconiana que caía sobre todos como un mazazo, en esencia les había dado una lección a todos, demasiado dura, y Gotert no era una excepción. Esa muerte había conseguido hacerle creer que Argüer ya no era un peligro, que se había quedado mentalmente desfondado, esa impresión le había hecho creer falsamente que tenía las manos libres y no tenía oponentes. Por otra parte, con su arresto temporal pensaba, también erróneamente, que Trucano no tenía ya credibilidad entre sus compañeros ni conocidos. Pero sobre todo, a Gotert, esa situación le había dejado en una falta de referentes, al no tener a nadie que considerar como rival. Eso en sí era un riesgo para un personaje tan acostumbrado a la contienda.
Probablemente, por esa falta de márgenes de actuación, ahora se sentía más dispuesto a hablar de lo que fuera con quien fuera y, por eso, aceptaba la audiencia de sus dos espías más útiles en ese viaje, los marineros Jamene y Torruanzuo. El sargento Rocarto les dio paso al camarote y encontraron a su jefe supremo sentado en una silla de su categoría, cómoda y más majestuosa que el resto de taburetes de la tripulación, con los brazos cruzados y levemente extendidos hacia abajo mientras parecía estar meditando. Los dos marineros, gorra en mano, mostraron el saludo marinero y musitaron:
—Con su permiso.
Entonces Gotert les preguntó en un tono más paternal que el acostumbrado:
—Y bien, ¿qué se os ofrece? Ahora podéis acercaros y hablarme sin amagos ni secretos. Ya habéis cumplido, de momento, vuestra función, y vamos a revisar vuestra lealtad con la causa que nos ha traído a este viaje.
La preocupante ausencia de referencias a ninguna recompensa preocupó mucho a los dos rufianes, por lo que habló Jemene:
—De eso se tataba, señor Gotert. Tamos aquí para saber que, ¿y depués qué?
—Aclararos, no sé qué me queréis insinuar. Quizás pudiera ser que hablamos de lo mismo, pero, por alguna grave sospecha, me da la sensación de que vais a exigirme una recompensa… demasiado pronto. —El rostro de Gotert empezaba a vislumbrar una intransigencia preocupante. Entonces Torruanzuo, que era el que sabía leer y tenía algo más de mundo, le dijo con más claridad:
—Señor Gotert. Depués d’haber cumplío nuestra faena, queremos saber cuándo se nos pagará y, si tuviese a bien, pues saber como cuánto es, también.
Gotert se había puesto duro de expresión. Se los quedó mirando un rato. A pesar de la maldad que había en su forma de hacer las cosas, no podía soportar en ocasiones ciertas faltas de educación. Aún no se habían hecho los funerales por Alekt, y esas sabandijas venían pidiendo su recompensa. Sin embargo, comprendía que les debía esta obra y a pesar de su falta de respeto intentó no sulfurarse. No obstante, les hizo un comentario punzante:
—Y cuando se trate de traicionarme a mí, ¿esperaréis a que el cadáver se haya enfriado al menos?
—¿Mande? —Torruanzuo se hacía el desentendido para evitar ser vilipendiado por su jefe, Gotert no quiso enzarzarse más. No obstante, les dio un breve discurso:
—Cobraréis, eso os lo aseguro, al final del viaje; especialmente por vuestros trabajos de información. Pero como pensamos que aún podéis hacer alguna obra de importancia, esperaremos a eso, a que acabe el periplo y así sumar el monto por todos vuestros servicios. De momento y como, por todo lo que os he explicado, estáis bajo mi nómina, eso significa que seguís estando bajo mis órdenes, eso que quede claro, y que en caso de necesitaros, debéis concurrir en ayuda. Tenedlo en cuenta, cada ayuda supone un incremento y cada ausencia una resta de vuestra paga final.
En aquel momento, a Gotert se le ocurrió una tarea que no estaría de más que la llevasen a cabo, dentro de todas sus maniobras para conservar oculto aquello que le interesaba y tras pensarlo unos segundos, les asignó dicha tarea:
—Lo que sí os voy a encomendar, y como veréis es tarea fácil, es la custodia de un fardo que Esquizel tiene guardado en cierto sitio. Vosotros a su vez, lo guardaréis en lo más profundo de vuestros petates, lo trasegaréis en total secreto. Si es necesario, os agenciáis otro petate y lo cubrís de ropa por encima, pero nadie debe verlo, nadie. Ese fardo, que os quede claro y meridiano, solamente me lo podréis entregar a mí y, aunque acontezca el fin del mundo, yo seré el único que os lo pueda requerir. En el caso de que alguien lo pudiera ver y se sepa, no solo perderéis todos los emolumentos, sino que os impondré un severo castigo. Para que Esquizel os entregue el fardo, debéis presentaros con esta nota. —Gotert, mientras decía eso, escribía una especie de garabato en un papel pequeño, lo doblaba varias veces y se lo entregaba a Torruanzuo alargando la mano, obligando al marinero a acercarse y cogerlo con una reverencia más o menos acertada—. Vuestra paga depende de vuestra promesa y vuestra promesa os obliga en cuerpo y alma. Ahora podéis iros y haced presto lo que os he dicho.
—Como usté guste mandar, su reverencia. —Torruanzuo se quedó muy serio, porque era la primera vez que le encargaban algo con tanto rigor.
Tras soltarle ese tratamiento erróneo, pues se dedicaba a los sacerdotes, se le oyó a alguno de los dos decirse:
—¿Qué é periplo, tío? ¿Y ka disho d’un monumento?
Lo cual provocó la risa de Gotert, cosa que no le estaba de más. Pensó que podría seguir engatusando a aquellos dos útiles inútiles para que siguiesen a su servicio, que siendo aún insondables en sus posibilidades, sería bueno mantenerlos. Era también una gran cualidad su ignorancia, con la que se podía jugar la baza de la promesa del marinero fundamentado en una maraña de supersticiones. Pero en ese preciso momento, en su camarote y con esa charla, no podían ejercer la valiosa función de confidentes que ahora hubiera necesitado, ya que el motín se había iniciado desde la sombra solo hacía unos minutos. El primer paso venía de Argüer que, una vez en la sentina, donde se almacenaban las armas de fuego y las ballestas más mortíferas, seleccionaba las más potentes y a la vez más manejables. Lo podía hacer con tranquilidad, después de haber dejado tras de sí una puerta forzada y un centinela yaciendo en el suelo con el cuello partido. El otro paso era el de la reunión de Nástil, Trucano y el poderoso Balana, que viendo moverse al capitán Argüer se podía intuir lo que se llevaba entre manos, se les acercó, les advirtió de que debía contar con ellos como fuese y así se unió al puñado de hombres que arrebatarían el poder a Gotert y a los suyos. Cada uno de ellos se armó con dos armas de disparo, ya fueran ballestas o fusiles, además de uno o dos sables y cuchillos especiales para ser arrojados. Acarrearon todas las armas que pudieron y, en previsión de necesitar más disparos, dejaron cargados más fusiles y arcabuces en los corredores del primer puente, antes de llegar a la cubierta. Irrumpieron rápidos como demonios, sin aviso y en silencio, apuntaron a los soldados y sin piedad ni contemplaciones los abatieron a todos, con el fuego de armas o con la fuerza de las manos. Luego, irían a matar al mezquino Esquizel, al cual fueron expresamente a buscar interrogando sable en mano sobre su paradero a todo el que se encontraban en su camino. En ese momento, dicho marinero salía por la escotilla desde las cubiertas inferiores; precisamente acababa de hacer la entrega a Torruanzuo de un fardo misterioso de enorme importancia para Gotert. Justo a tiempo de cumplir su último encargo, recibió un balazo en todo el pecho. Esa implacable búsqueda entre los marineros, con ese terrible resultado, ayudaría a imponer el terror necesario para que los que querían conservar la vida se estuviesen quietos y los que tenían claro su bando les ayudasen lo más pronto posible. Solo faltaban Gotert y su sargento, y a por ellos iban. Jamene, quien en ese momento venía de hablar con el desdichado sargento, recibió un fuerte culatazo de fusil por parte de Argüer en cuanto se le apareció delante, por una casualidad de las trayectorias de ambos. Argüer no quiso seguir con él, ya que había que asegurar el éxito de la toma del poder, si liquidaba a la cabeza pensante del desastre que se había cernido sobre la Éretrin. Esa cabeza pensante era, por supuesto, Gotert Muntro. No lo veían, seguramente debía de estar en su camarote. Los cuatro amotinados, arma en mano, se reunieron delante del alcázar de popa donde ahora en el interior se hallaría Gotert. Aún no habían gritado demasiado ni provocado más ruido que los pocos estruendos de los disparos, pudiera ser que aún conservasen el elemento sorpresa, por lo que aún se movían con cautela. Pero en ese estadio de la acción, Gotert debía estar avisado como mínimo por el silencio repentino tras oírse el ruido de las descargas, tras unos murmullos de agitación indicando que algo no marchaba bien fuera de su puesto. Esa fue la razón por la que mandó al sargento a ver qué pasaba. A este, salir por la puerta del alcázar, le supuso su muerte inmediata, por un preciso disparo en el centro de su frente por parte de Nástil. Todos excepto el ballestero debían recargar o volver a por alguna de las armas cargadas para encender mecha y disparar, ahora podían ser vulnerables. Precisamente en ese momento, fue Gotert quien se asomó por el pasillo que abría a los camarotes del castillo de popa con su sable en la mano y percibió lo que estaba ocurriendo en seguida, por lo que inútilmente gritó:
—¡A mí la guardia! —La guardia estaba liquidada—. ¡Fieles de la Éretrin! —Muertos o amedrentados.
Desesperado, solo le quedó decir:
—Que alguien venga en mi ayuda. —Nadie vino.
Pero a pesar de su soledad, salió con su sable para enfrentarse a quien fuese. Casi tropieza con el cadáver del sargento, pero se recuperó del tambaleo y salió a la luz. Así, moviéndose a traspiés, se puso delante de sus enemigos. Entonces Argüer dijo a sus compañeros:
—Este es mío.
—No te arriesgues, Argüer —le apremió Trucano, preocupado por el capitán.
—De verdad, no te preocupes, Trucano, podré con él. —Intentó mostrar una seguridad que realmente le iba a flaquear.
Trucano, precisamente notando que el capitán lo dijo por decir, no hizo demasiado caso de su supuesta seguridad y por eso, igual que sus compañeros, seguía cargando su fusil, lo que le llevaría ya pocos segundos. Unos segundos, unos ínfimos segundos podían suponer la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que su duración se relativizaba de una manera increíble. En esos mismos instantes, aparecían por detrás Émendel, Terpel y otros fieles a Alekt y a Argüer, que entre otras cosas habían depuesto a Urtrul de sus funciones, habían dado con las armas que habían dejado preparadas sus compañeros y las portaban preparadas para disparar, pero esperaron, veían ante ellos el duelo que iba a sucederse. Duelo o ejecución, porque Argüer, además de ser más fuerte y más resistente, poseía unas dotes para la lucha que Gotert no conocía. No fue por torpe que lo hirieron en Éretrin, sino por atraer a todos los enemigos contra un luchador tan formidable como él. Argüer, en esos pocos segundos, había avanzado un poco, al mismo tiempo que Gotert hacia él, estrechando su distancia a unos dos metros. El capitán del Clan Tuoran no le conminó a rendirse, ni le advirtió, ni dijo palabra alguna, le seguía mirando en silencio probablemente pensando su jugada. No se hizo esperar, con gran rapidez sacó uno de los cuchillos de su cinto y se lo arrojó a Gotert, este se vio obligado a pararlo con el sable mediante una maniobra que lo dejó con la guardia baja. En ese mismo instante, Argüer arremetía a la carrera contra su oponente, blandiendo la hoja de su sable por delante. Cuando ya tenía encima a Argüer, Gotert tuvo que hacer otra rápida maniobra para parar la estocada mortal del capitán. Lo consiguió con su parada, y al mismo tiempo pudo inclinar la hoja de la espada de Argüer hacia atrás, de tal manera que llegó a provocar un corte en la espalda de su oponente y, al final, este perdía el arma. Un brevísimo sentimiento de victoria invadió a Gotert, pero precisamente brevísimo, porque en ese momento, el mismo impulso que ya traía la mole del capitán, con espada o sin espada, lo derribó brutalmente por los tobillos, casi de refilón, y así el joven Gotert Muntro perdió el equilibrio, su espada, el aliento y las esperanzas de salir bien de allí. Aún podía no encontrarse del todo acabado, cuando su plan, a pesar de estar solo, podría tener éxito si conseguía herir a Argüer para llevárselo de rehén a su cámara y manifestar sus exigencias. Por otra parte, la proximidad a isla Fink hubiera hecho posible poner en alerta a los cinco de la isla con cualquier señal luminosa en cuanto se hubiese estabilizado la situación. Pero no, todas esas maquinaciones resultaron en vano en tanto en cuando la acción de Argüer contaba con más determinación y fuerza. Allí estaban los dos tirados en el suelo, Gotert con el rostro desencajado y retorciéndose por el golpe contra el suelo que le había dejado sin respiración, y Argüer de bruces contra la cubierta, habiendo dejado un ligero rastro de sangre por su herida. Pero no había sido nada para él, su grasa, sus músculos y su caja torácica habían encajado perfectamente el corte superficial y el aterrizaje, por lo que, sin más demora, volvía a levantarse y se volvía hacia Gotert diciéndole:
—Ahora, ya eres mío. Se acabó todo para ti, Gotert Muntro.
Acto seguido, le propinó un tremendo puñetazo en la boca que le partió varios dientes, luego uno y otro, cada vez más fuertes. Viendo que estaba semiconsciente, y antes de que pudiese pasarle algo, Argüer fue cauto y le registró las ropas mientras le seguía pegando, le pudo sacar una daga que no había utilizado a tiempo. Seguía sin fiarse, le dio un último golpe en la cabeza y se apartó de él. No sabía qué hacer: si le pegaba un tiro, le daría un final demasiado rápido para lo que se merecía; si le dejaba vivo, era un acto esencialmente peligroso; si se acercaba a rematarlo, podía llevar algún punzón envenenado u otro último recurso; podía ensartarlo con el sable, pero era posible que estuviese simulando estar peor de lo que estaba para atacarle de improviso. En realidad, Gotert estaba destrozado y totalmente indefenso, pero había creado un aura de maldad y perfidia en torno a él, que ahora le protegía de ser rematado. Los demás también estaban expectantes, sin saber qué hacer; unos pensaban que Argüer lo querría como prisionero una vez lo tuviese a su merced, otros mostraban hacia Gotert un sentimiento de piedad altamente nocivo en estas circunstancias y otros, como Argüer, pensaban que un tiro era demasiado fácil y demasiado poco para ese áspid, que había llevado a cabo demasiada maldad y, dada su juventud, podía desarrollar muchas más. Gotert sangraba abundantemente por la nariz y la boca, temblaba de dolor, medio incorporado, retorciéndose, pero se movía y levantaba su cabeza para probablemente erguirse luego completamente. Balbuceaba algo, pero no se le podía entender.
Era posible que la forma balbuceante de hablar que ya tenía Torruanzuo le hiciera más fácil entender a su actual patrón; era necesario que, por lo que representaría ahora una oportunidad de más ingresos, estuviese al quite de lo que precisase su señor; y por supuesto era menos posible que sintiese la más mínima compasión, sino una simple necesidad de correspondencia esperando el premio. En cualquier caso, ese rufián se posicionó cercano a lo que allí acontecía para echar la ayuda en el momento adecuado a su patrón, mientras su compañero Jamene no podría hacerlo, pues estaba recuperándose del golpe de Argüer que le había roto la nariz. Un sexto sentido le hizo ver cómo podían ir las cosas, vio la duda de Argüer, la de los demás, y llegó a la conclusión de cómo podía acabar todo eso, por lo que miró a los cabos que habían por allí, en el suelo, disponibles. Echó el ojo a una buena soga que consideró muy adecuada para el uso que quería darle. Previó que en cualquier momento iban a tirar a Gotert por la borda. Y así sería. Esa previsión iba a ser, de alguna forma, como lograría preservar la paga y la promesa. La premonición de Torruanzuo se estaba cumpliendo. Argüer no podía soportar más ver vivo al asesino de su hermano y pensó que el fin que más le correspondería sería debatiéndose hasta morir ahogado en el líquido elemento, por el cual siempre demostró gran aborrecimiento. Así pues, lo agarró con extrema presión de un brazo que tenía ya contusionado y de una pierna, haciéndole gritar de dolor. Lo levantó como un muñeco y, sin perder ni un segundo, lo arrojó por la borda, quedando con unaimpresión de seguridad sobre su muerte, pues Gotert no sabía nadar. Todos se quedaron exhaustos, vacíos de toda tensión pasada, liberados y culpables al mismo tiempo; algunos cayeron rendidos al llegar a la cima de lo que sus nervios podían soportar, pero por fin la fragata Éretrin volvía a estar en buenas manos. Mientras, se oían los gritos y el chapoteo de Gotert pidiendo inútilmente auxilio. Por si acaso, Argüer avisó a la tripulación con una grave y certera amenaza:
—Si alguien se atreviese a ayudarle, ya sabe que seguirá el mismo camino que él.
Argüer entonces se desplomó, había perdido bastante sangre por la herida de la espalda, no era mortal y podía curarse, pero el estado de agitación había hecho que el flujo sanguíneo aumentase y así se desangrase con mayor facilidad. Acudieron Nástil y Trucano en su ayuda. Con gran esfuerzo, se lo llevarían al camarote al mismo tiempo que llamaban al cirujano. Ese era un momento propicio para la labor que Torruanzuo quería llevar a cabo. Ató la soga, que había avistado antes, todo lo fuerte que pudo a uno de los obenques que había en la popa y arrojó el resto de la maroma hacia Gotert que aún se debatía por no ahogarse. Con la deriva del barco, ya se había quedado el intrigante chapoteando como podía, a unas decenas de metros de la embarcación, pero aún estaba a tiro. A Torruanzuo le hubiese gustado atarle algún madero en medio de la cuerda o, ya puestos, una boya de corcho, pero la inmediatez del auxilio no permitía ir con miramientos. Auxilio interesado, por supuesto, ya que Torruanzuo, el «intelectual» de la pareja de sabandijas, se apuntaba en un librillo pringoso y manoseado todos los «servicios prestaos» con apunte de fecha, lugar, hora del día y con la marca de Jamene como testimonio. En el barco estaban demasiado atareados para ocuparse de un cabo que colgaba por la popa. Habían mandado formar a golpe de tambor, y silbido de órdenes, a todo el mundo, para establecer el nuevo orden de cosas: Trucano había sido nombrado segundo oficial, Terpel ascendido a primer oficial en sustitución de Émendel y este a su vez hacía las funciones de capitán, Urtrul bajo arresto, Argüer atendido por el cirujano, aún consciente de todo, daba el visto bueno. Los hombres eran ordenados según sus funciones y se les requería un cumplimiento de inmediato, los cadáveres de todos los soldados eran arrojados al mar sin más contemplaciones, así como su sangre limpiada de la cubierta. En ese momento, Argüer se percató de que no podía echar al mar en funeral en ese mismo instante a su hermano, era como ensuciarlo.
No se olvidaron de los dos granujas de Jamene y Torruanzuo en esta ocasión, ya que Argüer, por última voluntad antes de ser adormilado para coserle su herida, pidió que los maniatasen y los metiesen en la sentina de municiones, ya que iba a quedar medio vacía. Después de esto, entre la sangre perdida y la anestesia que le aplicaba el sanitario, no pudo dar más órdenes. Horas más tarde, habría que desatar a los dos truhanes de Jamene y Torruanzuo allí donde los habían metido, porque ahora más que nunca todos los brazos eran necesarios y debían resignarse a aceptar su palabra de no obrar con malicia ni contra el capitán ni contra nadie de la tripulación. El contramaestre se encargó de darles dos puntapiés a cada uno como nueva política, ahora sí aceptada, de castigar a los que provocaron con su testimonio todo ese estropicio. En realidad, se convertían también en chivos expiatorios de la actitud y los hechos de toda una tripulación contra su capitán, ahora ya muerto. La liberación necesaria y condicional de los dos marineros más aborrecidos del barco iba a suponer un nuevo error de consecuencias desconocidas para todos. En cualquier momento podían manipular el fardo, cuyo contenido desmontado, envuelto varias veces, relleno de paja y vuelto a envolver, era la llave de la venganza de Gotert. En cualquier caso, ese artilugio estaba viajando donde no debería estar jamás.
En estas nuevas circunstancias, con Argüer sedado y convaleciente, los recién ascendidos jefes de la Éretrin debían decidir por sí mismos. Émendel, sin otra alternativa, gobernaba la nave hacia Isla Fink, desde la que desde hacía ya horas les enviaban señales luminosas, pues les extrañaba el comportamiento que mostraba la fragata Éretrin y la ausencia del Clan Tuoran. Tenían que aproximarse, era obvio, pero ¿qué excusa darían? ¿Cómo reaccionarían los cinco? ¿Se creerían cualquier pretexto que les esgrimiesen para justificar tanto retraso? Y si les comentaban el fallecimiento de Alekt, ¿no insistirían en que bajasen a tierra el cuerpo de su antiguo compañero? Esas preguntas les rondaban por la cabeza a los compañeros que ahora dirigían la fragata. Émendel, al timón, podía ver que las señales se hacían cada vez más insistentes. Con preocupación, dijo a los demás que estaban en el puente de mando:
—Tengo que acercarme, poco a poco, pero tengo que hacerlo. Y mientras más lento vaya, más sospecharán.
Terpel, aún descolocado por todo lo acontecido, añadió la pregunta:
—Pero, ¿qué deberían sospechar? Si hemos tenido problemas, lo deberían de entender, ¿no es así? —Trucano lo miró con resignación, al recordar el carácter suspicaz y complicado de los sirvientes de la isla.
Y así le respondió:
—Terpel, por favor, nos hemos cargado a un valido del emperador y a toda su escolta.
—¡Ah, claro! Pero podemos decir que han perecido por otras causas —replicó, iluso, el oficial.
—¿Solamente los fieles a Gotert? Qué casualidad. Y además, con Argüer como lo tenemos de herido, las sospechas se transformarían en acusaciones en seguida. Eso sin contar que alguno de los marineros no se vaya de la lengua. No, no. Es demasiado complicado y poco creíble preparar cualquier excusa.
—Comprendo —asintió Terpel.
Sin embargo, Émendel les devolvió a la realidad y les refirió lo que tenían delante:
—Bueno, dejemos las charlas para luego. Me estoy acercando y no paran de hacerme señales, y ahora además se les oye gritar. Hay que decirles algo o hacer lo que sea. Tenemos que atracar en Isla Fink, por supuesto, si no, podemos tener problemas de abastecimiento.
De repente, Trucano recordó el arma oculta, aquella que se utilizaba para volatilizar barcos enteros, escondida entre los árboles costeros. Y se azoró. No podían aparecer por la bahía en estas condiciones, se arriesgaban demasiado. Le dijo a Émendel:
—¿No les has contestado nada entonces?
—No. Hasta que no tengamos algo convincente —respondió preocupado Émendel.
Trucano le respondió irritado:
—Pues me temo que tendremos que atracar sin nada coherente que decirles, y entonces ¿jugarnos a que nos disparen dos andanadas que nos volatilicen con los disparadores que hay ocultos? —Trucano pudo ver claramente en la transida expresión de su cara que Émendel no conocía ese detalle, por lo que intentó ver otra alternativa, ni mucho menos más halagüeña—. Y si aun así conseguimos atracar, si ocurriese eso, podrían activar todas las trampas de la isla y hasta envenenarnos el agua. ¿Por qué os creéis que pueden controlar la isla esos cinco hombres? Eso fue una de las últimas cosas que Alekt me reveló sobre ese horrible lugar.
Émendel, azorado, pero no paralizado, le contestó:
—Entonces, hay que actuar rápido. Digámosle que tenemos una epidemia y que Alekt ha muerto.
Trucano en seguida le expresó su opinión:
—No es mala idea, oficial. Luego, cuando oscurezca, yo y dos más nadaremos hasta la isla y haremos lo que tengamos que hacer. No debemos fallar.
—En efecto, pensaba eso mismo y es un buen plan, Trucano. En realidad, creo que es el único. ¡De acuerdo! Yo mismo me encargo de enviarles el mensaje. Mandaré detener la nave. ¡Terpel, ponte al timón!
La acción se desarrollaba con rapidez, pero intentando no precipitarse. Se le explicó a todo el mundo la situación, para que tuviesen claras las consecuencias de lo que podía suceder si no se cumplía una estricta discreción. A pesar de haber decidido tarde el argumento de la epidemia, desplegaron, para mayor extrañeza de los de la isla, por todos los masteleros del barco, las señales que indicaban el estado de epidemia y cuarentena. Mientras tanto, Trucano, elegía a dos hombres para llevar a cabo la incursión. Le hubiese gustado llevarse al mismo Argüer, pero estaba convaleciente; no podía llevarse a Terpel, ahora manco y al mismo tiempo con funciones de importancia en la nave. Entonces pensó en los nalausianos que había en el barco y precisamente en los excombatientes en Éretrin. Conocía a Rutheleni y se entrevistó con él, estaba dispuesto y era capaz de llevar a cabo la misión. ¿Quién sería el tercero? Sería importante llevar a alguien que conociese isla Fink con cierta profundidad, los únicos que la conocían bien eran Alekt, Argüer y un inesperado oficial que Émendel, el propio capitán en funciones, conocía y que iba a plantearlo como opción en la última reunión que harían en la sala de derrota, antes de poner en marcha el plan. Tras una breve introducción y comentario por parte de Trucano sobre el problema que tenían encima, Émendel empezó a exponer sus argumentos:
—Quien ha estado en Isla Fink durante un año de su academia, es Urtrul. Aunque los cinco no lo reconocieron o no lo quisieran reconocer en el viaje de ida, está escrito en su historial. ¿Os podéis fiar de él?
—Es nuestra última baza, alguien tiene que saber dónde están los manantiales originales de la isla. Si lo sabe, debe ir con nosotros. Controlando ese lugar, los cinco ya podrán envenenar lo que quieran, que podremos seguir abastecidos de agua —dijo Trucano.
—Eso no me ha contestado lo que te preguntaba. Pero es cierto, debéis llevároslo aunque sea amordazado —respondió Émendel.
—Urtrul no ha hecho más que dejarse llevar, ordenado por unos y por otros. No es un enemigo y menos si se le explica qué es lo que ocurre —replicó Trucano de manera más o menos conciliante a Émendel.
—Lo dejo en tus manos. Pero como capitán en funciones, te voy a ordenar que no falles —concluyó Émendel.
—No fallaremos, Émendel —se despidió con esa frase Trucano.
En efecto, Urtrul reconoció que se dejó mandar coaccionado, simplemente deseaba evitar enfrentarse a la mano derecha del emperador y ahora sobre todo necesitaba rehabilitarse, por lo que les rogó encarecidamente poder acompañarles y ayudarles en la misión. Acompañó a los nalausianos con convicción, capacidad y perfectamente armado para la ocasión. Los tres iban untados de brea negra, para protegerse del frío del agua y para pasar desapercibidos en la noche, portando en sus correajes una colección de cuchillos. Además, llevaron yesca y pedernal en un envoltorio impermeable, elementos útiles para iluminar, quemar o incendiar lo que fuera menester. Abandonaron el barco, en silencio, en secreto, sin que nadie supiese nada, para evitar cualquier alarma inesperada de cualquier posible, eventual, hipotético traidor. El asunto de Jamene y Torruanzuo les había puesto en alerta. Mientras, en la fragata Éretrin, tras ciertas instrucciones de permanecer donde estaban con motivo de la cuarentena simulada, los oficiales trazaban un plan de urgencia. La visita de alguno de los cinco era más que probable, por eso mismo había que pensar cómo recibirlos: si a base de tortazo y tentetieso o con teatro y puesta en escena de un barco apestado. La segunda opción la veían improbable, porque estos hombres de la isla habían visto muchos barcos apestados y con su suspicacia podían darse cuenta de la superchería. Nada, nada, habría que recibirlos fundiéndolos a tiros y, si podía ser, tomar la isla buscando hasta el último de sus guardianes. Se había demostrado que las medias tintas podían llevar a la intriga y, como en el caso de Alekt, al suicidio. Además, estaba muy claro quiénes eran los «malos» e implícitamente, con esa acción, todos los miembros de la tripulación, quisieran o no, estaban sellando su renuncia y deserción del imperio.
Los tres componentes del escamote a isla Fink habían ganado ya el medio kilómetro que los separaba hasta la cala donde siempre atracaban todos los barcos en ese enclave. Salieron del agua con sigilo, arrastrándose por la escollera rocosa, poco a poco, como si fuesen ellos una parte más del rocaje, y lo hacían así porque vieron en medio de la semioscuridad de esa noche, mal iluminada por algunos pocos faroles de la escollera, que alguien estaba pasando por la cala a paso rápido y podía descubrirlos. El caminante, que sin duda era uno de los cinco de la isla, se había percatado de un ruido poco usual, había detectado algo intruso, pero sin exactitud ni seguridad, Trucano susurró a Rutheleni:
—Tú sal corriendo como si huyeses para distraer su atención, yo le daré muerte en cuanto esté distraído. En cuanto me oigas decir «ya».
Rutheleni asintió y esperó. Trucano, mientras, había salido antes desplazándose a gatas, para estar más próximo al caminante que iba inspeccionando, farol en mano y sable en la otra, cada piedra de la escollera. Entonces Trucano emitió un «¡ya!» a media voz en medio de la noche y cuando Rutheleni salió corriendo a toda prisa por el lado contrario, iluminado por las lunas y haciendo resonar sus desnudos pies sobre las piedras de la escollera, el vigilante emprendió su persecución blandiendo su arma, pero no vio que Trucano se le había acercado por su espalda asestándole un golpe de cuchillo que lo mató en el acto. Rutheleni y Trucano cogieron el cuerpo y lo ocultaron en los primeros árboles mientras Urtrul se reunía con ellos, ya que venía rezagado al estar más cansado de la natación hasta la costa. Trucano le preguntó en voz baja:
—¿Cómo te encuentras?
—Un poco cansado, pero puedo seguir, estoy bien —respondió el oficial de la Éretrin, aún tocado por su estado psicológico.
—¿Entonces podrás llegar al manantial? —le preguntó Trucano con clara intención de asegurar la misión encomendada.
—Sin duda. Vosotros podéis seguir con vuestra tarea, no os preocupéis —afirmó Urtrul poniéndose erguido y tenso como una especie de saludo de firmes.
Se despidieron, brevemente, y mientras Trucano y Rutheleni se dirigían a la cabaña de los cinco, situada en la cima de un acantilado, Urtrul se adentraba en la selva para llegar hasta el manantial, montaña arriba, y esperar en la espesura de la vegetación, preparado con su cuchillo, ante cualquiera que quisiera envenenarlo.
Cuando los dos nalausianos llegaron cerca de la cabaña, en la cima del promontorio que dominaba la cala de atraque, detectaron la presencia de alguien en su interior. Desde lejos se podía ver el fulgor apagado de una lumbre o alguna lámpara de aceite con la que se iluminaban los hombres de la isla en esa casa. Las perturbaciones de la luminosidad y las sombras daban a entender que debía de estar ocupada por alguno de los del quinteto. Decidieron aproximarse más y, tras una breve disertación, resolvieron prender fuego a la puerta de la casa y a lo que pudieran del resto. Pero, primero era necesario cerciorarse de cuántos había dentro. Agachados y vigilando por doquier a cada uno de sus pasos, llegaron hasta el margen de la puerta y en efecto oyeron las voces de al menos dos de ellos. Habría que buscar algo para avivar un fuego, volvieron a la espesura de los árboles y reunieron hojarasca seca, la untaron con la brea que aún llevaban en su piel; luego confeccionaron una pequeña antorcha, la prendieron en seguida, se acercaron hasta la puerta e incendiaron la hojarasca en la base de la puerta; la antorcha fue arrojada al tejado de paja. La idea tardó un poco en dar resultado, pero surtió el efecto deseado, porque en efecto los ocupantes percibieron el olor a quemado y la claridad de las llamas. Entonces sucedió lo que querían los atacantes: que saliesen los del interior cuando ellos estuviesen preparados para sorprenderlos. Cada uno de los dos a cada lado, alrededor de la salida de la cabaña, Trucano oculto tras un pozo y Rutheleni detrás de la fachada lateral de la casa. Salió el primero de los ocupantes, que se dirigió al pozo para coger un cubo con agua con la intención de extinguir el incendio, lo dejaron pasar. En cuanto el segundo salió, Rutheleni, que había sido un buen soldado en la batalla, no tenía problemas en arremeter contra él de frente y hundirle un enorme cuchillo entre las costillas mientras le tapaba la boca, dándole una muerte casi inmediata. El primero en salir, que estaba recogiendo el agua del pozo, resultó ser Ertulel, el que precisamente había hablado tan comprensivamente con Trucano. Se volvió para darse cuenta que los estaban atacando y sacó su cuchillo. Se encaminaba hacia la cabaña a pasos lentos y espaciados. Mientras, por detrás, se le echaba encima Trucano para matarlo. Pero el atacante, en un momento dado, pisó una rama seca y se le oyó. Ertulel giró sobre sus talones situándose de cara a Trucano, lo reconoció en seguida, cambió su expresión de depredador por una sonrisa paternal y le dijo:
—Pero, muchacho, ¿qué estás haciendo así? ¿Cómo estás? —Guardó el cuchillo y le dedicó una mirada alegre—. Pero, vamos. ¿Se puede saber qué estás haciendo con ese cuchillo? Cálmate, hombre.
Trucano detectó que el strooliano era perfectamente consciente de lo que ocurría y aquella actitud a buen seguro que sería una trampa, como así pudo percatarse en ese momento de extrema tensión, cuando Ertulel deslizó la otra mano hacia un cuchillo que tenía en la parte trasera de su cinto. Trucano recordaba ese tipo de trucos y, justo a tiempo, percibió el destello que iba asomando la afiladísima hoja. Por eso mismo y sin mediar palabra, Trucano le dio una rápida estocada en el cuello con su enorme cuchillo marinero, de tal manera que el acero le atravesó la garganta y no pudo decir nada más, pues su oponente se debatía ahora en medio de la asfixia. Para asegurarse, Trucano, como un felino, se encaramó sobre su víctima evitando ser acuchillado por el acto reflejo del herido y aprovechó además para empujarle el arma más adentro, dejándola ya imposible de extraer. Sin pensarlo más, se dirigió al interior de la cabaña, pero no había nadie más. Luego se reunió con Rutheleni y le comentó lo que podían hacer:
—Esta casa con la puerta y el techo en llamas puede ser un señuelo perfecto para que vengan los que faltan, ¿no te parece?
—Me parece una gran idea, esperaremos a que vengan a ver qué ha pasado y los liquidamos. Pero habrá que apagar parcialmente el incendio del tejado, puesto que si nos quedamos apostados, podríamos morir abrasados nosotros. —Sin perder un segundo, a base de golpes y cubos de agua, fueron apagando el incendio del tejado, pero dejando el de la puerta ex profeso. En medio de la faena, de repente, Trucano recordó el disparador gigante y cayó en la cuenta de que habría que inutilizarlo. Entonces respondió a Rutheleni:
—Debes quedarte tú solo, mi buen amigo. Hay un disparador en la isla y supone un peligro para la fragata, he de neutralizarlo.
Rutheleni se quedó extrañado y le contestó:
—¿Disparador? ¿No te estás refiriendo a la balista que han montado allí al lado?
—¿Cómo? —preguntó Trucano contrariado.
Rutheleni le señaló hacía un lugar más encaramado hacia el acantilado. Trucano se acercó con sigilo donde las sombras perfilaban la presencia de un objeto grande, de líneas rectas y arquitectura precisa. Al estar delante del objeto, pudo distinguir el montaje de una potente balista, apuntando a la fragata, al lado mismo pudo ver también alquitrán preparado para incendiar naves. «Maldito bastardo hipócrita, ¿para esto me había saludado?», pensó respecto al liquidado Ertulel, que ya había preparado la manera de acabar con todos ellos. Así, no perdió más tiempo, la noche aún les podía amparar en sus correrías y aún quedaban sueltos dos hombres peligrosos que podían hacer mucho daño a sus compañeros o incluso hundir la Éretrin. Para evitar eso, lo primero sería desbaratar el disparador que apuntaba a la playa. El plan de Trucano era bueno, si la mente de su rival no era demasiado retorcida. En caso de que los dos que quedaban ya estuviesen en alerta, como ya debía suceder por el incendio de la cabaña, cualquiera de los tres sitios, ya fuera el manantial, el disparador gigante o la misma cabaña, deberían ser visitados por esos enemigos y allí les esperarían ocultos y con ventaja los tres miembros de la fragata. Pero si el sujeto fuese muy suspicaz, podría pensar que en cualquiera de los tres habría una trampa. Mejor era pensar en lo que tenía ahora entre manos. Miró a Rutheleni y con un susurro le dijo:
—Hasta luego, ocúpate de defender este sitio.
Y se lanzó colina abajo, por el camino que llevaba a la cala, mirando alrededor y parándose de vez en cuando para asegurarse de no ser seguido ni visto. De momento iba bien y, llegado a una distancia de su objetivo, se internó en la vegetación para buscar el arma que podría destruir un barco entero de un solo disparo. No le costó mucho toparse con ella de nuevo, dado que su memoria del espacio era buena. «¿Y ahora, qué?», se preguntó. Debía pensar rápido ya que, de entrada, no sabría cómo inutilizarlo, porque no podía separar las pesadas piezas de metal de sus resortes, ni estaría seguro de que taponando parte de su bocacha fuese efectivo. En otras ocasiones, había visto disparadores que proyectaban todo lo que les había ido a caer en su ánima, por lo que era inútil pensar que algo pudiese obturarlo. Llegó a la conclusión de que la mejor solución era simplemente dispararlo, para lo cual debería recordar unas instrucciones que le dieron tanto Alekt como Nástil para el eventual uso de disparadores grandes. En esencia, el uso era muy parecido al de los fusiles, los cuales en poco tiempo ya había aprendido a cargar y disparar con una buena cadencia. Se puso manos a la obra, hizo una pequeña hoguera para encender la mecha, trenzó unas lianas para atarlas al gatillo y así accionarlo a cierta distancia; comprobó y limpió los resortes, el percutor, la grasa en las partes móviles, el estado de la mecha, todo. Estaba dispuesto al menos a intentarlo y siguió la secuencia de disparo hasta estirar la trenza, las lianas que accionarían el gatillo. Inmediatamente después del crujido de los resortes estalló un enorme trueno, al mismo tiempo que una lengua de fuego salía de la boca del disparador y el artilugio retrocedía violentamente desde su posición sobre unos raíles que habían permanecido medio enterrados todo ese tiempo. El estruendo inundó toda la atmosfera del lugar en el que se ubicaba el arma, la sacudida hizo temblar súbitamente el suelo, los árboles y hasta voltear al mismo Trucano. Una polvareda inundó por completo el lugar, al mismo tiempo que se había abierto un gran espacio en el bosque por los árboles que había segado el proyectil en su camino. Esa formidable arma había escupido casi media tonelada de metal a un kilómetro de distancia, creando una enorme devastación a su paso. Al cabo de unos segundos, la masa disparada impactaba en el mar provocando una gran columna de agua en surtidor como testimonio de la fuerza que llevaba. Trucano no estaba precisamente entero después de esa experiencia, estaba lleno de golpes, cortes y con los oídos pitándole insistentemente, no pudo oír nada más. En ese estado de cosas y rondando los dos guardianes de la isla que aún quedaban, lo mejor que podía hacer era ocultarse e intentar pasar el dolor de sus heridas. «¿Cómo demonios lo disparan entonces? Seguro que utilizan un enganche mucho más largo y se taparán los oídos, claro, qué estúpido he sido», pensaba mientras se iba condolido hacia el interior del bosque. Al cabo de un rato, ocurrió lo que esperaba, se acercaba uno de los cinco. Ya era de madrugada, las siluetas se definían bien con el cielo de tintes anaranjados y púrpuras, y la silueta móvil era evidente que pertenecía a un ser humano, se aproximaba para averiguar qué había sucedido. No se planteaba que fuese Rutheleni ni mucho menos, a este ya le había informado de lo que debía hacer y suponía, como buen soldado que era, que no iba a abandonar su puesto ocurriera lo que ocurriera hasta estar seguros del fin de los cinco. Sin duda, aquel hombre era uno de los cinco, pero le iba a costar salir de allí con soltura si quería liquidarlo, estaba aún dolido, debía hacer un esfuerzo. No se encontraba seguro de ir con la rapidez necesaria y sentía que las lesiones que se había hecho eran más graves de lo que pensaba. Se quedó clavado. El recién llegado se percató del estropicio en seguida y se puso en fuga, adentrándose en el bosque. «¡Demonio!», pensó Trucano.
Este hombre, uno de los cinco que siempre andaba rondando y que era el menos visto de todos, sabía que en esa situación no quedaba más remedio que envenenar la única fuente de agua potable conocida en la isla. Y a ello se dispuso. Sin embargo, allí le esperaría Urtrul, con todos los cuchillos clavados boca abajo en el mullido musgo que cubría el suelo del bosque, a un lado del manantial donde unos helechos le cubrían por entero. El paraje estaba en la parte alta del bosque, un verde intenso de sotobosque salpicado de agrupaciones de rocas tapizadas de musgo unas más altas que otras, como si fuesen escaleras. El conjunto estaba regado por un riachuelo que nacía entre dos enormes rocas y parecía dividir el lugar en dos mitades, todo bajo el hermoso bosque sin solución de continuidad, arrullado por los cantos zumbones de insectos y los silbidos breves de infinidad de pájaros. El hombre ascendía por la montaña muy rápido, saltando de roca en roca, movía sus extremidades con una aceleración propia de un ratón. Llegó al lugar, miró en derredor, pero no se percató de la presencia de Urtrul escondido. Se disponía a abrir un saquito que llevaba dentro de un zurrón, pero se quedó con el saquito en la mano a medio abrir. Urtrul apareció desde arriba, de entre las rocas que coronaban el manatial, y le asestó un cuchillazo en la espalda mientras el guardián estaba agachado intentando abrir el saquito. El hombre se levantó y se arqueó lleno de dolor, así vio a Urtrul que estaba agarrando otro cuchillo para rematarlo. Sin embargo, el guardián de los cinco llevaba una pequeña ballesta en bandolera, que había cargado de camino hacia el manantial; aún pudo quitarle el seguro, darse la vuelta y disparar a su atacante mientras Urtrul le estaba arrojando el último cuchillo que le iría a dar en el pecho y quitarle definitivamente la vida. Urtrul, al mismo tiempo, fue alcanzado por el dardo en el estómago, pero en ese preciso momento veía cómo el receptáculo con el veneno caía de las manos del guardián para ir a parar muy cerca del curso del riachuelo. Tenía que hacer lo imposible para recogerlo y que no pasase lo peor. Con el calor de la acción, de momento podía soportar el dolor y así bajó de las rocas para, tan pronto como pudo, agarrar el saquito que puso a buen recaudo. Esa acción había hecho que el dardo se le clavase más y seccionase estómago, intestinos y vesículas, Urtrul estaba sentenciado y él lo sabía. Una vez parado, el dolor se apoderó de él y gritó. Si había gritado podían localizarlo y acabar con él, pero debía quedarse allí para defender esa fuente necesaria contra cualquiera que viniese a envenenarla. En ese momento, supo que iba a morir allí.
El grito había sido oído por Rutheleni, Trucano seguía sin poder oír nada, aunque empezaba a sentirse un poco mejor de sus trompazos. Ninguno de los dos sabía exactamente qué debía hacer, cada uno de ellos no sabía si había uno o dos guardianes aún vivos. Rutheleni no veía aparecer a nadie por la cabaña y ya se estaba haciendo de día, no paraba de dudar, el estruendo del disparador, el grito del que parecía que podía ser Urtrul, le hacían hacer mil conjeturas. Finalmente, no tuvo suficiente fortaleza para resistir la incertidumbre; Trucano o Urtrul podrían necesitarle, quizás todo hubiese terminado ya, pero, ¿cómo saberlo? Miro a derecha y a izquierda, no parecía haber nadie aún por las inmediaciones. Entonces salió como un meteoro y corrió por el camino que llevaba a la cala de atraque. Precisamente eso constituyó un error, porque el último de los guardianes, el más avispado y suspicaz, el viejo Senclerel, también estaba vigilando alrededor, oculto en la maleza, pues había sospechado certeramente que la escena de casa en llamas abandonada era el teatro para una emboscada. Se jactó de su suspicacia al acertar en su juicio y ver salir corriendo a Rutheleni. No le dio tiempo a liquidar al nalausiano ni con flecha ni mosquete, porque corrió demasiado rápido para sus reflejos. Pero pudo salir de su escondite y otear hacia el mar. Vio la fragata Éretrin levar anclas al mismo tiempo que se quitaban las banderolas de cuarentena. Para él estaba todo muy claro: un motín en el barco los hacía unos proscritos y asaltar la isla era la manera de conseguir el agua. También sabía que Trucano era conocedor del disparador, por lo que sabía con total seguridad que fue él quien había hecho el sabotaje del arma efectuando ese tiro desperdiciado, que por supuesto ese miembro del quinteto también había oído. Todo eso pensaba mientras cogía un enrome dardo de la balista, lo envolvía con tela y lo empapaba de brea bituminosa. Volvió a mirar abajo desde el acantilado mientras colocaba el dardo y vio que en el barco había movimiento de los hombres y se desplazaba resueltamente hacia la cala de atraque. No podía permitir tal cosa. Emplazó la balista en unos topes de madera y obra, desde el cual se podía apuntar al barco con precisión. Embadurnó un proyectil con brea y lo encendió, volvió a mirar a la fragata para precisar el tiro, pero, no hizo más, fue atravesado por varios balazos provenientes del barco, muriendo en el acto. Émendel había dado instrucciones muy acertadas al detectar la secuencia de indicios: la cabaña incendiada, el estruendo del disparador y la falta de avisos de los compañeros le llevaron a una serie de deducciones que le impulsó a moverse y, de esta manera, con las primeras luces del día, ser capaz de localizar la balista gracias al rastreo que hacía con su catalejo. Luego no tuvo más que disponer a los mejores tiradores para que apuntasen hacia el acantilado donde estaba la cabaña de los cinco y la balista preparada. Una vez que el incauto guardián portaba el fuego para prender el proyectil, ya era un blanco fácil para los tiradores. Quizás no tuvo en cuenta que los nuevos fusiles del imperio tenían ese alcance.
Entre tanto, en la isla, Rutheleni se había reunido con Trucano, que le ayudaba a incorporarse y a caminar mientras este, ya algo recuperado de su sordera, le preguntaba:
—¿Cómo estás tan seguro de que hemos eliminado a los cinco como para venir hasta aquí?
—No lo estoy, solo estoy seguro de que podías necesitar mi ayuda. Por eso he venido.
—¿Qué? —Acompañó la pregunta con un gesto apuntando a su oído, indicándole su sordera.
Rutheleni se acercó al oído de su compañero y le gritó lo mismo.
—Estupendo, gracias, eso se llama cumplir mis órdenes. Además, tampoco estoy tan mal.
Trucano quiso apoyar su pie derecho sin cojear como prueba de ello, pero pegó un alarido de dolor. Tras recuperarse un poco, le dijo:
—Creo que será vital que vayamos con Urtrul. Si se ha defendido el manantial, no hay nada perdido. Pero sí, lo admito, necesito tu ayuda
Rutheleni se rio con ganas a sus espaldas. Trucano no se pudo molestar, en parte porque seguía sin oír y en parte porque era verdad lo que decía. Penosamente, a trancas y barrancas, Trucano subió hasta donde estaba el manantial ayudado por Rutheleni. Fueron apartando la maleza y el follaje que tenían ante ellos hasta llegar al paraje despejado donde las piedras reverdecidas de musgo manaban el agua que guardaba el corazón de esa montaña. Y allí estaba el espectáculo dantesco de los dos cuerpos ya muertos, el del guardián y el de Urtrul, que había dibujado en el verde infinidad de regueros de sangre descendente desde la redondez de las rocas en las que se apoyaba su cuerpo. En medio de una calma infinita, acompañados del murmullo del agua y del trinar de los pájaros, se acercaron a los dos abatidos, se aseguraron de la muerte del guardián y quisieron encontrar, en vano, algún aliento para Urtrul, que había culminado el más grande acto posible para su rehabilitación, como él deseaba. Vieron que en su mano, ya sellada con el rigor mortis, había un saquito lleno de una sustancia que al haberse desparramado por sus dedos, los había teñido de un negro muy sospechoso. Trucano, señalando la mano, le dijo a Rutheleni:
—Esto debe ser el veneno que querían echar al agua. Habrá que proteger la mano, para que no se caiga.
Rutheleni arrancó un trozo de tela del chaleco del guardián del quinteto y envolvió con cuidado la mano de Urtrul para que no cayese ni una pizca de la mortífera sustancia. Ellos se quedaron allí para guardar a su vez el manantial. Al cabo de unas horas, aparecieron Émendel, Nástil y cuatro hombres más que habían desembarcado de la Éretrin y los estaban buscando. Al encontrarlos, enmudecieron; no tanto por la impresión de la escena como por la tensión de saber si alguno más de los cinco podía estar aún vivo y preparando toda una venganza. Entonces Émendel preguntó:
—¿Cuántos habéis eliminado?
—Yo, a dos —dijo Trucano.
—Yo, uno. Y Urtrul, otro —añadió Rutheleni.
—Nosotros abatimos al quinto. El regreso está asegurado —replicó el Émendel.
Cuando informaron a Argüer, este también descansó y vio que era el momento de llevar a cabo el funeral de su hermano. No se podía hacer en medio de la iniquidad ni de la violencia, los enemigos más grandes de Alekt. La solemnidad la traería el simple y absoluto silencio de todos los hombres y todas las cosas, ya que ni siquiera aves marinas hicieron un solo graznido. De alguna manera, el dueño de ese océano iba a recibir el debido respeto. Él se quedaba en su casa, el Oceano Alektiano, bañado por las lágrimas silenciosas de toda su tripulación.
CAPÍTULO II
NO HAY TIEMPO
Cuando el tiempo no es un lujo, suele ser porque antes lo hemos desperdiciado; pero en ocasiones ocurre que alguien nos lo ha sorbido como si fuera un vampiro de esa dimensión etérea. Ahora no se disponía de tiempo, se veían de nuevo forzados a volver cuando las corrientes y la marea eran favorables, y solamente en ese momento, y había que evitar ser cazados en alta mar; había que hacer muchas cosas, porque antes no se las dejaron hacer, porque alguien les sorbió el tiempo y a su difunto capitán se le había extinguido para siempre. Los desastres tienen esa irreversibilidad, que consumen tiempo, y eso se nos va para no volver nunca más. Sin embargo, evitar los desastres también requiere su tiempo, he ahí la paradoja de la administración del tiempo. Sin embargo, como seres vivos, preferimos controlar el tiempo invirtiendo el necesario para evitar un desastre, que dejar al azar el tiempo que pueda costarnos recuperarnos de ese desastre, siempre imprevisible. Por eso mismo, los hombres de la Éretrin, a pesar de sus prisas, eran meticulosos y cautos en los preparativos, como siempre ha de hacerse para salir a alta mar. También era momento también de encajar en el alma otro desastre ya acaecido: la muerte de Alekt, cuyo entierro no podía ser otro que el de un hombre de mar. También se procedería al funeral de Urtrul, en segundo plano inevitablemente.
En esos días previos al funeral, de manera casi mágica, todos los hombres se habían hecho pro-alektianos y olvidaban que, no hacía ni cuatro días, lo acusaban gravemente deseando su castigo. La ceremonia congregó a toda la tripulación en cubierta, fue corta y tremendamente hiriente para todos, sin ninguna excepción. Incluso Jamene y Torruanzuo comprendieron la repercusión de lo que habían desencadenado, sentían verdadera culpa por una vez en su vida; lo malo sería que al cabo de dos días algunas monedas más y una buena comilona les haría olvidar todo lo aprendido. Argüer leyó el fragmento de su escrito: «A todos vosotros», el que estaba dedicado a la tripulación:
—Escuchad todos, el legado de mi hermano:
»Tripulación de la Éretrin y de la Clan Tuoran, no puedo decir otra cosa más que habéis deshonrado a vuestro capitán por poneros en su contra y arrebatarle la autoridad. Pero sabed que os perdono. Os perdono a todos, pero el perdón debe observar unas condiciones. Las condiciones que os pide alguien que va a perecer, las últimas órdenes del que es vuestro último capitán, y no os recordaré la infamia que representa incumplir la última orden de un capitán moribundo. Primero: deberéis por algún medio instruiros y mirar al mundo como en verdad acontece y no como vuestros prejuicios se figuran y creen. El velo de vuestra podrida ignorancia solo se puede quitar instruyéndose. Segundo: como espero que la autoridad de esta nave vuelva a caer en buenas manos, jurad que jamás os pondréis bajo las órdenes de Gotert Muntro ni nadie de la misma calaña. Y tercero y último: respetad a los que no sean de vuestra naturaleza. Que yo fornicase con quien fornicase, no tiene que ser materia de juicio sobre un capitán. Bien sabía yo que muchos de vosotros os follabais cabras y ovejas, por no decir los rufianes que tomasteis mancebos y mancebas que rozaban la infancia, y a más de uno hubiera tenido que colgarle, pero necesitaba hasta el último hombre y transigí más de lo que la bondad puede permitir. Recordad, como habéis de ser, recordad lo que es ser un buen capitán y entonces por fin seréis buenos marineros.