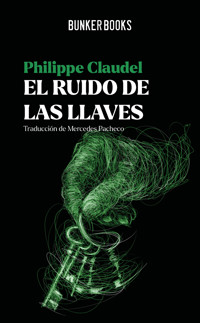
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bunker Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta pequeña novela compuesta por pequeños párrafos, Claudel nos ofrece la visión del mundo carcelario desde su experiencia como profesor de los reclusos. En ella nos cuenta su relación con los presos y con los funcionarios de prisiones; sus reflexiones profundas y casi filosóficas sobre la diferencia entre estar dentro y fuera de la cárcel. Su testimonio da la palabra, con una enorme sensibilidad y respeto, así como con un gran realismo, a los hombres y mujeres prisioneros por diferentes circunstancias de la vida dentro de las paredes de la cárcel. Claudel no juzga, su mirada es la de un observador que asiste a una cruel y dura realidad sin hacer un drama y siempre tintada por su humor negro característico. Nos hace reír, llorar, y también meditar acerca de la esencia de la libertad, con un estilo ágil, conciso y directo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL RUIDO DE LAS LLAVES
Philippe Claudel
EL RUIDO DE LAS LLAVESTraducción de
Mercedes Pacheco Vázquez
Título original: Le bruit des trousseaux
Le bruit des trousseaux © Éditions Stock, 2002
© De la edición en castellano: Bunker Books, 2024
© De la traducción: Mercedes Pacheco Vázquez, 2024
Ilustración de cubierta: ©Erick CentenoFotografía de solapa: © Dominique Kucharzewski
Diseño y maquetación: © Bunker Books S.L.
Bunker Books S.L.
Cardenal Cisneros, 39, 2º - 15007 A Coruña
www.bunkerbooks.es
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
http://www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.ISBN: 978-84-127254-5-2
Depósito legal: CO 406-2024
Cárcel: alojamiento donde se encierra a quienes se quiere retener contra su voluntad.Diccionario de Émile Littré
Para vosotros
Paralizado en la acera, la primera vez que salí de la cárcel, no pude caminar de inmediato. Me quedé allí, unos minutos, inmóvil. Pensaba que, si quería, podía ir a la izquierda, a la derecha o bien seguir de frente, y nadie pondría ninguna objeción. También pensaba que, si quería, podía ir a tomar una cerveza, un Ricard, o incluso un capuchino en cualquier bistró, o bien regresar a casa y darme una ducha, dos duchas, tres duchas, tantas duchas como me apeteciese. En ese instante comprendí que hasta entonces había vivido inmerso en el disfrute de una libertad de la que ignoraba el alcance y las más comunes aplicaciones, incluso su exacta y cotidiana dimensión.
El jefe de Servicios decidía los libros que los reclusos podían solicitar. El almuerzo desnudo nunca entró en el recinto carcelario: el título le había hecho sospechar que era un libro subversivo. Un día me confesó que nunca leía. Prefería la caza y la «buena música», Strauss en particular.
Nada más conocernos, Nicolas D. me dijo que algún día me encontraría fuera y me cortaría mi precioso cuello. A continuación, se rio durante un buen rato. Después, durante dos años, limamos asperezas. Había matado a tres mujeres en unas condiciones que la prensa local había calificado de «particularmente atroces», lo que, sin lugar a dudas, era cierto. No paraba de pedirme que lo ayudase a conseguir untrabajo fuera:
—Iría a su casa, me ocuparía de todo, sé hacer de todo…
Ese «todo» me divertía o me daba miedo, dependía del momento.
La cárcel tenía un olor, compuesto por una mezcla de sudores cocinados a fuego lento, por el aliento de cientos de hombres, hacinados, que solo tenían derecho a ducharse una o dos veces por semana. También olía a comida, en la que dominaba el ajo, el tocino frito y la col. Comida fría que llegaba hasta las celdas en carritos de aluminio empujados por reclusos apodados las fiambreras.
No se debería decir «guardia de prisión»: las prisiones no son para «guardar», ellas no son las que se «guardan». Más bien se debería decir «guardia de hombres», estaría mucho más cerca de la realidad. Guardia de hombres, un curioso oficio.
Un día, me crucé con un expresidiario en la calle. Intercambiamos unas palabras, pero fue una situación incómoda para los dos, mientras que allí dentro lo hacíamos de forma natural. Y luego, al final, cuando me despedía, murmuró:
—La próxima vez, preferiría que no me dirigiese la palabra, que hiciese como si no me viese. Por favor. No quiero pensar más en todo aquello.
La carta que un preso espera. El fin de condena que un preso espera. El paquete que un preso espera. La visita que un preso espera. El abogado que un preso espera. La citación judicial que un preso espera. La fecha del juicio que un preso espera. La noche que un preso espera. Los pasos del guardia que un preso espera. El marido asesinado que la esposa espera. La espera. Las horas y los días de espera.
—Durante un año, os prepararemos para examinaros y aprobar; os podrá ser muy útil en un futuro.
A principios de año, el profesor anunciaba esto a los reclusos que lo observaban. Tenían cincuenta años, veinte años, catorce años. Se daban codazos, liaban pitillos. El profesor intentaba creer en aquello que decía. Hacía mucho calor en la pequeña aula. «¡No se puede regular la calefacción!», decía continuamente el vigilante del centro escolar, que pasaba mucho tiempo jugando al póker en su ordenador, editando e imprimiendo, gracias a ese mismo ordenador, tarjetas para anunciar nacimientos o invitaciones de boda para parientes, amigos, colegas.
La cárcel era un centro de detención preventiva: la cárcel más variada y la más cambiante. Es muy diferente a los centros penitenciarios de régimen ordinario o a las prisiones centrales, en donde los internos saben a qué atenerse ya que allí llegan una vez dictada la sentencia. En el centro de detención preventiva los detenidos quedan algunos días o algunos años. Los presos preventivos se codeaban con los condenados. Algunos estaban allí encarcelados por robos de escúteres, otros por triples asesinatos. Muchos no sabían cuántas noches más dormirían en las viejas celdas en las que los azulejos y las paredes se desconchaban. Ninguno podía moverse con libertad por el recinto carcelario. Cada gesto debía estar previamente autorizado por un guardia. Cada participación en una actividad debía estar sujeta a una petición por escrito. La dirección no tenía la obligación de justificar su negativa eventual. De hecho, rara vez la justificaba.
La sala del tribunal de la Comisión Disciplinaria: lugar desconocido, como el chopano1, una especie de fantasma oscuro, sin rostro y sin luz. El pretorio funciona en secreto. Está presidido por el director de la prisión. Juzga en ausencia de cualquier defensor. Es una especie de Inquisición interna, moderada e inapelable. Los reclusos hablaban mucho de él, igual que hablaban mucho del tabaco, de la reducción de pena, de los programas de televisión, de las mujeres.
El chándal era el nuevo uniforme del prisionero. El poder adquisitivo de los presos se veía en el modelo que llevaban, si estaba de moda, también en el hecho de tener varios, de diferentes marcas.
Un día, alrededor de las tres de la tarde, bajaba por una escalera del módulo central con algunos reclusos. Nos cruzamos con otro grupo que regresaba del paseo. Todo sucedió muy rápido. Un hombre sacó un bolígrafo Bic, lo usó como un arma, y se reventó un ojo que se puso amarillo como la yema de un huevo.
Alfred J., veterano legionario, la gris cincuentena. Barría los pasillos y las aulas del centro escolar. Todos los días conversábamos unos minutos, de fútbol y de meteorología. Lo conocí durante tres años. Cada semana me decía que lo iban a soltar al día siguiente.
De vez en cuando los guardias entablaban conversaciones de las que, se percibía claramente, los otros, los internos, estaban excluidos. Sin embargo, estas conversaciones tenían lugar delante de ellos, a su lado. Pero era como si los guardias considerasen a los reclusos como inexistentes, ausentes, sin oídos, sin la inteligencia de aquellos diálogos que mantenían al margen de ellos. Esto me recordaba a las discusiones de los médicos frente al paciente encamado, durante la visita matinal en los hospitales.
Las familias esperaban en la esclusa del vestíbulo su turno para entrar en los locutorios: fardos de ropa, rostros tristes de las madres, esposas asiduas que hablaban alto, bromeaban con los guardias, novatas que se escondían, azoradas, vergonzosas, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, que se empequeñecían para pasar lo más desapercibidas posible, los niños que se peleaban, con las narices sangrando, los bebés, las ancianas madres árabes perfumadas de comino y henna a quienes chicas muy guapas les traducían las instrucciones y los horarios de los letreros.
Marc V. me lanzó una mesa a la cara. Más tarde, se justificó:
—No tenía nada contra usted, pero exploté, es por culpa de eseboqui2de mierda que me ha jodido la visita, perdone, Profe, ¡soy un energúmeno!
Otro día, varios años más tarde, fue Fernando A. quien, de repente, montó en cólera en el pasillo, rompió una puerta, dio puñetazos a la pared, pegó a los guardias, a mí me agarró del brazo como para arrancármelo, antes de desmayarse, aturdido.
Escenas aisladas. Nunca me sentí en peligro en la cárcel, como puedo tener la impresión de estarlo a veces en la calle, en el metro, frente a unos perros enormes con cabezas horribles, o incluso frente a sus dueños.
Alain D. y Romuald W. vivieron en la misma celda durante casi dos años. Cuando salieron, dejaron a sus parejas y continuaron viviendo juntos en un pequeño apartamento del barrio de Saint-Nicolas. Su homosexualidad de circunstancias se había transformado en sexualidad de costumbre o bien en amor verdadero.
Aquel joven estudiante que había matado a martillazos a su madre, que era maestra, antes de intentar comer su cerebro con la ayuda de una cucharilla de postre, y que solo estuvo encarcelado dos semanas, aullando y vomitando sin parar en su celda. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico.
A menudo la cárcel es un punto de inflexión en el destino, una encrucijada decisiva.
Los guardias llevaban gruesos jerséis azules reglamentarios que se parecían a las prendas de abrigo de montaña. Las guardias vestían blusas blancas. Esto daba al módulo de las mujeres un aspecto de hospital.
Aquel detenido que leía a Proust y aquel otro joven guardia que leía a Joyce, mientras uno de sus





























