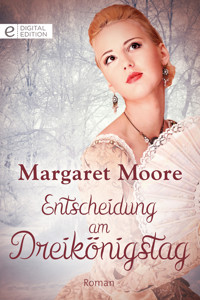5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Enfrentada a la necesidad de casarse con un hombre al que despreciaba, Tamsin se vio obligada a cumplir con las obligaciones familiares por encima de su propia felicidad, hasta que un importante torneo terminó con su secuestro. Atrapada con su intrépido captor, el legendario Lobo de Gales, no tardó en sentirse irresistiblemente atraída hacia el hombre que se escondía bajo una férrea armadura. Aunque Rheged raptó a Tamsin arguyendo venganza, no podía ignorar su voluntad de protegerla. Aun a sabiendas de que al amarla caería sobre ellos la ira de sus enemigos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Margaret Wilkins
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El señor del castillo, n.º 67 - octubre 2014
Título original: Castle of the Wolf
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4904-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Quiero dar las gracias a Nalini Akolekar, a todas las personas de Spencerhill, a mis compañeros escritores por su apoyo y su consejo y a mi familia, por todo su amor y sus risas.
Capítulo 1
Inglaterra, 1214
La luz temblorosa de las antorchas y las velas de cera de abeja del gran salón del castillo DeLac proyectaban sus enormes sombras sobre los tapices que colgaban de las paredes, reproduciendo escenas de caza y batallas. El fuego resplandecía en el hogar central, mitigando el frío de aquella noche de septiembre. A ambos lados del hogar, caballeros y damas permanecían sentados en las mesas más cercanas a la tarima en la que lord DeLac, su hija y los invitados más importantes daban cuenta de un suntuoso ágape. Los sabuesos caminaban entre las mesas, haciéndose con los pedazos de comida que caían en las esterillas que cubrían las baldosas del suelo y un juglar de mentón retraído y vestido de azul cantaba una balada sobre un caballero que emprendía la misión de salvar a su amor perdido.
A sir Rheged de Cwm Bron le importaban muy poco el festín, la balada y el resto de los invitados. Que perdieran la noche los nobles divirtiéndose con la bebida, los bailes y la música. Él prefería estar bien descansado para el torneo del día siguiente.
Mientras se levantaba de su asiento, se alisaba la túnica negra y se dirigía hacia la puerta que conducía al patio del castillo, volvió a medir con la mirada a los caballeros que competirían al día siguiente en la melé, un torneo que parecía más una verdadera batalla. A algunos de ellos, como al exaltado joven vestido de terciopelo verde y brillante, o al anciano caballero que dormitaba tras haber sucumbido a los efectos del vino, podría despacharlos rápidamente, siendo el uno demasiado joven como para contar con la ayuda de la experiencia y el otro demasiado viejo como para moverse con agilidad. Otros, era evidente que habían ido hasta allí para disfrutar del festín y de la diversión, más que para ganar el premio.
Rheged volvió a mirar el trofeo que descansaba en la mesa, un cofre de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Aquella era la razón que le había llevado hasta allí, además del rescate que recibiría a cambio de las armas y los caballos de aquellos a los que derrotara en el torneo. Dado que él era veterano en muchas batallas auténticas, la melé era algo familiar para él, además de una oportunidad de poner a prueba su destreza.
Mientras avanzaba por uno de los laterales del salón caminando a grandes zancadas, los susurros de otros caballeros y nobles le siguieron como la estela que seguía al barco en el mar.
–¿No es ese el Lobo de Gales? –preguntó arrastrando las palabras un normando borracho.
–¡Vive Dios que lo es! –musitó otro.
Una voz de mujer se elevó por encima de la música del trovador.
–¿Por qué no se corta el pelo? Parece un salvaje.
–Querida, es galés –contestó otro noble, arrastrando las palabras en su desdeñosa réplica–. Son todos unos salvajes.
En otra época de su vida, aquellos susurros e insultos habrían enfurecido a Rheged. Pero había dejado de importarle lo que pensaran de él. Lo importante era triunfar en el combate. Y si el pelo largo les hacía pensar que lucharía con la fiera determinación de un salvaje, mucho mejor.
Respirando hondo para tomar una bocanada de aire fresco, Rheged salió al patio y alzó la mirada hacia un cielo sin nubes. La luna llena iluminaba el patio como si fuera de día, pero el viento anunciaba la proximidad de la lluvia. Sería una lluvia ligera en cualquier caso. No bastaría para suspender el torneo.
Se abrió la puerta del edificio largo y bajo que tenía a la izquierda, un edificio anexo al salón, arrojando un haz de luz dorada sobre los adoquines del patio. El ruido de los cuencos de madera y los quejumbrosos gritos y demandas de un atribulado cocinero le indicaron que se trataba de la cocina.
Una mujer delgada y bien proporcionada, ataviada con un vestido negro cubierto por una túnica de tela más ligera, salió de la cocina al patio con una cesta enorme. Cuando cerró la puerta empujándola con la cadera, Rheged reconoció a lady Thomasina, la sobrina de su anfitrión. Su atuendo era casi monjil y su larga trenza se balanceaba sobre su espalda como si fuera un ser vivo. Cuando se la habían presentado a su llegada, a Rheged le había sorprendido el brillo inteligente de sus ojos castaños. Más tarde, había sido evidente que era ella la que dirigía la casa familiar, y no la bella hija de lord DeLac, Mavis, aunque también ella debería haber asumido aquella responsabilidad.
Rheged observó en silencio mientras Lady Thomasina cruzaba el jardín para dirigirse al portón de travesaños de madera que había tras la doble puerta de madera. A pesar de la sencillez de su atuendo, lady Thomasina poseía una dignidad y una elegancia en el porte que ninguna prenda, por cara y bien hecha que estuviera, podía superar.
Cruzó unas cuantas palabras con los guardias en voz queda y ellos le abrieron la puerta. Se oyeron después voces que trasladaron a Rheged a su infancia, palabras agradecidas de pobres y hambrientos que recibían los restos del festín.
–Gracias, mi señora.
–Dios la bendiga, mi señora.
–Dios sea con vos, mi señora.
–Hay de sobra para todos –contestó ella–. Acércate, Bob, y llévale también algo a tu madre.
Aquella noche no habría ojos morados por culpa de peleas por los restos de comida. Y tampoco habría estómagos vacíos.
En otra época de su vida, Rheged había sido uno de aquellos mendigos que esperaban que se abrieran las puertas del castillo desesperados, con el estómago vacío, y ansiosos por conseguir un pedazo minúsculo de carne y de pan. La persona que les llevaba aquellas sobras, siempre algún sirviente, nunca una dama, normalmente lanzaba la comida al suelo, despreciando a aquellos necesitados impacientes y mirándolos como si no valieran nada.
Rheged se apoyó contra la pared, cerró los ojos e intentó relegar el recuerdo de aquellos días de hambre y necesidad, de soledad y desesperación al último rincón de su mente. Aquellos días estaban muy lejos. Él era un caballero, tenía una propiedad. Todavía no era rico, pero con el tiempo y con esfuerzo...
–¿Sir Rheged?
Rheged abrió los ojos y descubrió a lady Thomasina frente a él, con la cesta en un brazo y mirándole con seria preocupación.
–¿Estáis enfermo?
Rheged se enderezó.
–Yo jamás enfermo. Solo he salido a tomar un poco de aire fresco.
Lady Thomasina frunció el ceño y torció ligeramente las comisuras de los labios hacia abajo.
–¿Le parece que hay demasiado humo o está demasiado cargado el salón?
–No más que la mayoría.
–Aun así, me ocuparé de que abran los postigos.
Se volvió como si pretendiera hacerlo inmediatamente y por sí misma.
–No querría molestar. Y parece que pronto va a llover –le dijo Rheged cuando vio que se alejaba a toda velocidad.
Lady Thomasina se volvió hacia él.
–¿Que va a llover? Pero si el cielo está claro.
–Lo huelo en la brisa... Pero no será una lluvia fuerte –se precipitó a asegurarle–. Es muy probable que llueva durante la noche, pero no lo suficiente como para retrasar el torneo.
–Eso espero.
–Estoy completamente seguro –sonrió–. Me crié en un lugar en el que nunca paraba de llover, lady Thomasina.
–Lady Tamsin –le corrigió ella rápidamente, y añadió al instante–. Es más fácil de decir que Thomasina.
–Tamsin –repitió él lentamente.
Tamsin movió la cesta ante ella.
–He oído decir que os llaman el Lobo de Gales –le dijo, repitiendo el alias con el que le habían apodado tras sus primeros triunfos en los torneos–. ¿De verdad sois tan feroz?
–No tanto como lo era en mi juventud.
–¡No puede decirse que seáis un viejo!
–Soy mayor que algunos de mis contrincantes.
–Seguramente eso os da el beneficio de la experiencia, además de una gran reputación.
–La experiencia, desde luego, y una buena reputación, pueden ser útiles, pero no lucho para conseguir fama. A diferencia de vuestro tío, yo no soy un hombre rico.
En el instante en el que mencionó su pobreza, se arrepintió de haberlo hecho. Tamsin no necesitaba saber que no era un hombre rico, y tampoco quería que le tuviera en menos consideración por ello.
–¿Pelea por dinero? –para alivio de Rheged, no pareció asombrada ni disgustada.
Sonaba, más bien, pragmática, realista, comprensiva incluso.
–Peleo para ganar más y para conservar lo que tengo.
Tamsin asintió lentamente con expresión pensativa.
–La vida nos presenta batallas e intentamos librarlas lo mejor que podemos. Me gustaría poder luchar en alguna ocasión con una espada o una maza.
–Sin duda alguna, seríais un potente enemigo. Los contrincantes inteligentes son siempre los más difíciles de batir.
–Me halagáis, mi señor –respondió, pero no con la coquetería habitual en las jóvenes damas.
Lo decía con recelo, con cierta cautela, como si dudara de su sinceridad o quizá no estuviera acostumbrada a los halagos.
Pensando que podría tratarse más bien de lo último, Rheged hizo un gesto, señalando hacia el patio.
–Hace falta ser muy inteligente para llevar un castillo del tamaño del de lord DeLac y no tengo la menor duda de que esa responsabilidad recae en vos. Hacéis las cosas bien, mi señora. Nunca había encontrado tan cómodos aposentos y una comida tan exquisita.
–Mi tío es conocido por la excelencia de sus banquetes.
–Gracias a vos, estoy seguro.
Vio aparecer una tímida sonrisa en el rostro de la joven. Cautivado y alentado por su reacción, continuó:
–También tenéis una gran elegancia y belleza, una rara combinación –se aventuró a acercarse un poco más–. Creo que sois una mujer muy especial.
Para desconcierto de Rheged, Tamsin retrocedió y volvió a mirarle con recelo.
–¿Estáis intentando seducirme con palabras vacías, señor?
–Pienso realmente todo lo que digo.
–Y supongo que ahora me diréis que Mavis no puede compararse conmigo.
–Mavis tiene un aspecto adorable, eso lo admito –respondió–, pero sí, la encuentro ciertas carencias. Parece casi una sombra comparada con vos. Dudo que le preocupe algo más que el próximo vestido que piensa ponerse o con quién bailará en el banquete.
Tamsin se revolvió.
–Mavis no es una mujer tan simple, y os convertiréis en mi enemigo si la criticáis.
Evidentemente, Tamsin adoraba a su prima y Rheged corrió a enmendar su error.
–Admito que apenas la conozco y, sin duda, es una hermosa joven, pero la vitalidad y la pasión brillan en vuestros ojos, mi señora, y no podéis negar que sois vos la que asumís la responsabilidad de llevar las riendas del castillo.
Pero sus palabras no tuvieron el efecto deseado, que no era otro que el de intentar que Tamsin continuara a su lado.
–Gracias por vuestros cumplidos, señor. Ahora, si me disculpáis, tengo muchas responsabilidades, así que os doy las buenas noches.
–Que durmáis bien, mi señora –musitó Rheged con voz baja y profunda mientras ella se alejaba andando rápidamente.
Tamsin tuvo que hacer un notable esfuerzo para no echar a correr cuando se alejó de los inesperados y halagadores cumplidos del Lobo de Gales.
¡Pensar que un hombre le había dicho tales cosas a ella, la hacendosa, sencilla y responsable Tamsin! Con mucho, aquel era el hombre más interesante que había conocido nunca, y no solo porque fuera muy guapo, pues era la clase de hombre capaz de llamar la atención de una mujer a pesar de su duro semblante. Las cejas eran como dos líneas negras encima de aquellos ojos oscuros y observadores y el corte de los pómulos y la mandíbula tan afilados como el filo de una espada. Vestía completamente de negro, sin joya alguna ni ningún tipo de adorno.
Pero no necesitaba adornos para atraer la atención hacia su poderoso cuerpo de guerrero. Y era evidente que con aquellos ojos oscuros e intensos veía cosas que otros no podían ver, como lo mucho que ella trabajaba, algo que ningún otro invitado había mencionado jamás.
Aun así, Tamsin no era ninguna estúpida, y tampoco se consideraba bella, por mucho que él lo dijera, y seguramente sería una equivocación permitir que aquel caballero supiera lo mucho que la habían afectado sus palabras.
Cuando entró en la cocina para devolver la cesta vacía, Armond, el fornido cocinero, con el delantal puesto y el semblante enrojecido por los esfuerzos de supervisar el banquete, parecía a punto de sufrir un ataque de apoplejía. Las sirvientas estaban exhaustas por el esfuerzo de frotar las numerosas cazuelas, bandejas de asados y tenedores. Vila, una mujer de mediana edad que había vivido en el castillo DeLac desde que era muy joven, estaba fregando la enorme mesa todavía cubierta de harina que había en medio de la habitación. Baldur, el embotellador, urgía nervioso a Meg y a Becky, dos de las más jóvenes sirvientas, para que corrieran mientras se dirigían hacia el salón llevando más vino. Tamsin supervisó rápidamente el salón y después la mesa principal, donde su tío estaba cómodamente instalado con una copa de vino en la mano. Mavis, ataviada como correspondía a la hija de un rico señor, con un vestido rojo ribeteado con un delicado bordado de flores azules y amarillas, permanecía sentada a su lado con la mirada gacha, como una recatada doncella. Más tarde, cuando estuvieran a solas, tendría mucho que decir sobre sus invitados. Mavis podía ser sorprendentemente perspicaz y era muy inteligente, algo que, sir Rheged, al igual que la mayoría de los hombres, no había sido capaz de apreciar. Los otros nobles sentados a la mesa, señores importantes del sur y de Londres, parecían saciados con la comida y la bebida. El anciano lord Russford, sentado en un extremo de la mesa, dormitaba en su silla.
Bajo la tarima, algunos jóvenes caballeros comenzaban a moverse por el salón, hablaban con sus amigos y eran presentados a otros invitados. Algunas madres con hijas en edad casadera parecían vendedores ambulantes intentando endilgar su mercancía en una feria.
Hasta el momento, sir Jocelyn era el favorito de Mavis. Se trataba de un joven atractivo de buena familia, que aquella noche iba vestido con el atuendo más caro de la reunión, de color verde esmeralda y azul brillante. A Tamsin le recordaba a un pavo real, más que a un guerrero, y también era uno de los jóvenes más aburridos que había conocido jamás. Estaba segura de que Mavis se cansaría pronto de él.
Sir Robert de Tammerly era más joven que él y no era tan atractivo, pero Tamsin no tenía la menor duda de que algún día sería un caballero digno de consideración. Parecía cauteloso y observador y comía y bebía con mesura, como sir Rheged. Aunque por lo demás, se parecía muy poco al caballero galés. Al igual que los demás, sir Robert llevaba el pelo cortado alrededor de la cabeza, como si llevara un cazo sobre ella, un corte que enfatizaba la redondez de su rostro.
Aunque iba perfectamente afeitado, sir Rheged llevaba el pelo, negro y suficientemente espeso y ondulado como para despertar la envidia de cualquier mujer, por los hombros.
Pero no debería estar pensando en el único hombre que había abandonado ya el banquete, por muy halagada que se hubiera sentido por sus cumplidos.
Vio entonces a Denly, uno de los sirvientes más fuertes, y le dijo que ya era hora de comenzar a retirar las mesas y despejar el salón para el baile. Después fue a hablar con Gordon, el trovador, sobre la música y el baile. Ella nunca bailaba, pero a Mavis le encantaba.
Pero antes tendría que hablar con Sally, una sirvienta particularmente voluptuosa y cariñosa que no se apartaba de la mesa en la que estaban sentados los jóvenes escuderos.
Hasta esa noche, Tamsin nunca había comprendido cómo una mujer podía renunciar a la preciada posesión de su virginidad fuera del matrimonio. Tenía demasiado que perder, incluso una joven pobre.
Sin embargo, cuando recordaba los ojos oscuros y la voz de sir Rheged, comenzaba a entender que una mujer pudiera sucumbir al deseo olvidándose de las consecuencias. Sus cumplidos sonaban tan sinceros que podría llegar a creer que sus palabras no eran palabras vacías con las que halagarla, sino que le había hablado desde el corazón.
Aun así, cualquier placer que pudiera obtener entregándose a la lujuria sería superado por los riesgos que corría, especialmente una joven de alta cuna. Tener un hijo fuera del matrimonio era decirle al mundo que una era demasiado débil como para resistir los impulsos más básicos. Que era mujer de la que avergonzarse.
En cuanto a Sally, probablemente cualquier día de aquellos se presentaría llorando ante ella diciéndole que estaba embarazada y no sabía qué hacer. Tamsin se ocuparía de que se le proporcionara una dote y quizá incluso un marido, en el caso de que hubiera algún sirviente dispuesto a casarse con ella.
Pero ya se encargaría de ello cuando fuera necesario, mientras tanto...
–¡Sally!
La criada de melena castaña rojiza y abundante y nariz ligeramente respingona comprendió que había llegado el momento de abandonar aquella mesa y se dirigió inmediatamente hacia Tamsin.
–¿Sí, mi señora?
–Abre las ventanas más cercanas a las puertas. El ambiente está muy cargado.
–Sí, mi señora –respondió Sally.
Se dispuso a hacer inmediatamente lo que le habían ordenado, ignorando las miradas desilusionadas de los escuderos.
Tamsin no podía imaginar que sir Rheged fuera como aquellos chicos atolondrados y excitados, intentando parecer viriles y persuadir a cualquier mujer para que se metiera en su cama.
Podía ser un hombre decidido, despiadado incluso, pero jamás atolondrado. En cuanto a lo de parecer viril, estaba convencida de que sir Rheged siempre exudaba aquella sensación de fuerza y poder. Y respecto a lo de seducir a una mujer para que se metiera en su cama, no le sorprendería enterarse de que muchas mujeres habían luchado por aquel privilegio.
–¡Cuidado, mi señora! –gritó Denly, cuando vio que Tamsin estaba a punto de interponerse en el camino de los sirvientes que estaban retirando los caballetes de las mesas.
–Sí, lo tendré –musitó.
Y no se refería únicamente al movimiento de mesas. Intentaría evitar a sir Rheged de Cwm Bron durante el resto de su visita al castillo. Eso sería lo mejor, y lo más seguro.
A la mañana siguiente, después de que hubiera cesado la lluvia ligera que sir Rheged había anunciado y la melé hubiera comenzado en el campo en el que se celebraba el torneo, Tamsin se dirigió hacia la cocina para supervisar los preparativos del banquete que marcaría el final del torneo. Al acercarse a la entrada, distinguió el sonido inconfundible de una bofetada seguido por la voz enérgica y enfadada de Armond.
–¡Levántate, perezoso! ¡Eres un bribón que no sirve para nada!
Tamsin corrió a la cocina y allí vio a Ben, el chico que trabajaba como pinche de cocina, con la mano en la mejilla, mientras Armond se cernía sobre él con los brazos en jarras.
–¡Armond! –le espetó Tamsin–. Sabes que no tolero que un sirviente le pegue a otro.
Armond la miró furioso.
–Estaba dormido cuando tiene trabajo que hacer.
–Ya conoces mis normas –replicó Tamsin–. Si no estás dispuesto a obedecerlas, puedes dejar el castillo.
–Vuestro tío...
–No tiene el menor deseo de verse involucrado en ninguna clase de disputa doméstica, como cualquiera que le conozca podría asegurarte. Los sirvientes están a mi cargo y soy yo la que mantiene la paz entre ellos, no él. Si no quieres obedecer mis normas, hay otras muchas cocinas que estarían encantadas de poder contar con tus servicios. Si vuelves a pegar a Ben o a cualquier otro...
Mavis irrumpió en aquel momento en la cocina como un vendaval.
–¡Ya vienen! ¡El torneo ha terminado! –se interrumpió de golpe–. ¡Ay! ¿Interrumpo algo?
Tamsin se volvió hacia ella.
–¿Estás segura?
–Charlie dice que uno de los guardias ha visto el resplandor de las armas en el camino, así que los caballeros ya están de vuelta. Vamos a salir a ver quién ha ganado –sugirió Mavis con entusiasmo.
A pesar de la ávida curiosidad de Tamsin, aquella noticia podía esperar. Los caballeros querrían disfrutar de agua caliente y toallas de lino limpias antes del banquete. Y también las damas, por supuesto.
–No puedo –respondió Tamsin antes de dirigirse hacia las sirvientas más jóvenes–. Sally, Meg y Becky, empezad a calentar agua para las estancias de nuestros invitados.
Las tres jóvenes suspiraron al unísono. No era una tarea fácil la de transportar cubos de agua caliente.
–¡Por favor, ven conmigo, Tamsin! –le suplicó Mavis–. Tenemos tiempo de sobra y ni siquiera tendrás que acercarte al borde del camino. Todavía no han llegado a las puertas de la muralla.
–En ese caso, es posible que Charlie se haya equivocado. Meg, Sally, Becky, no os molestéis en calentar el agua hasta que estemos seguras, o podría estar demasiado fría para cuando vuelvan.
–Es cierto, deberíamos asegurarnos –se mostró de acuerdo Mavis–. Vayamos a comprobarlo por nosotras mismas.
–De acuerdo, pero solo podré estar un rato –cedió Tamsin.
Al fin y al cabo, tenía que saber si la melé había terminado o no y podría apoyarse contra la torre, aunque no fuera capaz de mirar siquiera el césped que tenía debajo. Siempre había tenido miedo a las alturas, incluso cuando era niña y antes de que sus padres murieran por culpa de las fiebres, y por ningún motivo en particular, salvo una vívida noción del efecto que podría tener una caída desde lo alto.
Las dos jóvenes cruzaron juntas el pasillo que conectaba la cocina con el gran salón.
Mavis llevaba un vestido de lana de color verde con una túnica de un verde más claro. Su rubia melena resplandecía como el oro fundido: Tamsin, por su parte, llevaba un vestido más sencillo, de lana del color de la piel de la gacela, con las mangas arremangadas, exponiendo sus brazos delgados y sus capaces manos. La larga trenza de color castaño colgaba, como siempre, a su espalda.
Rodeadas de los nerviosos y siempre presentes sabuesos, cruzaron el salón, rebosante de criados que extendían los manteles de lino sobre las mesas y arrojaban margaritas y romero sobre los suelos cubiertos de esterillas. Denly estaba colocando antorchas nuevas en los candelabros. A pesar de sus prisas, Tamsin se aseguró de que todo estuviera en orden mientras pasaban entre los sirvientes, saludando a cada uno de ellos con un asentimiento de cabeza y una sonrisa.
–Estoy segura de que sir Jocelyn ha ganado –comentó Mavis mientras subían los escalones que conducían a la zona de muralla más cercana a la puerta principal–. Era el escudero de sir William de Kent.
–Y también es muy atractivo.
–Pero esa no es la razón por la que creo que va a ganar –replicó Mavis, alzando la cabeza con orgullo–. Además está muy bien preparado.
Quizá, pero no era sir Rheged, pensó Tamsin. Se regañó inmediatamente por estar pensando en aquel caballero galés.
Cuando llegaron al adarve de la muralla, Mavis se inclinó hacia el borde, mientras Tamsin permanecía con la espalda pegada contra la sólida torre. Su prima señaló al grupo de hombres que estaba recorriendo la zona que separaba la muralla interior de la muralla exterior del castillo. Algunos hombres iban montados a caballo, otros a pie. Tras ellos caminaban los escuderos, cargando con los escudos y las espadas.
–Ahí están todos, pero no sé quién ha ganado. ¿Sabrías decirlo tú? –preguntó Mavis.
Tamsin escrutó al grupo con la mirada. No había ningún hombre con expresión particularmente triunfante. No había nadie cabalgando delante del grupo, ni con un porte especialmente orgulloso.
Vio a sir Jocelyn con los hombros gachos. Evidentemente, él no era el ganador. Fue recorriendo a los demás con la mirada, uno a uno, hasta que reconoció a sir Rheged. Estaba entre los últimos e iba caminando, tirando de un enorme caballo negro mientras otro hombre se apoyaba en él.
No debería haberse sentido tan desilusionada... Pero el caso era que así era como se sentía.
–¡Ahí está el Lobo de Gales! –dijo Mavis, como si le estuviera leyendo el pensamiento–. Y el que cojea a su lado es sir Robert de Tammerly.
–No creo que esté seriamente herido, en caso contrario, estaría todavía en la tienda o le habrían traído en carro –señaló Tamsin.
Había hecho los arreglos necesarios para que estuviera presente un médico en el torneo y hubiera suficientes sirvientes para hacerse cargo de cualquier herido.
–Sir Rheged no parece tan fiero en este momento, ¿verdad?
–No –se mostró de acuerdo Tamsin.
–Ahora que ha perdido, a lo mejor se corta el pelo. Es evidente que no es otro Samson.
–Yo no me atrevería a sugerírselo.
–Yo ni siquiera me atrevería a hablar con él –respondió Mavis, tomó aire por la nariz con gesto altivo y echó la cabeza hacia atrás–. Jamás en mi vida había visto a un hombre tan sombrío. Creo que apenas ha dicho más de tres palabras desde que ha llegado.
A Tamsin le había dicho más de tres palabras, pero no se molestó en corregir a su prima. No quería hablarle a Mavis de aquel encuentro en el patio, ni de lo que le había dicho sir Rheged, ni de cómo la había mirado, ni de cómo se había sentido cuando la había mirado. Y, por supuesto, no pensaba contarle lo que había soñado aquella noche.
–Y es tan pobre que no tiene la menor influencia en la corte. De hecho, la única propiedad que tiene, que es bastante pequeña, se la dio sir Algar.
–¿Quién es sir Algar? No recuerdo ese nombre.
–Un lord de poca importancia que antes tenía amistad con mi padre. Pero hace años que no viene por aquí. El pobre hombre debe de ser ya muy anciano, por lo que dice mi padre. Tengo entendido que la propiedad que le dio a sir Rheged apenas es suficiente como para mantener la casa, y la fortaleza es una ruina. Solo tiene unos cuantos soldados y unos pocos sirvientes. Y se llama Cwm Bron, que no sé lo que puede significar en galés.
–¡Lady Thomasina!
Ambas se volvieron hacia Charlie, que subía corriendo los escalones. El muchacho, no muy alto para su edad, era curioso y vivaz, y se encargaba a menudo de transmitir los mensajes en el castillo. Siempre tenía un mechón del negro flequillo cayéndole sobre la frente y unas cuantas pecas salpicaban su nariz.
–Lord DeLac quiere veros, mi señora –dijo jadeando mirando a Tamsin–. Dice que inmediatamente.
Capítulo 2
Tamsin y Mavis intercambiaron una mirada. Una llamada tan imperiosa en un día como aquel no podía presagiar nada bueno.
–¿Te has enterado de quién ha ganado, Charlie? –le preguntó Mavis mientras Tamsin bajaba los desgastados escalones preguntándose qué se habría olvidado o no habría sido capaz de prever.
–Sí, mi señora. Ese galés de pelo largo.
Tamsin se detuvo en seco y se volvió hacia el sonriente muchacho.
–¿Sir Rheged?
–¿Estás seguro? –le preguntó Mavis.
–Sí, mi señora. Me lo ha dicho Wilf, que está en la puerta, y él obtuvo la noticia del mensajero que estaba en el campo. El galés ha vencido a siete caballeros y tendrá que recibir un sustancioso rescate a cambio de sus caballos y sus armas, además del premio, por supuesto.
Tamsin comenzó a caminar otra vez sonriendo para sí mientras se dirigía hacia la sala de recepción de su tío. Dejó de sonreír cuando llegó a la pesada puerta de roble y llamó. Su tío la invitó a entrar en tono malhumorado.
Una rápida mirada a su alrededor le aseguró a Tamsin que no faltaba nada en la habitación. El brasero estaba lleno de brasas resplandecientes de carbón. Los tapices estaban limpios y sin polvo y las esterillas del suelo recién puestas. Las velas, que no estaban encendidas por ser de día, habían sido convenientemente cortadas y las telas que cubrían los arcos de las ventanas estaban abiertas solo lo suficiente como para permitir que entrara un poco de aire fresco sin que hubiera corriente.
Su tío, un hombre barbado, de pelo gris y mediana edad, permanecía sentado tras la mesa lustrada con cera de abeja. Como siempre, iba elegantemente vestido con una túnica larga de lana de color marrón, un cinturón de cuero repujado alrededor de su abultada barriga y una cadena de eslabones de plata. Los gruesos dedos de sus manos estaban adornados por anillos. El cofre de oro con piedras preciosas incrustadas que iba a convertirse en el premió para el campeón del torneo descansaba bajo su brazo.
Simon le dio unos golpecitos con el dedo al pergamino que tenía ante él con el dedo índice. A Tamsin debería haberle aliviado que no comenzara a lanzarle inmediatamente toda una letanía de quejas, pero había algo en la mirada de aquellos ojos grises que no ayudaba a aliviar su nerviosismo.
–Por fin vas a poder devolverme todo lo que me he gastado en ti –anunció lord DeLac.
Tamsin sintió que el corazón le subía a la garganta. Ella era una dama, la hija de un noble, y no podía devolverle ni una sola moneda. Pero había otra forma de hacerlo, y las siguientes palabras de su tío confirmaron sus temores.
–Necesito un aliado en el norte, así que vas a casarte con sir Blane de Dunborough. Ahora mismo está viniendo de camino para la boda y debería estar aquí en quince días.
No podía decir que no lo esperara, pero aun así... ¡solo quince días! Menos de un mes. ¿Y quién era sir Blane Dunborough?
La respuesta cayó en su mente como una losa. Era aquel hombre de huesos delgados y expresión lasciva que había visitado el castillo en primavera. Tamsin se había fijado en que miraba a Mavis como si fuera un viejo sátiro e inmediatamente había dicho que su prima no se encontraba bien.
A Mavis le había bastado mirar una sola vez a sir Blane para mostrarse rápidamente de acuerdo y había guardado cama durante todo el tiempo que había durado aquella visita. Tamsin también había mantenido a las sirvientas más jóvenes lejos de su alcance, pero incluso las más mayores, que tenían años de experiencia a la hora de esquivar avances no deseados, se habían quejado de que era el peor hombre con el que se habían encontrado en su vida.
Todas las mujeres del castillo habían suspirado aliviadas cuando se había ido y Tamsin se había considerado afortunada por haber podido evitar acercarse al invitado de su tío a menos de veinte metros.
¡Y de pronto se suponía que tenía que casarse con él!
Su tío frunció el ceño.
–¿Y bien? ¿Dónde queda tu gratitud?
Tamsin prefería pasar el resto de su vida en el convento más frío, desolado e inhóspito de Escocia a casarse con Blane de Dunborough, pero seguramente no era muy sensato decírselo a su tío.
–Me sorprende, tío. La verdad es que no pensaba casarme nunca.
–¿Esperabas vivir a cuenta de mi generosidad durante toda tu vida?
Lo decía como si no hubiera medido hasta la última moneda que se había gastado en ella, como si no le hubiera reprochado el hecho de que tuviera que depender de él prácticamente desde el día que había llegado al castillo, cuando a la corta edad de diez años había perdido a sus padres.
–Esperaba poder quedarme en el castillo DeLac.
–¿Y vivir de mi generosidad durante toda tu vida?
Sabía que no habría sido posible.
–O, a lo mejor, en un convento.
–¡Dios mío, muchacha! Cuesta dinero conseguir que las hermanas te acojan en un convento. ¿De verdad esperas que pague por ello? –su tío la fulminó con la mirada y se levantó–. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi decisión, descarada insolente? ¿Dónde está tu gratitud por todo lo que he hecho por ti? ¿Cómo es posible que no me agradezcas que haya encontrado a un hombre que está dispuesto a quedarse contigo?
¿Un hombre? Sir Rheged era un hombre. Sir Blane era un demonio degenerado con forma humana.
–Tío, aunque te estoy muy agradecida por todo lo que has hecho...
–¡Pues no lo parece! Hablas igual que tu maldita madre.
Aquellas palabras le escocieron como una bofetada. Sin embargo, sabía que tenía que oponerse a aquella boda. Si no hablaba en aquel momento, se arrepentiría durante el resto de su vida.
–Está dispuesto a llevarte con él y ya no hay nada más que hablar –respondió su tío, volviendo a la silla–. No le digas nada de esto a nadie hasta que no anuncie mañana la boda. No quiero que le robes atención al banquete, ni al campeón del torneo, aunque sea un galés ignorante y zafio. Y ahora, vete.
Pero Tamsin se quedó donde estaba.
–Tío, soy consciente de que vine a tu castillo sin nada y que te viste obligado a acogerme. ¡Pero casarme con un hombre como sir Blane! ¿Cómo puedes ser tan cruel con alguien de tu propia sangre?
El semblante de su tío era duro y frío como el hielo.
–Si te niegas a casarte con él, otra deberá ocupar tu lugar, así que, o tú o Mavis os convertiréis en su esposa, porque ya se ha firmado el acuerdo y se ha establecido una alianza. Pero no tiene ningún sentido que sea Mavis ahora que voy a poder casarte con el primer hombre que he encontrado dispuesto a aceptarte en matrimonio a cambio de una dote razonable y la posibilidad de establecer una alianza conmigo.
Tamsin sabía que no tenía opción. Obligar a una mujer tan alegre y delicada como Mavis a casarse con sir Blane sería como asesinarla en vida.
–Aceptaré tu acuerdo, tío, me casaré con sir Blane.
–¿Me das tu palabra de honor?
Tamsin quería gritar. Quería negarse. Quería decirle exactamente lo que pensaba de él.
–Te doy mi palabra de honor –repitió, pero se sentía como si cada palabra que pronunciaba fuera un clavo que estuviera hundiendo en su propio ataúd.
–¿No vas a darme las gracias?
Tamsin miró a aquel hombre que jamás la había querido, a pesar de todos los esfuerzos que había hecho ella por ganarse su afecto, hasta que su tío desvió la mirada. Después, dio media vuelta y se marchó.
Los pies bien plantados en el suelo, las manos a la espalda y la mirada recorriendo a todos los reunidos en el salón. Aquella era la pose de Rheged mientras permanecía sobre la tarima del gran salón del castillo DeLac, esperando a recibir su premio. Las antorchas y las velas que adornaban las mesas resplandecían, iluminando no solo el premio y las finas vestiduras de los invitados, sino también su poco complacidas expresiones.
El brazo le dolía y sabía que al día siguiente tendría unos cuantos moratones, ¿pero qué era eso, o las miradas envidiosas de aquellos que habían perdido, a cambio de aquel valioso cofre?
Aun así, no era el cofre el que atraía su atención, sino Tamsin, situada al final del salón, medio escondida tras uno de los pilares de piedra. Era evidente que algo la entristecía o la inquietaba. Había desaparecido el brillo vivaz de su mirada y el porte orgulloso de su cabeza. La vitalidad que parecía emanar desde aquel cuerpo delicado, que le había hecho creerla capaz de controlarlo todo y a todos en un castillo, e incluso de dar órdenes a una guarnición en el caso de que fuera necesario, parecía haberse apagado.
Lord DeLac comenzó a avanzar hacia él sosteniendo el premio.
A lo mejor estaba enferma, pero en el caso de que así fuera, seguramente no estaría en el salón.
–Habéis hecho un gran esfuerzo, sir Rheged –dijo lord DeLac, aunque su sonrisa era poco más que una mueca.
A lo mejor solamente estaba cansada. Debía de ser agotador llevar una casa tan enorme y habían sido muchos los que habían participado en el torneo. Y también debía de requerir un gran esfuerzo organizar un banquete como aquel, con platos de pescado, pato, oca, ternera asada, cerdo, cordero, ollas rebosantes de alubias y puerros, fuentes de verdura y pan recién hecho.
–Os felicito por vuestra victoria –continuó diciendo lord DeLac–. No la esperaba, dada vuestra reputación, pero, en cualquier caso, ha sido merecida.
–Gracias, mi señor –contestó Rheged, sin molestarse en esbozar una sonrisa en respuesta cuando lord DeLac puso el cofre en sus manos.
Era un cofre muy pesado. Las piedras preciosas que lo adornaban resplandecían a la luz de las velas, recordándole que la única razón por la que había ido al castillo DeLac era ganar aquel premio y el dinero que conllevaba. Necesitaba dinero para empezar a reparar su propia fortaleza, para subir un peldaño más en la escalera del poder y la prosperidad.
No había ido hasta allí para preocuparse de los problemas que pudiera tener la sobrina de lord DeLac.
Apareció entonces un anciano sacerdote por una esquina cercana a la tarima para bendecir la mesa. Cuando terminó, fue como si hubiera dado la señal para que todo el mundo comenzara a hablar al mismo tiempo mientras iban tomando sus asientos. Rheged ocupaba el lugar de honor, a la derecha de lord DeLac. Lady Mavis estaba sentada a la izquierda de su padre, con lord Rossford a su lado, mientras que la anciana y sorda lady Rossford, que había sufrido un resfriado del que al parecer se había recuperado, estaba sentada a la derecha de Rheged. No hubiera podido haber hablado con ella aunque hubiera querido, pero, en cualquier caso, sus labios apretados dejaban bien claro que tampoco ella tenía intención de hablar con él.
El resto de los nobles estaban sentados bajo la tarima, disfrutando de un vino excelente mientras hablaban, reían, susurraban y compartían chismorreos y todo un rebaño de sirvientes les atendía bajo la siempre vigilante mirada de Tamsin, que apenas había probado bocado en la comida. Con el aspecto de un general derrotado, permanecía sentada en una mesa que estaba tan lejos de la tarima que podría resultar hasta ofensivo.
Tenía que haberle ocurrido algo realmente serio para que estuviera tan afectada.
–Decidme, sir Rheged, ¿no estáis de acuerdo? –preguntó lord DeLac en un tono ligeramente impaciente en el momento en el que estaban agotándose ya los dulces y la fruta.
–¿Perdón, señor? La magnificencia de vuestro banquete tiene copada toda mi atención –respondió Rheged, pensando que, seguramente, no sería prudente expresar su preocupación por su sobrina.
Lord DeLac sonrió mientras se limpiaba los dedos grasientos en una prístina servilleta de lino.
–Estaba diciendo que entre el premio que he ofrecido y el dinero que conseguiréis a cambio de los caballos y las armas que habéis ganado en el torneo, os habéis convertido en un hombre mucho más rico.
–El premio es el más generoso que podría haber esperado. Vuestra generosidad no tiene parangón.
Lord DeLac se reclinó en la silla y alargó la mano hacia la copa plateada que tenía ante él. Las piedras de sus anillos resplandecían, al igual que la gruesa cadena que llevaba al cuello.
–Tengo entendido que no tenéis esposa. Seguro que estáis pensando en tomar una.
–Sí, he estado pensando en ello –confirmó Rheged, seguro de que aquel hombre no estaba a punto de proponerle que se casara con su hija o con su sobrina.
Los hombres como DeLac buscaban maridos ricos e influyentes para las mujeres de su familia, no un galés hijo de campesinos que había tenido que luchar para conseguir un título de caballero y una propiedad.
Sin embargo, con intención de halagar a la dama y a su anfitrión, le dirigió a lady Mavis una sonrisa. Sí, muchos hombres la considerarían bella con aquel pelo rubio, el cutis tan pálido, las facciones finas y el cuello de cisne, pero no era ella la mujer en la que Rheged había pensado antes de quedarse dormido la noche anterior, ni cuando estaba esperando a que comenzara el torneo. Y tampoco sería ella la que le acompañaría en sus pensamientos.
Tampoco ella pensaría en él, puesto que, aunque lady Mavis se sonrojó, no le devolvió la sonrisa.
Por otra parte, tampoco le sorprendió. Las mujeres siempre respondían a él de dos maneras: o con miedo y nerviosismo, evitando su mirada como acababa de hacer lady Mavis, o con ávido interés y no pocas insinuaciones de que les encantaría compartir su cama. A veces, Rheged tomaba lo que le ofrecían. Pero en la mayor parte de las ocasiones, no lo hacía.
Solo Tamsin parecía haber mostrado alguna preocupación por su bienestar y su confort.
Bajó de nuevo la mirada hacia el salón, a tiempo de ver a Tamsin levantándose. Continuó observándola mientras cruzaba el comedor para dirigirse a la cocina, sin lugar a dudas, para repartir también aquella noche los restos del banquete entre los pobres.
Él era un caballero que había jurado proteger a las damas. Y, definitivamente, Tamsin estaba triste y preocupada. Seguramente, tenía la obligación de ayudarla en todo cuanto pudiera.
–Si me disculpáis, mi señor –dijo, empujando su silla–, debo retirarme. Mañana me espera un largo viaje y los oponentes a los que me he enfrentado hoy han puesto a prueba mi fortaleza. Estoy demasiado cansado como para quedarme a disfrutar las que sin duda alguna serán excelentes diversiones.
–¡Pero no podéis estar cansado tan temprano! –protestó lord DeLac–. ¡Un hombre tan joven y fuerte como vos! En mi juventud, era capaz de pasarme el día y la noche bebiendo y llegar en perfectas condiciones al amanecer.
–En ese caso, mi señor, me temo que no soy tan fuerte como vos, porque yo necesito descansar. Os deseo buenas noches, y también a vos, mi señora –añadió, inclinando educadamente la cabeza en dirección a lady Mavis.
La joven asintió, pero no dijo nada.
–En ese caso, haced lo que consideréis oportuno, sir Rheged –gruñó lord DeLac con muy poca elegancia.
Rheged se levantó y recogió su premio. Ignorando una vez más los comentarios quedos y los susurros de los nobles normandos, se llevó el cofre a la habitación que le habían asignado. Estaba en el segundo piso de un edificio situado cerca del salón y tenía una ventana pequeña con postigos de madera a unos tres metros del suelo. La habitación en sí disponía de una cama, un taburete, un lavamanos y una mesa sobre la que Rheged había dejado la armadura y los dos zurrones de cuero que utilizaba para transportar sus pertenencias. No había ningún lugar en el que esconder su valioso premio, o eso le pareció, pero como esperaba ganar, había pensado ya en la manera de ocultarlo. Con movimientos rápidos, metió el cofre en el zurrón más pequeño y sacó el cordón ajustable del más grande, que ató al primero. Después, se subió al taburete, ató el extremo suelto de la cuerda a los apliques metálicos del postigo y sacó el zurrón por la ventana hasta que quedó colgando aproximadamente unos treinta centímetros. Después, apartó el taburete de la ventana y retrocedió.
Desde donde estaba, no podía ver ni el nudo ni la cuerda e incluso en el caso de que alguien se fijara en el zurrón en medio de aquella oscuridad, estaba demasiado alto como para que pudiera agarrarlo.
Satisfecho, abandonó la habitación y regresó al patio. Encontró una entrada suficientemente ancha en una de las muchas zonas de almacenamiento, un lugar desde el que podía controlar la entrada a la cocina sin ser visto ni desde la muralla ni por ninguno de los guardias. También estaba fuera del alcance de las miradas de los sirvientes que corrían del salón a la cocina o a los establos. Agachado en su escondite, se dispuso a esperar.
La noche era fría, comenzaba a anunciarse el otoño en el aire y se abrazó a sí mismo para darse calor. Por supuesto, no tenía tanto frío como lo habría tenido cualquiera de aquellos nobles en una situación similar. Él había pasado más noches de las que podía recordar durmiendo bajo el cielo raso, acurrucado en el marco de una puerta o escondido en un callejón, muy a menudo sin una manta o una capa con las que abrigarse.