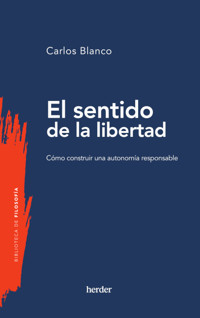
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Filosofía
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
¿Qué significa ser libre? ¿Podemos siquiera demostrar que lo somos? Y si lo fuéramos, ¿por qué deberíamos subordinar nuestra libertad a una norma ética? Si el universo no manifiesta interés alguno en nosotros, ¿por qué debemos actuar moralmente? Practiquemos o no el bien, la naturaleza seguirá su curso y continuará ciega ante los esfuerzos éticos de la humanidad. Por mucho que nos afanemos en escuchar su voz, su lenguaje resultará siempre ininteligible para nuestras aspiraciones, pues se basa en leyes matemáticas impersonales, fijadas en los inicios del universo y ajenas a cualquier preocupación por nuestra suerte y por el valor de nuestras acciones. En este libro, Blanco intenta responder a estas inquietudes. La libertad emerge como la capacidad de crearnos a nosotros mismos, de construir, de legar algo al mañana y de ampliar los horizontes y las posibilidades de nuestra reflexión.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Ähnliche
Carlos Blanco
El sentido de la libertad
Cómo construir una autonomía responsable
© Herder, 2023
© Carlos Alberto Blanco Pérez, 2021
Diseño de cubierta: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
ISBN digital: 978-84-254-5073-0
2.ª edición digital, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
www.taugenit.com
«Yo amo a quien vive para conocer».NIETZSCHE
Índice
Prefacio
Nota aclaratoria sobre el concepto de filosofía
I. La libertad y el universo físico
La indiferencia moral del universo
El problema del sentido
La perspectiva científica y los límites del antropocentrismo
La rebelión contra la muerte
El concepto de libertad
La autoafirmación de la voluntad como potencia creadora de sentido
Autodeterminación, libertad y necesidad: más allá de Spinoza y Hegel
II. La libertad y la ética
Lo ético como horizonte ineludible de la voluntad
La posibilidad de una determinación racional de los principios de la acción con arreglo a un límite asintótico
Insuficiencias del consecuencialismo y del formalismo
El fideísmo, el teocentrismo y el problema del mal
La razón y el bien moral
Moral, utilidad y teoría de la evolución: selección natural y selección racional
III. La libertad y el futuro de la mente humana
Conciencia y libertad, ¿el destino de la evolución?
La naturaleza del conocimiento moral
La educación ética de la humanidad
La cultura, el relativismo y la universalidad
La creación frente a lo absurdo
Epílogo. Permiso para existir
Prefacio
Si el universo no manifiesta interés alguno en mí, ¿por qué debo actuar moralmente?
Esta pregunta preside y envuelve mi ensayo filosófico, que puede concebirse como un intento de fundamentar racionalmente la legitimidad de un obrar libre pero regido por leyes de tendencia universal.
Practiquemos o no el bien, la naturaleza seguirá su curso y continuará ciega ante los esfuerzos éticos de la humanidad. Por mucho que nos afanemos en escuchar su voz, su lenguaje resultará siempre inexpresivo e ininteligible para nuestras aspiraciones, pues se basa en leyes impersonales, fijadas en los inicios del universo y ajenas a cualquier preocupación por nuestra suerte y por el valor de nuestras acciones. Como vagabundos por el desierto de lo incomprensible, hemos erigido pirámides, hemos pintado la Capilla Sixtina, hemos descifrado las leyes del universo, hemos compuesto la Novena Sinfonía..., pero una naturaleza indiferente no deja de recordarnos la envergadura de nuestra fragilidad. En el reino de la vida priman la ferocidad y la violencia, el triunfo del más fuerte como regla por antonomasia, en una lucha sin cuartel entre individuos y especies que sólo ocasionalmente desemboca en la belleza de la ayuda mutua. La supervivencia de los más aptos, la expansión y diversificación del árbol de la vida, es lo único que importa a la naturaleza, sorda ante el bien y la virtud.
Para el que crea en dios, un ojo invisible e infinito observa todos nuestros actos desde una instancia recóndita, por lo que la indiferencia moral del cosmos no tiene la última palabra ante el destino del hombre. Sin embargo, para el que no pueda apelar a la fe en un dios ausente del mundo y de la historia, en un dios que no nos habla, el único instrumento válido será la reflexión racional sobre las realidades y las posibilidades del ser humano.
Lo que aquí planteo es una propuesta racional, que como tal ha de sustentarse sobre el menor número potencial de axiomas. El eje de esta construcción formal gravita en torno a la incompletitud intrínseca de cualquier sistema ético imaginable, y contempla el bien moral como un límite asintótico en nuestra capacidad de encontrar principios cada vez más profundos y explicativamente extensos. De este modo, el principio supremo del obrar residirá en la categoría más parsimoniosa posible, cuyo contenido podrá erigirse en presupuesto mínimo y máximamente elástico de un sistema formal. Como argumentaremos, la libertad satisface semejantes requisitos teóricos. Así pues, elevaremos tanto la libertad como la necesidad de atribuirla de manera simétrica a los otros sujetos a la condición de principios rectores de la moralidad humana, postulados racionalmente.
El fin de todos nuestros esfuerzos intelectuales y morales no puede ser otro que la libertad, la libertad de todos y de cada uno. Pero ser libre es tan difícil, tan costoso, tan incierto, que muchos prefieren delegar su libertad en otros. Ignoran que la libertad nos hace humanos, y que quien renuncia a ella renuncia a ser humano. Pues no basta con alcanzar la libertad: hay que perder el miedo a ejercerla; hay que ser responsable al ejercerla. Es en cada una de nuestras conciencias donde puede nacer toda esa libertad que el mundo necesita. Y ser libre es vivir con audacia; no según el criterio de los demás, sino según lo bueno que hemos aprendido de los demás y de nuestra propia experiencia. Porque una mente libre no teme cuestionarse a sí misma, para ser aún más libre, inmersa en una búsqueda perenne de su propia libertad.
La creatividad es quizás el rostro más luminoso y fascinante de esa libertad que entronizaremos en el sitial de la reflexión ética. Ser libre es crearse a uno mismo, gozar del privilegio cósmico de añadir la huella intransferible de la subjetividad al vasto mecanismo causal del mundo. Al estudiar la relación entre medios y fines en la esfera de nuestras acciones, la ética apunta entonces a la autocreación de una humanidad que se enfrenta al desafío de armonizar las libertades de todos sus miembros.
Nota aclaratoria sobre el concepto de filosofía
La presente indagación en la naturaleza de la libertad puede calificarse de filosófica. ¿Cuál es, sin embargo, el significado más preciso del término «filosofía», y qué características de esta noción deberían conferirle una posición privilegiada en el análisis de la idea de libertad, capital para la comprensión de lo humano?
La filosofía puede definirse como la reflexión conceptual sobre cualquier objeto real o ideal. Contemplada desde este ángulo, la filosofía equivale al pensamiento en sus grados máximos de universalidad y abstracción. Nada puede entonces quedar fuera de esta intelección sintetizadora de lo dado, que sondea todas las posibilidades de pensar la mente y la naturaleza y de crear nuevos marcos conceptuales desde los que captar la riqueza de nuestra experiencia del mundo. La empresa filosófica abarca así todo el universo del conocimiento y de la acción, pues busca entender, descubrir y crear. La filosofía es, por tanto, integración de los conocimientos para imaginar nuevas posibilidades de pensar lo ya dado en el mundo y lo que es posible1. O, alternativamente, la filosofía puede considerarse la racionalización de las posibilidades del pensamiento, por lo que se perfila como la exploración racional de los modos de relacionar ideas.
La lógica es condición necesaria de la filosofía, pero si la filosofía se reduce a lógica pierde su razón de ser, pues se limita a ordenar ideas en lugar de crearlas. Al igual que sucede con las matemáticas, es en la combinación de lógica e intuición imaginativa donde reside la esencia más profunda del quehacer filosófico. La filosofía no restringe su radio de acción al análisis lógico del mundo y del lenguaje: se dispone también a imaginar, a crear un discurso que, en aras de la consistencia y de las más escrupulosas garantías formales, ha de ser filtrado por el tamiz de la lógica, si bien trasciende en su aspecto generativo el campo de la propia lógica. La lógica opera como la selección natural: criba las variaciones útiles que alumbra la imaginación, pero no sustituye su ímpetu creativo. Retroalimentadas y fecundadas mutuamente, entre ambas se establece un fascinante e irreductible vínculo de circularidad hermenéutica.
Así, y recapitulado sucintamente, filosofar es pensar los conceptos; no mediante una reflexión circunscrita al pensamiento y a la acción en sus expresiones particulares, sino abierta al pensamiento y a la acción en cuanto tales, al pensar en sí y al actuar en sí. La filosofía emerge entonces como la reflexión sobre el fundamento, o sobre su ausencia: sobre lo alcanzable o inalcanzable por la razón humana, unida a la experiencia y a la imaginación. Porque la gran pregunta filosófica se refiere a lo posible, a cómo se puede pensar más allá de lo dado y más allá de lo pensado hasta ahora, y uno de los interrogantes más profundos que puede y debe plantearse la mente humana concierne a los límites de su propio pensamiento, esto es, a las fronteras entre lo que podemos pensar y lo que se sitúa más allá de nuestras capacidades intelectivas. Al fin y al cabo, de poco o de nada serviría una filosofía que se contentase con describir cómo somos, en lugar de sugerir cómo podemos y debemos ser; una filosofía que renunciara a abrir nuestra mente a lo posible.
Para esclarecer la estructura de la realidad, la ciencia tiene a su disposición tres grandes instrumentos: la razón, la imaginación y la experiencia. La razón quizás no sea la única forma de acercarse a la verdad, pero es la más eficiente cuando se trata de asegurar que nuestras explicaciones gozan de consistencia lógica. Al contrario que la razón y la experiencia, la imaginación no es fuente de conocimiento, pero sí ofrece un impulso incomparable a la hora de buscarlo. Como el catalizador de una reacción química, bien usada puede acelerar el proceso mismo de la razón y de la experiencia, expandiendo los horizontes de la lógica, de la observación y de la experimentación. Porque la razón tiene límites, y la imaginación también, pero la suma de razón e imaginación desborda todo límite.
Amparado en los datos de la experiencia y en la brillantez de su imaginación para conectarlos adecuadamente, el científico elabora modelos racionales de los fenómenos y mira a la naturaleza para saber si está o no equivocado. En cambio, el filósofo carece de otra brújula que no sea su propia mente, las cavilaciones solitarias de su razón y de su imaginación, las infinitas posibilidades de reflexión que desfilan ante su espíritu (inspiradas, indudablemente, en su observación del mundo, pero rara vez contrastadas experimentalmente o refinadas con ayuda de la técnica). La incertidumbre es, por tanto, la seña de identidad del filósofo, quien en la mayoría de los casos no puede llevar sus teorizaciones a una validación empírica.
La ciencia se alza como evidencia conceptualizada explicativamente mediante la elucidación de los mecanismos que subyacen a un fenómeno, ya sea una estructura o un proceso. Desde este enfoque, la clase de proposiciones que caen bajo la categoría de ciencia converge en lo sustancial con la idea de una información justificada gracias al descubrimiento de los mecanismos posibilitadores de un determinado fenómeno (esto es, de la actividad de un objeto o grupo de objetos en una región del espacio-tiempo)2. Las conceptualizaciones científicas no siempre exhiben una forma cuantitativa, como ocurre en la física y en la química. En virtud de la caracterización epistemológica previa, el poder predictivo no tiene por qué consagrarse como condición necesaria para que una proposición acredite valor científico. Al menos por ahora, en importantes ramas de la ciencia resulta imposible predecir satisfactoriamente la evolución de los fenómenos naturales, porque desconocemos las leyes reguladoras del proceso, si es que existen. En algunas ciencias altamente consolidadas, la matematización se presenta aún como un ideal lejano, si bien factible a tenor de los avances ya protagonizados en esta dirección. No obstante, en nuestro paradigma basta con que esa disciplina del saber logre desvelar los mecanismos de un fenómeno de manera contrastada y reproducible para que merezca ingresar en el conjunto «ciencia».
En numerosas ocasiones, la ciencia aparece como una filosofía sometida a la experiencia, pues no hace otra cosa que conceptualizar el mundo para buscar explicaciones racionales de su comportamiento. De hecho, en diversos ámbitos del pensamiento cabe sostener que la ciencia es la verdadera filosofía, porque cumple el propósito más genuino reservado a toda expresión auténtica y legítima de «amor a la sabiduría»: conquistar una comprensión lo más objetiva posible de la realidad para, como anhelaba Platón, elevarnos desde la opinión al conocimiento. Siempre tropezamos, eso sí, con aproximaciones a verdades parciales consistentemente establecidas, donde una verdad completa, absoluta, trascendente a cualquier contexto, se perfila inevitablemente como el límite asintótico de todas las indagaciones posibles de una mente racional, y por tanto como una meta inasequible para un intelecto finito.
La filosofía que aquí expongo toma como punto de partida la cuestionabilidad infinita del mundo. Este presupuesto —a saber, que no existe límite para la capacidad interrogativa del entendimiento humano— se afirma axiomáticamente y ha de evaluarse con arreglo a los frutos teóricos que produce. No hace sino postular una infinitud conceptualizadora de la mente humana en paralelo a la infinitud del mundo en cuanto que objeto cognoscible. En esta idea encontramos el que quizá sea el sinónimo más pertinente para el concepto de libertad, y por ello la clave para entender el sentido del obrar libre: ser libre entraña la posibilidad de cuestionarse el mundo, implica el despliegue de un poder interrogativo volcado al mundo y a nuestra propia interioridad que allana el camino para la construcción de un mundo nuevo, y por ende para la superación creadora del mundo deparado.
Esta ontología parte del ser como autoposibilidad absoluta. Muestra el ser como posibilidad, y se afana en poner de relieve que al reducir lógicamente la noción de ser a la de posibilidad en realidad ampliamos la comprensión del ser y la dotamos de un sentido siempre más profundo, íntimamente vinculado a una dimensión creadora. La determinación unitaria del ser reside así en la posibilidad, como concepto aglutinante que matiza el célebre dictum de Aristóteles sobre la polisemia del ser. Porque «las muchas maneras en que se dice el ser» no son sino manifestaciones de una forma originaria que recapitula conceptualmente las demás: ser es ser posible. Si algo es, necesariamente es posible que sea. Se tiene a sí mismo como posible. Se incluye a sí mismo. Pues el ser, en cuanto que fundamento absoluto de cualquier disección conceptual, en cuanto que núcleo último de cualquier categorización viable, sólo puede ser-se. Esta formulación recoge la circularidad inevitable de toda búsqueda del sentido del ser, su abocamiento a una exégesis del ser como ser-se, y por tanto como poder-ser respecto de sí mismo.
Parece, no obstante, que el ser debería contemplarse como lo indefinido. Sin embargo, al definir el ser como lo indefinido, paradójicamente consideramos que el concepto fundamental es el de definición. Lo indefinido es perfectamente definible (como la negación de lo definido, si situamos en la afirmación —en la positividad del concepto— el punto de referencia); lo indefinible —lo que no podría ser definido, o delimitado conceptualmente, en ningún caso— no son entonces ni el ser ni lo indefinido, sino la idea misma de definición, al menos cuando la examinamos en su acepción más profunda. Pues, ciertamente, si buscamos una definición del ser, inevitablemente habremos de enraizarla en un concepto aún más básico, más primario, y así ad infinitum. ¿Qué noción permanece, irreductible, en todo este desbocado proceso de fundamentaciones recíprocas? La propia idea de definición, en cuanto que fijación conceptual de un sentido. Luego lo indefinible no es el ser en su condición de indefinido (con respecto a un sistema de conceptos que, necesariamente, gozan de carácter menos fundamental que él), sino la posibilidad misma de una definición absoluta, plenamente fundante, completa y consistente al unísono, que establezca conceptualmente la noción misma de conceptualización.
Conocer es distinguir. Sin distinciones no podríamos avanzar. Caeríamos en la confusión absoluta, abismados en una paralizante unidad parmenídea que nos condenaría a no aprehender atisbo alguno de pluralidad. Toda metafísica que se precie se ve entonces obligada a introducir unidad y pluralidad en el concepto más fundamental posible; una unidad que, paradójicamente, se diversifique de manera espontánea, o una pluralidad que converja automáticamente en la unidad.
La única forma de trascender la disyuntiva entre unidad y pluralidad como fundamento absoluto del ser es mediante la inserción del principio negativo en el principio de identidad. Así, en la unidad idéntica a sí misma existiría ya un principio de autodiversificación, de diferencia. Pero al hacerlo sacrificamos la unidad como principio absoluto. Sin embargo, si erigimos la posibilidad en principio absoluto, previo conceptualmente a los de identidad y diferencia, o a los de unidad y pluralidad, podemos vencer esta dificultad teóricamente insuperable. La posibilidad incorpora necesariamente la afirmación y la negación, pues decir «es posible» equivale a defender la posibilidad tanto de afirmación como de negación.
1La integración filosófica se opone tanto al método arqueológico de Foucault como a la idea heideggeriana de destrucción, pues busca sintetizar para crear.
2 El tiempo es el cambio no espacial, pero como para que exista verdadero cambio de posición espacial ha de existir también la posibilidad de una sucesión de instantes, de un transcurso en cuya virtud un cuerpo abandone un lugar y llegue a otro, la idea de tiempo es conceptualmente inseparable de la de espacio. El tiempo puede entonces considerarse el complemento lógico del espacio (o el espacio el complemento lógico del tiempo, pues para que algo transcurra debe haber, precisamente, un «algo», situado en alguna posición). Espacio y tiempo se refieren así a la totalidad del conjunto orden-sucesión: a la efectividad de lo real. Y como cualquier estructura no es sino una disposición espacial, y un proceso una disposición temporal, puede decirse, sin miedo a incurrir en una grosera reducción metafísica, que la materia equivale sustancialmente al espacio-tiempo. Dado que no tiene sentido concebir el espacio y el tiempo como contenedores vacíos, como habitáculos huecos, absolutos, «intangibles», sino que la relatividad general nos revela una profunda conexión entre materia, energía, espacio y tiempo, más que un reduccionismo lo que estamos aplicando es una unificación conceptual entre manifestaciones de una misma y más profunda realidad subyacente.
I. La libertad y el universo físico
La indiferencia moral del universo
Cuando alzo la mirada al firmamento, tengo ante mí una inmensidad inabarcable y abstracta. Todo me parece frío e impersonal. Intimidado, siento que soy una gota de agua en medio del majestuoso océano, un cuerpo más entre un infinito potencial de cuerpos, una causa entre una concatenación inconmensurable de causas; un objeto insignificante que carece de poder para transformar un universo colosal sobre el que no posee control alguno. Lo externo y lo interno a mí, la implacable realidad y el ardiente deseo, se me antojan entonces irreconciliables.
Bajo la densa nube de la incertidumbre, irrumpe un ocaso espiritual, la eterna noche de un nihilismo que amenaza con imponerse en el pensamiento humano. Siento que ante mí se bifurca el mundo, e ignoro qué camino he de escoger, si el de una razón universal y desapasionada o el de una subjetividad que quiere creerse libre y última, significativa y creadora. Me veo escindido en lo más hondo de mi ser, pues querría trascender la condición de simple objeto natural para elevarme a la categoría suprema de lo incondicionado, al reino de lo verdaderamente libre y creador.
Es inevitable que ante esta percepción de grandeza ajena y de pequeñez propia se avive la pregunta por el sentido de mi existencia individual. Se apodera de mí una desgarradora sensación de contingencia, de falta de peso ontológico. La sombra de lo prescindible se cierne sobre mi subjetividad como un espectro inmisericorde. Soy un elemento más, un exiguo accesorio en el descomunal y mayestático universo que me contiene. En este otoño de la confianza en el ser, donde todo apunta a una nada invernal, ¿puede algo saciar mi sed de sentido, o estoy condenado a la desesperación? ¿Cuál es la auténtica patria de mi existir?
Con el arte ascendemos a lo sublime, y al contemplar las maravillas de la creatividad humana podemos sentir la tentación de considerarnos dioses que han conquistado una verdad, una plenitud y un horizonte de permanencia. Sin embargo, basta con enfrentarse a las enfermedades o a cualquier otro signo de vulnerabilidad física para recordar nuestra humilde condición de criaturas biológicas, evolucionadas a partir de especies menos complejas. Un simple microbio puede acabar con individuos y sociedades. Quizá soñemos con la superación de la naturaleza humana, pero un asteroide que vuelva a impactar contra la Tierra puede desencadenar una extinción masiva de especies, así como el surgimiento de otras nuevas, en un formidable proceso de destrucción creadora.
Atrapados en una terrible indiferencia cósmica ante nuestro destino, somos prisioneros de una realidad que no vela por nuestra suerte. Poco importará qué cumbres estéticas y sapienciales hayamos coronado, porque expuestos a esta tormentosa sensación de desamparo existencial navegamos en el vacío, como olas balanceadas intempestivamente por fuerzas extrínsecas a nuestra libertad. Y si la naturaleza se muestra impasible ante nuestra fortuna, la historia, creación esquiva de la voluntad, la necesidad y el azar, es ambigua en lo que respecta al cumplimiento de nuestros propósitos. Jamás ha conseguido el ser humano que sus intenciones, por buenas (es decir, por razonables para todos) que parecieran, se realizasen sin contrapartida. Nuestros mayores progresos han plantado también la semilla de nuestros mayores riesgos, retos y catástrofes. Hemos ampliado prodigiosamente el conocimiento, y con ello hemos agrandado la fuente de males potenciales, como el desasosiego, la angustia o, peor todavía, la utilización de ese mismo saber para dañar y destruir a la humanidad, o para profundizar en la división y en el dominio de unos sobre otros. Hemos extendido notablemente las redes de comunicación entre individuos y pueblos, lo que ha desatado, desde los orígenes de la civilización, posibilidades inquietantes de transmisión de ideas nocivas, de patógenos, de armas... Admiramos la grandeza y el esplendor de San Petersburgo, pero ¿hemos pensado alguna vez en los miles de campesinos que perecieron para satisfacer el capricho de un zar, ávido de crear una «ventana a Europa» cuya magnificencia aún nos deslumbra? ¿No estremece reparar en la cantidad de sufrimiento oculta bajo el brillo de nuestra empresa civilizatoria? ¿Cuánta ciencia y cuánta belleza necesitaríamos para redimir todos los horrores de la historia?
Estoy convencido de que en el cómputo general ha merecido la pena el progreso intelectual, moral y material de la especie humana, concebido como el aumento de nuestras posibilidades de pensamiento y de acción. Por arduos que sean los sacrificios exigidos por la vida, considero que la recompensa de conocer y de crear supera con creces todo el dolor, toda la desdicha y toda la incertidumbre. Sin embargo, es preciso subrayar que todo avance se halla impregnado de una insoslayable ambivalencia interpretativa, inmersos como estamos en una realidad cuyo acontecer no deja de desafiarnos con cosas que ni siquiera podíamos imaginar, o que sólo unos pocos se habían planteado. Así, al mirar a la historia en busca de respuestas la mente se encontrará también sola, abandonada y desconcertada; defraudada ya no por un universo ciego e ininteligible desde categorías antropológicas, sino por el fruto agridulce de nuestras propias creaciones, por la contundente distancia entre el ideal y la realidad, por el abismo insalvable que separa el mundo genuinamente humano, tejido de conceptos y aspiraciones, de la realidad histórica en la que ha de asentarse.
Aunque frecuentemente olvidemos nuestra estrecha dependencia del azar, vivimos suspendidos en la incertidumbre. De hecho, una de las principales virtudes filosóficas de la teoría de Darwin reside en haber puesto de relieve nuestra finitud intrínseca, nuestro carácter de entidades puramente biológicas. Se trata de una naturalización de lo humano, que diluye radicalmente el ámbito de lo sobrenatural, la dimensión de un espíritu que, desde una perspectiva dualista, habitaría en nuestro interior y pertenecería a un mundo inmaterial, morada del absoluto. Nuestras habilidades cognitivas más sobresalientes nos han permitido desarrollar el lenguaje articulado y la conciencia de nosotros mismos, sellos de la singularidad humana, pero con arreglo a unas leyes naturales, no a un privilegio divino.
Somos seres materiales, productos de la evolución, no dioses descendidos a la tierra. Por mucho que con la razón y la sensibilidad podamos acariciar tímidamente el cielo y atisbar un copioso número de mundos posibles, nacemos de lo impersonal y retornamos a lo impersonal. Lo personal se asemeja a un extraño paréntesis en el desarrollo de la materia. Aparecemos y desaparecemos; surgimos de lo inconsciente y regresamos a lo inconsciente, sin que nada ni nadie vele por nuestro destino. Hijos de la necesidad, o de un azar que disfraza una necesidad aún más profunda, despertamos a este mundo para luego reincorporarnos al eterno sueño de la materia. Qué extraña, qué desconcertante, qué fascinante y temible al unísono es la existencia humana, el vivir de unos seres que emergen de súbito sobre la faz de la tierra y cuyo don intelectual, bello y subyugante, de poco o nada les vale para sobreponerse a la misma fatalidad que afecta al más humilde de los organismos. Incluso después de la irrupción de la cultura y del progreso tecnológico, estamos sometidos a idénticas leyes físicas, químicas y biológicas que otras criaturas. Además, pese a sus sorprendentes avances, ni el arte ni la ciencia ni la técnica pueden saciar todos nuestros anhelos. Ayudan a liberarnos de las servidumbres naturales, pero no nos emancipan por completo de ellas. Tras una estela de esfuerzos y ensueños, la inmortalidad nos sigue vedada. Únicamente ciertos descubrimientos lógicos y matemáticos apuntan a lo perdurable, a lo imperecedero, aunque nadie querría convertirse en una fórmula, abstracta e inconmovible, inmutable y desprovista de vida y de autoposesión.
Por mucho que queramos vivir, continuamos abocados al amargo destino de la muerte, al destino de lo incomprensible, al crepúsculo soberano que nos atrae teleológicamente, como si nos reclamara desde un futuro del que siempre es dueño. No pretendo menospreciar el progreso científico, ni la exuberancia de nuestras creaciones artísticas, que tantos y tan provechosos puentes pueden establecer entre individuos y culturas. Sólo deseo señalar sus límites en una historia que rezuma sinsentido, ante la experiencia de un mundo oscuro y deshumanizado.
Sin embargo, al meditar acerca de mi papel en el universo quizás me invada también una percepción de necesidad, capaz de devolverme la fe en mi importancia, en mi grandeza, en mi destino. Sin mí, el mundo no sería como es. Pertenezco indisolublemente a la biografía del universo. Insertado en la irreversibilidad de un tiempo que no puede deshacer lo ya hecho, el universo no sería lo que hoy es sin mi pequeña pero valiosa e inextricable aportación, que parece registrada definitivamente en una especie de archivo cósmico. Cambia una sola coma en el libro del universo y quizás la historia cósmica siga derroteros completamente distintos, como si se tratara de un sistema caótico, aunque determinista en el cómputo global.
Puede, por el contrario, que esta idea tampoco me consuele. Dado que mi subjetividad representa un mero conjunto mecánico armado por una cifra incalculable de partículas materiales, carente de verdadera individualidad en los fundamentos que lo constituyen, llegaré a pensar que, fuera yo o cualquier otro ente dotado de las mismas propiedades físicas lo que ocupara mi lugar, habríamos cumplido el mismo rol en el orden promulgado por las leyes impersonales de la naturaleza. Superado el dualismo entre espíritu y materia, al eliminar la ciencia el primero de la explicación del mundo y del conocimiento de los sistemas que lo componen (también en lo que concierne al mundo humano), en vez de un yo me reduciré a un simple objeto físico. Encarnaré la condensación de una energía desplegada espaciotemporalmente, cuya estructura podría ser reemplazada por otra de características similares, tal que, en el resultado final, el universo se limitase a transitar por un mismo e imperturbable curso. Con independencia de los partícipes en la trama urdida dentro de este monumental teatro, el desenlace sería el mismo. Cambiarían las máscaras, pero las posiciones físicas, ontológicas, se mantendrían sin variación apreciable.
Y, en efecto, aunque no podamos examinar exhaustivamente los repliegues infinitos y la pléyade de intangibles sutilezas que esconde un mundo rebosante de incógnitas, podemos confiar en la validez de los principios generales hasta ahora descubiertos y pendientes de descubrir para dar cuenta de los detalles más nimios del cosmos. El universo es matemática cristalizada. La ciencia encuentra orden allí donde sólo parece imperar el caos, y hace hablar al cosmos en el lenguaje universal de las matemáticas. Absorbe la multiplicidad de los fenómenos en la unidad de un fundamento común, que trasluce una racionalidad física. Incluso la química y la biología pueden reducirse a una base física matematizable. Pese a la desmesurada variedad de reacciones y compuestos, la química puede explicarse casi en su totalidad desde la física. Así, la Tabla Periódica y el estudio de la reactividad entre moléculas se esclarecen a la luz de los principios cuánticos que regulan la organización de la materia. La ciencia aplica un reduccionismo universal. Lo complejo se disuelve en un fundamento más simple, de cuyas bases brota según un mecanismo, según un proceso material. El todo se diluye en la suma de sus partes y de sus interacciones, y la síntesis de partículas y fuerzas se erige en fundamento explicativo último de todo lo que hay, en el meticuloso hilo de Ariadna que vincula lo elemental con lo complejo. Esta gesta resplandece como un logro excepcional, como un pináculo intelectual cuyas proyecciones filosóficas irrigan numerosos ámbitos de la reflexión humana y cuya trascendencia para nuestra imagen del mundo es desorbitada. Pues sólo quien se esmera en comprender el universo adquiere conciencia de lo extraordinario y al mismo tiempo sencillo que es todo cuanto nos rodea.
La naturaleza, en definitiva, es la diversidad surgida de la unidad, la multiplicidad emanada de un fundamento, de la danza microscópica de fuerzas y partículas que moldea el cosmos. Es el despliegue de un poder de resonancias infinitas en estructuras espaciotemporales. Todo germina de la física, porque todo es física en el plano ontológico más profundo; una imbricación de fuerzas, campos y partículas fundamentales que permean la totalidad de lo conocido. Todo, la desbordante variedad de lo que existe, remite a la materia y al análisis de los objetos físicos y de sus transformaciones espaciotemporales.
La ciencia es el conjunto validado de nuestras aproximaciones conceptuales a la comprensión de la realidad. Constituye un repertorio de modelos que, articulados en torno a verdades contrastadas y reproducibles, nos permiten entender, de la manera más objetiva a nuestro alcance, por qué el mundo se comporta como lo hace. Y la ciencia, el conocimiento sistematizado de acuerdo con principios explicativos, revela que la pluralidad del mundo nace en realidad de unas pocas premisas o fundamentos. Que con tan pocas asunciones logre esclarecer tantos fenómenos es un triunfo de la mente humana, una victoria de la eficiencia sobre la dispersión que debería enorgullecernos profundamente. Muestra que todo obedece a las leyes de la naturaleza, inscritas en el corazón de la materia. O, más bien, estas leyes no son sino la propia materia, instanciada en sus distintas condiciones de contorno1. Todo deriva de cuatro fuerzas fundamentales que quizás estuvieron unificadas en los inicios del universo. Con estas interacciones elementales parece factible describir la mayoría de los fenómenos observados en la naturaleza, con la excepción, ciertamente, de todo un cúmulo de materias oscuras, energías oscuras y agujeros negros que hoy por hoy permanece envuelto en tinieblas e insiste en desafiar nuestra comprensión. Sin embargo, y sea cual sea la dirección que tome la investigación física futura, es altamente improbable —por no decir inconcebible— que se preste a recuperar categorías anteriores a la revolución científica, como la de finalidad. Seguirá valiéndose de fuerzas impersonales y sordas a nuestro destino para modelar el comportamiento del cosmos, no de cualidades ocultas de cariz antropocéntrico, porque si la totalidad de lo que hay se justifica desde la física, elucidada matemáticamente, las particularidades no hacen sino subsumirse en generalidades abstractas, y todos los destellos de subjetividad confluyen finalmente en un mar ciclópeo de objetividades, reminiscentes de universalidades previas.
La evolución del universo, desde la explosión inicial de una concentración infinitamente densa de materia y energía hasta la formación de las galaxias, de las estrellas, de los sistemas planetarios y, en un remoto rincón de tan inescrutables vastedades, de la semilla de la vida y de la conciencia, es la mayor obra de arte jamás imaginada. Es la epopeya cósmica. Es el misterioso viaje de la materia por el mundo de la necesidad y de la posibilidad. De discutir sobre la centralidad de la Tierra o del Sol en el sistema del mundo hemos pasado a contemplar una cantidad desmedida no ya de estrellas, sino de galaxias, e incluso de planetas extrasolares. El progreso, tanto en los instrumentos de observación como en nuestra capacidad teorizadora, ha allanado el camino hacia esta perspectiva cada vez más honda y luminosa sobre la naturaleza de la realidad.
El universo que conocemos constituye una centelleante inmensidad sin centro ni confines, salpicada de cuerpos que se alejan vertiginosamente de nosotros. Vanos son entonces los intentos de reivindicar un horizonte privilegiado para la especie humana. Frente a lo que parecen postular el principio antrópico y la idea de un ajuste fino a gran escala, toda conjeturada teleología siempre encierra una causa eficiente más profunda (e innumerables errores intelectuales dimanan de confundir causas con efectos, así como de olvidar que una misma causa puede generar distintos efectos, al igual que un mismo efecto puede proceder de distintas causas). No servirá de mucho refugiarse en las lagunas de nuestro entendimiento, avivadas por el carácter contraintuitivo de diversos fenómenos cuánticos. De hacerlo, incurriremos en la falacia de obscurum per obscurius, ignotum per ignotius2. Omitiremos que incontables procesos naturales pueden esclarecerse con suficiente rigor, aunque todavía no hayamos interpretado adecuadamente sus fundamentos físicos últimos, de índole cuántica cuando sondeamos las profundidades del mundo microscópico y de apariencia clásica cuando examinamos la mayoría de los niveles meso y macroscópicos.
No hay finalidad en la naturaleza; tampoco hay justicia o injusticia: únicamente facticidad regulada por leyes matemáticas ajenas a los intereses de la conciencia humana. La naturaleza, creadora y destructora de vida mediante un flujo causal inexorable, incesante y de incierto destino, no se mueve por fines, sino por necesidades invencibles, instanciadas en las fuerzas físicas y en sus respectivos mecanismos. Así, no es la naturaleza la que, teleológicamente, procura enseñarnos algo con los avatares que nos depara, sino nosotros los que nos esforzamos en aprender algo de ella a través de la experiencia y de la reflexión. Se trata de un fenómeno a posteriori, no a priori, pues la naturaleza carece de intencionalidad. El acontecer del cosmos se ocluye ontológicamente sobre sus propias determinaciones.
Esta naturaleza gobernada por la necesidad de su propio ser, de su irreductible estructura lógica y física, no entiende de bien, verdad o belleza. Éstos y otros ideales del espíritu responden a elaboraciones inspiradas en la experiencia humana del mundo. Nacen de cómo categorizamos una realidad cuyo sentido reside en ella misma, en su autojustificación como necesidad dada. El bien anida no en la naturaleza, sino en las profundidades de la conciencia moral. La verdad sobre la naturaleza, cuidadosamente elucidada por el método científico, remite a la capacidad humana de formular modelos consistentes en torno a lo que percibimos. En la belleza natural, que en ocasiones nos sobrecoge y eleva hasta las más altas cumbres de la contemplación, reverberan nuestros propios ideales estéticos. El epitafio dispuesto por el cardenal Pietro Bembo para su gran amigo Rafael Sanzio, el genial pintor de Urbino que nos legó una belleza universal, arquetipo de equilibrio, gracia y perfección, reza así: «Aquí yace Rafael, por quien la naturaleza, madre de todas las cosas, temió ser vencida y morir con su muerte». El ser humano lleva milenios compitiendo con la naturaleza por alcanzar la belleza máxima, una belleza plena y de resonancias divinas. Sin embargo, a menudo olvidamos que la belleza natural es siempre un accidente en medio de un proceso necesario, una feliz contingencia que consideramos revestida de valor estético. Es belleza para nosotros. Desde la perspectiva de la naturaleza, no hay belleza o fealdad en las obras del universo. La belleza que la mente humana reconoce es fruto de su propio ideal, así como de las necesidades impuestas por su inexcusable sistema perceptivo, por su más íntima constitución neurobiológica, transmitida genéticamente y cincelada mediante su experiencia del mundo. La naturaleza no busca la belleza. Sólo el espíritu humano puede ambicionar la belleza como fin en sí mismo, como meta incondicionada, como ideal. Podrá imitar a la naturaleza para descubrir manifestaciones singulares de esa belleza que persigue, pero en su sentido más hondo, en su significado más genuino, la auténtica belleza sólo puede ser creada, no reflejada, porque sólo puede brotar de un concepto del espíritu.
En el suntuoso mosaico de la ciencia, teselado de preguntas que no cesan de crecer al son de cada respuesta provisional, la envergadura de lo desconocido nos exhorta a buscar y a investigar, a esmerarnos incesantemente en encontrar explicaciones que enciendan nuevos interrogantes. Lo que engrandece a la ciencia no es la ausencia de errores, sino la capacidad y la voluntad de corregirlos. Las fisuras explicativas no deshonran la empresa científica, sino que confirman su imperiosa necesidad para el desarrollo de la mente humana. El conocimiento es una fuente inagotable, de la que continuamente manan preguntas en busca de respuestas y respuestas en busca de preguntas. Su búsqueda exige cuestionar lo conocido y abrir los ojos ante lo desconocido. Buscamos no para encontrar lo que esperamos, sino para predisponernos a lo insospechado. La vastedad de lo inexplorado nos invita a aventurar nuevas hipótesis, no a atrincherarnos en la ignorancia para emplearla al modo de argumento filosófico o de excusa hermenéutica, como si esta inopinada vacuna nos inmunizase frente al progreso científico y nos autorizara a preservar, radiantes e incólumes, doctrinas religiosas y metafísicas sencillamente obsoletas. Estamos llamados a conocer el mundo y a embellecerlo con la luz de nuestra creatividad, no a resignarnos ante todo lo que ignoramos. La búsqueda de la verdad y el rechazo de la falsedad, la intención pura de comprender cómo son las cosas sin ahormarlas a nuestros prejuicios y deseos, es la única norma subjetiva de la ciencia, porque sólo la verdad merece conquistar la mente.





























