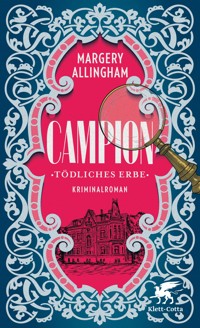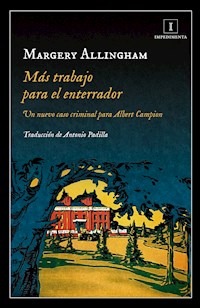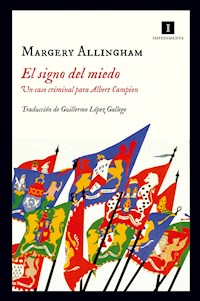
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Krimi
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Una apasionante aventura para el aristocrático y excéntrico detective Albert Campion, uno de los más singulares héroes de la narrativa negra inglesa del XX, un personaje adorado por Agatha Christie, Iris Murdoch o A. S. Byatt. Una obra maestra del suspense y el humor. Guffy Randall, un joven aristócrata inglés, no sale de su sorpresa cuando se encuentra con el Paladín Hereditario de Averna y parte de su corte en un hotel de la Costa Azul. Y es que ese flamante heredero no es otro que su viejo amigo Albert Campion, un caballero de alta cuna que se esconde tras un pseudónimo para poder ejercer de forma anónima su profesión de detective. Campion, acompañado de tres camaradas tan peculiares como él y de su fiel sirviente Magersfontein Lugg, un antiguo ladrón dado a los métodos expeditivos, se enfrenta esta vez a la misión de probar que el reino de Averna, un minúsculo y pintoresco principado situado a orillas del Adriático, pertenece a la Corona inglesa. Para ello se verá obligado a viajar a Pontisbright, una aldea en la que se topará con grandes misterios, adolescentes precoces que se visten con telas de cortinas y cadáveres por doquier. Una apasionante aventura para el aristocrático y excéntrico detective Albert Campion, uno de los más singulares héroes de la narrativa negra inglesa del XX, un personaje adorado por Agatha Christie, Iris Murdoch o A. S. Byatt. Una obra maestra del suspense y el humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El signo del miedo
Margery Allingham
Traducción del inglés a cargo de
Una apasionante aventura para el aristocrático y excéntrico detective Albert Campion, uno de los más singulares héroes de la narrativa negra inglesa. Una obra maestra.
"De entre todas las reinas del crimen, Margery Allingham es, sin duda, la que mejor sabía contar historias."
A. S. BYATT
DRAMATIS PERSONÆ
Sr. Randall, Sr. Eager-Wright, Sr. Farquharson, asistentes y camaradas de armas del
Sr. Albert Campion, persona importante.
Magersfontein Lugg, hombre vulgar al servicio del Sr. Campion.
Srta. Mary Fitton, hermana mayor de la
Srta. Amanda Fitton, molinera de Pontisbright.
Señorito Hal Fitton, hermano de Mary y Amanda y heredero del título perdido.
Srta. Harriet Huntingforest, señora estadounidense; tía de Mary, Hal y Amanda.
Brett Savanake, bellaco.
Sr. Parrott, Piquito Doyle, empleados de Savanake.
Doctor Edmund Galley, médico de Pontisbright.
Despistado Williams, molinero ayudante.
Vecinos del pueblo, propietarios de hoteles y personas con aviesas intenciones.
Los personajes e incidentes de esta historia han sido inventados por la autora y no aluden a personas vivas ni a sus asuntos.
ponerimagen8
CAPÍTULO I
EN CONFIANZA
En la fachada luminosa y amarilla del Hôtel Beauregard, Menton, se abrió despacio un ventanuco por el que salió una mano, que, tras depositar una pequeña maleta marrón sobre el alféizar, desapareció rápidamente.
Guffy Randall, que en ese momento dejaba que su coche descendiese con lentitud la suave pendiente que le conduciría hasta la pronunciada curva que lo llevaría a la fachada principal del hotel, donde le aguardaba el almuerzo, se detuvo y observó la ventana ahora cerrada y la bolsa con ese aire de interés cortés pero negligente que le caracterizaba.
No le parecía muy sensato eso de dejar una maletita marrón sobre el alféizar de una ventana cerrada de un primer piso. El Sr. Randall era rígido, nórdico y lógico, pero también estaba bendecido por el don de la curiosidad, de manera que aún se encontraba contemplando distraídamente la pared del hotel, cuando se produjo un nuevo incidente.
Un hombrecillo con un traje marrón abandonaba el edificio por una ventana de la planta baja que se había abierto con sumo cuidado. Era una ventana muy pequeña, y el inusual prófugo parecía más ansioso por observar lo que dejaba atrás que por ver por dónde iba, de manera que salió sacando primero los pies y apoyando después las rodillas en el alféizar. Se movía con notable agilidad, y cuál no sería la sorpresa del Sr. Randall cuando descubrió que una mano introducía lo que sin duda alguna era un revólver en un bolsillo trasero ya de por sí tirante.
Tan solo un instante después, el recién llegado ya había cerrado la ventana, se había puesto en pie con cuidado y, con la ayuda de la abrazadera de una cañería, había trepado hasta el primer piso para recuperar la maleta. Acto seguido, se dejó caer silenciosamente sobre el camino polvoriento y salió corriendo.
El joven alcanzó a avistar un rostro pequeño, rosado y ratonil en el que destacaban unos ojos asustados e inyectados en sangre.
Naturalmente, se le pasó por la cabeza la explicación evidente, pero no podía evitar sentir la habitual desconfianza que todo inglés que se encuentra en el extranjero experimenta ante los sistemas judiciales que no entiende, unida además a un enorme pavor a verse involucrado en ellos de alguna manera. Para colmo, estaba muerto de hambre. El día era caluroso e invitaba a la pereza como solo puede hacerlo un día en la Costa Azul en temporada baja, y, además, él no sentía especial animadversión hacia los huéspedes insolventes que se ven obligados a recurrir a métodos de salida poco dignos mientras ello no le supusiese molestia alguna.
Así pues, tomó despacio la curva de la calle flanqueada por palmeras que rodeaba la bahía con su Lagonda y atravesó lentamente las floridas puertas de hierro de la entrada del hotel.
Cuando al fin detuvo el coche en el amplio aparcamiento de grava, observó con alivio que el hotel no estaba ni mucho menos al completo. Rugby, Oxford y la vida en el campo habían hecho de Guffy Randall, a sus veintiocho años, un ejemplar casi perfecto del joven apasionado por la vida. Era amigable, educado y elitista hasta rozar lo cómico, pero, a pesar de sus defectos, resultaba una persona bastante encantadora. Su alegre cara redonda no era particularmente distinguida, pero tenía los ojos muy azules, francos y amables, y una sonrisa irresistible.
Acababa de regresar a Inglaterra tras un arduo viaje. Se había visto obligado a llevar a una tía viuda e inválida a un balneario italiano, pero, habiéndola depositado ya sana y salva en su destino, en esos momentos se dirigía tranquilamente hacia su hogar siguiendo la ruta de la costa.
Nada más poner un pie en el fresco y florido vestíbulo del Beauregard, comenzó a sentir remordimientos de conciencia. Recordaba bien el sitio, y no podía quitarse de la cabeza el bonachón rostro del pequeño M. Étienne Fleury, el director del hotel.
Y es que uno de los encantos de Guffy era que hacía amistades allá por donde pasara, y con toda suerte de personas. M. Fleury, recordó entonces, siempre había sido el más amable y servicial de los anfitriones. En una ocasión anterior, incluso había llegado a ofrecer desinteresadamente su pequeña reserva de coñac Napoleón para un brindis en una reunión de despedida, al final de una temporada frenética. Dadas las circunstancias, reflexionó, lo menos que podía haber hecho por él cuando descubrió al desconocido que abandonaba el edificio misteriosamente era haber dado la voz de alarma, o, mejor aún, haberlo perseguido y aprehendido.
Arrepentido y molesto consigo mismo, el joven decidió poner remedio a su omisión de alguna manera, y le entregó su tarjeta al recepcionista pidiéndole que se la hiciera llegar inmediatamente al director.
M. Fleury era toda una personalidad en el pequeño mundo que circunscribían las paredes del Beauregard. La mayoría de los huéspedes pasaban quincenas enteras en el hotel sin siquiera llegar a ver al augusto querubín, que prefería dirigir a sus subalternos desde bambalinas.
No obstante, el joven Sr. Randall tardó escasos minutos en acceder al pequeño santuario recubierto de caoba que se encontraba en el lado del patio delantero donde daba el sol y encontrarse en compañía del mismísimo M. Fleury. Este le estrechó la mano vigorosamente mientras emitía una especie de trinos como muestra de bienvenida y aprecio.
M. Fleury tenía un tipo definitivamente ovoide. Desde lo alto de su brillante cabeza, su silueta descendía ensanchándose con suavidad alcanzando su diámetro máximo al nivel de los bolsillos, punto en el cual comenzaba a menguar paulatinamente con elegancia hasta llegar a los tacones de sus inmaculados zapatos.
Guffy recordó entonces que en la anterior ocasión en que se alojó en el hotel alguien había bromeado diciendo que para que M. Fleury se sostuviera en pie tenían que haberle dado un ligero golpe en la base, como al huevo de Colón.
Por lo demás, era un hombre prudente y afable que entendía de vinos y profesaba una devoción incondicional a la santidad de la noblesse.
Guffy se percató al instante de que M. Fleury se alegraba más de verlo de lo habitual. Había parte de alivio en su bienvenida, como si el joven fuera más un libertador que un futuro huésped. De hecho, lo que le relató a continuación consiguió apartar de su mente todo recuerdo de la inusual salida de la que acababa de ser testigo.
—Nombre de un nombre de un buen hombre —dijo el gerente en su idioma—… Es para mí más que evidente que usted, mi querido monsieur Randall, ha aparecido aquí por intervención expresa de la mismísima Providencia.
—¿De verdad? —dijo Guffy, cuyo francés dejaba mucho que desear, y que solo había entendido la última parte de la frase—. ¿Es que ocurre algo?
M. Fleury movió las manos con desaprobación y, durante un instante, una arruga alteró la tranquilidad de su frente.
—No sé —respondió—. Cuando ha entrado, estaba en un brete… Totalmente desconcertado, como diría usted. Y, entonces, me he topado con su nombre en la tarjeta de visita y me he dicho: «¡He aquí mi libertador! ¡He aquí el hombre entre los hombres que me ha de ayudar». La noblesse no tiene secretos para usted, M. Randall. No existe en el mundo ningún aspirante a ostentar un título nobiliario a quien usted no conozca.
—Oiga, yo no estaría tan seguro de eso… —repuso Guffy, rápidamente.
—Bueno, dejémoslo en nadie realmente importante.
Entonces M. Fleury se volvió hacia su escritorio. Solo en ese momento su visitante reparó en que ese reluciente despacho, normalmente inmaculado, estaba sembrado de libros de consulta, casi todos ellos volúmenes antiguos, pringosos por el uso frecuente, entre los que distinguió dos ejemplares de Burke y Dod.[1] Un gran pañuelo de bolsillo con un escudo bordado se extendía sobre un cuadrado de papel de seda que se encontraba encima de una guía de teléfonos de Londres.
—¡Puede hacerse una idea de mi absoluto desconcierto…! —exclamó M. Fleury—. Pero deje que le explique…
Con el aire de quien está ansioso por relatar sus problemas, pero no sin ofrecer la debida compensación a la sensibilidad de su oyente, el gerente sacó dos vasos y una licorera de un pequeño aparador empotrado. Unos segundos más tarde, Guffy se encontró paladeando un amontillado excepcional mientras escuchaba las palabras de su anfitrión.
M. Fleury, que tenía un sexto sentido para la farsa, abrió un enorme libro de registro y le señaló tres nombres en mitad de la última página.
—El Sr. Jones, el Sr. Robinson y el Sr. Brown, de Londres —le-yó—. ¿No le resulta sospechoso? Yo no nací ayer… Y tampoco me chupo el dedo. En cuanto Léon me enseñó el libro de registros, me dije: «¡Ah, aquí hay gato encerrado!».
A pesar de que Guffy estaba deseando felicitar a M. Fleury por sus dotes detectivescas, aunque solo fuera en agradecimiento por el jerez, lo cierto es que no estaba demasiado impresionado.
—No he oído hablar de ellos en mi vida —dijo.
—Espere… —M. Fleury levantó un dedo hacia el cielo—. He estado observando a estos visitantes. Los tres son jóvenes y, sin ninguna duda, pertenecen a la noblesse… Uno de ellos, en concreto, tiene…, cómo decirlo…, esa actitud… Los otros lo atienden con esmero y la deferencia típica de unos cortesanos. En cuanto al criado, es misterioso… —El francés se detuvo—. Aunque eso… —prosiguió, alzando la voz y adoptando el murmullo ronco del diseur de moda— tampoco resulta especialmente extraño. Pero, esta mañana, Léon, mi maître d’hôtel, ha recibido una queja de un cuarto huésped, que ocupa la habitación contigua a la suite del Sr. Brown, de Londres. Este visitante, un sujeto insignificante, noventa francos al día y vin du pays, nos ha notificado que su habitación ha sido registrada… ¿Cómo se dice…? La han puesto patas arriba, aunque no han robado nada, no se crea.
M. Fleury bajó la voz al llegar al participio, como si estuviera disculpándose por usar tal verbo en presencia de su invitado.
Guffy asintió, dando a entender, de hombre de mundo a hombre de mundo, que estaba al corriente de que esas cosas eran hasta cierto punto habituales.
—Yo mismo he subido a la habitación —admitió el gerente, como quien confiesa un acto servil—. Y era un caos, se lo puedo asegurar. El desdichado inquilino, aunque no ha llegado a acusar a nadie en firme, ha dado a entender que sospecha del criado, un tal W. Smith. Bien, amigo mío —el gerente soltó el vaso—, ya ve usted en qué situación me encuentro. Nada me complace más que los miembros de la realeza que se alojan de incógnito en mi hotel, pero nada me agrada menos que los estafadores, los ladrones listos o el vulgo husmeando. Ahora bien, esto último me parece imposible… Esta gente pertenece a la noblesse. Ya me he topado con muchos de ellos. Son demasiados años ocupando este puesto… Simplemente, lo sé. Pero, de las otras alternativas, ¿cuál es la correcta? Tengo aquí el pañuelo del Sr. Brown. Vea el escudo. Solo he encontrado uno igual en todos estos libros de heráldica.
Cogió un volumen pequeño y baqueteado, encuadernado en cuero y, pasando las páginas amarillentas, señaló un dibujo tosco debajo del cual podía leerse una sola palabra: «Averna».
—Este libro no explica nada sobre los dueños de ese blasón, y eso que me lo ha prestado el bibliotecario municipal. Pero, mire, ahí está. El escudo, usurpado o no, es auténtico. ¿Qué hago? Si me excedo en mis pesquisas, mis visitantes se marcharán. Si son unos simples estafadores, habré tenido suerte, pero, si no lo son, mi reputación, la reputación de mi hermosísimo hotel, famoso por su atención, su cordialidad y su, por así decir, buen hacer, se acabará, se esfumará, explotará, ¡puf!, como un globo de feria.
—Me gustaría verlos —dijo Guffy—. ¿Sería posible echarles un vistazo sin que ellos me vieran a mi?
—Mi encantador amigo, nada más fácil. Venga por aquí.
El rollizo director atravesó de puntillas la habitación profusamente alfombrada, como si temiera que el suelo no fuera un terreno seguro.
Guffy tragó la última gota de jerez de su vaso y lo siguió.
M. Fleury se acercó a una pequeña compuerta que se encontraba en el revestimiento de madera de la estancia y la corrió hacia un lado. Para su completo asombro, Guffy se halló mirando por un ventanuco redondo que se encontraba en lo alto de la pared norte del salón. Al otro lado, una florida moldura escondía con éxito la mirilla, y el salón al completo se extendía a sus pies como una fotografía que se hubiera tomado desde una perspectiva novedosa.
—Este —señaló con orgullo M. Fleury— es mi alcázar particular. Desde aquí puedo contemplar a mis pasajeros, a mi tripulación…, ¡la vida de todo mi establecimiento! No se acerque mucho… Le ruego me perdone, pero estos subterfugios a veces son necesarios.
Guffy, obediente, se acercó y, ahora que su sorpresa inicial había remitido, contempló la escena que estaba desarrollándose abajo. La enorme habitación beige y blanca estaba parcamente salpicada de personas, pero incluso estas habrían bastado para complicarle la tarea si el gerentillo excitado que lo acompañaba no le hubiera prestado su ayuda.
—Mire, amigo mío —dijo—. Ahí, en el rincón de la ventana. Ah, la palmera oculta la cabeza del Sr. Brown… No obstante, espere un momento. Ya se ve a los demás.
El joven escrutó atentamente al elegante grupito que se había congregado alrededor de la mesa de la esquina. Vio una acicalada cabeza marrón y otra negra, pero el tercer tipo, como había advertido M. Fleury, permanecía escondido tras las palmas.
Mientras trataba de distinguir algo más, uno de los hombres se volvió y, cuando al fin pudo verle la cara, a Guffy se le escapó una exclamación.
M. Fleury le tiró de la manga con impaciencia.
—¿Lo reconoce usted? —inquirió—. ¿Puedo olvidar mis miedos? ¡Se lo ruego, amigo mío, dígame algo!
—Deme un segundo… —Guffy aplastó la cara contra el cristal de la mirilla, esforzándose por divisar al hombre que permanecía oculto.
El joven no había tardado en reconocer en el «caballerizo» de cabellos castaños a Jonathan Eager-Wright, miembro de una de las familias más antiguas de Inglaterra y probablemente el alpinista aficionado más osado de Europa. Era una persona tímida y retraída que rara vez pasaba largas estancias en Inglaterra, y que despreciaba su posición en la sociedad con un desdén completamente injustificable.
Guffy sentía cada vez más curiosidad. Tenía la impresión de que reconocería al segundo hombre en cuanto volviera la cabeza. ¿Acaso había duda de que esos hombros tremendamente cuadrados y esos densos rizos entre negros y marrones, que hacían que su cabeza se asemejara al lomo de un cordero esquilado, podían pertenecer a otro que no fuera Dicky Farquharson, el brillante y joven hijo de sir Joshua Farquharson, presidente de Farquharson y Cía., la compañía de ingenieros de minas anglo-estadounidenses?
Habiendo reconocido a dos viejos amigos, el primer impulso de Guffy fue tranquilizar a M. Fleury de inmediato y bajar al salón a toda prisa, pero un no sé qué extraño en el comportamiento de la pareja captó su atención y despertó su curiosidad. A juzgar por lo que veía desde su observatorio, los Sres. Farquharson y Eager-Wright estaban mucho más apagados que de costumbre. Había una extraña formalidad en sus ropas y su actitud.
El misterioso hombre de la esquina parecía estar absorbiéndolos, por no decir dominándolos.
Aunque, claro está, no alcanzaba a oír la conversación, Guffy tuvo la impresión de que ambos estaban escuchando con suma deferencia lo que decía el tercero, de que su risa era tan cortés que resultaba afectada y de que, en realidad, se comportaban como si se encontraran en presencia de un miembro de la realeza.
La capacidad de conjetura de Guffy no alcanzaba a concebir el motivo por el cual dos personas tan dispares podían haber coincidido en semejante situación. Mientras reflexionaba sobre esto, ambos jóvenes sacaron de pronto sendos encendedores de bolsillo y, simultáneamente, ofrecieron sus llamas al tercero del trío, que aún permanecía oculto.
Al parecer, Eager-Wright fue quien se llevó el gato al agua, y el tercer hombre se inclinó hacia él para encender su cigarrillo.
Guffy no podía quitar los ojos de la escena, y entonces se hizo visible una cara pálida carente de expresión. El hombre llevaba su lustroso pelo rubio peinado hacia atrás desde una frente alta, y sus ojos azul pálido se escondían tras unas enormes gafas con montura de cuerno. Sus rasgos solo sugerían languidez, y tal vez un poco de aburrimiento. Un segundo después, se enderezó y volvió a quedar oculto.
—¡Recórcholis! —exclamó el Sr. Randall—. ¡Pero si es Albert Campion!
Y en ese mismo instante los hombros del joven empezaron a estremecerse y su cara, carmesí y desencajada, se volvió hacia el sorprendido gerente.
—¡Está usted llorando! —exclamó el hombrecillo—. ¿Es de miedo…? ¿De alegría, tal vez…? ¿Sí, no?
Guffy se apoyó en el escritorio para sostenerse, mientras el diminuto gerente no dejaba de bailar a su alrededor como un pequinés excitado.
—¡Amigo mío —protestó—, me tiene usted en ascuas! Estoy desconcertado… ¿Tengo que reírme o me han tomado el pelo? ¿Mi hotel se honra o se degrada con la presencia de esa gente? ¿Se trata de la noblesse o de un chanchullo de unos simples malhechores?
Guffy, no sin esfuerzo, consiguió contenerse.
—¡Sabe Dios! —dijo. Y, a continuación, mientras al hombrecillo se le demudaba el rostro, le propinó unas vigorosas palmadas en el hombro—. Pero no pasa nada, Fleury, no pasa nada. ¿Sabe…? Au fait…, nada preocupante, en principio. No tiene ningún motivo para estar distrait.
Y, a continuación, antes de que el gerente tuviera tiempo de pedirle una explicación, el joven se abalanzó hacia la puerta y corrió escaleras abajo, sin dejar de reír, hacia el salón.
De camino, Guffy iba reflexionando sobre la belleza de la situación. El bueno de Fleury había tomado a Albert Campion, nada menos, por un miembro menor de la realeza, y esa historia era demasiado magnífica para descartarla a la ligera. Al fin y al cabo, casi no andaba tan desencaminado… Esa era la magia de Campion: uno nunca sabía dónde iba a aparecer a continuación, si en la Tercera Levée[2] o colgado de una lámpara, como alguien apuntó una vez.
Mientras cruzaba el vestíbulo, Guffy tuvo tiempo de pensar en Campion. Después de todo, incluso él mismo, probablemente uno de los más antiguos amigos de aquel joven, sabía muy poco de él. En realidad, no se apellidaba Campion, pero, claro, no habría estado bien visto que el benjamín de una familia de tal alcurnia ejerciera un oficio tan peculiar sin esconder su propio linaje.
En cuanto a la naturaleza exacta de dicho oficio, Guffy estaba un poco desorientado. Campion se había descrito a sí mismo en una ocasión como un «tío universal y viceaventurero». Bien mirado, no era un mal resumen.
Pero lo que pudiera andar haciendo Campion en el Beauregard jugando a los príncipes con ayuda de dos individuos como Farquharson y Eager-Wright sobrepasaba el alcance de la exigua imaginación de Guffy.
Así que cruzó el salón a buen paso, con la redonda cara resplandeciente y lo impagable de la gracia del equívoco aún en la primera línea de sus pensamientos. Puso una mano sobre el hombro de Farquharson y sonrió a Campion.
—¿Qué se le ofrece, Alteza? —dijo, y soltó una risotada ahogada.
Sin embargo, su risa murió al instante. El rostro pálido y anodino que le miraba fijamente no se alteró ni un ápice, y la mano de hierro de Eager-Wright se cerró sobre su muñeca como un cepo.
Farquharson se puso en pie apresuradamente. Su cara no dejaba ver más que consternación. Eager-Wright también se había levantado, aunque no había dejado de apretarle la muñeca a modo de advertencia.
Farquharson se inclinó ligeramente ante Campion.
—Señor —dijo—, permita que le presente al Honorable Augustus Randall, de Monedown, en Suffolk, Inglaterra.
El Sr. Campion, sin que un solo músculo de su cara traicionase emoción alguna, salvo cortés indiferencia, asintió.
—El Sr. Randall y yo ya nos conocemos, creo —dijo—. ¿Le importaría sentarse aquí, junto al Sr. Robinson? El Sr. Jones debería haberlos presentado. —Sonrió con menosprecio—. Por el momento, le bastará con saber que soy el Sr. Brown, de Londres.
Guffy miró perplejo a su alrededor. Sospechaba que la explosión de carcajadas debía de estar a punto de llegar. Pero, aunque las sometió a un minucioso examen, no descubrió más que una profunda seriedad en cada una de las tres caras. Y, tras sus gafas, los pálidos ojos del Sr. Campion solo expresaban alarma y severidad.
[1]. Publicaciones que informan sobre la aristocracia británica. (Todas las notas de esta edición son del traductor, salvo que se indique lo contrario.)
[2]. Recepción que ofrecían los reyes de Inglaterra con motivo de la cual eran frecuentes los desfiles de Estado con carrozas, generalmente entre los palacios de Buckingham y St. James.
CAPÍTULO II
S. A. R. CAMPION
—Ahora que las puertas de mis aposentos palaciegos están cerradas a cal y canto —dijo el Sr. Campion, unos sesenta minutos más tarde—, retirémonos con la debida pompa a la alcoba de Estado. Permíteme, además, hacerte una regia confidencia: «Inquieta vive la cabeza que porta una corona».[3]
Dicho esto, entrelazó su brazo con el de Guffy y, cruzando la sala de estar, llegaron al dormitorio contiguo, donde les esperaban Eager-Wright y Farquharson.
—Nos reunimos aquí porque las paredes están prácticamente insonorizadas —le explicó con ligereza Campion mientras apartaba la mosquitera y se sentaba sobre la gran cama dorada de estilo rococó.
Guffy Randall, perplejo y malhumorado, permanecía de pie ante él. Dicky Farquharson, en cambio, se había apoltronado sobre el taburete del tocador con un vaso de cerveza en la mano; la botella vacía se encontraba a sus pies. A su vez, Eager-Wright estaba de pie junto a la ventana, sonriendo de oreja a oreja.
Guffy estaba francamente enfadado. Creía que lo habían hecho quedar como un zoquete y un maleducado, y solo había accedido a acudir a la reunión para aceptar sus más humildes disculpas.
Farquharson, con una sonrisa que arrugaba su frente de tal manera que sus cortos rizos parecían a punto de tocar sus cejas, se inclinó hacia delante.
—Es una bendición del cielo que Guffy se haya presentado en este preciso instante —dijo—. No habría soportado representar el papel de cortesano durante mucho más tiempo. Es un trabajo agotador, camarada —añadió, sonriendo a su amigo—, y más con lo tiquismiquis que es Su Majestad con respecto a la etiqueta. Tú, si no te molesta que te lo diga, no sirves para esto. Junta los talones con elegancia y haz una reverencia…, ¡dobla la cintura!
Guffy se pasó una mano por la frente.
—Perdona —dijo—, pero no me estoy enterando de nada en absoluto. Entiendo que si vas por ahí corriendo y comportándote de esta extraordinaria manera, es porque tienes algo entre manos. No quiero entrometerme, claro está, pero, si pudieras darme alguna pista que me ayudara a salir de este estado de confusión…
El Sr. Campion, sentado sobre la cama con las piernas cruzadas y los pálidos ojos divertidos tras sus enormes gafas, asintió afablemente.
—En realidad, tendrías que haber andado metido en esto desde el primer momento —dijo—. El ejército de espías que me informa a diario peinó Londres en tu busca hará cosa de tres semanas.
—¿De verdad? —Guffy alzó la mirada con interés—. Estaba con el jefe en Oslo evaluando no sé qué raza nueva de perro que están criando. Lo siento. Sinceramente, Campion, me parece que esto va a requerir una buena explicación por tu parte. Esta mañana, nada más llegar, me he encontrado al bueno de Fleury echando humo porque pensaba que se le habían colado un hatajo de estafadores en el hotel. Me pidió que le hiciera el favor de echarles un vistazo a los sospechosos, y entonces he descubierto que erais vosotros.
—¡Estafadores! —exclamó horrorizado Eager-Wright—. Repámpanos, eso nos deja en bastante mal lugar, Farquharson.
—Bueno, también sospechaba que podíais ser unos aristócratas de poca monta —dijo Guffy con ecuanimidad—. De hecho, cree que tú, Campion, eres el monarca de no sé qué paisucho balcánico de tres al cuarto.
Farquharson y Eager-Wright cruzaron miradas, y una vaga sonrisa recorrió la cara anodina y pálida de Campion.
—El bueno de Fleury es un hombre muy perspicaz —dijo—. No hay quien engañe al propietario de un hotel, Guffy. Está en lo cierto. ¡Tienes ante ti al Paladín Hereditario de Averna y a toda su corte! Puede que no resulte muy impresionante, pero es auténtico. Eso es lo principal de todo este asunto: nuestra absoluta buena fe.
Los ojos azules de Guffy se volvieron oscuros, mostrando su incredulidad. El Sr. Campion le sostuvo la mirada con seriedad. A continuación, extendió la mano.
—Te presento a Albert, Paladín Hereditario de Averna.
—No he escuchado hablar de ese país en mi vida —repuso Guffy, impasible.
—Pues a partir de ahora lo oirás —dijo el Sr. Campion—. Es un lugar tremendo, y yo soy su rey. Farquharson gobierna el país y Eager-Wright representa a la oposición. Supongo que no te apetece que te condecore con una o dos medallas… La Triple Estrella, por ejemplo, es bastante apañada, sin ser demasiado burguesa.
—Todo esto me parece una locura —dijo Guffy—. Pero, si puedo ayudar en algo, me pongo a tu disposición, por supuesto. Sin ánimo de ofender, da la impresión de que andáis de colecta para un hospital.
La pálida mirada del Sr. Campion se tornó grave momentáneamente.
—Sí…, bueno, qué le vamos a hacer —se lamentó—. Y, antes de que decidas si te unes a nosotros, me parece que debo advertirte que existen posibilidades reales de que yo, y todos mis amigos íntimos, tengamos que morir luchando por mi país. Por cierto, Farquharson, ¿y el abrigo?
Dicky se inclinó sobre el respaldo del taburete y sacó una maleta de debajo del tocador. Tras extraer un ligero abrigo de viaje de sus profundidades, exhibió un desgarrón de unos quince centímetros que la prenda tenía justo debajo del hombro.
—¿Una bala? —preguntó con interés Guffy.
—Al subir al tren en Bríndisi —convino el Sr. Campion—. ¡Los averneses vivimos peligrosamente!
—Contad conmigo —dijo Guffy con convicción—. Pero, dime, ¿dónde queda Averna? ¿Debería saberlo?
—Bueno, no necesariamente. Su principal activo es que la conoce muy poca gente.
El tono desenfadado del Sr. Campion seguía siendo ligero, pero Guffy, que lo conocía bien, se dio cuenta de que se estaba acercando a la parte más delicada del asunto.
—Si te soy sincero —prosiguió—, para tratarse de un reino, no es gran cosa. Para empezar, cuenta con una superficie de unos ochocientos…
—¿Ochocientos kilómetros cuadrados? —interrumpió Guffy, impresionado.
—Acres —aclaró el Sr. Campion, con modestia—. Incluido el castillo, por supuesto, pero no la rocalla. También tengo autoridad sobre la mitad izquierda de una preciosa montaña de mil y pico metros de altura y sobre la mitad derecha de otro montículo mucho más elevado. Mis dominios, que no son especialmente valiosos, incluyen también agua corriente (fría), quinientos metros de costa marítima, una plantación de trufas y media docena de súbditos, todos los cuales han sido agasajados ya con un retrato mío, con traje de ceremonia, dedicado y quinientos cigarrillos. Di una recepción, que fue algo controvertida. En realidad, solo conservo el trono gracias a mi encanto personal, aunque, sin duda alguna, los uniformes también ayudaron. Los rojos y los dorados están bastante bien; tienes que verlos.
Guffy se sentó.
—Lo siento muchísimo —se disculpó—, pero la verdad es que resulta increíble. ¿Por qué no me lo explicas desde el principio, como si fuera un cuento para niños?
—No es una historia sencilla —dijo el Sr. Campion—. Pero, si prometes que abrirás tu mente, que confiarás en mí y que intentarás entender los hechos de uno en uno, trataré de explicártelo. Antes de nada, he de ponerte al tanto de la historia de Averna. Todo empezó en 1090, cuando un hombre llamado Pedro el Ermitaño abandonó su país para emprender su propia cruzada. Se llevó consigo a un amigo, Walter Sin Blanca, que, al parecer, era tan inútil como sugiere su nombre… Acabaron juntándose con gente de la peor calaña, y lo pasaron mal para cruzar Dalmacia. Esperaban comer a base de milagros…, cuervos y cosas de ese tipo, ya te puedes imaginar… Pero el plan era un disparate des de el principio, y tuvieron un final difícil en las llanuras de Asia Menor. Y hasta aquí lo que puedes encontrar en cualquier libro de historia, aunque probablemente no tan lúcidamente explicado.
»Pero ahora llegamos al meollo del asunto. A estos dos pájaros les acompañaba un tipo terriblemente duro llamado Lamberto de Vincennes, que, no sin razón, se hartó y emprendió el camino de regreso. Se separó de los otros dos entusiasmados aventureros en las montañas de la costa dálmata, y al principio pasó algunos apuros… Pero no le faltaba espíritu pionero y acabó haciéndose con una esposa…, una joven belleza húngara, sin duda…, y se refugió con ella en las montañas, en un agradable valle repleto de árboles y cruzado por un río protegido por anchos muros de roca. Mi reino actual, para resumir.
Guffy asintió compresivamente.
—Hasta aquí, queda todo claro —dijo.
El Sr. Campion prosiguió, con dignidad.
—Esta pareja y sus fieles se asentaron en aquel lugar durante una temporada, pero luego el hombre decidió regresar a su casa. La única pega del valle era, y sigue siendo, ya que estamos, que es un sitio del que cuesta mucho salir. Si entras, es para quedarte, pero, si hay una mala cosecha o el río se seca, la situación puede llegar a ponerse realmente fea para sus habitantes. Además, carece de vida social.
»Lamberto y un par de amigos pusieron rumbo a casa, dejando a su mujer y a casi todos los demás en el valle. Lo extraordinario es que consiguieron llegar. Pero, dado que en aquella época la política nacional era como era, una vez allí Lamberto descubrió que su patrimonio había sido confiscado, y el pobre tipo no pudo recaudar dinero suficiente para volver a su valle. Y entonces se presentó en Inglaterra, donde fue recibido generosamente como una especie de santón. En aquellos tiempos, a nadie le apetecía hacer de explorador, y, finalmente, sin esperanza de regresar junto a los suyos, murió, encomendando su reino, en el que nadie creía, a la Corona inglesa.
»Esta historia se contaba como una especie de anécdota famosa hasta 1190, cuando Ricardo I decidió emprender su particular cruzada y el destacamento que marchaba a las órdenes de Eduardo el Fiel, un hombre de espíritu delicado, abandonó el cuerpo principal de la expedición en Tuscia, atravesó por Romandiola hasta Ancona y cruzó el Adriático, o como se llamara entonces, hasta un sitio llamado Ragusa, donde los Alpes Dináricos llegan hasta el mar.
En ese momento Campion se detuvo para mirar a su amigo con aire de disculpa.
—Siento machacarte con tanta lección de Historia —dijo—, pero es absolutamente necesario que la conozcas para que te hagas una idea exacta de lo que nos proponemos. En fin, sigo con Eduardo el Fiel: el caso es que, a la postre, descubrió el reino de Lamberto, que, en honor a la verdad, no le impresionó demasiado. Cuando él llegó, ya no quedaba allí ningún miembro del grupo de colonos original y, al parecer, a Eduardo tampoco le entusiasmó el paisaje. Pero, aun así, clavó la bandera real y lo reivindicó formalmente para su país frente a dos lagartos y un oso, según tengo entendido. Para colmo, cuando alguien difundió un bulo, basado en cálculos abstrusos y erróneos, según el cual el valle había sido el escenario del incidente entre Abel y Caín, su recién descubierto territorio le resultó aún más intolerable. ¡Hasta ahí podía llegar Eduardo! Lo bautizó con el nombre de Averna y, con las mismas, se volvió a Inglaterra. Más adelante, Ricardo se divirtió una barbaridad leyendo el informe de la expedición que le entregó Eduardo. Aunque este obtuvo su merecida recompensa, Ricardo, en una especie de desplante real, decidió regalar el reino de Averna a los Huntingforest, una familia de locos que son los antepasados de los condes de Pontisbright. Dos muchachos de esta familia murieron tratando de llegar a su reino, y me imagino que Ricardo se hartó de reír…, o si este ya había fallecido lo harían sus herederos, dado que el humor de la época tenía esa extraña tendencia.
»Al final Averna solo salía a colación cuando algún miembro de la familia se veía aquejado por un ataque de altivez… En tales ocasiones, el rey de turno sugería al enfermo que emprendiese un viajecito para visitar los terrenos de la vieja posesión familiar.
En ese momento a Guffy se le escapó una sonrisa, y el Sr. Campion se animó y prosiguió con su discurso.
—Nadie sacó gran cosa de Averna —dijo— hasta el año 1400 aproximadamente, cuando Gil, el quinto conde, logró llegar hasta allí, adoptó para sí el título de Paladín Hereditario y construyó un castillo. Se puede afirmar que él es, de algún modo, el responsable de todo este jaleo… Mandó confeccionar una corona, esbozó unos artículos…, una especie de código legal que regiría el lugar, y consiguió que Enrique IV lo firmara y lo ratificara. Tras aquello, se inició un período de calma. Casi todos los miembros de los Pontisbright prefirieron quedarse en casa, y como sus posesiones en las Midlands se habían visto notablemente reducidas, recibieron otras en East Anglia y acabaron convirtiéndose en una familia influyente, bien relacionada con el Gobierno. Aunque los más intrépidos de la estirpe se pasaron por Averna en su grand tour por sus dominios y el título de Paladín Hereditario se mencionaba entre los de su casa en las ceremonias de Estado, como el sitio no tenía ningún atractivo ni valor, nadie le prestó mucha atención.
»La última vez que destacó por algo fue en 1814, cuando las grandes potencias reordenaron Europa. En aquel momento, el décimo quinto conde de Pontisbright recibió una discreta financiación del Gobierno británico a fin de que pudiera adquirir sus tierras en secreto a Metternich, el gran buhonero inmobiliario de la época, de manera que una disputa por ese trocito de tierra no llevara a una pelea en la que pudiéramos acabar involucrados.
»Finalmente, con la muerte del último conde en Crimea, la estirpe se extinguió. Muy resumido, eso es todo, o casi todo.
Cuando terminó su discurso se levantó de la cama y se puso a pasear por la habitación. Por alguna extraña razón, tras su relato, su figura larga y delgada se tornó en esos instantes muy moderna y prosaica.
Guffy seguía perplejo.
—He seguido tu relato de principio a fin —dijo—, y puede que sea un tonto integral, pero sigo sin comprender qué tienes que ver tú con todo eso. Pensaba que te apellidabas…
Vaciló. El verdadero apellido del Sr. Campion era una de las pocas cosas que constituían un tabú en su presencia.
—Vaya, llegamos a la parte complicada… —Campion miró afectuosamente a su amigo desde detrás de sus gafas—. Quizá recuerdes que hace ocho o nueve meses se produjo un pequeño seísmo en esa parte del mundo. No sucedió nada terrible, pero lo cierto es que zarandeó parte de Italia y llegó a romper varias ventanas en Belgrado. Durante un tiempo, nadie sospechó que hubiera tenido alguna consecuencia grave, hasta que Eager-Wright, que se encontraba en esos momentos de vacaciones en los Alpes Bosnios, descubrió que sí se habían producido ciertos daños: pequeñas avalanchas de roca y cosas de ese tipo. Pues bien, esto es terriblemente importante porque nos lleva al quid de la cuestión: en representación del Gobierno británico, descubrió que con una ayuda mínima de un hombre como Farquharson, Averna podía convertirse en un rincón de lo más útil. Te explico: hasta el año pasado, Averna era solo un pequeño óvalo de tierra rodeada de roca, salvo por un estrecho túnel que lleva hasta el mar. Creo que uno de los primeros Pontisbright intentó seguir el curso del túnel, por el cual discurre un río subterráneo, y no llegó a salir por el otro lado. Pero, ahora, desde los movimientos sísmicos del año pasado, el túnel ha dejado de ser tal, y se ha transformado en una grieta abierta en las rocas. El mar ha subido y Averna tiene una costa diminuta… Unos quinientos o seiscientos metros, diría yo. Farquharson, un experto en estos asuntos, le ha echado un vistazo y piensa que sería relativamente sencillo continuar la labor que hizo el seísmo y convertir el lugar en una maravillosa bahía natural por un coste aproximado de dos chelines y medio…Pensando como un político…
Guffy tenía los ojos como platos. Estaba empezando a comprender el verdadero alcance de la cuestión.
Farquharson se inclinó hacia delante.
—Eso no es todo, Randall —continuó—. Hemos encontrado bastantes evidencias de que en la tierra que hay detrás del castillo se oculta un campo petrolífero sin explotar. Imagino que fue descubierto hace años, pero, por supuesto, dadas las increíbles dificultades para transportar el crudo en aquellos tiempos, no valía nada. No creo que ni siquiera ahora la exportación tenga demasiado sentido, desde el punto de vista comercial, pero ¿quién quiere exportar, si los barcos pueden coger el petróleo que necesiten allí mismo? Entiendes la situación, ¿no?
—¡Dios mío! —exclamó Guffy—. Una bahía natural con su propio combustible natural.
—Parece que esa es la opinión general —convino Farquharson.
Campion tomó la palabra. Su voz tranquila y bobalicona sonaba rara cuando hablaba de cosas de verdad importantes.
—Solo que nadie quiere que alguien se haga con una bahía natural en el Adriático así sin más —añadió—. Probablemente la cuestión de la propiedad conducirá a un montón de conflictos a nivel internacional. La litigación siempre es un asunto irritante, pero, ahora mismo, y tal como está la situación en Europa, si la bronca o la bulla trascendieran las cosas podrían ponerse bastante feas.
—Comprendo —dijo Guffy, lentamente—. Supongo que no hay ninguna duda de que el lugar pertenecía de verdad a los condes de Pontisbright.
—¡Oh, no, en absoluto! Primero la obtuvieron por derecho de conquista y, luego, por si las moscas, le compraron la propiedad a Metternich. Conservan, o por lo menos antaño tuvieron, las escrituras, el estatuto, los uniformes de gala, todos los recibos… En realidad, si la familia no hubiera abandonado Crimea, la cosa habría resultado de lo más sencilla. Sin embargo, por lo visto, cuando se marcharon de allí, estaban pasando un mal momento y parece que entre el caos generalizado todo lo relacionado con Averna se perdió. Y aquí es donde entramos nosotros. Nos hemos sumergido en una especie de fantástica búsqueda del tesoro en la que nos jugamos mucho. Primero en boca de Eager-Wright, y luego por la de su propio experto, el asunto llegó a oídos de los Poderes Fácticos y, como se dieron cuenta enseguida de que se trataba de uno de esas operaciones complicadas y ligeramente artificiosas que tan bien van con mi personalidad, me hicieron el honor de llamarme y de dejarme vía libre para resolver la situación. Y en ese punto estamos. ¿Qué te parece?
Guffy Randall permaneció sentado en silencio durante unos minutos, reflexionando acerca de lo que acababa de oír. Su lenta mente metódica repasó la historia milímetro a milímetro, hasta que por fin levantó la vista. Un atisbo de alarma podía distinguirse en su mirada.
—Todo un reto, ¿no? —dijo—. Me refiero a que las susodichas pruebas que certifiquen la propiedad pueden encontrarse en cualquier parte.
—¡Ahí está el problema! —dijo Eager-Wright, desde su esquina—. Pero lo cierto es que desde que alguien se molestó en dispararnos somos bastante más optimistas.
Campion asintió.
—Las excelentes personas que ostentan la autoridad, basándose en ciertas investigaciones, han llegado a la conclusión de que los papeles, los documentos, las coronas y todo lo demás pueden estar a punto de caer en manos de un agente privado con pocos escrúpulos que los retendrá en su poder hasta que llegue el momento adecuado para cerrar un trato. Dado que en Londres tienen la impresión de que ese momento ha pasado, ahora están ansiosos por hacerlo salir a la luz, si es que en verdad ese individuo existe. Nuestro más o menos espectacular descenso a Averna y nuestro ostentoso regreso atravesando Europa no son más que una mera artimaña para darnos algo de publicidad. Al principio, nuestra única intención era esperar a recibir una oferta de compra y pegarnos al vendedor con la tenacidad de unos cachorros de bulldog. Tengo entendido que actualmente están considerando la posibilidad de darle nueva vida al título de Pontisbright, si fuera necesario. Aun así, si no pueden presentar documentos que les avalen, nuestros patronos no van a llegar muy lejos en el Tribunal de La Haya. Por ahora, nadie ha tratado de vendernos nada. Pero alguien ha intentado matarnos y, además, han estado siguiendo concienzudamente nuestros pasos desde que dejamos el reino, así que parece que nuestro excelente trabajo no ha debido de ser una completa pérdida de tiempo. Solo me preocupa el retraso, porque, como puedes suponer, el asunto es bastante grave. Hasta donde se me alcanza, si cierta Potencia considerase que merece la pena pelear por Averna, podríamos estar ante un conflicto que involucraría a todo el continente europeo. Es la clásica disputa que acaba convirtiéndose en una buena excusa para provocar un enfrentamiento de magnitudes desproporcionadas.
—Ya veo. ¿Y alcanzasteis a ver al hombre que os disparó?
—Solo de pasada —contestó Farquharson—. En realidad, había dos individuos. Uno de ellos, un tipo con una pinta de lo más extraña, con un pico de pelo que casi le llegaba al puente de la nariz, llevaba tiempo siguiéndonos y, justo cuando nos disponíamos a subir al tren en Bríndisi, nos disparó a tontas y a locas. Por desgracia, enseguida nos rodeó una multitud y, aunque salimos corriendo detrás de aquellos pájaros, no conseguimos darles alcance. No hemos visto a «Pico de Viuda» desde entonces, pero su camarada, un sujeto con cara de rata que se sorbe los mocos constantemente, se aloja aquí, en este hotel, en esta misma planta.
—¿En serio? —preguntó Guffy con interés—. ¿No será el hombre cuya habitación ha sido registrada?
Esta inocente pregunta tuvo un efecto instantáneo sobre su público. Eager-Wright se puso en pie de un salto y el Sr. Campion dejó de dar zancadas para mirar fijamente al responsable de la pregunta.
—Me lo ha contado Fleury —se apresuró a aclarar Guffy—. Por eso estaba tratando de saber quiénes erais. Por lo que parece, un fulano que se aloja en esta planta se ha quejado de que tu criado, el Sr. Smith, ha andado hurgando en sus cosas. Naturalmente, Fleury no quería echar las campanas al vuelo sin estar antes seguro de que no erais miembros de la realeza de incógnito. Ahora me acuerdo de que nada más llegar, antes del almuerzo, vi a un hombre saliendo a hurtadillas por una ventana de este piso… Un tipo con cara de rata que vestía un traje marrón.
—¡Es él! —exclamó Eager-Wright—. Lugg ha debido de asustarlo.
El Sr. Campion, que de repente se había puesto serio, se volvió hacia Eager-Wright.
—Perdona, ¿te importaría ir a buscar a Lugg? —dijo—. Sí, es el Lugg de siempre, Guffy. Está de incógnito, como nosotros, haciéndose pasar por un tal Smith. Hay que investigarlo. A saber qué ha hecho ahora el muy cretino…
Eager-Wright, con los ojos brillantes de curiosidad, tardó menos de cinco minutos en regresar. Tras él, moviéndose con pesadez, sin aliento pero con ademán indignado, hizo su aparición en la habitación el criado personal, y factótum general del Sr. Campion, Magersfontein Lugg.
En tiempos mejores, Magersfontein Lugg había sido un individuo enorme con un rostro siempre sombrío. La mitad inferior de su larga cara blanca se escondía tras un lacio bigote negro, pero su mirada veloz, pese a su habitual expresión lúgubre, era sin lugar a dudas la de un cockney. El hecho de que, antes de que se le estropeara la figura, hubiera sido ladrón hacía de él un aliado de incalculable valor para el amo del que era devoto sirviente. En el conocimiento de los bajos fondos, el Sr. Lugg no tenía rival.
La típica ropa negra de ayuda de cámara parecía fuera de lugar en la percha desgarbada en la que se había convertido con el paso de los años el Sr. Lugg, y más porque no había en él rastro del servilismo que suele acompañar a tales prendas. Sin esforzarse en ocultar su mal humor, miró a su señor:
—¿Qué pasa, que ya no puede uno echar un sueñecito por la tarde? —preguntó—. «Sí, señor», por aquí; «no, señor» por allá… Estoy más que harto.
Campion, con un gesto impaciente, no prestó atención a sus quejas.
—Sorbitos Edwards ha salido del hotel por una ventana. Antes de irse, se ha quejado a la gerencia de que sus habitaciones habían sido registradas por una persona que, curiosamente, se parecía mucho a usted.
El Sr. Lugg no daba la impresión de estar en absoluto avergonzado.
—Ah, así que me ha visto, ¿eh? —preguntó—. Ya decía yo…
—Mire, Lugg, esto es intolerable. Será mejor que recoja sus cosas inmediatamente y vuelva directo a Bottle Street. —El Sr. Campion hablaba con más pena que cólera.
—¡Vaya, con que esas tenemos…! —dijo su enfadado ayudante—. Ahora nos ocupamos por guardar las formas, ¿no? No me gusta hablar así delante de tus amigos, pero no sabía que en privado teníamos que darnos tanto pisto. Puede que seas rey, pero yo, no. Muy bien, me largo. Eso sí, lo vas a lamentar. No he registrado las maletas que estaban en la habitación de Sorbitos, no te creas. Solo me he llevado el correo de la mañana. Podía haber sido cualquiera. Me he colado en su cuarto cuando estaba en el baño y he leído las dichosas cartas justo después de que las leyera él. Y, por si te interesa saberlo, he encontrado algo. La clave de la situación. Iba a enseñártela, en cuanto estuvieras solo. Pero ahora no te la enseñaré ni por lo más sagrado… ¡Me vuelvo a Londres!
—Abandonado como un pañuelo usado, supongo —dijo el Sr. Campion, con sarcasmo—. Un juguete del destino, otra vez. Si lo que ha averiguado es interesante, Lugg, suéltelo ya.
El Sr. Lugg pareció ablandarse, pero fingió no haber escuchado las últimas palabras de su amo.
—Así que Sorbitos se ha esfumado, ¿eh? —dijo—. Justo lo que yo pensaba. Le he dejado una nota en el tocador, diciendo que le iba a enseñar lo que tiene su cabeza por dentro si volvía a oír su asqueroso sorbidito. No he firmado, ¿sabes?, pero, si me ha visto, no me extraña que se haya largado como alma que lleva el diablo.
—¿Y la clave de la situación? —preguntó de nuevo Campion.
Con un gesto de resignación, el Sr. Lugg se quitó la chaqueta, se desabotonó el chaleco y sacó media hoja de papel arrugada de un pequeño bolsillo del forro.
—Toma —dijo—. Tú pelea como los señoritos, venga. Di «Usted perdone» y «Si no es mucha molestia». Pero, si quieres resultados, hay que recurrir al juego sucio, con naturalidad, como Dios manda. Y, si te parece que leer la correspondencia de un fulano está mal, no te preocupes, que la devolveré a su sitio.
—Lugg, a veces se pone usted absolutamente insoportable —dijo el Sr. Campion, con repugnancia, al coger el papel.
[3]. Referencia a Shakespeare, Enrique IV, segunda parte, acto III, escena I.