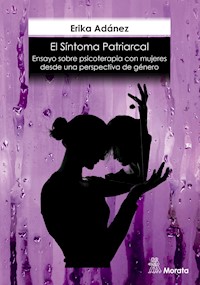
El síntoma patriarcal. Ensayo sobre psicoterapia con mujeres desde una perspectiva de género E-Book
Erika Adánez Redondo
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Morata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Por qué las mujeres son más vulnerables a padecer desórdenes psicológicos? ¿Por qué hay trastornos casi exclusivos de mujeres mientras otros prevalecen más en los varones? Erika Adánez responde a estas preguntas y defiende que lo que denominamos síntoma patriarcal se ubica en una encrucijada entre lo psicológico, lo social y lo existencial. Esta confluencia es la principal y novedosa aportación de este libro que es fruto de más de 15 años de experiencia clínica con mujeres en un ámbito de una psicoterapia con perspectiva de género. Comprenderemos el malestar psicológico de las mujeres dentro del contexto social, pero la autora va más allá pues lo conecta con la condición existencial: nos muestra cómo los mandatos de género oprimen a las mujeres generándoles un miedo y una angustia cuando se atreven a pensar en su propia libertad a la que renuncian convirtiéndose así en cómplices de su propia opresión. Escrito de forma clara y rigurosa, el texto resultará de interés a todo el público ubicado en la esfera de las ciencias humanas y sociales, desde la psicología, el psicoanálisis y la filosofía hasta los estudios sociales y de género, así como a todo el público interesado por un problema que afecta a toda la población y de forma específica a las mujeres de la sociedad actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika ADÁNEZ REDONDO
El síntoma patriarcal
Ensayo sobre psicoterapia con mujeresdesde una perspectiva de género
Fundada en 1920
Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3ºC
28231 Las Rozas - Madrid - ESPAÑA
[email protected] – www.edmorata.es
© Erika ADÁNEZ REDONDO
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Todas las direcciones de Internet que se dan en este libro son válidas en el momento en que fueron consultadas. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la red, algunas direcciones o páginas pueden haber cambiado o no existir. El autor y la editorial sienten los inconvenientes que esto pueda acarrear a los lectores pero, no asumen ninguna responsabilidad por tales cambios.
Los casos y viñetas que se exponen como ejemplos, así como las descripciones de las personas que se incluyen, han sido modificados y mezclados para la mejor comprensión y para garantizar la confidencialidad de los pacientes.
Equipo editorial:
Paulo Cosín Fernández
Carmen Sánchez Mascaraque
Ana Peláez Sanz
© EDICIONES MORATA, S. L. (2022)
Comunidad de Andalucía, 59. Bloque 3, 3ºC
28231 Las Rozas (Madrid)
Derechos reservados
ISBNebook: 978-84-18381-99-7
Compuesto por: M. C. Casco Simancas
Ilustración de la cubierta por Montse Redondo y Juan José Hernández. Reproducida con autorización.
Nota de la editorial
En Ediciones Morata estamos comprometidos con la innovación y tenemos el compromiso de ofrecer cada vez mayor número de títulos de nuestro catálogo en formato digital.
Consideramos fundamental ofrecerle un producto de calidad y que su experiencia de lectura sea agradable así como que el proceso de compra sea sencillo.
Por eso le pedimos que sea responsable, somos una editorial independiente que lleva desde 1920 en el sector y busca poder continuar su tarea en un futuro. Para ello dependemos de que gente como usted respete nuestros contenidos y haga un buen uso de los mismos.
Bienvenido a nuestro universo digital, ¡ayúdenos a construirlo juntos!
Si quiere hacernos alguna sugerencia o comentario, estaremos encantados de atenderle en [email protected] o por teléfono en el 91 4480926
A Flora y Nieves, ejemplos de fortaleza.
A María, arquetipo de independencia.
A Alba y Paula, libres os quiero.
CAPÍTULO 1. Introducción
CAPÍTULO 2. El síntoma patriarcal
Vertiente psicológica: la entrega absoluta al amor como base del malestar
Vertiente existencial: predominio de las raíces existenciales del sufrimiento en las mujeres
Vertiente social: el malestar psíquico colectivo
CAPÍTULO 3. Justificación del sujeto de estudio y de la psicoterapia en clave de género
CAPÍTULO 4. El deseo fusional contra la angustia vital
CAPÍTULO 5. El carácter perturbador de la actitud de cuidado y de búsqueda del vínculo
La búsqueda y reafirmación de la identidad (de cuidadora)
La sublimación de tendencias agresivas
El miedo a la libertad y a la soledad
CAPÍTULO 6. La ambivalencia frente a la crisis identitaria
CAPÍTULO 7. Breve viñeta clínica
CAPÍTULO 8. El imperativo categórico en las mujeres: una compensación narcisista
CAPÍTULO 9. La sexualidad desde la óptica del síntoma patriarcal
CAPÍTULO 10. Algunas claves para la psicoterapia con mujeres
CAPÍTULO 11. Tres casos clínicos
Estela
Irene
Daniela
CAPÍTULO 12. Conclusiones
Bibliografía
La psicoterapia es un arte; el arte de escuchar. Es también una herramienta a través de la cual expresar emociones. Como el arte, la psicoterapia tiene una función comunicativa, y es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Tanto el arte como la psicoterapia pueden tener también una función reivindicativa. Esto es así a pesar de que con frecuencia la psicoterapia se ejerce en un ámbito privado y las posibilidades de convertirla en una actividad de protesta reivindicativa se encuentran muy limitadas.
Por tanto, el sentido que ha guiado el presente trabajo es fundamentalmente identificar, mostrar y denunciar la condición social subordinada de las mujeres a través del malestar psicológico que padecen.
Al ser un malestar compartido, presenta muchas características comunes, siendo el sentimiento de culpa el síntoma más recurrente. Culpa que retiene y frena un proyecto vital asentado en la libertad. Culpa, como veremos, que imposibilita la soledad. Por tanto, culpa defensiva.
En función de la propia condición humana, después de un estado de reclusión es difícil que emerja un firme sentimiento de liberación. Por el contrario, es un espacio propicio para que surja la angustia y la ansiedad. El miedo, en definitiva, a la libertad y al compromiso con un proyecto vital. Este miedo es el síntoma patriarcal. Un síntoma que nos habla de la fase transitoria en la que las mujeres se encuentran antes de conseguir su plena liberación. Las palabras de Betty Friedan recogen esta idea en una de las obras clásicas más importantes de la teoría feminista:
¿Cómo acabaron por descubrir las mujeres chinas, después de que durante muchas generaciones les vendaran los pies, que eran capaces de correr? Las primeras mujeres cuyos pies se liberaron de los vendajes seguramente sentirían tanto dolor que a algunas les asustaría ponerse de pie, y mucho más caminar o correr (1963: 142).
El síntoma patriarcal es el miedo a abandonar una condición en la que las mujeres han estado desde siempre relegadas, pero también es el temor por sentir que no están haciendo lo suficiente por ser libres y emerger como seres independientes. Las mujeres quieren visibilizarse ante los demás, pero no como meras dispensadoras de cuidado, sino como guardianas de su propia deseo. Pero este deseo tiene un coste emocional.
Por eso, el síntoma patriarcal muestra una doble dimensión. Por un lado, se teme la autonomía y la liberación, porque es un gesto de rebeldía y exigencia que puede resultar brusco, inflexible y agresivo, tanto para la que es sometida como para el que somete, casi como un acto de hostilidad con la finalidad de subvertir el orden social. Por otro lado, hay un temor a la dependencia y a la sumisión, un miedo a ceder en exceso con plena disponibilidad frente a los demás y descuidando las necesidades propias. Por tanto, las mujeres que sufren el síntoma patriarcal son conscientes de la vulnerabilidad de su género, porque saben que están condicionadas para someterse y mantener el sistema. En este sentido, el síntoma patriarcal posee un carácter reivindicativo y de rebelión.
Es un síntoma en el que subyace un conflicto con la libertad, en el que las mujeres tratan de alcanzar el equilibrio perfecto. Se manifiesta en el terreno profesional, donde las mujeres quieren progresar, pero con temor a ser atacadas por ello. Se manifiesta en las relaciones interpersonales, donde las mujeres tienen dificultades para reconocerse a sí mismas, y se manifiesta en decisiones tan importantes como la del ejercicio de la maternidad, puesto que dudan de si esta decisión puede estar condicionada por un imperativo social femenino o si está realmente sujeta a su propio deseo.
El camino de la libertad y de la búsqueda del propio deseo no está exento de peligros. Conflictos de tipo psicológico, social y existencial se interponen en el proceso de liberación de las mujeres.
Los temas centrales del presente trabajo están vertebrados por tres consideraciones en torno al síntoma patriarcal.
1. Es un síntoma egodistónico. Es decir, la persona que lo padece siente malestar o incomodidad, e interfiere negativamente en su vida cotidiana. Intentaré demostrar que ese malestar se relaciona con un conflicto de identidad sufrido por muchas mujeres en la actualidad. Esta es la vertiente psicológica del síntoma patriarcal.
2. Es un síntoma que encubre una angustia más básica y difusa, que desvela un estado de agitación permanente o ansiedad generalizada. Intentaré demostrar que esa angustia se relaciona con el miedo a la soledad y a la libertad. Esta es la vertiente existencial del síntoma patriarcal.
3. Es un síntoma que representa la condición social de muchas mujeres en la actualidad. Intentaré demostrar que esta condición supone una encrucijada, producto de un desencuentro entre las antiguas expectativas sociales asociadas al rol de cuidadoras y los pujantes modelos de la actualidad. Esta es la vertiente social del síntoma patriarcal.
Las vertientes psicológica, existencial y social, no solo configuran distintas perspectivas necesarias para la comprensión de un síntoma, sino que, además, son fundamentales para emprender el arte de la psicoterapia y para disponer de una visión de conjunto de los problemas que aquejan a las personas en un contexto clínico.
Por lo tanto, las fuentes de la que emanan las ideas aquí desarrolladas se hallan en el psicoanálisis, la filosofía existencial, la antropología, las teorías feministas y también son fruto de mi propia práctica clínica.
A su vez, son tres los argumentos en torno a los cuales se fundamentan mis reflexiones:
1. La práctica psicoterapéutica es un espacio que acoge sentimientos, comportamientos y actitudes socialmente instilados. Esto quiere decir que la patología psíquica posee un trasfondo social. Por tanto, los problemas abordados en terapia son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. La relación psicoterapéutica es una representación microsocial que permite observar con lupa lo que ocurre en el espacio macrosocial. Mi práctica clínica se sustenta en una perspectiva de género, lo cual explica que muchos de los conflictos y síntomas que son motivos de consulta se relacionan con comportamientos, actitudes y formas de sentir socialmente aprendidos, construidos a partir de un modelo de género dicotómico prefijado convencionalmente como femenino o masculino. A cada género se le asigna un rol y un estatus diferente. Por lo tanto, en el espacio terapéutico se reflejan las pautas de socialización asociadas a cada género y, por su carácter opresivo, la influencia que estas ejercen en la configuración del síntoma y, en particular, en el estado de subordinación de las mujeres.
2. Su condición de oprimidas se relaciona con una mayor tendencia a padecer desajustes psicológicos, especialmente trastornos de ansiedad y depresivos, así como problemas de autoestima. Por lo tanto, detrás del propagado malestar psíquico de las mujeres se descubre su condición de subordinadas. El síntoma es una máscara que encubre un conflicto interno, pero también social. Es un tipo de malestar psíquico socialmente interiorizado, formando parte de la vida inconsciente, cuyo contenido se relaciona con normas e ideales punitivos que rigen la experiencia vital. Son los llamados imperativos de género, cuyo incumplimiento motiva fuertes sentimientos de culpa. Amar y ser amada o la entrega absoluta al amor es el imperativo que forma parte de esos rígidos mandatos de género. La experiencia del amor se convierte así en un yugo para las mujeres.
3. Estos mandatos de género, que Gilligan (1982) ha denominado “ética del cuidado”, porque es una moral basada en una mayor sensibilidad a las necesidades ajenas, no surgen de una inclinación natural de las mujeres, ni forman parte de una esencia femenina, sino que se relacionan con las experiencias compartidas y transmitidas dentro de un entorno social concreto. Además de no responder a una inclinación esencialmente femenina, estos mandatos de género, por su cualidad reaccionaria y autopunitiva, son el reflejo, dentro del espacio psíquico, de la misma violencia estructural ejercida contra las mujeres en el espacio social. Por otro lado, los mandatos de género confieren un sentido de identidad basado en el vínculo, y permiten afrontar problemas de raíz más existencial, como el miedo a la soledad o a la libertad. De ahí su dificultad para combatirlos.
Vertiente psicológica: la entrega absoluta al amor como base del malestar
Las expectativas culturales forjadas en torno a las mujeres sobre su rol nuclear de cuidadoras complican el desarrollo de su propia autonomía, así como sus capacidades de autoafirmación. Por consiguiente, los valores de independencia, altamente estimados en nuestra sociedad, se viven con culpa o vergüenza. De manera que uno de los conflictos fundamentales experimentados por las mujeres se ubica en medio de una encrucijada bifurcada en dos caminos difícilmente conciliables. Es decir, el conflicto se sitúa en medio de una inclinación hacia la preservación del bienestar del otro, y la importancia social concedida a la autonomía y la autosuficiencia.
Las exigencias superyoicas tienen como objetivo frenar sus propias inclinaciones para asegurarse que están siendo respetuosas con las necesidades de los demás y no perder, de este modo, el vínculo. El análisis que realiza Nora Levinton (2000) en su libro El superyó femenino muestra la configuración de un superyó que eleva la capacidad de preservar el vínculo como principal mandato de género, cuyo incumplimiento es fuente de ansiedad, sentimientos de culpa e intensos temores a ser abandonada.
La búsqueda de autonomía y de valores asertivos, a pesar de ser calificados como socialmente deseables, pueden ser fuente de conflicto, puesto que convertirse en una persona autónoma puede estar en contradicción con ser femenina, exponiéndose al peligro de la pérdida de gratificación que entraña una exagerada disponibilidad en las relaciones interpersonales. Como veremos, esta exigente entrega a los otros se relaciona con un deseo de ser aprobada para evitar el abandono y los sentimientos de culpa. En realidad esta vida entregada a los demás encubre una huida de sí mismas, de su responsabilidad y de su libertad.
A partir de los años 70 del siglo pasado, varias psicoanalistas con una perspectiva social y de género, entre las que destacan Nancy Chodorow (1978), se orientaron hacia la relación madre-hija para explicar que la fuerte implicación de las mujeres en el vínculo se constituye a partir de esta relación preedípica, la cual no permite forjar una deseable diferenciación y separación. Por el contrario, se presta a una vivencia indiferenciada de sí mismas y de fusión con la madre, quien percibiría a su hija como una prolongación de sí misma. Es aquí donde se aprende a estar al servicio de los otros, en conexión con el deseo ajeno y al margen del suyo propio.
La hija permanece atrapada en el vínculo preedípico, de tal modo que la búsqueda de autonomía se experimenta como un ataque a la madre. En este espacio intersubjetivo se configura el mundo intrapsíquico de la mujer entre fuerzas ambivalentes de ataque y sumisión.
El proceso de separación de la madre en el caso de los hijos varones permite mayor individuación, y su identidad queda definida a partir de la separación, de modo que la intimidad puede ser vivida como una amenaza. Al contrario de lo que ocurre en las mujeres, cuya identidad se define en torno al vínculo, la amenaza fundamental en el caso del varón no proviene de la separación, sino de la intimidad.
En un mundo patriarcalmente jerarquizado en el que ser independiente, exitosa y competitiva son cualidades notablemente apreciadas y codiciadas para ser incorporadas formando parte del yo ideal, ¿en qué posición quedan las mujeres estando expuestas a mensajes que equiparan la consagración a lo vincular con debilidad, tanto en el plano profesional como personal? ¿Qué puede esperar de sí misma una mujer instruida para definirse a partir del vínculo y que, al mismo tiempo, ha introyectado que ser libre y autónoma supone abandonar toda forma de dependencia? ¿Cómo toleran las mujeres la denigración social de su rol de cuidadora y, en consecuencia, de su identidad, en favor de la sobrevaloración de la autonomía?
La respuesta a estos interrogantes queda sujeta a la formación de un síntoma de carácter ansioso que simboliza la encrucijada de dos caminos difícilmente conciliables. Este es el síntoma patriarcal, que, por un lado, surge por el malestar relacionado con un conflicto de orden moral, en el que la independencia y la autoafirmación se viven como una ruptura egoísta de los ideales de género basados en la autorrenuncia. Por otro lado, el malestar se origina por un daño de tipo narcisista derivado del acatamiento de esos mismos ideales de género, que le hacen sentir sumisa y dependiente.
El mecanismo psíquico aparejado a este síntoma es la escisión, en el que la mujer independiente sería la egoísta, “la mala mujer”, y en el otro lado estaría “la mujer buena”, dependiente y sumisa.
Vertiente existencial: predominio de las raíces existenciales del sufrimiento en las mujeres
La angustia es una cualidad que posee un valor intrínseco en el ser humano. Emana de la conciencia de la responsabilidad en el momento en el que el individuo es arrojado a la vida, siendo la existencia la que definirá su esencia, y no al revés, soportando el pánico de tener que actuar en el vacío. En palabras de Sartre (1946: 22): “...la existencia precede a la esencia”; no existe una naturaleza humana porque “el hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente... no existe nada anterior a este proyecto”.
Así como Sartre y Heidegger se ocuparon de despojar al ser humano de una esencia precedente, Simone de Beauvoir irrumpió abanderando la segunda ola del feminismo y defendiendo que “no se nace mujer: se llega a serlo” (1949: 13).
El filósofo y psicoanalista español Luis Cencillo también aludía a la falta de una esencia precedente en el ser humano, lo que él denominaba desfondamiento, o lo que es lo mismo, la ausencia de “una base natural y universalmente dada y constante desde la cual conocer, valorar, optar, producir o alimentarse” (2001: 39). Esta falta nos sustrae de una guía sobre la que asentar nuestros actos. Es decir, el ser humano parte de un vacío que origina angustia, de manera que, si no se tolera convenientemente, conduce al padecimiento de todo tipo de desarreglos psicológicos. El pánico al vacío puede formar parte de la vida cotidiana de cualquier persona, pero puede convertirse en una cuestión patológica si esta angustia no se sabe gestionar convenientemente. En este caso, una manifestación habitual de este tipo de angustia se expresa en sueños de vértigo frente a las alturas.
Por lo tanto, la propia existencia es fuente de angustia, pero puede enredarse entre sintomatología patológica, y pasar a formar parte de una alteración de orden psicológico. La angustia llega a ser patológica si bloquea el desarrollo del individuo, si le paraliza en sus decisiones o si su deseo permanece inhibido.
Si la propia existencia es fuente de angustia, ¿qué pasa en los períodos de crisis, en los que han de morir viejos patrones para dar paso a los nuevos? ¿Cómo afecta a la subjetividad de las mujeres la incorporación de nuevos modelos de identidad sin que se haya producido un abandono completo de los anteriores? En este escenario acontece el síntoma patriarcal.
En efecto, la mujer se encuentra envuelta en un período transicional convulso, que produce cruentas sacudidas a los preceptos arcaicos reguladores de la identidad. Es una conmoción a la ilusión de una esencia y a los falsos mecanismos que controlan y determinan una forma de estar en el mundo. Las mujeres han empezado a sentir que pueden estar definidas por su existencia, y este hecho deposita la responsabilidad en ellas mismas. Están obligadas a renovarse y construir otras formas de estar en el mundo. Esta apertura a la existencia no está exenta de angustia. El malestar psíquico de las mujeres, revelado por una mayor prevalencia de desarreglos psíquicos, es un indicador de la cualidad convulsa de esta transición. La psicopatología se convierte, de este modo, en un agente delator de la opresión estructural ejercida contra las mujeres.
Lo que hay, en definitiva, es una crisis de identidad en las mujeres que, en términos existenciales, agudiza lo que Yalom (1998, 2008) describe como las cuatro preocupaciones supremas de la existencia humana: la muerte, el sentido de la vida, la libertad y la soledad, siendo estos dos últimos temores los que más se enfatizarán a lo largo de este trabajo.
Esta crisis ataca con sentimientos de culpa y temor al ostracismo y, por consiguiente, a la soledad, por intentar desprenderse de una identidad femenina tradicional basada en la abnegación, la dependencia, el sumo cuidado y respeto por el prójimo, etc. A veces, esa culpa se oculta detrás de otros desarreglos psíquicos y físicos, por ejemplo, síntomas hipocondríacos: un intenso temor a padecer una grave enfermedad, dolores premenstruales, los cuales pueden agudizarse ante una decisión que implique el rechazo a emprender el “destino femenino”, es decir, la maternidad. También la ansiedad persecutoria frente a intentos de liberación, y los ataques de pánico, especialmente en lugares de difícil escapatoria, simbolizando la condición de estar atrapadas.
El sentimiento de soledad es un temor fundamental agudizado en los períodos de transformación. El miedo al cambio se ve amplificado por este sentimiento. La ventaja secundaria de cuidar y estar permanentemente receptiva a las demandas de los demás hace que se viva con profundo temor una experiencia vital de plena autonomía, en la que tenga prioridad el criterio propio, sin sentir que se es sujeto u objeto de ataque. Se instala en ellas un miedo a ser abandonadas o atacadas, así como el temor a ejercer un posible daño si se perciben dueñas de su libertad.
El pánico a la soledad no solo responde a cambios que invitan a afrontar la vida asumiendo nuevas decisiones y responsabilidades, sino que la soledad también supone una amenaza para una identidad de género asentada en la intimidad del vínculo.
Por último, esta etapa de cambios, es decir, aquella que implica despojarse de la esencia para dar la bienvenida a la existencia, inicia un viaje a ninguna parte que predispone a vivir la vida con angustia, pero asumiendo la libertad. Siguiendo el análisis ontológico-existencial de Heidegger (1927), aplicado a la condición social de las mujeres, veremos que este viaje implica salir de la impropiedad y de la tiranía del uno, que en este caso identificamos con los mandatos de género, para que las mujeres consigan apropiarse de su existencia.
La angustia ante la libertad resulta familiar en todo proceso de psicoterapia, en el que la persona debe desprenderse de elementos tiránicos internos y externos para afrontar un nuevo proyecto de sí misma. Es un salto al vacío que angustia. Veremos cómo la terapia ayuda a confrontarla.
Vertiente social: el malestar psíquico colectivo
El hecho de señalar que las mujeres comparten síntomas de carácter psicológico y que estos síntomas responden a una realidad social opresora, supone un ataque al orden social y a la moral reaccionaria de todas aquellas disciplinas y, concretamente, el psicoanálisis clásico, que pretendían abominar a las mujeres por pertenecer a un sexo intrínsecamente defectuoso y problemático.
Una perspectiva más social supuso un avance dentro de la teoría psicoanalítica gracias a las aportaciones de la escuela culturalista, cuyos principales representantes, Erich Fromm, Karen Horney y Clara Thompson, permitieron, a mediados del siglo XX, un traslado de enfoque desde posturas endógenas e intrapsíquicas hacia una mirada más amplia que integraba la influencia de la cultura en la configuración de la personalidad. En particular, fue Horney la primera psicoanalista que analizó en sus escritos el influjo de una estructura social patriarcal en la subjetividad de las mujeres. Por otro lado, es de obligada mención la incorporación al psicoanálisis del concepto de identidad de género a través del trabajo de Stoller (1968).
Estas nuevas revelaciones iluminaron la teoría psicoanalítica propiciando una mirada más social sin descuidar la presencia del inconsciente, que ayudaría a explicar hasta qué punto el sentirse mujer u hombre queda fijado en las estructuras mentales a partir de los dos años de edad, según Stoller. Con esta nueva visión dentro del psicoanálisis comenzó a comprenderse que la sociedad asigna distintos roles a mujeres y hombres, y que estos roles afectan en la forma en la que ambos se sienten. La familia es el principal filtro a través del cual se internalizan los roles de género. Esta perspectiva encaja con una corriente fundamental para comprender el psicoanálisis en la actualidad denominada teoría de la intersubjetividad, que vino a equilibrar, por un lado, el excesivo peso otorgado a la cultura por parte de la escuela culturalista, quizá olvidándose del inconsciente, y, por otro lado, el endogenismo de la teoría pulsional clásica.
De manera que cualquier análisis psicológico debe contener una perspectiva social que permita huir de reduccionismos y evite concebir a los integrantes de una sociedad como mónadas aisladas del mundo recluidas en su pura mismidad. Asimismo, las perspectivas psicológica y social deben integrarse para ofrecer un análisis profundo de la situación de las mujeres. De ello fueron plenamente conscientes dos de las teóricas feministas más influyentes del siglo XX: Betty Friedan y Kate Millett.
Friedan (1963) describió un malestar psíquico difuso que padecían gran parte de las mujeres de la sociedad estadounidense de los años 50 y que tenía que ver con su reclusión en el hogar, impidiendo el desarrollo de su potencial como seres humanos. La mística de la feminidad, es decir, la ideología que ennoblecía el rol pasivo tradicional femenino, era responsable de esa anomia colectiva, de la que, por cierto, se beneficiaban las grandes empresas, cuyo éxito lucrativo radicaba en la manipulación de las amas de casa para convertirlas en principales agentes consumidores.
Este sentimiento difuso, de tedio en ausencia de un propósito en la vida, asociado con el confinamiento de las mujeres al hogar, es lo que Friedan denominó “el problema que no tiene nombre”.
Por su parte, Millet reclamó a la psicología la necesidad de “llevar a cabo estudios acerca del deterioro de la personalidad femenina...” (1970: 121). El feminismo radical vino a centrar el interés en las esferas privadas, como la familia, para dotarlas a su vez de un carácter político y social.
Para Millet, la verdadera revolución debe modificar los modos de socialización, los valores y las emociones de los individuos, concentrando su interés en las estructuras psíquicas, que contribuyen a sostener el sistema patriarcal.
Señalar el síntoma patriarcal como un problema social es también un intento de erradicar de las mentes de los individuos la estructura patriarcal, focalizando la atención en la vida psíquica y afectiva de los individuos. Es un síntoma de orden psicológico que comparten muchas mujeres al estar insertadas en un espacio social y cultural determinado. Por tanto, la transformación social debe reclamar el espacio político, pero también la esfera de lo psicológico.
Hablar de una vertiente social en los estudios psicológicos es lo que nos permite comprender que las histéricas de Freud del siglo XIX, o las mujeres en la actualidad asediadas por la depresión y la ansiedad, son un síntoma del orden social patriarcal.
Con el sistema de dominación masculina imperante, es decir, el patriarcado, se precisa la reivindicación de investigaciones de y sobre mujeres en todas las disciplinas. Además, este sistema exige la justificación de dichos estudios para reconocer su legitimidad. No ocurre lo mismo con los estudios sobre el varón, al cual parece que se le atribuye la condición de sujeto representativo universal. Nuestra propia lengua muestra este sesgo cuando se arroga el género neutro al concepto de hombre, supuestamente referido a la humanidad, de manera que el genero femenino se configura como lo otro, lo distinto.
Bourdieu expresa esta idea de la siguiente manera: “La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla” (1998: 22).





























