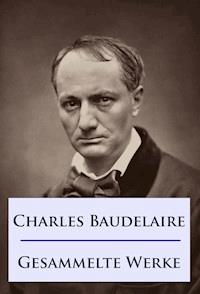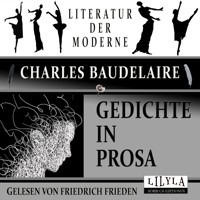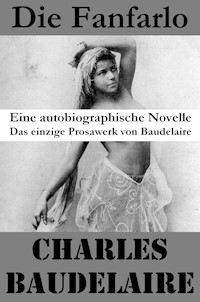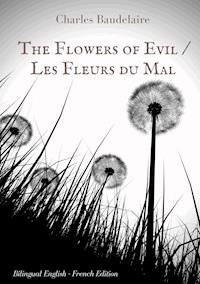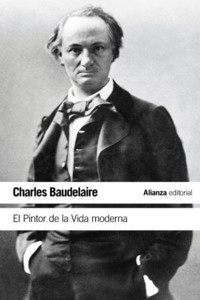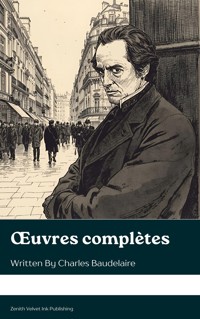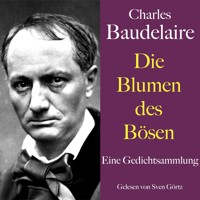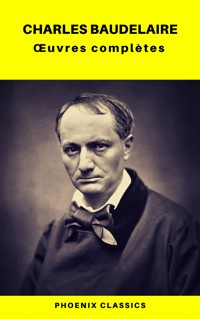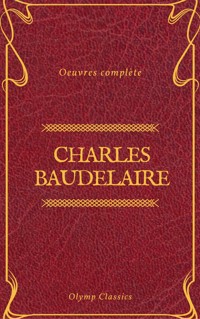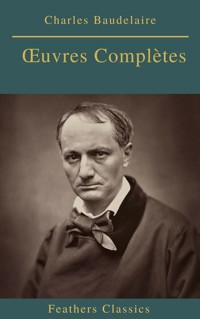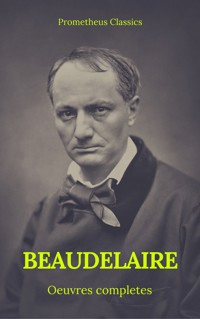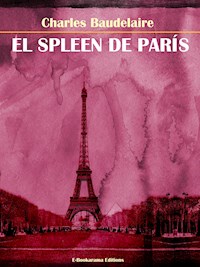
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Publicado en 1869, "El Spleen de París" de Charles Baudelaire es una obra maestra, un libro que, además de gozar de una actualidad y una influencia abrumadora, es considerado ya un clásico de la literatura universal.
"El Spleen de París" es una colección de 50 pequeños poemas escritos en prosa poética. La melancolía, el horror al paso del tiempo, el deseo de infinito, la crítica corrosiva contra la religión y la moral, así como la burla contra los ideales que mueven a las personas y una aversión enorme contra la sociedad y la hipocresía que la domina son temas recurrentes en estas poesías.
Charles Baudelaire, el primero de los llamados poetas malditos, debido a su vida llena de excesos y a la particular concepción de la moral que se encuentra en sus poemas, nació en París en 1821. Su padre murió cuando él tenía seis años y siempre odió a su padrastro, quien nunca aprobó su estilo de vida bohemio y al que culpaba del alejamiento de su madre. Fue poeta, crítico de arte y traductor. Para Barbey d`Aurevilly, periodista francés, era el Dante de una época decadente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tabla de contenidos
EL SPLEEN DE PARÍS
El spleen de París
EL SPLEEN DE PARÍS
Charles Baudelaire
El spleen de París
El extranjero
-¿A quién quieres más, hombre enigmático, dime, a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano?
-Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo.
-¿A tus amigos?
-Empleáis una palabra cuyo sentido, hasta hoy, no he llegado a conocer.
-¿A tu patria?
-Ignoro en qué latitud está situada.
-¿A la belleza?
-Bien la querría, ya que es diosa e inmortal.
-¿Al oro?
-Lo aborrezco lo mismo que aborrecéis vosotros a Dios.
-Pues ¿a quién quieres, extraordinario extranjero?
-Quiero a las nubes… , a las nubes que pasan… por allá… . ¡a las nubes maravillosas!
La desesperación de la vieja
La viejecilla arrugada sentíase llena de regocijo al ver a la linda criatura festejada por todos, a quien todos querían agradar; aquel lindo ser tan frágil como ella, viejecita, y como ella también sin dientes ni cabellos.
Y se le acercó para hacerle fiestas y gestos agradables.
Pero el niño, espantado, forcejeaba al acariciarlo la pobre mujer decrépita, llenando la casa con sus aullidos.
Entonces la viejecilla se retiró a su soledad eterna, y lloraba en un rincón, diciendo: «¡Ay! Ya pasó para nosotras, hembras viejas, desventuradas, el tiempo de agradar aun a los inocentes; ¡y hasta causamos horror a los niños pequeños cuando vamos a darles cariño!»
El «yo pecador» del artista
¡Cuán penetrante es el final del día en otoño! ¡Ay! ¡Penetrante hasta el dolor! Pues hay en él ciertas sensaciones deliciosas, no por vagas menos intensas; y no hay punta más acerada que la de lo infinito.
¡Delicia grande la de ahogar la mirada en lo inmenso del cielo y del mar! ¡Soledad, silencio, castidad incomparable de lo cerúleo! Una vela chica, temblorosa en el horizonte, imitadora, en su pequeñez y aislamiento, de mi existencia irremediable, melodía monótona de la marejada, todo eso que piensa por mí, o yo por ello -ya que en la grandeza de la divagación el yo presto se pierde-; piensa, digo, pero musical y pintorescamente, sin argucias, sin silogismos, sin deducciones.
Tales pensamientos, no obstante, ya salgan de mí, ya surjan de las cosas, presto cobran demasiada intensidad. La energía en el placer crea malestar y sufrimiento positivo. Mis nervios, harto tirantes, no dan más que vibraciones chillonas, dolorosas.
Y ahora la profundidad del cielo me consterna; me exaspera su limpidez. La insensibilidad del mar, lo inmutable del espectáculo me subleva… ¡Ay! ¿Es fuerza eternamente sufrir, o huir de lo bello eternamente? ¡Naturaleza encantadora, despiadada, rival siempre victoriosa, déjame! ¡No tientes más a mis deseos y a mi orgullo! El estudio de la belleza es un duelo en que el artista da gritos de terror antes de caer vencido.
Un gracioso
Era la explosión del año nuevo: caos de barro y nieve, atravesado por mil carruajes, centelleante de juguetes y de bombones, hormigueante de codicia y desesperación; delirio oficial de una ciudad grande, hecho para perturbar el cerebro del solitario más fuerte.
Entre todo aquel barullo y estruendo trotaba un asno vivamente, arreado por un tipejo que empuñaba el látigo.
Cuando el burro iba a volver la esquina de una acera, un señorito enguantado, charolado, cruelmente acorbatado y aprisionado en un traje nuevo, se inclinó, ceremonioso, ante el humilde animal, y le dijo, quitándose el sombrero: «¡Se lo deseo bueno y feliz!» Volviose después con aire fatuo no sé a qué camaradas suyos, como para rogarles que añadieran aprobación a su contento.
El asno, sin ver al gracioso, siguió corriendo con celo hacia donde le llamaba el deber.
A mí me acometió súbitamente una rabia inconmensurable contra aquel magnífico imbécil, que me pareció concentrar en sí todo el ingenio de Francia.
La estancia doble
Un cuarto que se parece a una fantasía, una habitación verdaderamente espiritual, cuya atmósfera estancada está ligeramente coloreada de rosa y azul.
Allí el alma toma un baño de pereza, aromatizado por el pesar y el deseo. Es algo crepuscular, azulado y rosáceo; un sueño de voluptuosidad durante un eclipse.
Los muebles tienen formas alargadas, abatidas, lánguidas. Los muebles parecen soñar; se diría que están dotados de una vida de sonámbulos como el vegetal y el mineral. Las telas hablan una lengua muda, como las flores, como los cielos, como los soles que declinan.
En las paredes, ninguna abominación artística. En relación con el sueño puro, con la impresión no analizada, el arte definido, el arte positivo es una blasfemia. Todo aquí tiene la suficiente limpidez y la deliciosa oscuridad de la armonía.
Una fragancia infinitesimal, exquisitamente elegida, a la que se mezcla una ligerísima humedad, navega en esta atmósfera, donde el adormilado espíritu es mecido por sensaciones de invernadero.
Abundante, la muselina llueve delante de las ventanas y ante el lecho; se explaya en cascadas de nieve. En el lecho está acostado el ídolo, la soberana de los sueños. ¿Pero cómo es que está aquí? ¿Quién la trajo? ¿Qué mágico poder la instaló en este trono de ensueño y voluptuosidad? ¡Qué importa! ¡Aquí está! ¡La reconozco!
Aquí esos ojos cuya llama atraviesa el crepúsculo; esos sutiles y terribles ojos que reconozco por su pavorosa malicia. Atraen, subyugan, devoran la mirada del imprudente que los contempla. A menudo estudio esas estrellas negras, que demandan curiosidad y admiración.
¿A qué benevolente demonio debo el hallarme así, rodeado de misterio, de silencio, de paz y de perfumes? ¡Oh beatitud! Lo que acostumbramos a llamar vida, aun en su expansión más dichosa, no tiene nada en común con esta vida suprema que ahora conozco y que saboreo minuto a minuto, segundo a segundo.
¡No! ¡No hay más minutos ni segundos! El tiempo ha desaparecido; reina la eternidad, una eternidad de delicias. Pero un golpe terrible, pesado, resuena en la puerta y, como en los sueños infernales, creo haber recibido un golpe de azadón en el estómago.
Y luego entra un espectro. Es un alguacil que viene a torturarme en nombre de la ley; es una concubina que viene a pregonar su miseria y agregar las trivialidades de su vida a los dolores de la mía; o bien el mensajero de un director de periódico que reclama la continuación del manuscrito.
La habitación paradisíaca, el ídolo, la soberana de los sueños, la sílfide, como decía el gran René, toda esa magia ha desaparecido con el golpe brutal del espectro.
¡Horror! ¡Me acuerdo! ¡Ya me acuerdo! ¡Sí! Ese cuchitril, esa morada del aburrimiento eterno es justo la mía. He aquí los muebles necios, polvorientos, desvencijados; la chimenea sin llama ni rescoldos, infamada de escupitajos; las tristes ventanas donde la lluvia ha trazado surcos en el polvo; manuscritos, tachados o incompletos; el almanaque donde el lápiz marcó las fechas siniestras.
Y ese perfume de otro mundo, del que me embriagaba con perfeccionada sensibilidad, ha sido, ¡ay!, reemplazado por un fétido olor a tabaco mezclado con no sé qué nauseabundo moho. Se respira aquí ahora lo rancio de la desolación.
En este mundo estrecho, pero tan rebosante de disgusto, sólo un objeto conocido me sonríe: la redoma de láudano, una vieja y terrible amiga que, como todas las amigas, ¡ay!, es fecunda en ardides y en traiciones.
¡Oh, sí! Ha reaparecido el tiempo; el tiempo reina ahora soberano, y con el horrible viejo ha regresado su demoniaco cortejo de recuerdos, pesares, espasmos, miedos, angustias, pesadillas, cóleras y neurosis.
Os aseguro que ahora los segundos están fuerte y solemnemente acentuados, y cada uno, al brotar del péndulo dice: "Yo soy la vida, la insoportable, la implacable vida".
No hay más que un segundo en la vida humana que tiene como misión anunciar una buena nueva, la buena nueva que a todos infunde un inexplicable temor.
¡Sí! Reina del tiempo. Ha reasumido su brutal dictadura. Y me azuza, como si fuese un buey, con su doble aguijón: "¡Arre, pues, borrico! ¡Suda, esclavo! ¡Vive, pues, maldito!"
Cada cual, con su quimera
Bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin sendas, ni césped, sin un cardo, sin una ortiga, tropecé con muchos hombres que caminaban encorvados.
Llevaba cada cual, a cuestas, una quimera enorme, tan pesada como un saco de harina o de carbón, o la mochila de un soldado de infantería romana.
Pero el monstruoso animal no era un peso inerte; envolvía y oprimía, por el contrario, al hombre, con sus músculos elásticos y poderosos; prendíase con sus dos vastas garras al pecho de su montura, y su cabeza fabulosa dominaba la frente del hombre, como uno de aquellos cascos horribles con que los guerreros antiguos pretendían aumentar el terror de sus enemigos.
Interrogué a uno de aquellos hombres preguntándole adónde iban de aquel modo. Me contestó que ni él ni los demás lo sabían; pero que, sin duda, iban a alguna parte, ya que les impulsaba una necesidad invencible de andar.
Observación curiosa: ninguno de aquellos viajeros parecía irritado contra el furioso animal, colgado de su cuello y pegado a su espalda; hubiérase dicho que lo consideraban como parte de sí mismos. Tantos rostros fatigados y serios, ninguna desesperación mostraban; bajo la capa esplenética del cielo, hundidos los pies en el polvo de un suelo tan desolado como el cielo mismo, caminaban con la faz resignada de los condenados a esperar siempre.
Y el cortejo pasó junto a mí, y se hundió en la atmósfera del horizonte, por el lugar donde la superficie redondeada del planeta se esquiva a la curiosidad del mirar humano.
Me obstiné unos instantes en querer penetrar el misterio; mas pronto la irresistible indiferencia se dejó caer sobre mí, y me quedó más profundamente agobiado que los otros con sus abrumadoras quimeras.