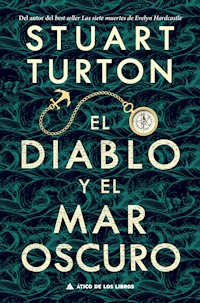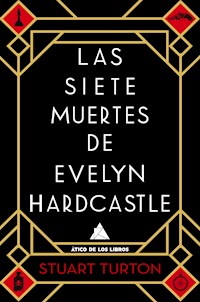9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Descubre al asesino y salva lo que queda del mundo Fuera de la isla no hay nada: una niebla que mata todo lo que toca destruyó por completo el mundo. En la isla, sin embargo, ciento veintidós aldeanos y los tres científicos que los gobiernan viven en un paraíso idílico gracias al sistema de seguridad que los protege de la niebla. En la isla, los días son plácidos y los isleños viven felices pescando y cultivando la tierra hasta que, para horror de todos, descubren que uno de sus tres amados científicos ha sido brutalmente asesinado. Y eso no es todo: el asesinato ha desencadenado una cuenta atrás que hará que, si el crimen no se resuelve en las próximas 107 horas, el sistema que los protege se desactive y la niebla inunde la isla y acabe con todos los que están en ella. Para colmo, el sistema de seguridad ha borrado la memoria de todos los lugareños sobre lo que pasó la noche del asesinato, así que ¡uno de ellos es un asesino y ni siquiera lo sabe! Solo tienen 107 horas para encontrar al culpable y salvarse, y el tiempo no deja de correr. Una asombrosa novela literaria de intriga del autor superventas de Las siete muertes de Evelyn Hardcastle y El diablo y el mar oscuro. Un misterio original y trascendente en un lugar extraordinario y con un final inesperado
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
107 horas para la extinción de la humanidad
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
74 horas para la extinción de la humanidad
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
50 horas para la extinción de la humanidad
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Treinta y seis
Treinta y siete
Treinta y ocho
Treinta y nueve
Cuarenta
Cuarenta y uno
Cuarenta y dos
Cuarenta y tres
Cuarenta y cuatro
Cuarenta y cinco
Cuarenta y seis
Cuarenta y siete
Cuarenta y ocho
Cuarenta y nueve
Cincuenta
Cincuenta y uno
Cincuenta y dos
Cincuenta y tres
Cincuenta y cuatro
23 horas para la extinción de la humanidad
Cincuenta y cinco
Cincuenta y seis
Cincuenta y siete
Cincuenta y ocho
Cincuenta y nueve
Sesenta
Sesenta y uno
Sesenta y dos
Sesenta y tres
Sesenta y cuatro
Sesenta y cinco
Sesenta y seis
Sesenta y siete
2 horas para la extinción de la humanidad
Sesenta y ocho
Sesenta y nueve
Setenta
Setenta y uno
Setenta y dos
Setenta y tres
Setenta y cuatro
Setenta y cinco
Setenta y seis
Setenta y siete
Setenta y ocho
Setenta y nueve
27 horas después de la supervivencia de la humanidad
Ochenta
Epílogo
Un agradecimiento especial
Agradecimientos
Sobre el autor
El último asesinato en el fin del mundo
Stuart Turton
Traducción de Marta Rebón
Página de créditos
V.1: octubre de 2024
Título original: The Last Murder at the End of the World
© Stuart Turton, 2024
© de la traducción, Marta Rebón, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Diseño de cubierta: David Mann
Ilustraciones de cubierta: © Getty Images/Shutterstock
Ilustraciones: Emily Faccini
Corrección: Raquel Bahamonde, Adrián Giménez
Publicado por Ático de los Libros
C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, oficina 10
08013, Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-19703-59-0
THEMA: FA
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
El último asesinato en el fin del mundo
Descubre al asesino y salva lo que queda del mundo
Fuera de la isla no hay nada: una niebla que mata todo lo que toca destruyó por completo el mundo. En la isla, sin embargo, ciento veintidós aldeanos y los tres científicos que los gobiernan viven en un paraíso idílico gracias al sistema de seguridad que los protege de la niebla.
En la isla, los días son plácidos y los isleños viven felices pescando y cultivando la tierra hasta que, para horror de todos, descubren que uno de sus tres amados científicos ha sido brutalmente asesinado. Y eso no es todo: el asesinato ha desencadenado una cuenta atrás que hará que, si el crimen no se resuelve en las próximas 107 horas, el sistema que los protege se desactive y la niebla inunde la isla y acabe con todos los que están en ella.
Para colmo, el sistema de seguridad ha borrado la memoria de todos los lugareños sobre lo que pasó la noche del asesinato, así que ¡uno de ellos es un asesino y ni siquiera lo sabe!
Solo tienen 107 horas para encontrar al culpable y salvarse, y el tiempo no deja de correr.
Una asombrosa novela literaria de intriga del autor superventas de Las siete muertes de Evelyn Hardcastle y El diablo y el mar oscuro. Un misterio original y trascendente en un lugar extraordinario y con un final inesperado.
«Un deslumbrante thriller postapocalíptico y una carrera contrarreloj.»
Publishers Weekly
«Un libro que no podrás soltar, centrado en lo que realmente significa ser humano y en si esas cualidades merecen ser preservadas, con un mundo complejo y lleno de personajes redondos.»
Library Journal
«Una historia apasionante, como una novela de Sherlock Holmes pero ambientada en un futuro hecho pedazos.»
National Public Radio
«Stuart Turton cautiva por su elaborado argumento y su brillante imaginación. […] Me enamoró.»
C. J. Tudor
«Un misterio como ningún otro que haya leído, ingenioso, que combina géneros y con un final que te dejará boquiabierto.»
A. J. Finn
Para Resa,
por tener un corazón el doble de grande que el de cualquiera. Por ser divertida, incluso cuando estás de mal humor. Por escuchar y preocuparte, y por las tazas de té. Por sonreír cuando entro en una habitación. Por la vida que irradias, como la luz del sol. Por estar conmigo, incluso cuando no es fácil. Eres mi mejor amiga y la persona a la que más quiero en el mundo. La próxima vez que me sorprendas mirándote y me preguntes en qué pienso, es esto. Siempre pienso en esto.
Como se me solicitó, he elaborado una lista de personas cuyas vidas, o muertes, serán esenciales para el éxito de tu plan. Obsérvalos con detenimiento. Todos desempeñarán un papel crucial en los acontecimientos que se avecinan.
LOS INVESTIGADORES
Emory
Clara, su hija
SU FAMILIA
Matis, el abuelo de Emory
Seth, el padre de Emory
Jack, el marido de Emory (fallecido)
Judith, la madre de Emory (fallecida)
LOS CIENTÍFICOS
Niema Mandripilias
Hefesto Mandripilias
Thea Sinclair
LUGAREÑOS IMPORTANTES
Hui, la mejor amiga de Clara
Magdalene, la mejor amiga de Emory
Ben, recién llegado al pueblo
Adil, el abuelo de Magdalene
Prólogo
—¿No hay otra alternativa? —pregunta en voz alta Niema Mandripilias, horrorizada, en una habitación vacía.
Tiene la tez aceitunada y una mancha de tinta en su pequeña nariz. El cabello gris le llega hasta los hombros, y sus ojos son de un llamativo azul con motas verdes. Aparenta unos cincuenta años, y así ha sido durante las últimas cuatro décadas. Está inclinada sobre su escritorio, iluminado por una vela solitaria. En la mano, temblorosa, sostiene un bolígrafo, y en el papel se extiende una confesión que hace una hora que intenta terminar.
—Ninguna que yo vea —respondo en su mente—. Alguien tiene que morir para que este plan funcione.
De repente, Niema se queda sin aire y echa la silla hacia atrás, cruza a toda prisa la habitación y aparta de un manotazo la sábana raída que hace de puerta improvisada antes de adentrarse en el bochorno nocturno.
La noche es tan negra como el carbón, con la luna acosada por nubes de tormenta. La lluvia azota el pueblo envuelto en sombras, y las fosas nasales de Niema se inundan con el aroma a tierra mojada y a cipreses. Apenas distingue la cima de los muros circundantes, perfilados en la luz plateada de la luna. Desde algún lugar en la oscuridad, le llegan los chirridos lejanos de la maquinaria y el tamborileo sincronizado de pasos.
Se queda allí y deja que la cálida lluvia le empape el pelo y el vestido.
—Sabía que conllevaría un precio —dice con un tono desprovisto de emoción—. Ignoraba que sería tan alto.
—Aún hay tiempo para abandonar el plan —le digo—. Deja los secretos sepultados y que todos sigan con sus vidas como siempre. Nadie tiene que morir.
—Y nada cambiará —replica, enfadada—. Llevo noventa años intentando liberar a la humanidad de su egoísmo, su codicia y su impulso hacia la violencia. Por fin tengo una forma de lograrlo. —Para consolarse, acaricia la cruz deslustrada que lleva colgada en el cuello—. Si este plan funciona, crearemos un mundo sin sufrimiento. Por primera vez en la historia, habrá una igualdad perfecta. No puedo darle la espalda a esa posibilidad simplemente porque me falte la fuerza para hacer lo que es necesario.
Niema habla como si sus sueños fueran peces que se dirigen de buena gana hacia su red, pero estas aguas son turbias y mucho más peligrosas de lo que es capaz de percibir.
Desde mi posición privilegiada en su mente —y en las mentes de todos los habitantes de la isla—, puedo predecir el futuro con un alto grado de precisión. Es una confluencia de probabilidad y psicología, fácil de trazar cuando tienes acceso a los pensamientos de todos.
A partir de ese momento, se despliegan docenas de futuros posibles, cada uno a la espera de hacerse realidad por un acontecimiento fortuito, una frase banal, un malentendido o una conversación oída por casualidad.
A menos que la interpretación de violín salga impecable, un cuchillo se clavará en el estómago de Niema. Si la persona equivocada atraviesa una puerta cerrada hace mucho tiempo, un hombre corpulento y todo marcado por cicatrices perderá todos sus recuerdos, y una joven que en realidad no es en absoluto joven correrá voluntariamente hacia su propia muerte. Si estas cosas no ocurren, la última isla de la Tierra acabará cubierta de niebla, todo muerto en la penumbra.
—Podemos evitar esas trampas si somos precavidos —dice Niema, mientras observa los relámpagos que desgarran el cielo.
—No tienes tiempo para ser precavida —insisto—. Una vez que te comprometas con este plan, aflorarán secretos, resurgirán viejos rencores, y las personas a las que quieres se darán cuenta de la magnitud de tu traición. Si alguna de estas cosas desbarata tu plan, la raza humana se extinguirá en ciento siete horas.
A Niema el corazón le da un vuelco, se le acelera el pulso. Su resolución flaquea, aunque se robustece de nuevo cuando su arrogancia toma las riendas.
—Los mayores logros siempre han conllevado los mayores riesgos —dice con terquedad, mientras observa una hilera de figuras rígidas avanzar en la oscuridad—. Empieza la cuenta atrás, Abi. Dentro de cuatro días, o cambiaremos el mundo, o moriremos en el intento.
107 horas para la extinción de la humanidad
Uno
Dos botes de remos flotan en el fin del mundo, con una cuerda tensa entre ellos. En cada bote hay tres niños con cuadernos de ejercicios y lápices que escuchan a Niema impartir su lección.
Ella está en la proa del bote de la derecha y gesticula hacia una pared de niebla negra que se eleva hasta más de un kilómetro y medio de altura desde la superficie del océano. El sol poniente se difumina a través de la oscuridad tiznada y crea la ilusión de unas llamas ardiendo sobre el agua.
Miles de insectos revolotean en el interior de la niebla y brillan tenuemente.
—… están retenidos por una barrera que producen veintitrés emisores situados alrededor del perímetro de la isla…
La lección de Niema no le llega a Seth, que es el único en los dos botes que no presta atención. A diferencia de los niños, cuyas edades oscilan entre los ocho y los doce años, Seth, con el rostro arrugado y los ojos hundidos, tiene cuarenta y nueve. Su trabajo consiste en llevar remando a Niema y a sus alumnos hasta allí y luego traerlos de vuelta cuando terminen.
Está asomado por la borda, con los dedos sumergidos en el agua. El océano está cálido y claro, pero no se mantendrá así. Es octubre, un mes de temperamento incierto. Un sol espléndido cede su lugar a repentinas tormentas, que se disipan rápidamente y se disculpan al irse, para dejar a su paso cielos de un azul brillante.
—Los emisores se diseñaron para funcionar durante siglos, a menos que… —Niema vacila, pierde el hilo.
Seth vuelve la vista hacia la proa y se la encuentra mirando al vacío. Ha dado esta misma lección todos los años desde que era un niño y nunca la había oído trabarse.
Algo debe de ir mal. Lleva así todo el día, viendo a través de la gente; solo oye a medias. No es propio de ella.
Una marejada trae un pez muerto que flota junto a la mano de Seth. Tiene el cuerpo hecho trizas, los ojos blancos. Lo siguen más, que golpean el casco, uno tras otro. Hay docenas de ellos, igualmente despedazados, que emergen de la niebla negra. Sus frías escamas le rozan la piel, y Seth aparta a toda prisa la mano para meterla dentro del bote.
—Como veis, la niebla mata todo lo que toca —dice Niema a sus alumnos, y señala los peces—. Por desgracia, cubre toda la Tierra, excepto nuestra isla y casi un kilómetro del océano que la rodea.
Dos
Magdalene está sentada con las piernas cruzadas al final de un largo muelle de hormigón que se extiende hacia la bahía reluciente. Su pelo es un revoltijo rojo, atado torpemente con un jirón de lino amarillo. Parece un antiguo mascarón de proa caído de su galeón.
Al atardecer, la bahía se llena de nadadores que hacen largos o se lanzan desde las rocas a su izquierda, con sus risas persiguiéndolos hasta el agua.
Magdalene observa los botes distantes con los niños y, con unos pocos trazos de carboncillo, los añade al cuaderno de bocetos en su regazo. Parecen tan diminutos contra la pared negra.
Se estremece.
Su hijo de once años, Sherko, está en uno de esos botes. Nunca ha entendido por qué Niema insiste en llevarlos hasta el fin del mundo para esta lección. Seguro que podrían aprender su historia sin acercarse tanto a ese lugar.
Recuerda que estuvo allí cuando era niña y escuchó la misma lección de la misma profesora. Lloró durante todo el trayecto y casi saltó para nadar de regreso a casa cuando echaron el ancla.
—Los niños están a salvo con Niema, digo para tranquilizarla.
Magdalene tiembla. Pensaba que dibujar este momento aliviaría su preocupación, pero no puede mirar más. Le dieron a su hijo hace solo tres años y todavía lo confunde con alguien frágil.
—¿Qué hora es, Abi?
—Las 5.43 p. m.
Lo anota en la esquina, junto a la fecha, y clava así un alfiler en la historia, que revolotea y cruje en el papel.
Después de soplar el polvo del carboncillo, se levanta y se dirige al pueblo. Antiguamente fue una base naval, y desde ese punto de vista parece mucho más inhóspito de lo que es en realidad. Los edificios están protegidos por un alto muro, cubierto de antiguos grafitis, entre cuyas extensas grietas brota la maleza. Los tejados abovedados asoman por encima, con los canalones sueltos y los paneles solares brillando como espejos bajo la luz del sol.
Magdalene sigue un camino pavimentado a través de una puerta oxidada de hierro, con las torres de vigilancia tan invadidas por la vegetación que parecen setos.
El cuartel se alza imponente frente a ella. Tiene forma de N y cuatro pisos de altura, construidos con bloques de hormigón en ruinas, cada centímetro pintado con junglas, flores y pájaros, animales al acecho entre la maleza. Es una tierra de fantasía, el paraíso de quienes han crecido rodeados de tierra seca y roca estéril.
Escaleras tambaleantes y balcones oxidados permiten el acceso a los dormitorios interiores, ninguno de los cuales tiene puertas o ventanas en los marcos. Algunos lugareños tienden la ropa sobre las barandillas, o se sientan en los escalones intentando atrapar cualquier ráfaga de brisa que se atreva a escalar por el muro. Sus amigos la saludan alegremente, pero está demasiado inquieta para responder.
—¿Dónde está Emory? —me pregunta, paseando los ojos con inquietud entre las caras frente a ella.
—Cerca de la cocina, con su abuelo.
Magdalene se dirige al espacio entre las dos alas del cuartel en busca de su mejor amiga. Antes, aquello era un patio de ejercicios para las tropas, pero tres generaciones de lugareños lo han ido transformando poco a poco en un parque.
Se han plantado flores en largos parterres que bordean las paredes, y la vieja antena de radar derrumbada se ha reparado y convertido en un bebedero para pájaros. Cuatro todoterrenos oxidados sirven como maceteros para hierbas aromáticas, mientras que limoneros y naranjos crecen en casquillos de proyectiles. Hay un escenario cubierto para actuaciones musicales y una cocina al aire libre con seis largas mesas para las comidas comunitarias. Todas las noches cenan juntos.
Ciento veintidós personas viven en el pueblo, y la mayoría están en este patio. Juegan, tocan instrumentos, escriben poemas. Ensayan actuaciones en el escenario. Cocinan y prueban nuevos platos.
Hay muchas risas.
Por un segundo, esta alegría alivia la preocupación de Magdalene. Escudriña la zona en busca de Emory, a quien no es difícil encontrar. La mayoría de los lugareños son corpulentos y de hombros anchos, pero Emory es más delgada y baja que la mayoría, con ojos ovalados y una enorme cabeza de cabello rizado castaño. Una vez se describió a sí misma como una extraña especie de diente de león.
—No te muevas —le exige Matis mientras se asoma alrededor de la estatua que está esculpiendo de Emory—. Ya casi he terminado.
Matis está a punto de cumplir los sesenta, lo que hace de él el hombre más viejo del pueblo. Sus brazos son robustos, y tiene los bigotes grises y unas cejas tupidas.
—Me pica —se queja Emory, que se afana en alcanzar un punto en la parte superior de la espalda.
—Te he dado un descanso hace media hora.
—¡De quince minutos! —exclama—. Llevo seis horas aquí de pie con esta estúpida manzana.
—Por el arte siempre hay que pagar un precio —afirma con altivez.
Emory le saca la lengua y luego retoma su pose, para lo que levanta la reluciente manzana en el aire.
Mientras murmura, Matis regresa a su trabajo y afila el mentón de la escultura. Está tan cerca de ella que casi toca la piedra con la nariz. Su vista se ha ido deteriorando en la última década, pero no hay nada que se pueda hacer. Incluso si se pudiera, carecería de sentido. Mañana estará muerto.
Tres
Emory ve a Magdalene acercarse a grandes zancadas, con uno de sus cuadernos de dibujo bajo el brazo. Se mueve con rigidez, atenazada por la preocupación.
Emory no necesita preguntar qué ocurre. El miedo de Magdalene por su hijo es obsesivo. Ve serpientes en cada trecho de hierba y fuertes corrientes bajo cada tramo de agua en calma. Cada astilla provoca septicemia y toda enfermedad es mortal. Según Magdalene, esta isla tiene mil manos con garras, y todas tratan de alcanzar a su hijo.
Abandona su pose para darle un abrazo a su amiga.
—No te preocupes, Mags, Sherko estará bien —dice Emory para reconfortarla.
La cara de Magdalene está enterrada en el hombro de Emory, y su voz suena apagada:
—Una marejada y…
—Están anclados —dice Emory—. Niema lleva a los niños al fin del mundo desde antes de que naciéramos. Nunca hemos tenido que lamentar heridos.
—Eso no significa que hoy no pueda pasar.
Emory recorre el cielo azul con la vista. El sol se encuentra tras el volcán, que se eleva detrás del pueblo, y la luna ya empieza a tomar forma. Dentro de una hora estarán cubiertos por la sombra.
—Volverán pronto —dice amablemente—. Vamos, ayudemos a poner las mesas para el funeral, te distraerá.
Emory le dirige una mirada cargada de culpabilidad a Matis. Debería estar pasando estas últimas horas con su abuelo, pero él la ahuyenta en silencio.
Cuarenta minutos después, los seis alumnos entran corriendo por la puerta, ante la alegría del pueblo. Magdalene envuelve en un abrazo a Sherko, que suelta una risita nerviosa, mientras los demás reciben abrazos y besos, pasando de adulto en adulto hasta que finalmente llegan, despeinados y risueños, hasta sus padres.
La multitud murmura palabras amables y se abre para dejar paso a Niema. En el pueblo hay tres ancianos y todos son venerados, pero solo Niema goza de su amor. Los lugareños, con los rostros iluminados de adoración, le acarician los brazos cuando pasa.
Niema dedica sonrisas a cada uno de ellos y les estrecha las manos. Los otros dos ancianos, Hefesto y Thea, se mantienen aparte, pero Niema cena con los lugareños todas las noches. Baila con la banda y canta a todo pulmón durante el estribillo.
Niema posa una mano reconfortante en el hombro de Magdalene; luego, le levanta la barbilla con la punta de un dedo. La anciana es una cabeza más alta que la mayoría de los lugareños, lo que obliga a Magdalene a estirar el cuello para encontrarse con su mirada.
—Sé lo que te preocupa, pero nunca pondría a ninguno de los niños en peligro —dice con voz ronca—. Somos tan pocos los que quedamos. Necesitamos que estén todos a salvo.
Las lágrimas brotan en los ojos de Magdalene. Su expresión es de asombro y gratitud. A diferencia de Emory, no percibe la vacilación en la voz de Niema, el leve atisbo de duda.
Después de ofrecerle un poco más de consuelo, Niema se abre paso de nuevo entre la multitud y enlaza graciosamente su brazo con el de Emory en su camino hacia el cuartel.
—Eso debería mantenerla tranquila por unos días —dice cuando ya no las oyen—. Ven a buscarme la próxima vez que empiece a preocuparse. Temía que se lanzara al agua para nadar hasta el bote.
—Llevo una hora intentando calmarla —responde Emory a la vez que observa la expresión beatífica de Magdalene—. ¿Cómo lo has logrado?
—Solo soy vieja —responde Niema con alegría—. A los jóvenes las arrugas les parecen sabiduría. —Baja la voz en tono cómplice y le da un golpecito en la mano a Emory—. Vamos, tengo otro libro para ti.
El corazón de Emory da un brinco de emoción.
Caminan del brazo en silencio a través del aire húmedo, que se va llenando de luciérnagas a medida que el crepúsculo se intensifica. Este es el momento favorito del día para Emory. El cielo se tiñe de rosa y púrpura, los muros de piedra se arrebolan. El calor abrasador ha retrocedido para dejar una agradable calidez, y todos están de vuelta en el pueblo, portando una alegría que llena los espacios vacíos.
—¿Cómo va la carpintería? —pregunta Niema.
Los lugareños dejan la escuela a los quince años y son libres de elegir cualquier ocupación que beneficie a la comunidad, pero Emory lleva una década rotando entre trabajos, sin lograr progresos en ninguno a pesar de sus esfuerzos.
—Lo dejé —admite.
—¿Por qué?
—Johannes me lo suplicó —responde Emory, avergonzada—. Resulta que no se me da bien serrar madera, cepillar vigas o hacer juntas, y cree que no vale la pena perder un dedo por un armario torcido.
Niema se ríe.
—¿Y la cocina? ¿Qué pasó con eso?
—Katia me dijo que picar una cebolla debería ser el comienzo de mis habilidades en la cocina, no el final —dice Emory, abatida—. Antes de eso, Daniel me dijo que no importaba cómo sostuviera la guitarra, porque de todas formas sonaría igual. Mags me prestó sus pinturas durante medio día y luego no dejó de reírse en toda una semana. Resulta que soy inútil para todo.
—Eres muy observadora —comenta Niema con dulzura.
—¿Y de qué sirve eso si de todos modos Abi ve cualquier cosa que hacemos? —responde Emory, desalentada—. Quiero ser útil al pueblo, pero no tengo ni idea de cómo.
—En realidad, he estado pensando si te gustaría venir a trabajar a la escuela conmigo —dice Niema, tanteando el terreno—. Voy a necesitar a alguien que me reemplace, y creo que tú serías una excelente sustituta.
Por un instante, Emory se limita a fruncir el ceño ante esta sugerencia. Niema ha sido la única profesora del pueblo desde que se tiene memoria.
—¿Vas a dejarlo? —pregunta Emory, sorprendida—. ¿Por qué?
—La edad —responde Niema, mientras sube las escaleras tambaleantes hacia su dormitorio—. Enseñar es maravilloso para el alma, pero un tormento para mi pobre espalda. He tenido una larga vida, Emory, pero mis recuerdos más felices tuvieron lugar en el aula. Ver la alegría en el rostro de un niño cuando por fin entiende un concepto difícil es una sensación asombrosa. —Se detiene en su ascenso para mirarla por encima del hombro—. Creo de verdad que se te daría bien.
Emory tiene un don para detectar mentiras, y el tono alterado de Niema hace que sea especialmente fácil de identificar.
La joven entrecierra los ojos con recelo.
—¿Y qué cualidades mías te hacen pensar eso?
La respuesta de Niema es inmediata, pronunciada con el aire preciso de quien ha ensayado.
—Eres inteligente y curiosa, y tienes buena mano con la gente.
—Sí, les resulto ligeramente molesta —replica Emory—. ¿Has hablado con mi padre?
Niema vacila, su tono se vuelve dubitativo.
—Puede que me haya mencionado que estás entre varias ocupaciones de nuevo —responde—. Pero no te habría hecho la oferta si…
—¡Dile a papá que estoy escribiendo una obra de teatro!
Niema la mira de reojo.
—Llevas un año escribiendo esa obra.
—No quiero apresurarme.
—No parece que exista ese peligro —murmura Niema, y aparta la sábana raída que sirve de puerta a su dormitorio.
Esta sábana siempre ha sido una peculiaridad suya. Ninguno de los lugareños tiene problemas con los marcos vacíos, ya que la intimidad es un concepto de escaso valor cuando naces con una voz en la cabeza que oye tus pensamientos.
A lo largo de los años, los lugareños han hecho todo lo posible por reparar los dormitorios, pero hay un límite respecto a lo que puede hacerse en un edificio tan viejo. Las paredes de hormigón están llenas de grietas y agujeros; las baldosas grises del suelo están rotas, y las vigas que sostienen el techo están podridas. El aire está impregnado de moho.
Tal deterioro es desalentador, así que los lugareños lo combaten con color y vida. Niema ha colocado una alfombra grande y ha puesto un jarrón con flores frescas en el alféizar. Las paredes están cubiertas de cuadros firmados por todos los artistas que alguna vez han trabajado en el pueblo. La mayoría no son muy buenos, lo que hace que Emory se pregunte por qué Niema decidió conservarlos. En muchos casos, el hormigón desnudo representaría una mejora.
Las contraventanas están cerradas para evitar que entren insectos, así que Niema enciende una pequeña vela sobre su escritorio desvencijado; su luz parpadeante cae sobre una carta a medio escribir que guarda a toda prisa en un cajón.
—¿Cuánto llevas escrito de esa obra? —pregunta mientras protege la llama de la vela cuando la acerca a una estantería abarrotada de libros junto a una cama de hierro.
—Cuatro páginas —admite Emory.
—¿Son buenas?
—No —dice la joven, desanimada—. Resulta que no soy mejor escribiendo obras de teatro que haciendo zapatos, trabajando la madera o fabricando cometas. Al parecer, mi única habilidad es observar cosas que la gente no quiere que se vean y hacer preguntas que la gente no desea contestar.
—Oh, no te preocupes —responde Niema, y pasa un dedo por los lomos de los libros en busca del que quiere—. Algunas personas nacen sabiendo para qué están destinadas, y otras tardan un poco más en descubrirlo. Yo tengo ciento setenta y tres años, pero no empecé a dar clases hasta pasados los ochenta, y después de eso nunca quise dedicarme a otro oficio. Quizá a ti te pase lo mismo, si le das una oportunidad.
Emory adora a Niema, pero la anciana habla de su edad con tan poca consideración que a menudo resulta insultante. Ninguno de los lugareños vivirá la mitad de tiempo que ella, y las frecuentes alusiones de Niema a su longevidad llegan a resultar crueles. Es especialmente doloroso hoy, cuando su abuelo está tan cerca de la muerte.
—Ajá —exclama Niema, sacando un viejo libro de bolsillo de la estantería central—. Este se titula Samuel Pipps y la aguja chillona. Hefesto lo encontró hace unas semanas en un vagón de tren abandonado.
Lo pone con ímpetu en la mano de Emory y capta el desconcierto en su rostro.
—Sé que prefieres a Holmes —dice, dando unos golpecitos a la llamativa portada—, pero dale una oportunidad. Te gustará. ¡Hay tres asesinatos!
Ha bajado la voz hasta susurrar. Sabe que no me gusta que se hable de asesinatos en el pueblo, ni siquiera que se use la palabra abiertamente.
El último ocurrió hace más de noventa años, justo antes del fin del mundo. Dos amigos discutían en una escalera de Nairobi por un ascenso laboral. En un arrebato de celos, uno empujó a la otra, que cayó por las escaleras y se rompió el cuello. El asesino solo tuvo el tiempo suficiente para preguntarse si podría salirse con la suya antes de que la niebla comenzara a brotar del suelo. Murió un segundo después, junto con todas las personas a las que conocía y la gran mayoría de las que no. Desde entonces no ha habido otro asesinato. Me he asegurado de que así sea.
A nadie más en el pueblo se le permite leer estos libros, pero he hecho una excepción con Emory, porque los enigmas son lo único capaz de satisfacer su insaciable curiosidad por algún tiempo.
—Recuerda, no se lo enseñes a nadie más —dice Niema mientras salen de la habitación hacia el balcón—. Solo los asustaría.
Emory se aprieta el libro prohibido contra el vientre.
—Gracias, Niema.
—Compénsamelo viniendo a la escuela mañana. —Al ver la objeción que se forma en los labios de Emory, se apresura a añadir—: No porque tu padre quiera. Es un favor que me haces a mí. Si no te gusta, puedes volver a la no escritura de tu obra.
Niema fija la vista detrás de Emory y hace que la joven vuelva la mirada por encima del hombro. El hijo de Niema, Hefesto, está cruzando la puerta. Tiene la cabeza rapada inclinada y sus enormes hombros encorvados, como si el cielo los aplastara.
Hefesto solo aparece cuando hay cosas que arreglar o construir. La mayor parte del tiempo vive solo en la naturaleza, lo que es un concepto tan ajeno para Emory que incluso mencionarlo la llena de inquietud.
—¿Qué hace aquí? —pregunta en voz alta.
—Me está buscando —responde Niema, distante.
Emory vuelve a mirar a Niema. Pensaba que reconocía todos los estados de ánimo de su profesora, pero observa algo en su expresión que nunca había visto. Tal vez incertidumbre, tal vez miedo.
—¿Estás bien? —pregunta Emory.
Los ojos de Niema se topan con los suyos, pero está claro que sus pensamientos están pendientes de su hijo.
—Mañana por la noche voy a realizar un experimento que ha fallado todas las veces que lo he intentado —dice, eligiendo con cuidado cada palabra—. Pero si esta vez falla… —Se interrumpe, se lleva las manos al estómago, nerviosa.
—Si falla… —insiste Emory.
—Tendré que hacer algo imperdonable —dice, mientras mira cómo Hefesto desaparece detrás de la cocina—. Y aún no estoy segura de tener las fuerzas para hacerlo.
Cuatro
A través de sus binoculares, Adil observa a Emory y Niema conversar en el balcón del cuartel, con el corazón palpitante.
Está a mitad de camino de la cara este del volcán, tras haberse abierto paso a través de los tubos de lava que abundan en esta zona. El suelo es ceniza, las rocas negras tienen bordes afilados como cuchillas. Es como si sus pensamientos irradiaran de él y abrasaran la tierra.
Se encuentra a unos cincuenta kilómetros del pueblo, pero ha elegido este punto de observación porque le ofrece una línea de visión clara sobre los muros.
Ve cómo Emory consuela a Niema poniendo una mano afectuosa sobre el brazo de la anciana. Cada segundo de esa escena le quema y vierte veneno en sus venas.
No le aconsejo ser amable. No tiene sentido. Durante los últimos cinco años no ha pensado más que en la venganza. Tengo que animarlo a comer, y lo hace con impaciencia, arrancando verduras de la tierra o recogiendo a puñados frutas de los árboles.
Tiene cincuenta y ocho años, pero parece una década más viejo. Tiene la carne tirante sobre los cartílagos y los huesos, el rostro demacrado, el pelo negro encanecido y los ojos marrones apagados. La piel, salpicada de manchas, presenta un aspecto enfermizo, y su pecho retumba al toser, un indicio de la enfermedad que lo devora. En circunstancias normales, le ordenaría regresar al pueblo para que lo cuidaran, o al menos para que tuviera compañía en sus últimos días.
Por desgracia, no es posible. Es el único criminal de la isla, y su castigo es el exilio.
—Ella cree que Niema es su amiga —murmura en voz alta, una costumbre que adquirió desde que lo desterraron—. No tiene ni idea de lo que Niema le ha quitado.
Mientras Emory se aleja a toda prisa abrazada a su libro, Niema mira hacia el volcán. No ve a Adil a esta distancia, pero sabe que está allí. Cada hora la informo de sus movimientos. Es una de las pocas personas peligrosas en la isla; le gusta saber dónde está en todo momento.
Adil aspira, tembloroso, y mira fijamente su cuchillo, imaginando que se lo clava a Niema en el vientre. Quiere ver cómo giran los ojos en sus cuencas mientras la vida se le escapa. Lo desea más de lo que ha deseado nada.
—¿Y de qué te servirá la venganza? —le pregunto—. ¿Has pensado en eso? ¿Has considerado cómo será tu vida después de haber matado a alguien? ¿Cómo te sentirás?
—Sentiré que el trabajo está a medias —responde—. Niema es la peor de todos ellos, pero no pararé hasta que Thea y Hefesto acaben en el horno. Mientras ellos vivan, nunca seremos libres.
—Te comportas como un ridículo —le digo—. Los avisaré de cualquier cosa que trames. Nunca te acercarás a ellos.
«No puedes vigilarme para siempre», piensa.
En eso se equivoca. Yo estaba en su mente cuando nació y estaré en ella cuando muera. Vigilé a sus antepasados y vigilaré a sus descendientes. Quedan tan pocos humanos que hay que protegerlos, y el pueblo es la clave para ello. Se debe salvaguardar, cueste lo que cueste.
Cinco
Ha llegado el crepúsculo. Una luna creciente recorta un agujero en el cielo azul oscuro. El pueblo brilla a la luz de las velas y resuena con risas y música. La banda está tocando, y la mayoría de las personas, incluida Niema, bailan frente al escenario. El funeral de Matis ha terminado. Ya no hay necesidad de estar triste. Ya no.
Los restos de la cena cubren las largas mesas, iluminadas por velas titilantes y farolillos de luto que cuelgan en lo alto. Están hechos con papel de arroz de colores y suspendidos de cuerdas entre las dos alas del cuartel. Hay un farolillo por cada habitante del pueblo, y cada uno contiene un trozo de papel en el que han escrito un gesto amable que Matis tuvo con ellos.
Así veneran a los muertos. Recuerdan lo que ofrecieron al mundo y lo que todos los demás deben hacer para llenar su vacío. Aquí no hay oraciones ni pensamientos sobre el más allá. La recompensa por una buena vida es vivirla.
Matis está en el centro de la larga mesa, rodeado de sus amigos más veteranos. Ríen y recuerdan, conscientes de que sus días también están llegando a su fin. Todos mueren al cumplir sesenta años, estén sanos o no. Disfrutan de su funeral y luego se van a dormir como de costumbre. En algún momento de la noche, sus corazones dejan de latir sin más. Después de toda una vida de servicio, morir sin dolor en sus camas es lo mínimo que puedo otorgarles.
Emory sale por la puerta de hierro del alto muro que rodea el pueblo, va hacia el muelle de hormigón y deja atrás el barullo de la celebración.
Las lágrimas le ruedan por las mejillas, pero no quiere que nadie la vea actuando como una egoísta. A diferencia de muchos de su generación, su abuelo llegó a los sesenta. Ha pasado todos los días al servicio del pueblo y fallecerá sin remordimientos.
El hecho de saber cuándo iba a morir le ha brindado el lujo de largas despedidas. Durante la última semana, ha visto a todos los que deseaba ver. Todos sus seres queridos saben lo que siente por ellos, y él, a su vez, está lleno de su amor. No queda nada por decir.
Emory solo puede esperar morir igual de satisfecha, pero la pena le oprime el pecho, le desgarra el corazón.
Su madre murió de unas fiebres cuando ella tenía doce años, y su padre pareció desvanecerse junto con ella. Su abuela murió hace tiempo, así que fue Matis quien le leyó cuentos a Emory por la noche y le dio tareas durante el día; cosas sin sentido, ingratas, para evitar que se viera ahogada en el dolor por la pérdida de su familia.
Incluso ahora, el sonido de su cincel golpeando la piedra le trae consuelo, y la idea de que no volverá a oír ese sonido le resulta insoportable.
Desde la bahía de guijarros a su izquierda le llega un martilleo rítmico. Está demasiado oscuro para ver qué lo causa, pero se hace una buena idea.
Moviéndose con cuidado, sigue el golpeteo alrededor de cuatro barcos amarrados, donde encuentra a Seth reparando el casco del Cascarón estigio a la luz de un farolillo. La marea está alta y las olas le mordisquean juguetonamente los talones. Alertado por el crujido de los guijarros, le lanza una ojeada de fastidio.
Sus cejas pobladas se arquean hacia una nariz torcida, y tiene una mandíbula cuadrada que chasquea cuando come. Debajo de sus anchos hombros hay dos brazos gruesos cubiertos de remolinos de vello oscuro y manchas de grasa. Una vez fueron poderosos, pero los músculos se le han ablandado y la carne vacía empieza a colgar.
Comparado con todos los demás en el pueblo, Seth parece un boceto, como si la naturaleza le hubiera moldeado apresuradamente un par de ojos en la arcilla y luego lo hubiera desechado como una obra mal hecha.
—¿Estás trabajando? —pregunta, sorprendida.
Ha ido allí con la esperanza de encontrarlo paralizado por el mismo dolor que ella, pero ahora se da cuenta de que ha sido una idiotez. La vida de todos los lugareños es un acto de servicio. Se preocupan por los demás antes que por sí mismos, y su padre es devoto de ese ideal. No llorará hasta que haya tapado todos los baches, reparado todos los tejados, cosechado todas las verduras y cargado el horno donde se incinerará a su padre. En su opinión, la tristeza es solo egoísmo que la gente compadece en lugar de despreciar.
—Tiene un agujero —dice, y reanuda el martilleo.
—¿No quieres ver a Matis?
—Hablamos esta mañana —responde con brusquedad.
—Es tu padre.
—Por eso hablamos esta mañana —repite, alineando otro clavo.
Emory se muerde el labio, vencida por el agotamiento habitual. Cada conversación con su padre es así. Es una roca que hay que seguir empujando cuesta arriba.
—Niema me ofreció un trabajo hoy.
—Me lo dijo —contesta, y hunde el clavo en la madera—. Deberías aceptarlo. Es un gran honor, y has intentado todo lo demás. Ya es hora de que encuentres una manera de servir como es debido al pueblo.
Acepta la reprimenda en silencio, mientras observa el agua espumosa lamer los guijarros. El mar está negro como el azabache a esta hora, la bahía se pierde en la oscuridad. Se siente medio tentada de ir a nadar, pero queda demasiado poco para el toque de queda. Se conforma con dar unos pasos hacia el oleaje, dejando que le lave los pies enfundados en sandalias. Al final del día siempre están sucios.
—Algo le preocupa a Niema —dice, y trata de cambiar de tema—. ¿Sabes qué es? Me dijo que tiene que hacer un experimento, pero no pude sonsacarle nada más. Parece importante.
—Ni idea —responde, alineando otro clavo—. La noté preocupada, pero no mencionó nada.
—¿Le preguntaste algo al respecto?
—No es de mi incumbencia.
—Ojalá nos dejara ayudarla.
—Eso es como desear cargar con el peso del sol por un día. —Otro clavo se hunde en la madera—. Las preocupaciones de Niema nos sobrepasan. Si necesita ayuda, se la pedirá a uno de los ancianos. Nosotros debemos concentrarnos en las cosas que podemos controlar. —Hace una pausa profunda y aborda el tema que le preocupa—. ¿Cómo está Clara?
A la hija de Emory la eligieron en fecha reciente para convertirse en una de las aprendices de Thea, y lleva tres semanas explorando la isla como parte de su entrenamiento. Es un gran honor, ya que fue una de las dos únicas personas que superaron las pruebas. Ahora recibe una educación en matemáticas, ingeniería, biología y química avanzadas, y aprende cosas que van mucho más allá de la comprensión de la mayoría de los lugareños.
—Le he enviado algunos mensajes a través de Abi, pero no ha contestado a ninguno —dice Emory, hipnotizada por el océano oscuro—. Creo que sigue enfadada.
El martillo de Seth vacila en el aire, luego golpea un clavo. Está tenso, se le marcan los músculos del cuello.
—Mejor suéltalo de una vez —dice Emory, lacónica, al reconocer su estado de ánimo.
—Estoy bien —gruñe.
—Dilo, papá —insiste—. Te sentirás mejor después de desahogarte un poco.
—El sueño de cualquier niño es convertirse en aprendiz de Thea —dice con los dientes apretados—. ¿No puedes alegrarte por Clara? ¿No puedes fingir? Ni siquiera fuiste a su cena de despedida.
—No podía celebrar algo que nunca quise para ella —contesta Emory, mientras se seca algunas gotas de agua de mar del antebrazo.
Una vez que sus nuevos aprendices estén completamente entrenados, Thea los pondrá a trabajar en experimentos en su laboratorio y a buscar en la isla tecnología prometedora que se pueda rescatar. Es un puesto vitalicio, pero la mayoría de los aprendices no sobreviven ni una década. Es un trabajo peligroso, y Emory ya perdió a su marido y a su madre a causa de esa tarea. Intentó por todos los medios que su hija no se presentara, para disgusto de Seth.
—Aquella cena fue el día más feliz de la vida de Clara —dice, mientras el horno empieza a calentarse—. No la había visto sonreír tanto desde que murió su padre. Quería que su madre estuviera allí para celebrarlo con ella, y tú estabas lejos, enfurruñada.
—No estaba enfurruñada.
—¿Qué pasó, entonces? Eres la única persona que ha rechazado la oportunidad de convertirse en aprendiz. No podías esperar que Clara hiciera lo mismo.
—No la rechacé —dice Emory, mientras se desliza en el trillado surco de una vieja discusión—. Lo intenté y no me gustó. Sabes cómo es esa vida: recorrer la isla, rebuscar en las ruinas, trastear con máquinas viejas que apenas entendemos. ¿Cuántos de los aprendices de Thea resultan heridos? ¿Cuántos siguen vivos?
—¿Así que fue cobardía? —escupe con amargura.
—Fue sentido común —replica ella acto seguido—. Me he dado cuenta de que Thea nunca está junto a las máquinas cuando explotan.
—¡Estás hablando de una anciana! —grita, y lanza el martillo sobre los guijarros con ira—. Muestra un poco de respeto.
Emory lo mira furiosa, demasiado enojada para hablar.
—Los ancianos son nuestro último vínculo con el viejo mundo —continúa Seth, luchando por recuperar la calma—. Poseen conocimientos que nos llevaría cientos de años recuperar. Sin ellos, nos tocaría empezar de cero. ¿De veras crees que alguna de nuestras vidas es igual a la de ellos?
Emory ha oído esta historia tantas veces que podría recitarla con las mismas inflexiones de su padre. Hace noventa años, aparecieron enormes sumideros en todos los continentes y se tragaron ciudades enteras. De ellos brotó una extraña niebla negra, repleta de insectos luminosos que destrozaban todo lo que tocaban. No importaba lo que intentaran las naciones del mundo, la niebla seguía extendiéndose.
Tardó un año en cubrir la Tierra, y las sociedades se desmoronaron en luchas intestinas y barbarie mucho antes de quedar destruidas. El único rayo de esperanza fue una transmisión de Niema en la que convocaba a todos los supervivientes a una pequeña isla griega.
Era la científica jefa de un enorme laboratorio llamado Instituto Blackheath, que había logrado construir una barrera capaz de contener la niebla. Prometió seguridad a cualquiera que lograra hacer el viaje.
Al final, solo unos pocos centenares de supervivientes harapientos lo consiguieron, pero llegar a la isla resultó ser solo el principio de su calvario. Los refugiados habían crecido en un mundo donde la comida se encontraba en estanterías, las medicinas se compraban en tiendas y la supervivencia de un individuo dependía de las finanzas más que de las habilidades. Toda la información que necesitaban la obtenían de una pantalla, lo que los dejó sin conocimientos a los que recurrir cuando esas pantallas desaparecieron. No sabían cultivar, recolectar ni reparar los edificios en ruinas de los que dependían para refugiarse.
Se sucedieron años difíciles, y el número de refugiados fue menguando. Casi todos los meses, alguien moría aplastado por la mampostería que caía o quemado por incendios accidentales. Sufrían arañazos con clavos oxidados y morían gritando en charcos de sudor. Confundían setas venenosas con comestibles, y nadaban en los meses en que el mar estaba lleno de medusas y tiburones.
Sobrevivir era difícil y morir fácil, y muchos abandonaban la lucha por propia voluntad. Afortunadamente para la raza humana, dejaron hijos, y de esa reserva genética descienden los lugareños.
Los tres ancianos son todo lo que queda de los ciento diecisiete científicos que permanecieron en Blackheath cuando surgió por primera vez la niebla, y en su sangre aún rebosan las vacunas, mejoras y tecnología que eran comunes antes del fin del mundo. Envejecen despacio, nunca se enferman, y todos los tratan con una reverencia instintiva que solo Niema se ha ganado a pulso, según Emory.
—¿Por qué tienes que ser…? —Seth presiona la frente contra la madera áspera del casco del barco, demasiado amable para decir lo que está pensando, pero no lo suficiente como para dejar de insinuarlo.
—¿Diferente? —aventura ella.
En un gesto de frustración, Seth apunta de golpe con el brazo hacia las risas y la música que se filtran por la puerta.
—Todos los demás son felices, Emory. Felices sin más. No es complicado. Saben lo que tenemos, y están agradecidos por ello. ¿Por qué tienes que cuestionarlo todo?
—¿Y qué tenemos, papá? —pregunta Emory en voz baja—. Un pueblo en ruinas. Una isla que no podemos explorar sin permiso.
—¡Es peligroso! —la interrumpe automáticamente.
—Entonces, ¿por qué no enseñan supervivencia en la escuela? Quiero a Niema, pero ¿puedes decirme con sinceridad que crees que Thea o Hefesto contribuyen lo suficiente al pueblo como para quedar exentos de las reglas que el resto estamos obligados a seguir? ¿Qué justicia hay en que ellos no mueran a los sesenta como nosotros? ¿Por qué no cultivan su comida, o hacen turnos en la cocina, o ayudan a limpiar el…?
—¡Contribuyen con sus conocimientos!
Emory retrocede ante esa explosión, como la oscuridad en el borde de la llama de una vela. Esta discusión es inútil, y ella lo sabe. Su padre nunca dudará de los ancianos, ni entenderá por qué ella sí. Cuanto más discute, más la desprecia él, y ya han alcanzado el límite.
—Vuelvo al funeral —dice, derrotada—. ¿Quieres que le diga algo a Matis?
—Hablé con él esta mañana —responde, agachándose para recoger el martillo.
Seis
Ya ha oscurecido, y la campana del toque de queda resuena por todo el pueblo, de modo que los lugareños tienen quince minutos para irse a la cama. La mayoría ya está en el cuartel, cepillándose los dientes y encendiendo citronela para ahuyentar a los mosquitos. Las velas arden alegremente en las ventanas y derraman su luz en la penumbra de la noche.
Cada dormitorio puede alojar hasta ocho personas, que duermen en las mismas camas de hierro que alguna vez ocuparon los soldados destinados allí, con colchones rellenos de paja y almohadas de plumas. No necesitan sábanas. Ni siquiera en invierno, pues hace demasiado calor.
Solo los lugareños encargados de la limpieza siguen en el patio de ejercicios. Shilpa apaga las velas sobre las mesas mientras Rebecca, Abbas, Johannes y Yovel acaban de guardar los últimos platos lavados de la cena en los estantes de la cocina al aire libre.
Magdalene y varios padres más llaman a gritos a los niños, que se esconden debajo de la mesa. Llevan veinte minutos persiguiéndolos de sombra en sombra.
Las risitas delatan a los pequeños fugitivos.
Cuando Emory entra por la puerta, los adultos lo suficientemente rápidos como para agarrar a los niños se los llevan a la cama entre contorsiones. Todos los niños tienen un padre, pero es un título afectivo, no práctico. Los cría el pueblo. Es la única manera de hacer manejable el trabajo.
—Nunca sé cuál de vosotros es el más ridículo —dice una voz en la oscuridad.
Emory mira a su alrededor y encuentra a Matis sentado en un banco en la penumbra; moja un trozo de focaccia en un cuenco de aceite de oliva con sal. Lleva una bonita gema verde colgada al cuello de un cordel.
A menos que fallezcan repentinamente, todos los lugareños me legan sus recuerdos antes de morir. En esos últimos suspiros, catalogo todas las experiencias que han tenido, incluso las que no recuerdan, y las almaceno indefinidamente en una de esas gemas, lo que permite que otros las revivan cuando lo deseen. Por desgracia, los lugareños solo llevan las gemas de la memoria durante su funeral, lo que les confiere un aspecto algo lúgubre.
Niema sostiene la mano de Matis de manera amistosa. Sus ojos azules están enrojecidos por lágrimas recientes.
—Como de costumbre, has empezado a mitad de un pensamiento —responde Emory, aún irritable después de discutir con su padre.
—Sé amable conmigo, me estoy muriendo —dice, y se mete un trozo de focaccia en la boca.
Emory busca en su rostro algún indicio del miedo que debe de sentir, pero él sigue masticando, alegre como siempre. «No es justo —piensa de manera egoísta—. Está sano y fuerte. Si fuera un anciano, mañana se despertaría, como siempre».
Ella quiere más tiempo para él.
Quiere que su abuelo siga plantado sólidamente en el centro de su vida, donde siempre ha estado, donde siempre debería estar. Quiere poder desayunar con él y verlo quitar de manera torpona las semillas de un kiwi con esos dedos gruesos. Quiere oír su risa desde el patio de ejercicios. Quiere saber por qué un hombre tan bueno como él, con tanta energía y talento, tiene que morir para satisfacer una norma que se creó mucho antes de que él naciera.
—Os dejo para que habléis —dice Niema; se pone de pie y apoya una mano afectuosa sobre el hombro de Matis.
Niema lo observa un instante, luego se inclina y le susurra algo al oído antes de darle un beso en la mejilla y marcharse.
—¿Qué te ha dicho? —pregunta Emory.
—Cinco cinco —responde mientras mastica la focaccia.
—¿Qué significa?
—Ni idea —confiesa, y se encoge de hombros—. Lleva años diciéndomelo cada vez que estoy molesto o un tanto decaído. Una vez le pregunté qué significaba, y me dijo que era un mapa hacia el futuro, pero nunca llegó a explicármelo.
—¿No quieres saberlo? —pregunta Emory, exasperada.
—Claro que sí, pero si hubiera querido decírmelo, ya lo habría hecho.
Tras limpiarse el aceite de oliva y las migas de las manos, se levanta con dificultad y enlaza su brazo con el de Emory.
—¿Cómo fue la pelea con tu padre? —pregunta para cambiar de tema—. ¿Te distrajo de estar triste? Supongo que por eso fuiste allí.
Emory echa un vistazo hacia atrás, hacia el charco de luz de los farolillos en la bahía. Luego esboza una leve sonrisa, sabiendo que no tiene sentido negarlo.
—Me siento un poco mejor, sí —admite.
—Tu padre probablemente también. Eres igual que él. Corres hacia las cosas que te asustan y huyes de las cosas que amas. —Parece desconcertado—. Vamos, he terminado mi escultura. Quiero que la veas.
Caminan hacia el lugar en el patio de ejercicios donde Matis lleva trabajando toda la semana. En la estatua, Emory aparece representada de puntillas, como si acabara de arrancar una manzana de piedra de las ramas del manzano de verdad situado sobre ella.
—¿Te gusta? —pregunta Matis cuando Emory apoya la barbilla en su hombro.
—No —confiesa.
—¿Por qué no?
Siente curiosidad, pero no está ofendido. El arte no es sagrado en el pueblo. Es una actividad comunal bulliciosa, atrevida. Los poemas se cuestionan incluso mientras se recitan, y las bandas cambian de músicos en medio de una canción si están perdiendo el ritmo. Si se ve que a un actor le cuesta interpretar una obra, es habitual que el público le grite las líneas o que improvise otras mejores. A veces, se hacen cargo por completo del papel. Emory ha visto primeros actos enteros reescritos por un comité en plena representación.
—Porque no ve nada y no hace preguntas, y está perfectamente feliz de estar aquí —dice—. La única persona del pueblo a la que no se parece es a mí.
Matis resopla y se da una palmada en la pierna:
—No hay una sola persona que hubiera sido capaz de dar esa respuesta —dice, encantado.
Emory mira las ventanas iluminadas con velas en el cuartel y observa las siluetas que se mueven dentro, mientras se cepillan el pelo y se preparan para ir a dormir.
—Me encanta el pueblo, de verdad —dice en voz baja—. Solo que no… Hay cosas que no tienen sentido para mí, y todos actúan como si lo tuvieran o como si no importaran.
En sus pensamientos, se remonta a la infancia y recuerda la primera vez que descubrió que los ancianos podían quedarse despiertos después del toque de queda. Incluso de niña sabía que no era justo, pero a nadie más parecía importarle.
Le conté que los lugareños necesitan más descanso que los ancianos, pero esa respuesta no la satisfizo, sobre todo después de que un día se despertara con una astilla en el talón que no tenía allí cuando se acostó. Unas semanas más tarde, encontró un arañazo reciente en el muslo, luego moratones en el brazo. Nunca supo cómo se los había hecho.
Intenté convencerla de que estaba equivocada, pero Emory era demasiado observadora para creer una mentira tan obvia. Preguntó a su padre qué les pasaba después de irse a dormir, pero él consideró la pregunta misma como una blasfemia. Preguntó a su madre, que dijo estar demasiado ocupada para responder. Preguntó a Matis, que se rio y le alborotó el pelo. Finalmente, levantó la mano en clase y se lo preguntó a Niema, que la hizo quedarse después.
—A veces te despertamos después del toque de queda —admitió a la joven Emory, tras elogiar su valentía por hacer la pregunta.
—¿Para qué?
—Para ayudarnos en nuestras tareas.
—¿Qué tareas?
—No puedo decírtelo.
—¿Y por qué no nos acordamos?
—Porque es mejor así —dijo Niema, un poco culpable.
Al salir del aula, Emory les contó a todos los habitantes del pueblo eso de lo que se había enterado, al mismo tiempo asombrada por el poder de las preguntas y desilusionada por las limitaciones de las respuestas. Pensó que se sorprenderían por lo que había descubierto, pero la mayoría de sus amigos recibieron la noticia con indiferencia o se avergonzaron de que hubiera sido tan impertinente.
Ha sido así desde entonces.
Sus brillantes vidas soleadas se ven empañadas por sombras, y a nadie le importa lo que se oculta en esa oscuridad, excepto a ella. A veces, observa a sus amigos en la cena y se siente tan distante de ellos como de los ancianos.
—¿Por qué nadie cuestiona nada? —le pregunta a su abuelo, centrándose de nuevo en él.
—Les gusta ser felices —dice sin más.
—No intento cambiar eso.
—Y, sin embargo, las respuestas casi siempre lo hacen —contesta, ahuyentando los mosquitos. El crepúsculo los hace salir en enjambres densos e implacables.
—Esta es mi última noche en la Tierra —dice Matis sin rodeos—. Así que voy a decir algunas cosas que siempre he querido decir, empezando por esto. Mañana por la mañana te despertarás con un amigo menos, y no es que hayas tenido muchos desde el principio. En parte no es culpa tuya, pero en parte sí. Eres una chica inteligente, Em, pero nunca has tenido paciencia con las personas que no ven el mundo como tú. Eso antes no era un problema, pero ahora Clara es una de esas personas.
—Clara eligió a Thea —observa Emory con frialdad.
—Y a ti no te gusta Thea.
—Ella mató a Jack.
Su voz se quiebra al pronunciar el nombre de su marido.
—Jack murió porque salió a remar en mitad de una tormenta y se ahogó —señala Matis.
—Por orden de Thea —replica ella—. Jack y el resto de los aprendices que estaban en ese bote con él están muertos porque inclinaron la cabeza y acataron lo que se les pidió sin cuestionarlo. No fueron los primeros ni serán los últimos. Las personas que eligen a Thea mueren, y no quiero que Clara sea una de ellas.
Matis envuelve las manos de Emory con las suyas para sofocar su rabia.
—¿De qué sirve querer tanto a alguien que no soporta estar en la misma habitación que tú? Clara ya perdió a su padre. No puede perder a su madre también. Si sigues así, dentro de diez años te preguntarás por qué ya no habláis.
Emory le sostiene la mirada el mayor tiempo posible antes de bajar la cabeza.
—Te voy a echar de menos —dice.