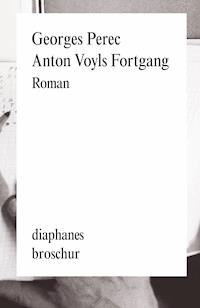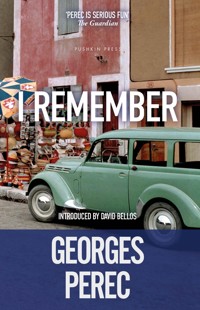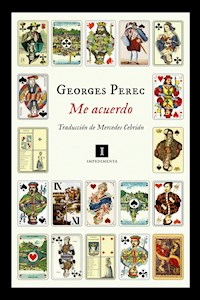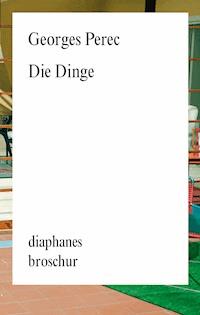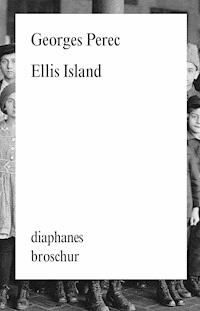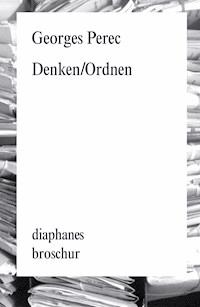Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un profesor descubre el libro Viaje de invierno de Hugo Vernier y queda atrapado cuando se da cuenta que conocidos autores posteriores plagiaron citas textuales de la obra. Este comienza a investigar y pierde la razón tratando de armar el puzzle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d’aide à la publication VictoriaOcampo, a bénéficié du soutien de l’Institut français d’Argentine. Esta obra, publicada en el marco del Programa de ayuda a publicación Victoria Ocampo, cuenta con el apoyo del Institut français d’Argentine. En coedición con: Eterna Cadencia Editorial© 2021, Eduardo Berti, de la traducción© 2021, LOM ediciones Primera edición en Chile, septiembre de 2021 Impreso en 1000 ejemplares ISBN impreso: 9789560014481 ISBN digital: 9789560014986 Título original: Le Voyage d’hiver & ses suites © 1993, Editions du Seuil, Le Voyage d’hiver © 2013, Editions du Seuil, Le Voyage d’hiver & ses suites,colección La Librairie du XXIe siècle, dirigida por Maurice Olender Fotografía de portada: Imagen de Prettysleepy en Pixabay Edición, diseño y diagramación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 6800 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina registro nº: 508.021 Impreso en los talleres de gráfica LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile
En 1979, Georges Perec publicó un relato breve titulado El viaje de invierno (Le Voyage d’hiver). Allí narraba cómo un joven profesor de literatura, Vincent Degraël, descubría un libro fascinante, llamado precisamente El viaje de invierno, y cómo este libro alteraba por completo la mirada que se tenía sobre los poetas franceses de finales del siglo xix, pues estos ahora aparecían como simples plagiarios de la obra de un joven autor, tan genial como desconocido: Hugo Vernier. De inmediato, sin embargo, el libro de Vernier se hacía humo y Degraël se esforzaba en vano por recuperarlo.
En 1992, Jacques Roubaud sintió la necesidad de aportar una serie de correcciones y complementos de gran importancia al relato de Perec y lo hizo con un texto titulado El viaje de ayer (Le Voyage d’hier).1 Pronto lo imitó Hervé Le Tellier, que en El viaje de Hitler (Le Voyage d’Hitler)2 introdujo nuevos elementos en la historia. Con el paso de los años, numerosos integrantes del grupo Oulipo hicieron lo mismo y cada uno trató de llevar la misteriosa historia de Hugo Vernier por caminos inesperados.
De esta manera se fue conformando, en torno al breve relato de Perec, una auténtica y frondosa «novela colectiva» de una especie totalmente nueva.
1 Todos los añadidos al relato de Perec fueron publicados, en primera instancia, en el marco de la Bibliothèque Oulipienne (en adelante, BO), una colección de pequeños libros o «fascículos» con tirada reducida que Oulipo puso en marcha en septiembre de 1974 con Ulcérations, de Georges Perec. Desde entonces, la BO ha editado alrededor de 250 títulos, incluidos los fascículos vinculados con El viaje de invierno. Más allá de los textos que incluye este libro, se añadieron recientemente cuatro textos que aluden a El viaje…: se trata de La vérité sur le Voyage d’hiver (Michèle Audin, número 216 de la BO), Pastiche avant-coup du plagiat par anticipation, de l’origine du Voyage d’Hiver (Olivier Salon, número 226), Les voyages dispersent, appendice final (Eduardo Berti, número 228) y de una suerte de reescritura por antonimia a cargo de Jacques Roubaud, Un été à la campagne (número 231). [N. del T.]
2 La traducción al castellano no permite conservar la relativa homofonía que hay, en francés, entre los títulos de los distintos textos. [N. del T.]
Índice
Georges Perec El viaje de invierno (Le Voyage d’hiver)
Jacques Roubaud El viaje de ayer (Le Voyage d’hier)
Hervé Le Tellier El viaje de Hitler (Le Voyage d’Hitler)
Jacques Jouet Hinterreise (Hinterreise)
Ian Monk El viaje de Hoover (Le Voyage d’Hoover)
Jacques Bens El viaje de Arvers (Le Voyage d’Arvers)
Michelle Grangaud Un viaje divergente (Un voyage divergent)
François Caradec El viaje del gusano (Le Voyage du ver)
Reine Haugure El viaje del verso (Le Voyage du vers)
Harry Mathews El viaje de los vasos (Le Voyage des verres)
Mijail Gorliuk Si una noche un viaje de invierno (Si par une nuit un voyage d’hiver)
Frédéric Forte El viaje de los sueños (Le Voyage des rêves)
Jacques Jouet El viaje del Gran Vidrio (Le Voyage du Grand Verre)
Reine Haugure El viaje de H… Ver… (Le Voyage d’H… Ver…)
Hugo Vernier El viaje infernal (Le Voyage d’Enfer)
Michèle Audin IV-R-16
Paul Fournel El viaje de Hébert (Le Voyage d’Hébert)
Marcel Bénabou El viaje elocuente (Le Voyage disert)
H. Verni… Varios viajes (Divers voyages)
Paul Braffort El viaje de Yvert (Le Voyage d’Yvert)
Daniel Levin Becker El viaje oscuro (Le Voyage obscur)
Jacques Roubaud Los viajes difieren (Les voyages diffèrent)
Georges PerecEl viaje de invierno(Le Voyage d’hiver)
En la última semana de agosto de 1939, mientras los rumores de guerra invadían París, un joven profesor de literatura, Vincent Degraël, fue invitado a pasar unos días en una propiedad en los alrededores de Le Havre que pertenecía a los padres de uno de sus colegas, Denis Borrade. La víspera de su partida, mientras exploraba la biblioteca de sus anfitriones en busca de uno de esos libros que desde siempre nos prometemos leer, pero que por lo común no hacemos más que hojear distraídos al lado de una chimenea, antes de sumarnos a una partida de bridge, Degraël se topó con un delgado volumen titulado El viaje de invierno, cuyo autor, Hugo Vernier, le resultaba totalmente desconocido, pero cuyas primeras páginas le causaron una impresión tan fuerte que apenas se tomó el tiempo de disculparse con su amigo y con los padres de su amigo antes de subir a leer en la habitación.
El viaje de invierno era una suerte de relato escrito en primera persona, ambientado en una región semiimaginaria cuyos cielos densos, bosques oscuros, colinas mullidas y canales cortados por esclusas de color verdoso evocaban con insidiosa insistencia los paisajes de Flandes o Ardennes. El libro estaba dividido en dos partes. La primera, la más sucinta, narraba en forma críptica un viaje de iniciación donde cada etapa parecía marcada por un fracaso; un viaje a cuyo término el héroe anónimo, un joven, según todos los indicios, llegaba al borde de un lago oculto tras una niebla espesa; allí lo esperaba un pasante para conducirlo hasta una isla muy escarpada, en medio de la cual se erguía un edificio alto y sombrío; en cuanto el joven ponía pie en el estrecho pontón, que era el único acceso a la isla, acudía un pareja extraña: un anciano y una anciana, los dos envueltos en amplias capas negras, parecían nacer de la niebla y se colocaban a ambos lados de él, tomándolo por los codos, apretándole los flancos con toda la fuerza posible; casi fundidos, los tres escalaban por un camino inclinado, entraban en la casa, subían por una escalera de madera y llegaban a un dormitorio. Una vez allí, de un modo tan inexplicable como su aparición, los ancianos se evaporaban dejando al joven a solas en medio de la habitación. El sitio estaba someramente amueblado: una cama cubierta con una cretona floreada, una mesa y una silla. Un fuego ardía en la chimenea. En la mesa lo esperaba una comida: una sopa de frijoles, una porción de carne. A través de la alta ventana de la habitación, el joven veía asomar la luna llena entre las nubes; después se sentaba y empezaba a comer. Y con esa cena solitaria concluía la primera parte.
La segunda parte ocupaba, ella sola, el ochenta por ciento del libro y muy pronto resultaba evidente que la breve historia que la antecedía funcionaba como un pretexto anecdótico. Era una larga confesión, de un lirismo exacerbado, mezclada con poemas, máximas enigmáticas y conjuros blasfematorios. No bien empezó a leer, Vincent Degraël sintió una inquietud imposible de definir con precisión, la que no hizo más que acentuarse a medida que pasaba las páginas del libro con sus manos cada vez más temblorosas: era como si las frases que tenía ante sus ojos le resultaran de pronto familiares y le recordaran algo de manera irresistible; era como si frente a su lectura se impusiera, o más bien se superpusiera, el recuerdo preciso y al mismo tiempo vago de una frase casi idéntica que él había leído antes, en otra parte; como si esas palabras, más tiernas que las caricias o más pérfidas que el veneno, esas palabras a veces claras, otras veces herméticas, obscenas o ardientes, deslumbrantes o laberínticas, se mecieran sin tregua, como la frenética aguja de una brújula, con una violencia alucinada o con una calma fabulosa, hasta configurar un dibujo confuso en el que parecían mezclarse Germain Nouveau y Tristan Corbière, Villiers y Banville, Rimbaud y Verhaeren, Charles Cros y Léon Bloy.
Vincent Degraël, cuya área de interés abarcaba justamente a estos autores (llevaba años preparando una tesis sobre «la evolución de la poesía francesa, de los parnasianos a los simbolistas») creyó al principio que quizás ya había leído este libro, al azar de una de sus investigaciones; después pensó, con más lógica, que era víctima de una ilusión de déjà vu o incluso, como cuando el simple gusto de un trago de té nos hace viajar treinta años atrás a Inglaterra, que había bastado un detalle, un sonido, un olor, un gesto (tal vez ese momento de vacilación antes de sacar el libro de la estantería, donde estaba ordenado entre Verhaeren y Vielé-Griffin, o la avidez con la que había recorrido las primeras páginas) para que el falso recuerdo de una lectura anterior viniera a sobreimprimirse y a perturbar la lectura que ahora él intentaba, hasta volverla imposible. Sin embargo, las dudas se disiparon muy pronto y Degraël tuvo que aceptar los hechos: tal vez su memoria le jugaba malas pasadas, tal vez era una casualidad que Vernier pareciese tomar prestado de Catulle Mendès su «chacal que acecha los sepulcros de piedra», tal vez había que considerar los encuentros fortuitos, las influencias explícitas, los homenajes voluntarios, las copias inconscientes, el pastiche, el gusto por las citas, las coincidencias felices, tal vez cabía pensar que expresiones como «vuelo del tiempo», «brumas de invierno», «horizonte oscuro», «cuevas profundas», «vaporosas fuentes» o «luces inciertas de la salvaje maleza» pertenecían, por derecho propio, a todos los poetas y, por lo tanto, resultaba muy normal encontrarlas tanto en un párrafo de Hugo Vernier como en una estrofa de Jean Moréas, pero era absolutamente imposible no reconocer al hilo de la lectura, palabra por palabra o casi palabra por palabra, un fragmento de Rimbaud («Veía claramente una mezquita en lugar de una fábrica, una escuela de tambores erigida por unos ángeles») o de Mallarmé («Invierno lúcido, estación del arte sereno»), algo de Lautréamont («Contemplé en un espejo esa boca mutilada por mi propia voluntad»), de Gustave Kahn («Deja que la canción caduque… mi corazón llora. / Un sepia se arrastra por los claros. Solemne. / El silencio asciende lentamente, asusta. / Los ruidos familiares de la corriente personal») o, apenas modificado, un pasaje de Verlaine («En el interminable tedio de la llanura, la nieve brillaba como arena. El cielo era cobrizo. El tren se deslizaba sin un murmullo…») y etcétera.
Eran las cuatro de la mañana cuando Degraël finalizó la lectura de Elviaje de invierno. Había detectado una treintena de citas. Seguramente habría otras. El libro de Hugo Vernier no parecía más que una prodigiosa compilación de los poetas de finales del siglo xix, un centón desmesurado, un mosaico donde casi todas las piezas eran obra de otras personas. Pero en el momento exacto en que trataba de imaginar a este autor desconocido que había querido extraer de libros ajenos la materia de su texto, mientras trataba de concebir su proyecto insensato y admirable, Degraël sintió que surgía una sospecha alarmante: acababa de recordar que, al extraer el libro de la biblioteca, había memorizado mecánicamente la fecha de impresión, movido por los reflejos de un joven investigador que jamás consulta una obra sin echarle una mirada a sus datos bibliográficos. A lo mejor se equivocaba, pero creía haber visto 1864. Lo confirmó y su corazón se aceleró. Había leído bien: esto quería decir que Vernier había «citado» un verso de Mallarmé con dos años de anticipación, que había plagiado a Verlaine diez años antes de sus Pequeñas arias olvidadas, que había escrito frases de Gustave Kahn un cuarto de siglo antes que Kahn. Esto quería decir que Lautréamont, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbière y muchos otros no eran sino los copistas de un poeta genial y desconocido que, en una única obra, había sabido condensar la sustancia de la cual se nutrirían, después de él, tres o cuatro generaciones de autores.
A menos, por supuesto, que la fecha de impresión que figuraba en el libro fuera errónea. Pero Degraël se negaba a considerar esta hipótesis: su descubrimiento resultaba demasiado hermoso, demasiado obvio, demasiado necesario para no ser cierto, y él ya imaginaba las vertiginosas consecuencias que esto podría suscitar: el prodigioso escándalo que causaría la revelación pública de esta «antología premonitoria», la magnitud de su impacto, la enorme puesta en duda de todo lo que los críticos y los historiadores de la literatura habían profesado imperturbablemente durante años y años. Su impaciencia era tal que, renunciando al sueño, corrió a la biblioteca para tratar de saber un poco más sobre el tal Vernier y sobre su obra.
No encontró nada. Los pocos diccionarios, los pocos libros de consulta presentes en la biblioteca de los Borrade ignoraban la existencia de Hugo Vernier. Ni los padres de Borrade ni Denis supieron darle más informaciones: habían comprado el libro en una subasta, diez años atrás, en Honfleur; lo habían hojeado sin prestarle demasiada atención.
Con la ayuda de Denis, Degraël pasó todo el día examinando de manera sistemática la obra, buscando fragmentos de ella en decenas de libros y antologías. Hallaron casi trescientas cincuenta citas, repartidas en unos treinta autores: los más famosos y los más oscuros poetas de fines del siglo xix y también, a veces, algunos prosistas (Léon Bloy, Ernest Hello), habían usado Elviaje de invierno como si fuera una bibliay habían extraído de allí lo mejor de ellos mismos: Banville, Richepin, Huysmans, Charles Cros, Léon Valade se mezclaban con Mallarmé y Verlaine y con otros que, caídos ahora en el olvido, se llamaban Charles de Pomairols, Hippolyte Vaillant, Maurice Rollinat (el ahijado de George Sand), Laprade, Albert Mérat, Charles Morice o Antony Valabrègue.
En un cuaderno, Degraël apuntó cuidadosamente la lista de los autores y la referencia de sus préstamos. Después, volvió a París, muy decidido a retomar al día siguiente sus investigaciones en la Biblioteca Nacional, pero los acontecimientos no se lo permitieron. En París lo esperaba su hoja de ruta. Se sumó al ejército en Compiègne y, sin tiempo de entender por qué, fue a parar a Saint-Jean-de-Luz, de allí se desplazó a España, después viajó a Inglaterra y no volvió a Francia hasta finales de 1945. Durante toda la guerra llevó consigo el cuaderno y por milagro se las arregló para no perderlo. Su investigación no avanzó mucho, pero llegó a hacer un descubrimiento que le pareció capital: en el British Museum había podido consultar el Catálogo general de libros franceses y la Bibliografía de Francia y había confirmado su formidable hipótesis: El viaje de invierno, de Vernier (Hugo), había sido editado, en efecto, en 1864, en Valenciennes, por Hervé Frères, Imprimeurs-Libraires, y una vez hecho el depósito legal, como sucede con todas las obras publicadas en Francia, había sido archivado en la Biblioteca Nacional bajo la referencia Z 87912.
Después de que lo nombraron profesor en Beauvais, Vincent Degraël dedicó todo su tiempo a Elviaje de invierno.
Investigando en los diarios y en la correspondencia de la mayoría de los poetas de fines del siglo xix, pronto se convenció de que, en su época, Hugo Vernier había llegado a conocer la fama que merecía: apuntes como «recibí hoy carta de Hugo», «le escribí una extensa carta a Hugo», «pasé toda la noche leyendo a V.H.» o incluso el famoso «Hugo, solamente Hugo» de Valentin Havercamp, no se referían en absoluto a «Victor» Hugo, sino a este poeta maldito cuya obra breve había entusiasmado, al parecer, a todos sus lectores. Ciertas contradicciones importantes, que los críticos no habían sido capaces de explicar, encontraban de este modo su única solución lógica. Desde luego, pensando en Hugo Vernier y en la deuda que cada uno de ellos tenía con Elviaje de invierno, Rimbaud había escrito «Je est un autre» y Lautréamont había afirmado que «la poesía debe ser hecha por todos, no por uno solo».
Sin embargo, cuanto más valor le daba al lugar preponderante que tendría que ocupar Hugo Vernier en la historia literaria de Francia a fines del siglo xix, menos capaz era de aportar pruebas concretas: porque nunca volvió a tener en sus manos un ejemplar de Elviaje de invierno. El volumen que él había consultado había sido destruido –al igual que la mansión de la familia Borrade– durante los bombardeos de Le Havre; el ejemplar depositado en la Biblioteca Nacional de Francia no estaba en su sitio cuando quiso consultarlo y, al cabo de muchos trámites, supo que en 1926 le habían enviado el libro a un encuadernador, pero que este nunca lo recibió. Todos los pedidos que hizo ante decenas y centenares de bibliotecarios, archivistas o libreros se revelaron inútiles y Degraël pronto se persuadió de que los quinientos ejemplares de la única edición habían sido voluntariamente destruidos por todos aquellos que se habían inspirado de esta obra.
Sobre la vida de Hugo Vernier, Vincent Degraël no pudo averiguar casi nada. Un minúsculo artículo, hallado de imprevisto en una oscura Biografía de los hombres destacados del norte de Francia y de Bélgica (Verviers, 1882), le informó que había nacido en Vimy (Pas-de-Calais) el 3 de septiembre de 1836. Pero los registros del estado civil de la municipalidad de Vimy se habían quemado en 1916, lo mismo que las copias depositadas en la prefectura de Arras. Y jamás se había labrado, al parecer, un acta de defunción.
En vano, durante más de tres décadas, Vincent Degraël trató de reunir pruebas sobre la existencia de este poeta y de su obra. Después de su muerte, en el hospital psiquiátrico de Verrières, algunos de sus antiguos alumnos clasificaron la montaña de documentos y manuscritos que había dejado: entre ellos había un álbum grueso, encuadernado en tela negra, cuya etiqueta estaba cuidadosamente caligrafiada y llevaba como título El viaje de invierno: las ocho primeras páginas narraban la historia de sus vanas pesquisas; las otras trescientas noventa y dos páginas estaban en blanco.
Nota bibliográfica
En ocasión de un número especial consagrado a Georges Perec (número 193, marzo de 1983), la revista Le Magazine littéraire dio a conocer Le Voyage d’hiver, un relato desconocido que solo se había publicado en el boletín Hachette Informations,número 18, marzo-abril de 1980. El texto se volvió a publicar más tarde, en 1993, como un libro de la colección La Librairie du XXe Siècle.
Jacques RoubaudEl viaje de ayer(Le Voyage d’hier)
Si esos ayeres fueran a devorar nuestrosbellos mañanas.
Hugo Vernier
El último viernes antes de las vacaciones de Pascua de 1980, Dennis Borrade Jr., joven associate professor de literatura francesa en el departamento de Romance languages de la universidad Johns Hopkins de Baltimore, acudió, como acostumbraba desde siempre, a la biblioteca Milton Eisenhower de la universidad donde él poseía, maravilla de las maravillas del bienestar intelectual, un despacho solitario, subterráneo y tranquilo, a pocos metros de una fotocopiadora Xerox. Solía pasar en esa cueva de papel la mayor parte del tiempo (la biblioteca estaba abierta a diario, desde las ocho hasta la medianoche).
Esa mañana, sin embargo, Borrade no lograba leer, excitado por la perspectiva de un viaje que emprendería la mañana siguiente a Iowa, uno de los diez estados que poseen una porción de orilla del Mississippi y que, por lo tanto, él asociaba en su imaginación con una de sus lecturas de infancia preferidas, las aventuras de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer. Borrade debía asistir a un coloquio dedicado al romanticismo, donde tendría que hablar de su tema: Théophile Gautier.
En la «sala de los periódicos» de la biblioteca, poco menos que desierta, las ventanas daban al césped y por encima del césped se extendía el cielo, blanco y grisáceo, atento, vacilante, como conformado por una sola nube cuyos contornos desbordaban el horizonte y el techo. Borrade vio que caía un poco de nieve entre rachas y resoplos, fenómeno meteorológico que la lengua inglesa nombra con una palabra irremplazable: flurries.
De la mesa con las «novedades» había recogido, casi sin pensar, una delgada revista cuyo título, Saisons, parecía extrañamente adaptado a las circunstancias: el brusco e inusual retorno, en este estado casi sureño, de la nieve en plena primavera. Se trataba, en realidad, de una magra colección de cuatro cuentos, publicados originalmente en el periódico Hachette Informations y recogidos por Nicole Vitoux en una edición no comercial de mil ejemplares, de los cuales Borrade tenía en sus manos (quién sabe cómo había llegado eso hasta ahí) el número 0644. El cuarto de los relatos llevaba la firma de Georges Perec y se llamaba El viaje de invierno.
Se puso a leer. Y grande fue su sorpresa cuando vio, en la quinta línea del texto, su propio nombre; o, mejor dicho, el nombre de su padre, Denis Borrade. No podía tratarse de una coincidencia. La «propiedad en los alrededores de Le Havre», la «mansión» de la que hablaba el relato, era sin duda aquella que antaño había pertenecido a su familia (había sido destruida por los bombardeos de los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial). Es más, la historia que allí se contaba no era en absoluto ficticia, pese a lo que sugería el tono del cuento. Cuando él tenía doce años, su madre le había revelado el increíble descubrimiento y el destino trágico, romántico, de Vincent Degraël, cosas que no habían tenido poca influencia en su vocación.
En El viaje de invierno, se sabe, Georges Perec narra cómo, invitado a pasar «la última semana de agosto de 1939» en la casa de campo de los padres de uno de sus colegas, de nombre Denis Borrade (la casa de los abuelos paternos de Dennis), el entonces «joven profesor de literatura» Vincent Degraël descubre por azar, en la biblioteca de sus huéspedes, un delgado libro con los versos de un tal Hugo Vernier, titulado precisamente El viaje de invierno. El libro había sido editado en Valenciennes, en 1864. Nada, hasta allí, que no fuera banal. Pero el hecho asombroso, increíble, que marcaría la vida de Degraël, fue que este libro era un inmenso «plagio por anticipación» de todas las grandes obras poéticas francesas de fines del siglo xix. «Los más famosos y los más oscuros poetas […] habían usado Elviaje de invierno como si fuera una bibliay habían extraído de allí lo mejor de ellos mismos: Banville, Richepin, Huysmans, Charles Cros, Léon Valade se mezclaban con Mallarmé y Verlaine […] Lautréamont, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbière […] no eran sino los copistas de un poeta genial y desconocido», Hugo Vernier.
El joven assistant professor hojeó con avidez las pocas páginas del «cuento» de Perec. Todo aparecía allí como en sus recuerdos. Nada, absolutamente nada había sido inventado: ni la desaparición de todos los ejemplares conocidos del libro de Vernier ni las pesquisas de Degraël, cada vez más febriles y obsesivas, tras lo que se convirtió para él en un Grial inalcanzable: una prueba, la más mínima prueba tangible de la verdad de esta revelación. En 1973, durante su única visita a Francia después de un cuarto de siglo, Borrade padre había visitado a Degraël en el hospital psiquiátrico de Verrières: Degraël había sucumbido a la locura. Ni siquiera lo reconoció.
Pensativamente, Dennis Borrade dejó la revista Saisons en una mesa baja, a su lado. Afuera, la nieve caía en forma de grandes copos, cubriendo el suelo con un manto grueso. Pero él contemplaba internamente el tour de force de Perec, que en términos de sutileza superaba a Hugo von Hofmannsthal, el autor de La aventura del mariscal de Bassompierre. Uno de los grandes secretos de los relatos románticos, se dijo, ya sea La hija del capitán de Pushkin o La marquesa de O de Kleist, pasa por sacar provecho del tesoro inagotable de los destinos individuales, revelándolos por medio de documentos: «recuerdos», «memorias», «cartas personales». Y el ardid supremo de este «linaje» de la ficción, el que había elegido Hofmannsthal (como antes De Quincey en Los últimos días de Emmanuel Kant o en La monja alférez), consiste en tomar aventuras reales de personas reales y en magnificarlas, con mínimos agregados o supresiones, hasta transformarlas mágicamente en obras de arte. En cada uno de estos ejemplos hay un modelo visible: como el alfarero que moldea la arcilla, como el orfebre que hace lingotes con oro puro e informe, De Quincey, Hofmannsthal (y otros) tomaron vidas auténticas. Al poner patas arriba las tierras del pasado, desenterraron textos ocultos aunque existentes, poco conocidos por cierto, pero accesibles sin gran dificultad para un hábil investigador, y permitieron, por obra de la comparación, que los aficionados tuvieran el placer exquisito de sorprender a los demiurgos de la prosa en el «momento maquiavélico» de la creación.
Sin embargo, pensó Dennis, Perec había ido más lejos. No solamente había logrado darle a una historia verdadera todas las apariencias de una maravillosa ficción, sino que también había elegido su «tema» de tal modo que la «fuente» pareciese destinada a permanecer invisible para siempre. Perec, por así decirlo, se había subido a la cima de la torre de la prosa tirando de los cordones de sus zapatos y luego había retirado la escalera. Él lo admiraba. No obstante, como sabía lo que estaba ocurriendo, también se preguntó de qué manera el autor de El secuestro (o sea, La Disparition) se había enterado de los hechos. Pensó por un momento en escribirle para averiguarlo, pero no lo hizo.
Vincent Degraël no fue el único «movilizado» en Francia en los primeros días del fatal mes de septiembre de 1939. Al mismo tiempo, su colega Borrade había recibido también su «hoja de ruta», como se decía por entonces. Anglicista, hizo de intérprete para un mejor contacto entre el ejército inglés y el francés y así fue cómo se encontró, una mañana de mayo de 1940, en las playas de Dunkerque. No bien llegó a suelo británico, se puso al servicio de ese general loco que afirmaba continuar la lucha contra Hitler y lo lanzaron en paracaídas a la Francia ocupada, varias veces, para que cumpliera misiones de enlace con la resistencia interna. Escapó en diez ocasiones de la Gestapo. Sin embargo, semanas antes de la liberación de Grenoble, a la cabeza de un comando de doce hombres (cinco ingleses, tres canadienses, un neozelandés, dos franceses y un libanés), en un «maquis» del macizo de la Grande-Chartreuse, después de haberse refugiado dos días en una cueva tras un ataque sorpresa de los alemanes, al amanecer del tercer día, unos milicianos de Vichy rodearon el lugar y masacaron a casi todos los ocupantes. A Borrade lo capturaron en compañía de un hombre que se hacía llamar «Louviers» y lo entregaron a la Gestapo. Sufrió torturas, permaneció en heroico silencio; fue enviado a Buchenwald y sobrevivió. Su anciana abuela, destrozada por las penurias de la Ocupación (sus padres habían fallecido en el bombardeo de Le Havre), apenas logró reconocerlo en esos primeros días de mayo de 1945 cuando, convertido en una especie de esqueleto, fue a parar al Hotel Lutetia, que había sido ocupado por la Gestapo y era ahora el sitio por donde pasaban familiares y amigos para identificar a los suyos, «deportados» de vuelta a Francia. Transcurrieron seis meses antes de que recuperase la forma humana.
Una pasión lo consumía: vengar a sus camaradas masacrados, desenmascarar al traidor. Porque el comando había sido traicionado, entregado. Solo dos personas sabían dónde iba a cumplirse el encuentro, la cueva donde tirarían por paracaídas las armas, anunciadas por radio desde Londres con un «mensaje personal» que aún resonaba en sus oídos: «Este año el mes de mayo tendrá 53 días», repito: «Este año el mes de mayo tendrá 53 días». Dos personas solamente: «Louviers» y él. «Louviers» era el traidor. Resultó fácil encontrarlo. Había hecho carrera como «héroe de la resistencia». Era un hombre conocido, célebre y poderoso: Robert Serval… (no digo aquí, claro, su nombre verdadero – JR).
Borrade habló, pero nadie le creyó. Una «conspiración del silencio» protegía a Serval. Luchó dos años para que la verdad saliera a la luz. Al final, cuando comprendió que todos sus esfuerzos serían vanos, aceptó una repentina invitación para dictar clases en un oscuro college del Middle West, invitación que le llegó por intermedio de un camarada inglés de sus tiempos de Londres, y se dispuso a dejar atrás el pasado. Nada lo retenía en Francia. Su abuela había muerto poco después de que él volviera. Su hermana había fallecido junto con sus padres. La mansión familiar de Normandía, al borde del bosque, estaba en ruinas. Partió y se entregó con pasión a una nueva vida.
En pocos años, escribió una brillante, emotiva y rabiosa tesis sobre un extravagante isabelino, Barnaby Barnes, poeta barroco, autor virtuoso de una triple sextina y envenenador. Esto le valió de inmediato un puesto en una prestigiosa universidad de la costa oeste. Conoció allí a una hermosa estudiante, fascinada por este profesor deslumbrante, oscuro y torturado, y se casó con ella. Dennis nació en 1953.
Borrade había querido borrar a Francia de su vida y de su memoria. El nombre elegido para su hijo lo demostraba a las claras: era y no era el suyo. La presencia de la segunda «n» («Dennis» en lugar de «Denis») era el símbolo de esta «traducción» vital, de este paso definitivo del francés al inglés. Criaron a Dennis como si fuera un pequeño californiano. Jugaba al frisbee y no al jeu de barres. No sabía nada de la tierra natal de su padre, de su papel en esa guerra todavía cercana en el tiempo, pero lejana para quienes vivían a orillas del Pacífico. Fue su madre quien le habló de todo eso; también le contó la maravillosa y sorprendente historia de Vincent Degraël y del misterioso poeta Hugo Vernier. La historia causó en el niño una honda impresión. Cuando Dennis eligió estudiar literatura francesa en su primer año en Harvard, su padre reaccionó con violencia y muy disgustado. Así y todo, Dennis perseveró.
Aunque padre e hijo no llegaron a pelearse, su vínculo se volvió más distante. El último día del «semestre de otoño» de 1980 (una semana antes de que partiera rumbo a Australia), Dennis pasó por la secretaría, a la salida de un seminario consagrado a Baudelaire, y le anunciaron que alguien lo esperaba en su despacho. Vaya sorpresa, se topó allí con su padre, que esa misma mañana había llegado de Vancouver (donde vivía tras haberse jubilado el año anterior). Lo encontró viejo, cansado, aturdido. Al cabo de un almuerzo casi silencioso en el «Faculty Club», su padre extrajo del maletín una carpeta de cartón, de color rojo y cerrada con un elástico. Se la entregó y le dijo (en inglés): «Por favor, ¿podrías leer esto?».
La carpeta contenía un texto mecanografiado, tres cuadernos (un cuaderno naranja, un cuaderno azul, un cuaderno blanco) y algunas libretas con apuntes sueltos. El texto pasado a máquina era el comienzo de una ardua novela policial. Los cuadernos y las libretas conformaban, más o menos en orden, un «archivo» del caso de la Chartreuse y el relato de los acontecimientos. La víctima de la novela era el traidor: Robert Serval. Había un título: El mes de mayo tendrá cincuenta y tres días. La novela estaba inconclusa y Dennis no pudo descifrar el enigma: o sea, descubrir quién cumplía allí el papel del asesino.
Tuvo entonces un temor que, a pesar de sus esfuerzos, no llegó a calificar de absurdo: el temor de que, de pronto, tras años de silencio y olvido, su padre hubiera resuelto vengarse, vengar a sus camaradas muertos y no dejar que el crimen de Serval quedara impune. Hacer, en definitiva, justicia por cuenta propia. Temió que el manuscrito mecanografiado que tenía ante sus ojos fuera, de alguna forma, una confesión por anticipado o quizás (pues estaba inconcluso) un grito de ayuda a su hijo, un pedido: «¡Deténganme mientras no sea tarde!». Pero su madre (cuando pudo comunicarse por teléfono con ella) lo calmó. Le dijo (cosa que a él se le había escapado, porque frecuentaba más la Francia del siglo xix que su versión contemporánea (excepto sus pasos por la Biblioteca Nacional, en París)) que Robert Serval había muerto (en la cama, honorable y honrado) seis meses atrás. «Tu padre –dijo ella– volvió a obsesionarse con esta vieja historia. Quería contar la verdad, pero sin arriesgarse a una demanda por difamación. Así que optó por un desvío como este. Sin embargo, pienso que al final se rindió. No sé por qué te entregó todo. Tal vez para que lo sepas, porque no puede contártelo directamente». Más tranquilo, Dennis se llevó la carpeta roja, vaya regalo extraño, en el avión que iba a Australia, a Brisbane.
Aquel verano, Australia acogía durante varias semanas a un escritor ya prestigioso, Georges Perec. Dennis Borrade asistió al seminario «informal», mitad charla y mitad taller de escritura, que brindó Perec para los estudiantes universitarios, durante el cual los introdujo en los misterios de la creación bajo restricciones, en los encantos a veces austeros de los ejercicios oulipianos. Después de darle muchas vueltas al asunto, Dennis abordó la cuestión de Elviaje de invierno y Perec le respondió con buena predisposición. No había allí ningún misterio. El «cuento» era un homenaje a su antiguo profesor en el lycée de Étampes, Vincent Degraël.
Poco después de publicar Las cosas, que en 1965 le deparó el premio Renaudot, Perec recibió una carta donde Degraël le contaba, en suma, lo mismo que narra el relato («No he sacado nada, no he inventado nada, no he cambiado nada», dijo. «Ya lo sé», repuso Dennis). La carta iba acompañada de un pedido: en caso de que Degraël, a pesar de sus esfuerzos, no consiguiera obtener antes de su muerte la prueba que tanto buscaba (mencionaba la pista de un bibliófilo, un tal H.M., un excéntrico que vivía a veces en Hamburgo, a veces en el Vercors, a veces en Houston, a veces en Vendôme y que poseía, acaso, un ejemplar del libro de Vernier), deseaba que Perec, cuyo relato le había gustado mucho, diera «forma a estas notas sin forma» para que, más tarde, se lo reconociera como padre de cierto descubrimiento que, a su entender, sería finalmente confirmado. De este modo, su vida no habría sido en vano. «Se lo prometí y cumplí escrupulosamente mi promesa», añadió Perec. «Pero –repuso Dennis–, ¿cree que su historia era cierta? ¿Cree que el libro de Vernier, que Degraël tuvo en sus manos una sola noche, contenía los gérmenes explícitos de todos los grandes inventos de la poesía francesa de fines de ese siglo?». «Sí –respondió Perec–, creo que sí. En 1966, esto puedo asegurárselo, Vincent Degraël no estaba loco. Lo visité y él sabía a la perfección lo que había leído. No tengo la menor duda».
Con esta charla, Perec y Borrade Jr. se hicieron amigos. Bebieron juntos varios tragos (no solamente cervezas australianas, sino también vodkas, vinos franceses de Vouvray, vinos alemanes del Rin (hocks) y aquí detengo la lista: las noches son largas en Brisbane…). Recorrieron las afueras de la ciudad en busca de canguros (Perec afirmaba que estos animales no existían, que eran un invento de los naturalistas, perpetuado por las agencias de turismo). Dennis admiraba mucho La vida instrucciones de uso y Perec le reveló algunos secretos del cahier des charges3 del libro (algunos de ellos, por cierto, que los «perequianos» no habían descubierto aún ni habían sometido a una «perequización»). Perec le habló de la novela que estaba escribiendo, donde la obra de Stendhal, sobre todo La cartuja de Parma, jugaría cierto papel que no llegó realmente a explicarle. Trabajaba mucho, pero parecía enfrentar algunas dificultades de construcción. Un día, envalentonado por la creciente familiaridad de sus intercambios y respondiendo a la curiosidad de Perec sobre el destino de uno de los personajes de su «cuento» (el «colega» de Vincent Degraël, Borrade padre), decidió contarle toda la historia porque, pensó, quizás el escritor podría hacerle a su padre un favor comparable al que había hecho en memoria de Degraël. Así fue que le entregó una copia del «dossier» y la totalidad de los fragmentos que conformaban el borrador de la «novela» escrita por Denis Borrade, El mes de mayo tendrá cincuenta y tres días. A comienzos de septiembre, Perec regresó a París. Por su parte, Dennis se aprestaba a viajar a California, donde lo aguardaba su primer trabajo como full professor, obtenido tras una ardua batalla en la misma prestigiosa universidad donde su padre había enseñado durante varios años.
El lector recordará quizás (porque tuvo la debida información) que Borrade (Denis) contaba con una hermana muy joven, la que se hallaba presente en la mansión de Normandía aquel fin de semana fatal de 1939. La muchacha (entonces era una muchacha de diecisiete años) se llamaba Virginie Hélène. Hemos dicho que Dennis Borrade, al leer El viaje de invierno (la versión Degraël-Perec, no el libro de poemas de Hugo Vernier, desde luego), había quedado perplejo por la exactitud con que el novelista relataba los hechos. Esto solo significa que lo escrito por Perec era coherente con lo que la madre de Dennis había retenido del episodio, es decir, con lo que su marido le había contado sobre esos acontecimientos que, debido a las circunstancias, habían quedado indeleblemente grabados en su memoria. Aun así, convendría corregir algunos puntos de la narración.
En primer lugar, Borrade no era tan solo un colega de Degraël, era también su mejor amigo. Se veían a menudo y algo como un inicio de romance había nacido entre Virginie y este joven que su hermano admiraba tanto y que era, además, muy apuesto. En cuanto a Degraël, no había permanecido indiferente al pelo rubio casi británico de Virginie y, en aquel famoso fin de semana, creo, entrelazaron en secreto algunos dedos e intercambiaron incluso algunos besos. Añadamos (y, al respecto, la memoria había engañado a Degraël) que los padres de Borrade, propietarios de la mansión, no habían estado presentes en aquellos días. Los jóvenes habían estado a solas. Este punto puede parecer menor, pero es, como veremos, de importancia capital. Porque la copia del libro de Vernier, que el destino hizo que Vincent Degraël sacara de la biblioteca de la mansión, no había sido comprada «en una subasta, diez años atrás, en Honfleur». Siempre había pertenecido a la familia Borrade. Más aún, era la causa de la existencia de esta familia.
Pero volvamos a 1939. El trueno de la declaración de guerra había borrado de la mente de la familia Borrade el problema de la identificación de Hugo Vernier y había hecho que Virginie Hélène ya no pensara en cuestionar la hipótesis de la reciente adquisición del libro (que se hallaba en medio de un montón de libros de poca importancia, lo que demuestra que sus padres no tenían idea de la trascendencia de este volumen, heredado del antipático abuelo Borrade, fundador de una fortuna (ellos eran bastante ricos) que había empezado de la nada, coma y etcétera, self-made man y success-story de los años cercanos a 1900).
Virginie intercambió algunas cartas tiernas con Vincent durante la «locura de la guerra», pero de pronto, tras la debacle, no tuvo más noticias de él. Nunca se volvieron a ver (tras alistarse en las fuerzas francesas libres del general De Gaulle, Degraël viajó casi enseguida al África ecuatorial y no supo que Borrade había estado, como él, en Inglaterra). Al igual que su hermano y su enamorado, Virginie se sumó a la resistencia. La casa de Normandía se convirtió en un refugio para los aviadores ingleses que caían del cielo (voluntaria o involuntariamente). Entre ellos, llegó un buen día Roger Wedderburn, un intrépido australiano de la raf. Se amaron. Se buscaron uno al otro tras la liberación de Francia, se encontraron en Atenas al cabo de unas increíbles aventuras que no forman parte de esta historia. Se casaron y se fueron a vivir a Australia. Antes de marcharse de Francia, Virginie encontró en el sótano de la mansión destruida (cuyos escombros sepultaron a sus padres) la pequeña maleta con los papeles de la familia y se la llevó consigo, al otro lado del mundo. En su memoria, Vincent Degraël no era ahora más que un flirt adolescente, como se decía en la «preguerra». Había olvidado hasta el nombre de Hugo Vernier.
Su hermano pensó que ella había fallecido junto a sus padres. Virginie oyó decir que él había muerto en los Alpes, a manos de la Gestapo. Mucho más tarde, el nombre de Borrade apareció por azar en un periódico (anunciaban su presencia en la universidad durante el primer semestre) y, como sus deberes de madre, esposa, abogada y joven abuela (claro que sí, ¡había pasado el tiempo!) le dejaban de pronto una hora libre, Virginie Helen Wedderburn, née Virginie Hélène Borrade tomó el teléfono, llamó al departamento de estudios franceses y descubrió que poseía un sobrino inesperado.
A Dennis, por su parte, le encantó (efecto simétrico de los lazos familiares) saber que tenía una tía. Habló de todo un poco, habló de él. Contó las aventuras de su padre, lo que hizo llorar a Virginie, y el señor Wedderburn mordió su pipa al recordar emocionado esos años tan terribles. Contó también, en privado (era un joven inteligente y respetuoso), la búsqueda, la locura y la muerte de Vincent Degraël, lo cual hizo llorar de nuevo a Virginie, con unas lágrimas un poco distintas, por lo que pudo haber sido y no fue.
En la víspera de la partida de su sobrino, ella se acordó de pronto de los papeles del abuelo Borrade, que había dejado en un cajón y no había consultado en treinta años (salvo para mostrarles a sus hijos unas imágenes de Francia, fotos de los tiempos idos). A su memoria vino entonces algo vago, una impresión largamente enterrada. No era un falso recuerdo. El nombre de Hugo Vernier, en efecto, estaba allí.
Todo empezaba con una carta algo torpe y emotiva, pero sobria, que un aprendiz de poeta le había enviado a un maestro ilustre, en 1853.
Besançon (Franche-Comté), 24 de mayo de 1853Al señor Théophile Gautier,rue de la Grange-Batelière, París
Querido maestro,
Estos escritos son obra de un hombre joven, muy joven, cuya vida se ha desarrollado en cualquier lugar. Tengo diecisiete años. Nadie es serio cuando tiene diecisiete años.
Si le envío estos versos es porque me gusta el verdadero romántico, el verdadero poeta que hay en usted. En dos años tal vez esté en París. No ponga mucha mala cara, estimado maestro, al leer estos versos.
¡Oh, ambición! ¡Oh, locura!
Hugo Vernier
Ahora bien, lo que estaba en manos de Virginie Wedderburn-Borrade, y que Dennis sacó de un sobre con comprensible emoción, era el original de esta carta, no una copia. A esto le seguía una correspondencia bastante extensa (y totalmente inédita) entre Gautier y su joven admirador. Había allí, misteriosamente, las dos «caras» de la charla epistolar, además de muchos poemas de Hugo Vernier. Dennis los leyó y su asombro no fue menor al que antaño había sentido Vincent Degraël. Pero no nos anticipemos.
Las cartas a y de Gautier cesaban al cabo de algunos meses y empezaba una segunda correspondencia, entre Vernier y otra persona que entonces vivía en el seno de la familia Gautier. La hija mayor y más querida de Theophile, Judith, tenía entonces siete años. Acababa de dejar el convento, donde había sido muy infeliz, y se había reunido con su padre y su madre en el domicilio de la calle Grange-Batelière. Precoz y dinámica, ayudaba a su padre a releer La novela de la momia, que él estaba escribiendo en esos momentos. Judith contaba con un ama de llaves. El ama de llaves tenía diecisiete años. Era hermosa y rubia («rubia de ojos negros»). Se llamaba Virginie Huet. Era la dueña de las cartas y de los papeles de Hugo Vernier que integraban ese archivo y que la otra Virginie le confió a su sobrino Dennis.
A través de estas palabras, con un indefinible olor a épocas lejanas, que extrañamente se mezclaba con el olor nocturno y, para él, inusual de la tierra australiana, un olor que entraba por la ventana abierta de su pequeña oficina universitaria, Dennis reconstruyó la historia con facilidad, hasta su desenlace inevitable.
Alentado por Gautier, Hugo había viajado a París (donde, para sobrevivir mientras esperaba la gloria, trabajó como librero, primero en la calle Helder y después en la calle Vivienne) y había empezado a frecuentar la casa de su ídolo. Estaba Judith, por supuesto, y también Virginie. De inmediato, Virginie fue todo para él. Sus encuentros, inteligentes, apasionados, poéticos (Virginie era una crítica entusiasta y a la vez fría de la obra de Vernier, cuyos progresos habían sido fulgurantes desde que la joven había entrado en su vida), se volvieron muy pronto tiernos, luego fervientes, luego apasionados. Se amaban.
¿Qué ocurrió, entonces? Los efectos son perfectamente claros, las causas y las circunstancias son oscuras (así lo fueron hasta el final para los jóvenes Virginie y Hugo). Conviene describir sucintamente el contenido del primer libro del poeta, titulado Los poemas de Hugo Vernier, cuya primera y única tirada, 317 ejemplares jamás puestos en venta, fue totalmente destruida por su autor, con la única excepción del ejemplar personal de Virginie Huet, conservado en el archivo. El libro debía aparecer el 23 de junio de 1857, «editado por el autor». La imprenta, por razones desconocidas, se retrasó algunos días y esta demora fatal imposibilitó la publicación.
Delgado en la superficie, pero enorme en su contenido (¡y Vernier tenía apenas veintiún años!), el volumen empezaba con cuatro poemas, anunciados como «Sonetos varios». Venían después los «Primeros poemas», una sección titulada «Otros poemas», unos «Hommages & Tombeaux», etc. (no más de cincuenta páginas en total: el profesor Borrade y yo analizaremos la obra, en un próximo artículo. – JR).
Leamos, por ejemplo, este soneto, obra de juventud:
À travers la vapeur splendide du nuage, Loin du noir océan de l’immonde cité, L’air brisé, la stupeur, la morne volupté, Les plus riches cités, le plus grand paysage, Les esprits que dévore une douleur sauvage Dans une ténébreuse et profonde unité, Comme un divin remède à notre impureté, Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs, Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Au fond d’un monument construit en marbre noir, Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir, Comme de longs échos qui de loin se confondent.4
Había así, por todas partes, una profusión de versos memorables, una constante invención verbal, rítmica, musical. Pero la parte quizás más original del libro de Hugo Vernier llegaba al final. Proponía una lista, una simple lista de treinta y cuatro versos divididos en siete grupos, y los versos de cada grupo rimaban entre sí. Por ejemplo:
14 a- ants5 Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, (Ces êtres singuliers, décrépits et charmants) Les lèvres sans couleur, les mâchoires sans dents De peine, de sueur et de soleil cuisants Le silence, l’espace affreux et captivant Dans nos cœurs sanglotants, dans nos cœurs ruisselants Dans les canaux étroits des colosses puissants Suivant des rythmes doux, et paresseux, et lents À travers les lueurs que tourmentent les vents Avec leurs gros bouquets, leurs mouchoirs et leurs gants Comme d’ambre de musc, de benjoin et d’encens Comme des chariots ou des chocs déchirants Ô monstruosités pleurant leurs vêtements!6
7 b- ique Les yeux illuminés ainsi que des boutiques Les cocotiers absents des superbes Afriques Le sommeil et le don des rêves extatiques Comme les sons nombreux des syllabes antiques Ô pauvres amoureux des pays chimériques Beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques Comme d’autres esprits voguent sur les musiques.7
4 c- eurs Les rires effrénés mêlés aux sombres pleurs Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs Comme l’azur du ciel, les oiseaux et les fleurs,Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs.7
3 d- ère Les amoureux fervents et les savants austères Les choses où les sons se mêlent aux lumières Citadins, campagnards, vagabonds, sédentaires.8
2 e- té À travers le chaos des vivantes cités Comme un divin remède à nos impuretés.9
f- ondent Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Comme de longs échos qui de loin se confondent.10
g- oir Au fond d’un monument construit en marbre noir Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir.11 Y al final se incluían estas palabras, simplemente:
Estos versos se fueron imponiendo, uno tras otro y de manera casi soberana, al espíritu del poeta, quien se limitó a escribirlos como si estuviera bajo el dictado de un sueño, una sibila, un fantasma. Cada uno de ellos es un verso. Cada uno de ellos es el verso: el verso que hace, con varios vocablos, una palabra total, nueva, extraña al lenguaje y como un conjuro.
Construya el poema con cada una de estas «palabras». Tómelas como usted quiera, llévelas adonde quiera, siempre que rimen. De dos a catorce versos, todos los poemas son posibles y todas las combinaciones de rimas son posibles. (Véase el texto mencionado un poco más arriba, para un recuento exacto de los poemas producidos por esta obra «potencial». – JR)
Dirán que sigo un camino ya trazado, una vía que recorrieron muchos de mis ilustres predecesores: Meschinot, Putanus, Kenellios, Kuhlmann. Es cierto. Podría haber ofrecido, imprimiendo diez sonetos en el papel, el regalo potencial de cien mil millardos de poemas. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Sin embargo, nadie –digo bien: nadie– pensó antes que yo en arrojar a los vientos tamaña inmensidad de melodías, tamaña profusión de juegos tímbricos.
Me propongo, si el aliento de Dios no me abandona, ir más lejos aún en mi tarea: dar los versos que cada uno merece, según el mismo principio de intercambio absoluto en todas las rimas de nuestra lengua, y componer luego, de una sola vez, su incomparable canto de gloria.
Así era el libro que nunca vio la luz. El 25 de junio de 1857, dos días después de la fecha inicialmente prevista para la publicación de los poemas de Hugo Vernier, salió a la venta en París la primera edición de Las flores del mal, de Charles Baudelaire. Y todos los versos, sí, todos los versos del libro de Vernier aparecieron (a veces, a lo sumo, con variaciones mínimas) en Las flores del mal. Era un caso típico de plagio. ¿Y el plagiario? Baudelaire, sin duda alguna. La correspondencia entre Hugo y Virginie es esclarecedora al respecto. Con absoluta inocencia, Virginie cuenta (en su diario) que Baudelaire tomó «prestados» los manuscritos de Vernier en los años 1854, 1855, 1856, y que los devolvió enseguida, con muestras hipócritas de gran admiración. Se descubre allí, de repente, el doble significado, oculto, perverso y siniestro, del título Las flores del mal.
Sin embargo, me dirán ustedes, ¿por qué Vernier se rindió tan fácilmente, sin luchar? ¿Por qué no publicó, así y todo, su libro? ¿Por qué no enfrentó enseguida a Baudelaire, al mundo entero, con pruebas del robo? ¡Ay! ¡Ay! La trampa era perfecta. Por cierto, ¿cómo imaginar que Baudelaire se hubiera arriesgado a arruinar su reputación sin haberse cubierto las espaldas?
Baudelaire había suplantado fácilmente a Vernier en los afectos de Théophile. El dandy parisino eclipsó al genial, torpe y pequeño provinciano, quince años menor que él. Y, con gran habilidad, tomó el recaudo de enviarle a Gautier copias de todos sus poemas, escritos deprisa a partir de los versos robados a su joven rival. Siempre de buena fe, Théophile reaccionó incrédulo cuando Virginie, muy indignada, denunció el plagio y quiso aportar evidencias. Como ella insistía, la echó de su casa y le cerró para siempre las puertas a Vernier.
(Esto explica mejor, pensó Borrade de forma parentética, la bastante extraña aversión que Judith Gautier sentía por Baudelaire, aversión de la que brindan testimonio sus Memorias, por ejemplo en «el episodio del gato».12✍ Ella tenía once años por entonces y se había ganado, sin duda, la confianza de los dos jóvenes).
Virginie regresó con su familia. Hugo Vernier reanudó su miserable vida como dependiente de una librería. Estuvo a punto de abandonar para siempre la poesía. Pasó dos años sin escribir. La condena de Baudelaire, el 20 de agosto (por malas razones, por algunas piezas «eróticas» a las que Vernier no había, digamos, aportado nada), no le deparó ningún consuelo. Si sobrevivió, si recobró la confianza, fue gracias al amor de Virginie.
No obstante, mientras con valentía volvía a consagrarse a la labor poética, esa «carga tan pesada» (Se cita aquí un poema de H.V. – JR), reflexionó sobre los caminos que debería tomar la poesía francesa después de Las flores del mal. Y de esa reflexión, profunda y genial, surgió su obra maestra anticipatoria, la misma que Degraël descubriría, para su desgracia, tres cuartos de siglo después. Porque lo que se conoce como la «influencia baudelairiana» sobre los grandes nombres de la poesía francesa de fin de siglo es, por cierto, una doble influencia verniana. Directamente, a través de los plagios ocultos de ese segundo libro que (como pudo ver Degraël) era desconocido, y también indirectamente ya que, creyendo leer a Baudelaire en Las flores del mal, tanto Mallarmé como Cros, tanto Rimbaud como Corbière o Laforgue habían leído una y otra vez a Vernier. Nuevamente se demuestra que la historia literaria escapa al azar. Que su coherencia es absoluta.
Pero el libro que Vernier escribió, terminó e imprimió en 1864 fue también, sobre todo, un gran canto de amork. En la primavera del año anterior, 1863, Virginie Huet y Hugo Vernier se habían casado en secreto. Pasaron su luna de miel en los alrededores de Le Havre y después se instalaron modestamente con Hélène, su gata, en una pequeña casa en Vernon (departamento de l’Heure). Hugo Vernier se consagró a la poesía. Virginie mantenía la casa dando clases de inglés y de piano. (Hugo recibía aún los modestos subsidios de su padre, Hippolyte Véron Vernier (coautor de un Tableau du système légal des poids et mesures de 1846 (código BN: V 1554 (2)) y de una Arithmétique à l’usage des classes d’humanités (1830: BN V 54807). Fue de él, seguramente, que el poeta heredó ese interés por la combinatoria que se refleja a las claras en sus poemas. – JR)).
La felicidad duró poco. La angustia y las privaciones habían dañado la salud de Hugo. Solamente una energía sobrehumana y el cuidado amoroso de su joven y rubia esposa le permitían llevar a cabo sus tareas. Sin embargo, después de escribir el último poema y de enviarlo a la imprenta, su estado se agravó de pronto. (Los «últimos versos» no recogidos en el libro muestran que su genio no sufrió ningún declive, pese a la vecindad de la muerte. Citemos, casi al azar: «Oh le printemps ! – je voudrais paître!… / c’est drôle, est-ce pas : Les mourants / Font toujours ouvrir leur fenêtre / jaloux de leur part de printemps !»13). Tuvo el tiempo justo para oler, último gozo, la tinta aún fresca en las páginas de su libro antes de expirar en brazos de Virginie.
Virginie estaba embarazada. El niño, que recibió el nombre de Vincent, nació tres meses después de la muerte de su padre. Dos años más tarde, la joven viuda se casó con un buen hombre de Louviers, un limpiador de caminos con el que tuvo un hijo llamado Denis. A nadie le sorprenderá leer que el apellido del segundo esposo era Borrade.
De acuerdo con los últimos deseos de Hugo Vernier, Virginie envió un ejemplar del libro a la Biblioteca Nacional (ejemplar que, como sabemos, desapareció) y conservó los otros 316 ejemplares. En los años siguientes, fue enviándolos uno tras otro (excepto su copia personal, que contiene el único retrato de Hugo Vernier que ha sobrevivido) a todos los grandes nombres de la poesía francesa de la época. Todos ellos lo leyeron. Todos ellos lo plagiaron y después, presumiblemente, destruyeron su ejemplar.
En los párrafos anteriores, al hablar del libro de Vernier, no he mencionado su título. Esto es intencional y se debe a que la copia descubierta por Degraël contenía un error de imprenta. El título verdadero, en vez de Le Voyage d’hiver (El viaje de invierno), era Le Voyage d’hier (El viaje de ayer). Acotemos que, debido a un error de imprenta en el sentido contrario, el verdadero título se restablece, en la primera edición del relato de Perec (a menos que se trate de un «clinamen»14 voluntario que demuestra una presciencia de la verdad. - JR). Este «viaje» alude tanto al viaje amoroso del que habla el primer poema, «Le Voyage du Havre», como también a un viaje alegórico por la poesía francesa donde el poeta imagina, en una suerte de «futuro anterior», cuando su libro sea redescubierto y su talento sea reconocido.
Nota adicional (JR): Conocí a Dennis Borrade Jr. en el otoño de 1992 en Colorado, donde, por invitación del profesor Warren Motte (y gracias a la generosidad del Ministerio de Asuntos Exteriores), participé, junto a Paul Fournel de Oulipo, en una reunión de escritores de todo el mundo. Él me confió el texto que reproduzco aquí, con pequeñas modificaciones, y el «archivo» de todo el «caso Hugo Vernier», que pronto publicaremos conjuntamente en una edición crítica y en su versión integral.
3 En referencia a la serie de reglas y restricciones que se impone Perec para escribir La vida instrucciones de uso, a tal punto que años más tarde se publicaría su Cahier des charges de La vie mode d’emploi (CNRS Editions, 1993). [N. del T.]
4 A través del vapor espléndido de la nube, / Lejos del océano negro de la inmunda ciudad, / El aire roto, el estupor, la triste voluptuosidad, / Las ciudades más ricas, el más vasto paisaje. // Los espíritus que devora un dolor salvaje / En una tenebrosa y profunda unidad, / Como un remedio divino a nuestra impureza, / Los truenos y la lluvia han hecho un gran desastre. // Los muertos, pobres muertos, sufren grandes dolores, / En medio del azur, oleadas y esplendores, / Perfumes, colores, sonidos se responden. // En el fondo de un mausoleo de mármol negro, / Giran sonidos y aromas en el aire nocturno, / Como ecos prolongados que de lejos se confunden. [N. del T.]
5 En francés, estos catorce versos terminan con un mismo sonido, tal como ocurre en el caso de los otros grupos de versos, pero con otras rimas en común. [N. del T.]
6 Los simios, los escorpiones, los buitres, las serpientes, / Los monstruos que gritan, chillan, gruñen y se arrastran / (Esos seres singulares, decrépitos, encantadores) / Labios incoloros, mandíbulas sin dientes / Ardiendo de dolor, de sudor y con el sol / El silencio, el espacio horrible y cautivante / En nuestros corazones que sangran, que gotean / En los estrechos canales de los poderosos gigantes / Siguiendo ritmos suaves, perezosos y lentos / A través del resplandor atormentado por los vientos / Con sus grandes ramos de flores, sus pañuelos y sus guantes / Como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso / Como carros o como choques desgarradores / ¡Oh, monstruosidades que lloran por sus ropas! [N. del T.]
7 Risas salvajes se mezclan con lágrimas oscuras / En medio del azur, oleadas y esplendores / Como el azul del cielo, las aves y las flores / Los muertos, pobres muertos, sufren grandes dolores. [N. del T.]
8 Los amantes ardientes y los sabios austeros / Las cosas donde los sonidos se mezclan con las luces / Ciudadanos, campesinos, vagabundos, sedentarios. [N. del T.]
9 Por el caos de las ciudades vivas / Como un divino remedio para nuestras impurezas. [N. del T.]
10 Perfumes, colores, sonidos se responden. / Como ecos prolongados que de lejos se confunden. [N. del T.]
11