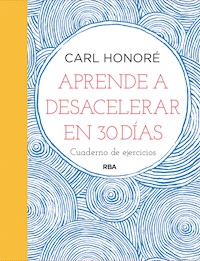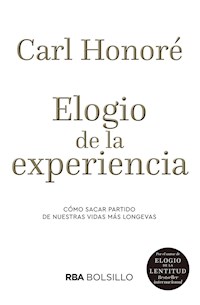
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
El culto a la juventud es una de las obsesiones más recurrentes de nuestra sociedad. La lucha contra el envejecimiento se traduce en una industria que mueve cada año millones de euros. Se da la paradoja de que hoy en día, cuando alcanzamos cotas de longevidad antes impensables y con una alta calidad de vida, hacerse mayor, antaño sinónimo de respetabilidad y experiencia, ha adquirido valores peyorativos. Carl Honoré, analista social y cazador de tendencias excepcional que se dio a conocer por todo el mundo como abanderado de la revolución slow, sale ahora en defensa del envejecimiento sin estereotipos ni complejos. Por medio de testimonios muy significativos, este libro ensalza el valor de la experiencia, dignifica el cumplir años y nos enseña a disfrutar de las nuevas etapas de la vida de una forma más saludable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
CARL HONORÉ
ELOGIO DE LA EXPERIENCIA
Cómo sacar partido de nuestras vidas más longevas
Traducción de FRANCISCO J. RAMOS MENA
Algunos de los nombres en este libro han sido cambiados para proteger la identidad de las personas.
Título original inglés:Bolder. Making the Most of Our Longer Lives.
© Carl Honoré, 2018.
© de la traducción: Francisco J. Ramos Mena, 2019.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2019.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
www.rbalibros.com
Primera edición: junio de 2019.
REF.: ODBO540
ISBN: 9788491874546
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
Introducción. El efecto cumpleaños1. Cómo el envejecimiento se ha hecho mayor2. Ejercicio: in corpore sano3. Creatividad: perros viejos, trucos nuevos4. Trabajo: viejas manos a la obra5. Imagen: el envejecimiento se maquilla6. Tecnología: iEdad7. Felicidad: preocuparse menos, disfrutar más8. Atractivo: ¡me gusta!9. Amores: el corazón no tiene arrugas10. Solidaridad: nosotros, no yo11. Interacción: todos juntos ahoraConclusión. Ha llegado el momentoNotasBibliografíaAgradecimientosA MAURICE Y DANIELLE
En el tema de la edad, la mente manda sobre la materia.
Si a ti no te preocupa, entonces no importa.
MARK TWAIN
INTRODUCCIÓNEL EFECTO CUMPLEAÑOS
Espero morir antes de envejecer.
PETE TOWNSHEND, «My Generation»
Llevo varias décadas persiguiendo una pelota con un palo. Para mí, el hockey es mucho más que mi deporte favorito: es un ejercicio agotador, una oportunidad para salir con los amigos y un vínculo con mis raíces canadienses. También es una forma de esquivar el hecho de que estoy envejeciendo. Mientras juego al hockey puedo dejar de pensar en mi edad y en lo que significa. ¿De qué tendría que preocuparme cuando todavía me siento como un adolescente cada vez que la pelota toca la parte inferior de mi stick?
Pero un día llegó el torneo anual de Gateshead, una ciudad industrial del norte de Inglaterra.
Cuando se acababa el tiempo en el partido de los cuartos de final, mi equipo empataba con los mismos adversarios a los que habíamos aniquilado el año anterior. Podía sentir cómo los nervios y la indignación se apoderaban de todos los miembros de mi equipo. Entonces, en el último minuto de juego, con la tanda de penaltis acechándonos, me saqué de la manga uno de los trucos más difíciles que hay en el hockey.
Para reanudar el juego, el árbitro deja caer la pelota entre dos rivales. Este «saque neutral» constituye una auténtica prueba de fuerza, equilibrio, reflejos, coordinación mano-ojo y velocidad de pensamiento. El objetivo es hacerse con el control de la pelota. Marcar directamente tras un saque es algo muy poco habitual. Sin embargo, en aquel partido de cuartos de final yo hice justamente eso: coloqué la bola en la esquina inferior de la red desde una distancia de cinco metros antes de que nadie pudiera siquiera moverse. Mi oponente en el saque soltó un juramento entre dientes. El portero derrotado estrelló su palo contra el suelo con disgusto. Mi equipo estaba en semifinales, y yo me sentía en las nubes.
Tras los abrazos y los choques de manos que se sucedieron cuando el árbitro pitó el final, y con la imagen del gol todavía repitiéndose en mi cabeza, entré en el vestuario. Allí, al otro lado de una montaña de uniformes de hockey empapados y malolientes, un empleado del torneo hacía una lista de los perfiles del equipo, comparando las edades de sus miembros. El jugador más joven tenía 16 años. ¿Y el más viejo?
—¡Colega, eres tú! —gritó, no sin cierto regodeo—. ¡Eres el jugador más viejo de todo el torneo!
Por entonces yo tenía 48 años, el pelo entrecano y patas de gallo a juego. Pero, pese a ello, la noticia me dejó sin aliento. La alegría de marcar un gol de antología para ganar los cuartos de final se vio eclipsada al instante por la irrefutable aritmética: había 240 jugadores en el torneo, y todos ellos eran más jóvenes que yo. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado de goleador a abuelo.
Cuando salí del vestuario y empecé a fijarme en los demás jugadores que participaban en el torneo, se me amontonaron las preguntas… ¿Parezco fuera de lugar? ¿La gente se ríe de mí? ¿Soy el equivalente en hockey del típico tío de cuarenta y tantos que tiene una novia de veintitantos? ¿Debería optar por un pasatiempo más ligero? ¿Quizás el bingo?
Al final nos llega a todos: ese momento glacial y demoledor en el que de repente te sientes viejo. Tu fecha de nacimiento, antaño una mera serie de números en tu documento de identidad, se convierte en una pulla, un memento mori, susurrándote la prueba de que ya vas cuesta abajo y transitas por una vía de sentido único hacia la faja y la mecedora. La vida tal como la conoces, tal como quieres que sea, ha terminado. Empiezas a preocuparte por lo que resulta apropiado para tu edad. ¿Este traje es demasiado juvenil para mí? ¿Este corte de pelo, este trabajo, esta amante, este grupo, este deporte…? El factor desencadenante puede ser un cumpleaños señalado, una enfermedad o una lesión, un desaire amoroso o un ascenso que se te ha escapado en el trabajo. Puede ser la muerte de un ser querido. Para mí fue el hecho de ser el jugador más viejo de un torneo de hockey.
Sin embargo, si examinamos el asunto con más detalle, veremos que también tiene una parte positiva: hoy, un número de nosotros mayor que nunca vivimos lo suficiente para ser abuelos goleadores. Se debe a que el siglo XX ha desencadenado una revolución de longevidad. Las mejoras en materia de nutrición, salud, tecnología, saneamiento y atención médica, junto con la disminución del hábito de fumar y el incremento de los ingresos, nos están ayudando a vivir mucho más tiempo. La esperanza de vida al nacer se ha duplicado con creces a escala global, pasando de 32 años en 1900 a 71,4 años en la actualidad, mientras que en los países ricos la cifra supera actualmente los 80 años. En 1963, Japón empezó a regalar un plato de sake de plata —conocido como sakazuki— a todos los ciudadanos que cumplían 100 años; la tradición hubo de interrumpirse en 2015, pues los centenarios japoneses eran demasiado numerosos.
Eso no quiere decir que en el pasado no hubiera gente que viviera hasta una edad avanzada. Durante la mayor parte de la historia, la esperanza de vida media era muy baja debido a que la mortalidad infantil era muy alta; pero si en la era preindustrial sobrevivías hasta alcanzar la edad adulta, podías terminar viviendo mucho tiempo. Los registros documentales sugieren que hasta un 8 % de los ciudadanos del Imperio romano tenían más de 60 años, y que en los siglos XVII y XVIII más del 10 % de la población de Inglaterra, Francia y España tenían esa edad. Isaac Newton murió a los 84 años. De vez en cuando, las personas extraordinariamente longevas incluso saltaban a los titulares. Inglaterra entera sucumbió al hechizo de un trabajador agrícola llamado Thomas Parr, que antes de morir, en 1635, había afirmado que tenía 152 años. Pese a que se aseguró que había confundido su fecha de nacimiento con la de su abuelo, la opinión pública inglesa se deleitaba con las historias relativas a su espartana dieta («queso casi rancio y leche en todas sus formas, pan basto y duro, y un poco de bebida, en general suero de leche amargo») y su pintoresca vida amorosa, que incluía hacer penitencia por adulterio y criar a un hijo fuera del matrimonio siendo ya centenario. Tal era su fama, que el «Viejo Parr» —como pasó a conocérsele— fue inmortalizado por Van Dyck y por Rubens. Tras su muerte, lo enterraron en la abadía de Westminster.
Aunque nadie ha llegado ni de lejos a vivir tanto como Parr afirmaba haberlo hecho, la revolución de la longevidad, se mire como se mire, representa un gran salto adelante, un inmenso monumento al ingenio humano, un motivo de celebración…, y, sin embargo, a menudo no se percibe como tal. ¿Y por qué no? Pues sobre todo porque nuestra actitud con respecto al envejecimiento no ha ido de la mano con la promesa demográfica que se extiende ante nosotros. En lugar de abrir una botella de champán para brindar por todos esos años adicionales de vida, a menudo no hacemos sino seguir dando vueltas a la idea de que envejecer es malo. En lugar de saborear nuestras hazañas en el hockey, nos asustamos por las entradas de nuestro cabello.
Pensemos en cómo el discurso público suele presentar el incremento de la longevidad como una fastidiosa tendencia que cabe situar junto al cambio climático y la desigualdad económica. Las noticias publicadas en los medios de comunicación con respecto a temas como que actualmente la población centenaria mundial supera las 450.000 personas, o que los mayores de 65 años pronto superarán en número a los menores de cinco, por regla general vienen sazonadas con expresiones como «tsunami plateado» (o «tsunami gris»),* o «bomba de tiempo». Los profetas de la fatalidad advierten que toda esa longevidad comportará esclerosis económica, escasez de mano de obra, el colapso fiscal, el desplome de los mercados bursátiles, el desmoronamiento de los servicios sociales, la guerra intergeneracional y el fin de la innovación. Si no empezamos a relajar las normas relativas a la eutanasia —advierten—, nos veremos inundados de ancianos incontinentes que no pararán de hablar de lo mucho mejor que se vivía en el pasado.
Nuestro propio envejecimiento personal inspira temores similares. ¿Cuándo fue la última vez que conocimos a alguien con ganas de llegar a los 40 o los 50, y no digamos a los 60 o los 70? Es cierto que sobrevivir pasados los 80 o los 90 puede convertirse en motivo de orgullo, pero hasta entonces la propia idea de envejecer suele evocar miedo, angustia, desprecio e incluso repulsión. Nos aferramos a la idea de que envejecer es una maldición, de que a partir de un momento determinado cada cumpleaños nos hace menos atractivos, menos productivos, menos felices, menos enérgicos, menos creativos, menos saludables, menos abiertos de miras, menos adorables, menos fuertes, menos visibles, menos útiles…, en suma, menos nosotros mismos.
El mensaje es el mismo en todas partes: cuanto más joven, mejor. Las señales de tráfico representan a las personas mayores encorvadas sobre bastones, mientras que la industria de los cosméticos vende los productos «antienvejecimiento» como si envejecer fuera una enfermedad. Hoy en día es difícil encontrar una tarjeta de cumpleaños impresa para adultos que no mezcle los buenos deseos con cierto grado de compasión y tono de burla. Recuerdo una de ellas en la que aparece una mujer retrocediendo asustada como en una película de terror de serie B acompañada de las palabras: «¡Dios mío, tienes 30 años!».
La idea de que envejecer es una mierda está arraigada en nuestro pensamiento y en nuestro lenguaje. Si uno se olvida de algo, es que «se está haciendo mayor», mientras que «notar la edad» significa sentirse dolorido, débil e inferior. Disminuimos el valor de los cumplidos añadiendo detrás las palabras «… para su edad», y decimos que los 60 son los «nuevos 40» o que los 50 son los «nuevos 30», como si llegar a los 50 o 60 años fuera algo que se debería evitar, y no algo a lo que aspirar. O consideremos cómo, cuando hablamos de personas que están en la tercera edad, caemos habitualmente en el síndrome del «todavía»: decimos que todavía trabaja, que todavía mantiene relaciones sexuales, que todavía conserva su agudeza mental, como si a partir de una determinada edad seguir relacionándose con el mundo fuera un pequeño milagro. La palabra «viejo» es tan tóxica que la actriz Judi Dench ha prohibido que se utilice en su casa. «Vintage» y «jubilarse» también forman parte de su lista de prohibiciones. «No quiero ninguna de esas antiguas palabras», explicaba poco después de celebrar su octogésimo aniversario.1
Incluso los grupos que están a favor del envejecimiento se esfuerzan por encontrar un lenguaje adecuado para su causa. Jonathan Collie, cofundador de The Age of No Retirement, una organización con sede en Londres, afronta el mismo obstáculo cada vez que escribe un comunicado de prensa o concede una entrevista. «El problema —afirma— es que las dos palabras que necesitas usar son “edad” y “viejo”, pero en cuanto las usas todo el mundo desconecta». Laura Carstensen, directora y fundadora del Centro sobre Longevidad de la Universidad de Stanford, se encuentra con el mismo problema en Estados Unidos. «Llevo más o menos cuarenta años tratando de persuadir a la gente para que utilice la palabra “viejo” con orgullo, pero hasta ahora no he logrado que una sola persona lo haga —explica—. De hecho, incluso yo la evito por temor a que el término pueda ofender».
Retroceder ante el envejecimiento no es nada nuevo. En la Antigüedad, los poetas y dramaturgos griegos y romanos se burlaban despiadadamente de sus mayores. Aristófanes los retrató como seres frágiles, patéticos y propensos a sentir deseos eróticos embarazosos, mientras que Plauto fue de los primeros en poner de moda el tópico del viejo verde. Las obras de los autores medievales, desde Boccaccio hasta Chaucer, están repletas de viejos cornudos. Hace más de dos siglos, Samuel Johnson, creador del primer diccionario de inglés, detectó una tendencia lamentablemente generalizada a infravalorar el cerebro de las personas al envejecer. «En la mayoría de la gente existe una inclinación perversa a suponer que el intelecto de los ancianos decae —escribía en 1783—. Si un hombre joven o de mediana edad, cuando termina una visita, no recuerda dónde ha dejado el sombrero, no pasa nada; pero si se descubre la misma falta de atención en un anciano, la gente se encoge de hombros y dice: “Está perdiendo la memoria”».2
¿Ha cambiado algo desde entonces? Sí, pero no para mejor. Nuestra aversión a hacernos mayores —o incluso simplemente a parecerlo— es hoy más fuerte que nunca. Actualmente gastamos cada año 250.000 millones de dólares en productos y servicios antienvejecimiento. Las personas de veintitantos recurren al bótox y a los implantes de cabello antes de las entrevistas de trabajo, y hasta los adolescentes utilizan procedimientos cosméticos para «refrescar» su apariencia.3
A veces da la sensación de que se haya abierto la veda para cualquiera que supere cierta edad. Cuando los investigadores de la Escuela de Salud Pública de Yale se pusieron a buscar en Facebook grupos organizados que hablaran sobre personas mayores, encontraron 84, que sumaban un total de 25.489 usuarios. Todos los grupos menos uno intercambiaban estereotipos poco halagüeños. En las descripciones de sus sitios, más de una tercera parte se mostraba a favor de prohibir que las personas mayores condujeran, fueran de compras y realizaran otras actividades públicas. Un usuario incluso proponía una solución final para las personas mayores: «Todos los mayores de 69 años deberían enfrentarse inmediatamente a un pelotón de ejecución».4
Aunque pocos llegan al extremo de respaldar la ejecución o la eutanasia, hoy denostar a los ancianos es la última forma de discriminación que se manifiesta abiertamente. Tras el referéndum del Brexit en 2016, donde los ciudadanos de mayor edad votaron abrumadoramente en favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, algunos analistas propusieron que se despojara del derecho de voto a los mayores de 65 años. De manera similar, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, declaró en cierta ocasión ante un auditorio en la Universidad de Stanford que «los jóvenes son más inteligentes». Tras ganarse el aplauso de los asistentes por mostrar su calvicie por la quimioterapia en la alfombra roja de los premios Grammy, la cantante Melissa Etheridge se quejó de la presión social de la que era objeto para que se tiñera el cabello: «Puedo aparecer calva ante el mundo, pero no canosa».
Incluso los propios investigadores que estudian el envejecimiento sienten esa presión. Tomemos el caso, por ejemplo, de Debora Price, profesora de gerontología social en la Universidad de Mánchester. Cuando nos reunimos en un café londinense a orillas del Támesis, me habla de manera fluida y convincente sobre todos los aspectos del envejecimiento hasta que surge un tema que resulta superior a sus fuerzas: el cabello. Price tiene cincuenta y pocos años, y lleva el pelo oscuro gracias a sus visitas regulares a la peluquería. «Yo afirmaría de manera rotunda que nunca sucumbo a ninguna de esas cosas antienvejecimiento; en cambio, me tiño el pelo, y la única razón por la que lo hago, sin ninguna duda, es para parecer más joven —afirma, algo avergonzada—. Todo esto forma parte de la cultura antienvejecimiento, que está omnipresente, incluso entre los gerontólogos».
También yo soy parte de esa misma cultura. Cuando tenía veintitantos años, mi actitud por defecto cuando veía a alguien mayor de 35 era una mezcla de desdén y de horror. Recuerdo que sonreía irónicamente cuando Martin Amis observaba en Campos de Londres que «… el tiempo aborda su inmemorial tarea de hacer que todo el mundo parezca y se sienta como una mierda». Me deleitaba con hambriento regocijo en el retrato que hacía John Updike de Conejo cayendo en el desánimo de la mediana edad, con su «cintura ancha y su cauto encorvarse…, pistas de debilidad, una debilidad que raya en el anonimato». Cantaba «My Generation» de los Who experimentando un cruel placer al repetir la frase «Espero morir antes de envejecer». Ahora que estoy rondando los 50, me hallo en modo de negación total, haciendo uso de todos los trucos posibles para ocultar al mundo —y a mí mismo— mi propio envejecimiento. ¿Quitar el año de nacimiento en Facebook? Hecho. ¿Vivir en perpetuo desenfoque para evitar llevar gafas de cerca? Hecho. ¿Llevar el pelo corto para disimular las canas? Hecho. ¿Cuánto tardaré en empezar a preocuparme también por mi cuello, siguiendo el ejemplo de Nora Ephron en El cuello no engaña?
A veces, mi propio bochorno por mi edad roza el absurdo. El otro día no podía leer la letra pequeña de una bombilla en una ferretería. Después de un buen rato entornando los ojos, decidí pedir ayuda. A mi alrededor había varios veinteañeros que podrían haber leído el texto en un pispás, pero el caso es que no me atreví a pedírselo: me daba demasiada vergüenza. De modo que, en su lugar, recorrí toda la tienda hasta que encontré a una mujer mayor que llevaba una gafas apoyadas en la nariz.
Esos trucos parecen inofensivos, por más que resulten algo patéticos. Es probable que el lector haya hecho algo similar. Pero, seamos sinceros, no son inofensivos en absoluto. Las pequeñas decisiones como la que yo tomé en la ferretería, o como la que toma Price cada vez que pide hora para teñirse el pelo, acaban convirtiéndose en un gran problema: son esos minúsculos actos de traición y negación, esas microagresiones improvisadas sobre la marcha, esos pequeños suspiros de rendición, los que sustentan el dictado cultural de que el envejecimiento es un proceso vergonzoso de pérdida y declive.
Obviamente, es cierto que envejecer tiene desventajas. Escuchar cómo el carro alado del tiempo se te echa encima a toda velocidad puede ser un fastidio existencial de primer orden. Da igual cuánta col rizada comas o cuántas horas hagas de Pilates: tu cuerpo irá funcionando cada vez peor con el paso del tiempo, a la vez que tu cerebro pierde fuelle. También es más probable que veas enfermar o morir a las personas que amas. Sin embargo, el mayor inconveniente de todos puede ser el mismo hecho de tener que lidiar con nuestra visión tóxica del envejecimiento. Esta no solo nos condena a pasar una gran parte de nuestra vida sintiéndonos fatal por la edad que tenemos, sino que también estrecha nuestros horizontes. Piense en todos los caminos que no transitamos, en todo el potencial que no explotamos y en toda la vida que no vivimos por culpa de esa vocecita dentro de nuestra cabeza que nos susurra: «Eres demasiado viejo para eso». Tener una visión sombría de la tercera edad incluso puede convertirse en una de esas profecías autocumplidas. Diversos estudios revelan que el mero hecho de estar expuestas a ideas pesimistas sobre el envejecimiento hace que las personas mayores obtengan peores resultados en las pruebas de memoria, audición y equilibrio, además de caminar más despacio.5
Me pregunto si no me sucedería algo similar en aquel torneo de hockey. Después de que se revelara mi estatus de abuelo oficial, mi rendimiento disminuyó. ¿Empecé a jugar como yo imaginaba que debía de hacerlo una persona mayor? ¿Empecé a esforzarme demasiado? Nunca lo sabremos. Pero el caso es que, después de que mi equipo perdiera en semifinales, terminé el torneo con algo mucho más valioso que un trofeo de hockey. Concluí con una misión: aprender no solo a envejecer mejor, sino también a vivir mejor el envejecimiento.
Puede que esto no resulte tan quijotesco como parece. ¿Por qué? Pues porque, en cuanto aprendes a ver más allá de los estereotipos, te das cuenta de que la vida a partir de los 30 no es un triste descenso hacia la decrepitud. Nada más lejos de la realidad. Baste pensar en nuestro propio círculo social. ¿Acaso las personas que conocemos entran en una especie de barrena terminal el día en que descubren que ya no pueden participar en las expediciones de aventura que organizan determinadas agencias de viajes exclusivamente para jóvenes? ¡Y una mierda! Si el lector es como yo, seguro que sabrá de un montón de gente que florece a los 40, los 50, los 60 y más. Mis propios padres, de 77 y 83 años, están viviendo la mejor época de su vida: viajar, cocinar, hacer ejercicio, relacionarse, estudiar, trabajar cuando les apetece…
La idea de que las personas mayores son una carga sin nada que aportar resulta claramente absurda. La historia está llena de gente que ha logrado sus mayores éxitos en la última fase de su existencia. Tres siglos después de que Miguel Ángel terminara de pintar los frescos de la capilla Paulina a los 74 años de edad, Giuseppe Verdi estrenaba su mejor ópera cómica, Falstaff, a los 79. El arquitecto Frank Lloyd Wright tenía 91 años cuando terminó el museo Guggenheim de Nueva York. Georgia O’Keeffe realizó extraordinarias obras de arte a los noventa y tantos, mientras que Stanley Kunitz recibió el título estadounidense de «poeta laureado» a la edad de 95. Filósofos como Kant, Gorgias y Catón produjeron sus mejores obras en la vejez. Así pues, ¿quién es más inteligente ahora, Zuckerberg?
Hoy en día, la esfera pública está repleta de personas que realizan cosas extraordinarias pese a estar en la «mitad mala» de su vida. Clint Eastwood ganó su primer Oscar como mejor director a los 62 años, y el segundo a los 74. Mary Robinson lucha contra el cambio climático a sus setenta y tantos. Jane Goodall recorre el mundo a los ochenta y pico dando conferencias sobre su trabajo con chimpancés en Tanzania en las que se agotan las entradas. Warren Buffett va camino de celebrar su nonagésimo cumpleaños como uno de los inversores de mayor éxito del mundo. A sus noventa y tantos, sir David Attenborough rueda documentales de naturaleza que ya han recibido varios premios, mientras que la reina Isabel II de Inglaterra asiste a más de 400 eventos al año.
Actualmente estamos llevando los límites de lo que todos podemos lograr mucho más allá de la primera juventud. Hoy en día, los aficionados de 40 a 49 años corren la maratón de Londres más deprisa que los de 20.6 En 2016, después de someterse a un tratamiento de fertilidad, una mujer india dio a luz a un niño sano a los 72 años. Un año después, un veterano del Día D se convirtió en la persona más anciana en saltar en paracaídas después de realizar un salto a 4.500 metros desde un avión a los 101 de edad. Paralelamente, el cociente de inteligencia ha aumentado de manera constante en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 90 años. «Lo bueno del asunto es que nunca ha habido una época mejor para ser un adulto de edad avanzada», afirma Esme Fuller-Thomson, directora del Instituto sobre Ciclo de Vida y Envejecimiento de la Universidad de Toronto. Incluso el propio lenguaje está evolucionando para reflejar este espíritu optimista. En el siglo XIV, Dante decía que la vejez empezaba a los 46 años; en 2017, las sociedades Geriátrica y Gerontológica de Japón propusieron cambiar la edad en la que se considera a una persona rojin, o mayor, de los 65 a 75 años.
La tendencia a considerar el envejecimiento un privilegio, en lugar de un castigo, está empezando a parecer un auténtico movimiento. Por todas partes surgen iniciativas, como «La edad requiere acción» —una campaña que abarca 60 países—, con el objetivo de ayudarnos a aprovechar al máximo nuestras vidas más longevas. También los gobiernos se están uniendo a esta batalla. Para romper las barreras y los prejuicios entre jóvenes y viejos, el Ministerio de Educación de Francia alienta a los maestros a montar proyectos intergeneracionales durante todo el curso escolar. Para fomentar el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, actualmente el Gobierno de Singapur da dinero a todos los ciudadanos mayores de 25 años para contribuir a pagarles cursos de capacitación o una carrera universitaria. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a declarar el decenio de 2020-2030 la primera Década de Envejecimiento Saludable.
También hay activistas individuales que están recogiendo la antorcha. A sus ochenta y pico, la actriz Jane Fonda hace campaña para aprovechar al máximo lo que ella llama el «tercer acto» de la vida. Tras la publicación de su libro This Chair Rocks: a Manifesto Against Ageism en 2016, Ashton Applewhite, una brillante escritora y activista estadounidense, ha hablado en toda clase de foros, desde la organización TED (Technology, Entertainment, Design) hasta las Naciones Unidas. Apareció por primera vez en mi radar en un momento en el que la idea de escribir sobre la revolución de la longevidad me planteaba un montón de dudas: temía que un libro sobre el envejecimiento pudiera resultar sombrío, aburrido y poco atractivo; que no hubiera suficientes cosas positivas en torno al envejecimiento como para superar a las negativas; que atreverse a desafiar el culto a la juventud fuera una empresa descabellada. Buscando algo que me estimulara, organicé una visita al apartamento de Applewhite en Brooklyn, Nueva York.
Una fresca mañana de invierno, la encuentro delante de su casa fotografiando las pintadas políticas de unas vallas que hay al otro lado de la calle. Al día siguiente planea unirse a una marcha en favor de los derechos de las mujeres. Con su cabello corto y rizado, su trepidante oratoria y su humor inclemente, me recuerda al primer jefe que tuve. Me cae bien de inmediato. Nos acomodamos en la mesa de la cocina de su apartamento, que está abarrotado de libros y archivos, con sendos smoothies verdes (¡al fin y al cabo estábamos en Brooklyn!). Una por una, empieza a derribar mis dudas. «Cuanto más piensas en el envejecimiento, más fascinante resulta —me dice—. Envejecer es como enamorarse o ser madre: resulta a la vez difícil, complejo y hermoso. Es el modo como avanzamos a través de la vida, como interactuamos con la sociedad y entre nosotros. ¿Y qué podría haber más interesante que eso?».
Vale, se lo compro. Pero ¿cómo superar la aversión al envejecimiento que parece haber estado presente desde tiempos remotos? ¿Cómo se hace eso? ¿Es posible siquiera? Applewhite asiente con la cabeza: «La verdad es que, cuando te deshaces del miedo opresivo al envejecimiento asociado a la cultura, todo lo relacionado con envejecer se ve mucho mejor —afirma—. Aunque no será fácil».
Que no sea fácil no significa que sea imposible. Uno de los principales motivos para ser optimista es que cada vez más personas en todo el mundo están envejeciendo mejor y de forma más activa que nunca. Navegan alrededor del mundo a los cuarenta y tantos; vuelven a la escuela a los cincuenta y pico; crean nuevas empresas o familias en la sesentena; corren maratones a los setenta y tantos; diseñan o participan en campañas políticas siendo octogenarios; se enamoran a los noventa y pico, y crean obras de arte siendo centenarios. Con ello están generando nuevas expectativas acerca de lo que todos nosotros podemos hacer con nuestras vidas más longevas, además de cargarse el tópico de que una población envejecida representa una carga.
Son también la prueba viviente de que la edad cronológica está perdiendo su poder de definirnos y limitarnos. Hoy lo que importa cada vez más no es tanto en qué fecha nació uno como su forma de pensar, hablar, mirar, moverse, hacer ejercicio, bailar, vestir, viajar y jugar. Lo que nos va a definir en el futuro, mucho más que nuestra edad, son las opciones que elijamos: los libros que leamos, la televisión que veamos, la música que escuchemos, la comida que comamos, las personas a las que amemos, la política que defendamos y el trabajo que hagamos. Este cambio encaja perfectamente en el actual movimiento cultural —más extenso— en favor de la diversidad y la libertad personal. Así, por ejemplo, hoy expresamos la orientación sexual y la identidad de género de una forma que habría sido impensable no hace mucho. Puede que la edad sea la próxima frontera que debamos superar. El Instituto para el Futuro de la Humanidad, con sede en la Universidad de Oxford, reúne a destacados pensadores en matemáticas, filosofía y ciencia con el fin de debatir las grandes cuestiones que afronta la humanidad. Su director, Nick Bostrom, cree que el papel predominante de la edad cronológica ha pasado a la historia: «Lo importante no es cuántos años han pasado desde que naciste, sino dónde te sitúas en tu vida, qué piensas de ti mismo, y qué eres capaz y estás dispuesto a hacer».7
Unos días después de reunirme con Applewhite, voy a visitar la fábrica de fideos de arroz Cho Heng en Tailandia. Este extenso complejo de 12 hectáreas, situado en las afueras de Bangkok, produce anualmente más de 100 millones de dólares en harina de arroz y fideos. Pero lo realmente llamativo de esta empresa es el hecho de que aquí el personal trabaja hasta que la muerte o la discapacidad se lo impiden. El empleado de mayor edad es un jefe de mantenimiento que recorre los terrenos con el cabello llamativamente teñido y el último modelo de iPhone colgado del cinturón. Tiene 86 años. Esta política de conservación de los trabajadores mayores, establecida por el fundador de la fábrica hace casi un siglo, tiene tanto éxito que los funcionarios del Gobierno, conscientes de que la población tailandesa está envejeciendo con rapidez, apoyan a Cho Heng como un modelo que podría seguir otras empresas. Hacia el final de mi visita me siento a hablar con Darunee Kramwong, una limpiadora de 73 años que lleva cuatro décadas en nómina. Se acomoda en el extremo de un sofá de la sala de reuniones, serena y solícita, como una colegiala que aguardara a ser entrevistada en el despacho del director. Con sus finos rasgos y su beatífica sonrisa, tiene ese carisma especial que hace que a los fotógrafos de National Geographic se les caiga la baba. Su voz, a la vez suave y resuelta, y cargada de ironía, me produce cierto placer extático.
Después de empezar trabajando en la cadena de montaje, Kramwong se incorporó al equipo que se encarga de limpiar los laboratorios de alta tecnología de la fábrica, y todavía hace seis turnos de ocho horas por semana. Sus hijos quieren que se jubile, pero a ella le gusta demasiado trabajar en Cho Heng para hacerles caso. «Soy buena en mi trabajo porque conozco muy bien los laboratorios, sé qué tengo que limpiar y qué no —me explica, incorporándose un poco en el sofá—. Mi familia quiere que me quede en casa, pero yo deseo seguir trabajando todos los días porque prefiero hacer cosas, estar activa, ver a las amistades, ganar dinero, ayudar a la gente. Me encanta venir a la fábrica».
Cuando le pregunto si se siente preocupada o limitada por su edad, Kramwong me mira con la misma mezcla de sorpresa y compasión que podría dirigir a un fideo deforme en la cadena de montaje. Me dice que todo lo contrario: sus 73 años son un distintivo honorífico. Se siente un miembro de pleno derecho de Cho Heng, y está orgullosa de que sus colegas más jóvenes le pidan consejo tanto en materia de limpieza como en asuntos amorosos. «Para mí son como hermanos y hermanas —explica—. A veces me toman el pelo y me llaman “abuela”, ¡pero no me importa porque tengo edad suficiente para serlo!». Ríe, y su risa es tan cálida y pura que se contagia instintivamente a todos los presentes en la sala. Me sorprendo a mí mismo pensando: «Si eso es tener 73 años, me apunto».
Envejecer es lo más natural del mundo: dentro de doce meses todos nosotros tendremos un año más. Salvo que se produzca un avance científico de proporciones prometeicas, eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es cómo envejecemos y cómo vivimos el hecho de envejecer.
Mi objetivo en este libro es sacar partido al «efecto Kramwong». Entender y aceptar el envejecimiento. Mostrar cómo la revolución de la longevidad puede ser una bendición, en lugar de una carga. Determinar qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros, individualmente y en conjunto, para lograr que el proceso de envejecer sea más positivo para todo el mundo.
A tal fin, recorreremos el globo para aprender de las personas que están poniendo en su sitio el culto a la juventud, al vivir cada etapa de la vida en función de su propio valor. Pisaremos la sala de baile con un DJ de ochenta y tantos años en Polonia, frecuentaremos a grafiteros de mediana edad en España y asistiremos al primer concurso de Míster Universo Sénior en Las Vegas. Conoceremos a un jugador profesional de ochenta y tantos años y desafiaremos el tráfico de Bangkok con un conductor de autobús de edad madura. Visitaremos a un grupo de estudiantes que vive en una residencia de ancianos en los Países Bajos, a un septuagenario que enseña trucos de costura a jóvenes «fashionistas» neoyorquinos, así como al octogenario que está detrás de una revolución del reciclaje en Beirut. Incluso nos probaremos un artefacto llamado «traje de envejecimiento» para ver qué se siente teniendo un cuerpo más viejo.
Este libro es también un viaje personal. Al acabar, pretendo dejar de preocuparme por mi edad. Quiero sentirme bien cuando me miro al espejo, ser capaz de pedir ayuda cuando no pueda leer la letra pequeña de una tienda, jugar al hockey contra adversarios lo bastante jóvenes como para ser mis hijos. Quiero más de lo que tiene Kramwong.
En pocas palabras, mi objetivo es no tener miedo de envejecer, y quizás incluso empezar a desearlo. ¿Es mucho pedir? Vamos a averiguarlo.
1CÓMO EL ENVEJECIMIENTO SE HA HECHO MAYOR
Avejentado… Avejentado…
Llevaré los pantalones remangados.
T. S. ELIOT, «Canción de amor de J. Alfred Prufrock»*
Shoreditch es seguramente el tipo de lugar que Mark Zuckerberg tenía in mente cuando cantó las alabanzas de los cerebros más jóvenes, un lugar que puede hacer que cualquier persona de más de 35 años se sienta un tanto obsoleta. En los últimos años, este rincón del este de Londres se ha convertido en una especie de Silicon Valley en miniatura. Sus estrechas calles están atestadas de firmas de tecnología y empresas emergentes junto con los servicios que suelen acompañarlas: bares de copas, restaurantes de sushi, cafeterías especializadas en café frío… Jóvenes de todo el mundo se desplazan de un lado a otro en bicis y patinetes. Entre hackatones* y pruebas beta, se desfogan y confabulan para dominar el mundo con bretzels sin gluten y cerveza artesanal. Todos los ojos están puestos en el mismo premio: lanzar el próximo «unicornio»,* o, al menos, tener acciones de la empresa que lo haga.
Esta noche estoy en Shoreditch para presenciar la energía empresarial liberada en el negocio del envejecimiento. La ocasión es una iniciativa que promete «acelerar la innovación para mejorar las vidas de los adultos mayores en todo el mundo». Diez empresas emergentes presentarán sus planes de negocio ante un público de empresarios, inversores y expertos en políticas públicas. Luego, los jueces elegirán a un ganador para competir en la final europea. Ya hay dos preguntas candentes en mi bloc de notas: ¿qué entienden los jóvenes innovadores de Shoreditch por «adultos mayores»? ¿Y cómo se proponen mejorar sus vidas?
El lugar del evento es Campus London, el centro de emprendedores de Google. Cuando llego, un joven con un chaleco ajustado camina arriba y abajo como un inquieto centinela, vociferando a través de un teléfono móvil acerca de cierta reunión con inversores en capital riesgo. «¡Les encanta la idea de hacer algo con las personas mayores!», grita. Hasta aquí, todo muy típico de Shoreditch.
En el interior, el vestíbulo está adornado con artilugios de mi juventud que ahora son antigüedades: un iMac original, una radio de transistores, un televisor de rayos catódicos, un proyector de Super 8… Una pared exhibe un eslogan sacado directamente del manual de la empresa emergente: «Más grande. Más brillante. Más audaz. Más valiente». La gente ya está reunida alrededor de una mesa, mordisqueando nachos y burrata. Es un grupo joven. Me acerco a un veinteañero barbudo para preguntarle qué le ha llevado a participar en un evento sobre el envejecimiento. «Yo soy un empresario en serie, de modo que siempre estoy buscando el próximo gran negocio —me dice—. Y en este momento el envejecimiento está en el candelero».
Su tono de mercenario me hace estremecer, pero enseguida recuerdo que se trata de una presentación para captar inversores. La parte positiva es que la sala está repleta de personas inteligentes y capaces que le dan mucho al tarro sobre el tema del envejecimiento y sobre cómo mejorar nuestra experiencia de él. ¿A quién no iba a gustarle eso?
Me siento a escuchar los discursos de presentación. Primero se presenta un dispositivo que mide el riesgo de sufrir una caída y fracturarse la cadera. Luego viene una aplicación destinada a reducir el aislamiento social entre los adultos mayores simplificando la forma de enviar mensajes y compartir fotos. El siguiente es un emprendedor de aspecto lozano y verbo rápido que explica que la mejor manera de abordar el maltrato, la depresión y la desnutrición entre las personas mayores es digitalizar el servicio de cuidadores a domicilio. A continuación se presenta una silla de ruedas «omnidireccional» que sube y baja, además de ir hacia delante, hacia atrás y hacia los lados. La presentación que al final resulta ganadora es la de un agregador web que vende productos para ayudar a combatir la demencia.
Cada una de estas ideas puede ayudar a hacer del mundo un lugar mejor, y el celo de los emprendedores resulta contagioso. Incluso cuando hablan del potencial de beneficios, la mayoría afirma haberse sentido inspirados por la difícil situación de alguien cercano a ellos. El ganador había pasado varios años cuidando de su madre, destrozada por la demencia. Cuando la sala prorrumpe en aplausos, me sorprendo a mí mismo uniéndome a ese mesiánico arrebato.
Sin embargo, a la vez me siento algo desinflado. ¿Por qué? Pues porque todos y cada uno de los productos, de las presentaciones, de los planes de negocios, parten de una misma premisa: ser «más viejo» significa estar solo, ser frágil, olvidadizo, inmóvil, triste o vulnerable. O todo junto. ¿Qué hay de la creciente legión de personas felices y sanas que agarran la tercera edad por el pescuezo? Nada de todo lo aquí expuesto parece tener la menor relevancia para alguien como Darunee Kramwong. O, ya puestos, como yo. Rodeado por la juventud dorada de Shoreditch, y con mi quincuagésimo cumpleaños acercándose de puntillas, entro perfectamente en la categoría de «adulto mayor». Sin embargo, posiblemente pasen muchos años antes de que necesite nada de lo desvelado aquí esta noche. ¿Por qué nadie ha salido a escena con una herramienta para ayudar a alguien como yo a crear una aplicación? ¿O para enseñar a alguien como Kramwong a lanzar una empresa emergente en Shoreditch?
Después del evento, mientras me uno a la cola que se forma fuera para tomar un Uber, se me ocurre que el elenco de presentaciones de esta noche ilustra en qué nos equivocamos con respecto al envejecimiento. Cuando se nos pide que imaginemos lo que significa ser «más viejo», nos inclinamos de manera predeterminada a pensar en lo peor. Considérelo un momento. ¿Qué evoca el envejecimiento en su mente? Si el lector es como yo, o como los bien intencionados innovadores de Shoreditch, lo primero que le vendrá a la cabeza serán cosas mayoritariamente sombrías: declive, decrepitud, ineptitud digital, demencia, muerte… El lamentable y repugnante retrato de Dorian Grey pudriéndose en el desván. El anciano en la residencia jugando por enésima vez al bingo. La abuela a la que le cuesta identificar a un conocido o encontrar el camino de vuelta a casa. El abuelo incapaz de subir las escaleras o de limpiarse el trasero.
Para sacar el máximo partido de nuestras vidas más longevas tenemos que salir de ese modo de pensamiento que tiende siempre a pensar en lo peor. Y para ello, primero debemos entender de dónde proviene nuestra aversión al envejecimiento y cómo ha llegado a convertirse en algo tan arraigado.
Empecemos por dar nombre al problema. En 1969, Robert N. Butler, un gerontólogo estadounidense, acuñó el término edadismo* para describir los «estereotipos y la discriminación sistemáticos aplicados a las personas por ser viejas». Más tarde, la definición se amplió para incluir también la denigración del envejecimiento en sí. Aunque los estereotipos relacionados con la edad suelen ser crueles (los viejos son olvidadizos, tristes, débiles, cascarrabias, poco atractivos, aburridos…), a veces pueden ser amables (los viejos son sabios) o incluso ir dirigidos a los jóvenes (esta generación parece de mantequilla). Pero el efecto neto es siempre el mismo: meter en el mismo saco a todos los que han nacido en un determinado año y hacer que todos vivamos mal el hecho de envejecer.
El edadismo tiene un rasgo distintivo que lo diferencia de otras formas de discriminación, como el racismo o el sexismo: comporta una considerable dosis de desprecio por uno mismo. Un supremacista blanco nunca será negro, y es improbable que un cerdo machista se convierta en mujer. Pero todos nosotros envejecemos. Caer en el edadismo es, pues, denigrar y negar nuestro propio yo futuro. Como dijo el misionero franciscano Bernardino de Siena a principios del siglo XIV: «Todo el mundo desea llegar a la vejez, pero nadie quiere ser viejo».
Entonces, ¿dónde están las raíces del edadismo? El lugar evidente por donde empezar a buscar es la Parca. Benjamin Franklin decía que la muerte y los impuestos son las únicas certezas de la vida, y ni siquiera el contable más inteligente puede ayudarte a evadir ambos. Cada día, unas 150.000 almas abandonan esta mortífera espiral. Y tan cierto como la muerte es nuestro deseo de evitarla. La evolución nos ha dotado de un instinto de supervivencia que nunca tira la toalla. Piense en Ernest Shackleton cruzando los helados mares de la Antártida en un bote salvavidas; o en los supervivientes de aquel avión que se estrelló en los Andes alimentándose de los cadáveres de otros pasajeros para mantenerse con vida.
Incluso quienes creen en una vida de ultratumba rara vez se apresuran a alcanzarla; de ahí que el anhelo de inmortalidad se extienda a través de todas las épocas y culturas. La Epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas que se han conservado, nos presenta a un rey sumerio que aspira a vivir para siempre. Más tarde, casi todos los alquimistas de la Europa medieval se enzarzaron en una carrera para descubrir la receta de la vida eterna, mientras que en China varios emperadores de la dinastía Tang murieron después de tragarse elixires de juventud aderezados con mercurio o plomo.
Lejos de disminuir, el apetito por engañar a la muerte se ha agudizado en el mundo moderno. De hecho, la inmortalidad virtual ya está entre nosotros en la medida en que empresas como Forever Identity y Eternime están convirtiendo a sus clientes en avatares y hologramas digitales que seguirán viviendo después de que aquellos respiren por última vez. En el mundo offline, se están gastando miles de millones de dólares en investigaciones encaminadas a pararle los pies al envejecimiento. Una de las muchas teorías que hoy se están explorando es la posibilidad de rejuvenecer a los viejos realizándoles transfusiones de sangre de personas jóvenes. El movimiento para «curar» la muerte incluso tiene su propio representante estrella: un gerontólogo biomédico llamado Aubrey de Grey, que, armado con una barba estilo Antiguo Testamento y una presentación de PowerPoint, recorre el mundo diciéndole a su auditorio que el primer ser humano que vivirá mil años puede que haya nacido ya.
Sin embargo, la posibilidad de poner fin a la muerte todavía está más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia propiamente dicha. A pesar de que vivimos cada vez más años, celularmente seguimos estando programados para morir. Un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona ha utilizado modelos matemáticos para demostrar que detener el proceso de envejecimiento por completo en organismos multicelulares complejos como los seres humanos es un sueño imposible. «El envejecimiento es matemáticamente inevitable; esto es, seriamente inevitable —explica Joanna Masel, profesora de ecología y biología evolutiva, y una de las principales autoras del estudio—. Lógica, teórica y matemáticamente no hay escapatoria».
El hecho de que la muerte, la «destructora de mundos»,* nos espere a todos al final del camino convierte el envejecimiento en nuestro enemigo. ¿Y cómo iba a ser de otro modo? Cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada minuto nos acerca al final al que nadie quiere llegar. Hasta el más pequeño signo de envejecimiento —una arruga, una cana, el crujido de una articulación— es un recordatorio de que la Parca se aproxima, de que se nos está acabando el tiempo que nos queda para hacer todo lo que queremos hacer.
Probablemente, el miedo a la muerte es hoy más intenso. La secularización no solo nos ha quitado el consuelo del más allá, sino que además hemos fastidiado todo lo relacionado con el proceso de morirse. En una gran parte del mundo, la muerte se ha medicalizado e institucionalizado. Cuando nos acercamos al final, la actuación predeterminada es hacer todo lo posible —sea cual sea su coste en dinero, dolor, angustia y pérdida de dignidad— para mantenernos con vida. «Imaginamos que podemos esperar hasta que los médicos nos digan que ya no pueden hacer más. Pero son raras las situaciones en las que los médicos no pueden hacer nada —escribe el cirujano Atul Gawande en su libro Ser mortal: la medicina y lo que al final importa—. Pueden administrar medicamentos tóxicos de eficacia desconocida, operar para tratar de extirpar parte del tumor, introducir un tubo de alimentación si una persona no puede comer: siempre hay algo».1 Esto puede convertir nuestros últimos días, semanas o incluso meses en un infierno digno del Bosco, dejándonos morir enganchados a las máquinas y rodeados de personal médico. Todos hemos visto esa escena en las series de televisión o en nuestra propia vida, y hace que un escalofrío nos recorra el espinazo. La conclusión: «Si el envejecimiento lleva a esto, que no cuenten conmigo».
Pero aun sin la sombra de la muerte, el envejecimiento se da a sí mismo muy mala prensa al transformarnos de maneras no deseadas. Empieza poco a poco, con una disminución de la resistencia, la fuerza y la libido, un empeoramiento de la visión y la audición, y una pérdida de memoria a corto plazo. En la senectud, las cosas pueden ponerse realmente feas. Shakespeare, como de costumbre, es uno de los que mejor han sabido expresarlo. En el discurso sobre las «siete edades del hombre» que aparece en Como gustéis, describe el capítulo final antes de la muerte como una «segunda infancia y un mero olvido, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin cosa alguna». No es de extrañar, pues, que el envejecimiento se excluya de todos los paraísos o utopías jamás imaginados.
Obviamente, no todos experimentan ese shakespeariano nivel de sufrimiento al final de su vida. Hoy en día, nuestras dentaduras están en mejores condiciones. Muchos de nosotros las mantenemos en buen estado hasta el mismo día en que caemos redondos. Otros simplemente soportan un breve periodo «sin cosa alguna». El problema es que ninguno de nosotros sabe con certeza cómo se desarrollará su propio último acto, y la tentación es siempre imaginar lo peor, especialmente ahora que la medicina moderna ha ideado un millón de maneras de mantenernos con vida mucho tiempo después de que pudiéramos preferir estar a dos metros bajo tierra. «Hoy es posible que la angustia por el envejecimiento sea mayor debido a que es bastante seguro que tal cosa va a suceder: hay que tener mala suerte para no llegar a los setenta y más —sostiene Pat Thane, una experta en historia del envejecimiento que trabaja en el King’s College de Londres—. El problema es que no sabes en qué estado te encontrarás cuando llegues».
Esa incertidumbre se ve agravada por nuestra renuencia a pensar seriamente en nuestro futuro. Puedo recordar con bastante claridad cómo era yo a los 40, los 30 o los 20, y es fácil llenar cualquier laguna de mi memoria mirando vídeos y fotografías, releyendo mis propios escritos de la época o consultando a personas que me conocieron entonces. Siento una profunda afinidad con ese yo más joven. En cambio, mi yo futuro es una especie de tabula rasa. Mi vida podría derivar en un millón de direcciones distintas, por lo que construir un retrato de mí mismo a los 60 o los 70, por no hablar de los 80 o los 90, parece el equivalente cognitivo a tratar de entender La broma infinita. La tarea resulta mucho más difícil debido a la estructura del cerebro humano. Nuestros antepasados cazadores-recolectores no tenían ninguna razón para meditar o planear el futuro porque vivían el momento, centrándose en lo que fuera necesario para sobrevivir un día más. «Desde una perspectiva evolutiva estamos orientados a prestar atención al aquí y el ahora, y el presente ejerce un poderoso atractivo en nosotros —explica Hal Hershfield, psicólogo de la Escuela de Gestión Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)—. Simplemente no estamos diseñados para pensar en el futuro a largo plazo, y eso genera una desconexión emocional básica con nuestro yo más viejo».
Esa desconexión alimenta el edadismo de dos maneras distintas. En primer lugar, permite que nuestros prejuicios más oscuros sobre el envejecimiento afloren sin restricciones; y en segundo término, hace que resulte más fácil meter a todas las personas mayores en un saco rotulado como «otros», esto es, seres ajenos a nosotros.
Pero si nos esforzamos por imaginar nuestro futuro, y no digamos ya en ver lo mucho de bueno que puede tener, tal vez haya esperanza para poder vincular a nuestro yo envejecido con nuestro yo anterior.
La sabiduría popular nos dice que el pasado fue una época dorada para envejecer, que para nuestros ancestros el envejecimiento no era tanto una carga porque se tenía en alta estima a los ancianos. ¿Fue eso cierto alguna vez? Y, de ser así, ¿qué nos dice de los partidarios del edadismo hoy en día?
Ciertamente, es posible que en el pasado envejecer tuviera ventajas. Los ancianos obtenían prestigio al desempeñar papeles clave en las sociedades tradicionales: recolectar alimentos; enseñar a los jóvenes a fabricar armas, herramientas, cestas y prendas de vestir; cuidar a los nietos; actuar como líderes y consejeros políticos y espirituales… Su conocimiento de la historia, las canciones y la medicina los convertía en el Google de la era anterior a la lectoescritura. Como dice un proverbio africano: «Cuando muere un anciano, se quema una biblioteca».
Muchas de las grandes civilizaciones consagraron la deferencia a la edad en sus leyes. Así, por ejemplo, los ancianos se sitúan en lo más alto de la jerarquía confuciana, y en la Antigua Grecia los hijos podían ser castigados por maltratar a sus ancianos padres. Tanto en el Imperio maya como en el inca, se esperaba que los jóvenes prestaran absoluta obediencia a sus mayores. Del mismo modo que los hombres mayores siempre hablaban los primeros en los consejos públicos de Atenas, Esparta y Roma, así también los templos puritanos de la Norteamérica colonial reservaban los puestos más honorables para los miembros más ancianos de la congregación. Hasta los artífices de la Revolución francesa, que tanto desdeñaban la tradición, intentaron hacer del respeto por la edad un deber patriótico. Para ello crearon una nueva fiesta nacional, la Fête de la Vieillesse, en la que las ciudades rendían homenaje a sus ciudadanos mayores decorando sus casas, invitándoles a desfilar por las calles y cantando himnos laicos en los que se proclamaban sus virtudes. Uno de ellos, que se cantaba en Toulouse en 1797, decía así:
Pero aprende que a esta edad honorableel sabio llega solo a través de la paz.Solo esta proporciona una salud duradera.Los malvados jamás envejecen.
De hecho, algunos consideraban que llegar a una edad muy avanzada constituía una prueba de fortaleza, disciplina y virtud. No era, pues, nada infrecuente echarse años de más, como probablemente hizo el Viejo Parr. En 1647, Thomas Fuller, un clérigo y erudito inglés, advertía de que «muchos ancianos… ponen el reloj de su edad demasiado rápido cuando han pasado de los setenta años, y, envejeciendo diez años en un periodo de doce meses, pronto llegan a los ochenta; y luego, en cuestión de uno o dos años más, suben a los cien».
Además de renombre, la edad también podría conferir una influencia real. En la Antigua Grecia había que tener al menos 50 años para ser miembro de un jurado. Cicerón, un político romano del siglo I