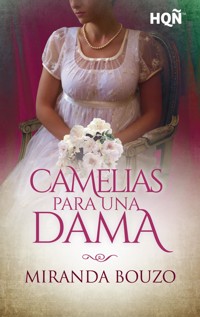3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
1912, Berlín. Como hija del embajador americano en Berlín, desde muy joven Maddie ha comprendido que el destino se esfuerza en negarle lo que tienen las otras chicas de su edad: un hogar, una familia y un amor real. En pocos meses pierde a su familia en un país extraño y, obligada a mentir y a esconderse, decide volver al hogar de su madre en Inglaterra para encontrarse con su tía Helen. Los límites de Maddie parecen quebrarse al descubrir que la casa es un desastre, su tía no puede ayudarla y debe hacerse cargo de su primo Nicholas, apenas un niño. Cuando Greyson, un atractivo londinense de vida disoluta, aparece en su vida, tiene claro que jamás sucumbirá a la pasión, pero una vez más el destino romperá su resistencia haciendo que la guerra estalle en su corazón y en el mundo. Una deliciosa novela donde los hombres de la vida de Maddie serán parte de su camino y un verdadero amor luchará por atravesar cualquier barrera, hasta las de sus propias mentiras. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Silvia Fernández Barranco
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
En algún lugar cerca de mi corazón, n.º 324 - abril 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1105-704-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Segunda parte
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Para Michael, Nicolás y Alex.
Es para vosotros, que siempre disfrutáis de una buena aventura.
Solo hay que dar el primer paso…
Primera parte
Capítulo 1
1912, Berlín, Alemania
La luz del sol se reflejaba al final de las calles, el atardecer arrojaba las últimas sombras sobre los elegantes edificios del centro y teñía las cúpulas de colores rojizos. A pesar de que en breves momentos empezaría la ópera, el bulevar estaba desierto. El Unter den Linden —«Bajo los tilos»— era lo más concurrido de la ciudad al anochecer. Las habituales vendedoras de tabaco y flores habían desaparecido y Maddie se inclinó una vez más para mirar por la ventanilla del carruaje. Nadie paseaba por las amplias aceras. Incómoda, se ajustó la cinturilla del vestido oscuro plagado de brocados, la última moda en la capital berlinesa. Su padre ya les había advertido a Jeff y a ella que no fueran ese día al último estreno; sin embargo, su hermano, con su habitual indolencia, había asegurado que no ocurría nada. La ciudad estaba cambiando, poco a poco una tensión se ido apoderado desde los políticos al último obrero de las fábricas, sus amigas alegaban cualquier excusa para no verla y ya no recibían visitas en su casa de la calle París. Después de dos años en Berlín, no eran más que unos extranjeros, americanos nada menos. Las pocas amistades que habían logrado consolidar se habían deshecho de un día para otro después de las primeras elecciones alemanas y la reciente animadversión hacia los extranjeros. James Gibbons, su padre, era el embajador americano en Berlín. Al principio, las amigas del colegio rodeaban a Maddie para preguntar cómo era la vida en América, cómo se vestían, qué hacían, cómo eran los chicos americanos. Tenía poco que contar, solo había vivido sus primeros años en Montana y después en Washington. Cuando tenía solo ocho años destinaron a su padre a París, luego a Londres, después a Moscú y ahora a Berlín. Una ciudad fría hasta en verano, donde siempre se sentían como extraños, las miradas enseguida recorrían su pelo castaño ondulado y sus ropas demasiado extravagantes traídas de París. Había aprendido alemán en interminables clases con fräulein Helga, a las que su padre la obligaba a asistir cada tarde en el enorme salón de la casa. Maddie adoraba sacar de quicio a esa mujer de moño estirado y facciones rígidas, y contestaba en francés, inglés e incluso el poco ruso aprendido en Kiev. Lo horrible venía cuando su profesor, lehrer Fitz, intentaba que tocara el piano, las señoritas de la capital alemana tenían excelentes gustos musicales, cantaban y tocaban un instrumento, y Maddie estaba convencida de que, de pequeña, debió de recibir algún golpe en la cabeza que le impedía captar las notas vibrantes y el tono adecuado de cualquier canción. Las notas que el profesor le hacía repetir una y otra vez le eran ajenas e iguales entre sí. Su hermano salía corriendo de la casa cada vez que oía llegar a su profesor y los criados se encerraban en las cocinas.
—Jeff, creo que deberíamos volver a casa. ¿No notas nada extraño?
Su hermano, distraído con un periódico extendido sobre sus piernas, se removió molesto, lo dejó en el asiento y abrió la cortinilla del carruaje. Al mirar al exterior arqueó las cejas sorprendido ante la desolación de la calle. Sacó por completo la cabeza por la pequeña ventana y sus ojos verdes, como los de Maddie, la miraron incrédulos.
—Será mejor que volvamos, los ánimos están un tanto revueltos y es posible que hayan cancelado la ópera. —Golpeó el techo con su bastón y gritó al cochero que regresaran a casa. Sonrió a medias y cogió la mano de Maddie para tranquilizar su expresión de miedo.
—¿Son otra vez esos horribles nacionalistas? —preguntó Maddie.
—No es solo eso, los que quieren una Alemania grande y unida ven amenazados por Inglaterra y Francia sus ansias coloniales. Recelan de los que no piensan como ellos.
—Por eso nuestros amigos han desaparecido, nadie quiere tratar con dos extranjeros. El otro día, el profesor Fitz le pidió a padre que buscara un sustituto para mis clases. ¿Y has visto cómo nos miran los criados? Estoy segura de que escupen en nuestra comida, un día nos echarán bicarbonato en la sopa.
Jeff no tuvo más remedio que reírse de las cosas que se le ocurrían a su hermana.
—Tratamos bien a nuestra gente, Maddie, nadie va a echar bicarbonato en la comida.
Maddie refunfuñó, su hermano no pasaba tanto tiempo como ella en la casa ni era consciente de los cuchicheos, porque alemán sabía poco. Ella lo había aprendido de verdad, escondida tras la ventana de la cocina, sentada en el jardín, oyendo las palabrotas del carnicero cuando traía el pedido, de la cocinera flirteando con el mayordomo y de las doncellas contando sus affaires nocturnos. Berlín era una ciudad nocturna, tan distinta de la luz de París o de la niebla de Londres y, sin embargo, igual que en todas, la gente se enamoraba, guardaba secretos y vivía como si no existiera otra realidad. Maddie guardaba muy dentro esos pensamientos; después de vivir en tantas partes sabía cómo cambiaban los edificios, la forma de vivir o las costumbres, pero algo permanecía igual en todas partes: las emociones, esas que a fuerza de vivir en soledad ella había enterrado muy profundamente. Había recibido muchas proposiciones de matrimonio, colegas de su padre, embajadores de otras naciones, jóvenes idealistas, elegantes petimetres y serios políticos. Y a todos y cada uno de ellos los había mirado con frialdad, nunca había sentido amor en toda la extensión de la palabra. Solo una vez se había permitido sentir algo, un joven artista en París, Philippe, y después de unos breves encuentros en que perdió la inocencia supo que no podía amarlo al pertenecer él a otras mujeres. Tuvo la certeza, pese a su juventud, de que en el extenso mundo que conocía nadie conseguiría jamás llegar hasta su corazón, ni tener un lugar al que llamar hogar. No hubo más enamoramientos, como si se hubiera quedado vacía después de tantas ilusiones perdidas.
—Entiendo que vean en los franceses a sus enemigos, durante mucho tiempo han peleado por ampliar sus fronteras, pero ¿por qué la toman con nosotros? Somos americanos.
Jeff la miró con una sonrisa, Maddie era muy inteligente y se cuidaba muy bien de no hacer esas preguntas delante de nadie, excepto de él y su padre. Desde muy pequeña había aprendido que ninguno de esos hombres de mundo, que se jactaban de progresistas, aceptaba a una muchachilla que desde pequeña había aprendido de política refugiada bajo el escritorio de su padre, jugando a no ser descubierta. Probablemente, Maddie fuera capaz, a sus veinte años, de dar un discurso acerca de política exterior o mediar en los Tratados de Viena sin ayuda de nadie. A veces, eso divertía a Jeff cuando veía a su hermana escuchar a esos dignos hombres hablar incongruencias y tener que callar como una buena chica.
—Nuestro país no apoya a nadie, por eso mismo los alemanes nos censuran, creen que deberíamos estar de su lado, al igual que los franceses o el Imperio austrohúngaro, no comprenden, en su egoísmo, que América es libre.
—¿Nuestro país, Jeff? ¿De verdad consideras América nuestro hogar? Mamá era inglesa, hemos pasado más veranos en Shields que en ningún otro lugar. Eligió esa casa de ensueño para pasar sus últimos meses.
Unos gritos lejanos distrajeron a Jeff que, una vez más, se asomó por la estrecha ventanilla del carruaje. Habían cedido el coche a su padre en previsión de una reunión de urgencia en casa del embajador inglés.
—¡Dé un rodeo! —gritó su hermano al cochero. La orden llamó la atención de Maddie por el tono exigente que apenas oía en boca de su hermano y volvió a abrir las cortinillas. La calle estaba abarrotada con gente de todo tipo, amas de casa, hombres trajeados, obreros teñidos aún de carbón y jóvenes estudiantes. Enarbolaban carteles que decían cosas horribles sobre los extranjeros, se arengaban unos a otros con consignas escuchadas cien veces por Maddie en las calles. El carruaje intentó dar la vuelta, pero ya era demasiado tarde. La masa engullía las calles, la gente rozaba los laterales del vehículo, alguien al pasar arrancó la cortina de la ventanilla, y Jeff empujó con el bastón a un hombre que había abierto la portezuela.
—¡Jeff! —gritó Maddie, asustada, mientras se acercaba a su hermano que, en ese momento, daba un puñetazo a otro atrevido que había asomado la cabeza dentro.
—¡Señor! Deberíais salir del carruaje.
Maddie pensó que el cochero estaba loco, ¿salir del carruaje en mitad de aquella masa de gente enfurecida? ¿Por qué se ensañaban con ellos?
—¡Vamos, Maddie! ¡Hay que salir!
Jeff cogió su mano y tiró de ella hacia su lado de la puerta, notaron cómo el carruaje se movía a un lado y al otro, intentaban volcarlo con ellos dentro. Con un nuevo tirón, Jeff dio una patada a la puerta con todas sus fuerzas y la llevó consigo fuera. Maddie no había puesto un pie en el suelo cuando el carruaje se volcó por completo entre los gritos de triunfo de la gente. La masa, enardecida por su victoria, la empujó empeñada en destruir el carruaje y, por un momento, se soltó de la mano de su hermano. Maddie vio más adelante otros vehículos volcados, gente sobre ellos gritando de triunfo. Su casa estaba a tan solo unos metros, allí estarían seguros, nadie se atrevería a entrar en la embajada americana. Con sorpresa, vio que los dos gendarmes que últimamente guardaban las puertas no estaban. Un hombre junto a Maddie le pisó los pies, el ruedo de su vestido rasgado en su ansia por alcanzar al resto, que ya se disponía a atacar a otros incautos atrapados en su carruaje.
—¡Moon! —El apelativo cariñoso con el que su padre llamaba a Maddie hizo que se levantara recogiendo las faldas de su vestido, sin atreverse a permanecer un segundo más en el suelo entre las botas de aquella gente.
—¡Maddie! —Su hermano apareció a su lado de nuevo, con el labio sangrando y la manga de la chaqueta colgando del brazo—. ¡Corre, Maddie! Te abriré paso hasta la casa.
Maddie miró hacia la entrada, a pocos metros la gente se agolpaba en busca de nuevas víctimas a las que zarandear y golpear. Jeff se adelantó soltando puñetazos a quien intentaba detenerlos; una mujer tiró del pelo a Maddie para intentar frenar su avance y se quedó con un mechón de pelo en la mano entre chanzas; una de sus horquillas de brillantes fue bastante premio porque, entre risas, la exhibió como un trofeo. Maddie intentó levantar la cabeza para ver cuánto quedaba hasta el refugio seguro de su casa y creyó oír de nuevo a su padre llamarla: «¡Moon!». Entonces, Jeff se paró en seco. Maddie trepó a una de las ruedas de otro carruaje volcado y lo vio. Su padre, en un intento por ayudarles, había salido de la entrada segura de la casa, la gente lo engullía, los golpes sobre él se sucedían, vio mazas, martillos… Jeff intentó abrirse paso de forma desesperada, a golpes, bastonazos, codazos y, tras él, Maddie.
Las sirenas sonaron más lejos, la policía llegaba y la gente comenzó a dispersarse olvidando sus carteles, su algarabía; huían por los laterales de la plaza de París, por las callejuelas de los alrededores, dejando a su paso cristales rotos, botellas vacías, gente herida en el suelo. Siguió a su hermano cuando empujaba al resto que tardaba en dispersarse y, cuando Jeff se agachó, supo que era su padre el que permanecía quieto en el suelo, el rostro manchado de sangre, el traje descompuesto. Maddie se inclinó junto a Jeff mientras la gente tropezaba con ellos y les pisaba sin consideración en su huida. Entre los dos arrastraron el cuerpo de su padre hasta el interior de la casa, ninguno de los criados acudió en su ayuda, nadie que pasaba les ofreció su compasión. Maddie, una vez que estuvieron dentro, cerró la puerta con violencia, su hermano trataba de reanimar a su padre. Los ojos fijos, abiertos con temor, el brazo en una extraña postura. Habían matado a su padre, una masa de gente había pisoteado su traje y sus gafas colgaban rotas de la oreja. Un grito de dolor. Era Jeff encendido de rabia y dolor. Maddie se levantó y atrancó la puerta con una barra de metal, todas las embajadas tenían una, aunque jamás había tenido que usarla. Se sentó sobre el suelo dolorida por los golpes y, extrañada, sintió algo caliente recorriendo su mano, era su propia sangre. Maddie, por primera vez en su vida, se desmayó al ver correr el hilillo rojo por su mano.
Capítulo 2
—Se recuperará bien, solo ha sido un corte limpio en el dedo, el anillo que llevaba en el dedo meñique debió de causar la herida al ser arrancado con violencia.
Jeff sonrió y se sentó junto a Maddie en la cama.
—Ahora tienes una herida de guerra, Maddie.
Maddie giró el rostro hacia la luz que entraba por el ventanal y levantó su mano izquierda extendida, aún se veían unos pocos puntos en el dedo más pequeño. Había perdido un trozo del dedo y tenía una apariencia extraña, aun así, mucho mejor que hacía días. Días no. El día en que su padre murió por culpa de aquella turba.
—Entiendo que, en una jovencita impresionable y tan delicada como usted, fräulein Gibbons, pueda parecer el fin del mundo.
Maddie apartó la vista de su mano y miró al doctor que había cuidado de ella después del accidente, él único que había querido acudir a casa de unos extranjeros tras los disturbios, y calló. Había hecho lo que nadie se había atrevido y se merecía cierto respeto. ¿Delicada? Desde luego, no se tenía por una muchachilla desvalida.
—Gracias, doctor, le agradecemos mucho que siga visitándome, pero ya no será necesario, mi hermano y yo nos vamos de Berlín.
El doctor asintió, comprendía la situación de los dos jóvenes, sin más familiares que su padre fallecido, y extraños en Berlín. Las revueltas habían cesado, pero no los susurros en las esquinas ni los panfletos subversivos, él lo sabía bien, era judío en un país que no era el suyo, siempre vigilado.
—Si tienen dónde ir, sería lo mejor —les dijo mientras recogía su maletín de curas—. ¿Tienen parientes en algún lugar?
—No se preocupe, podemos valernos por nosotros mismos, mi padre era muy cuidadoso con estas cuestiones.
—Entonces, les deseo buen viaje y que la fortuna los acompañe, piensen que son muy jóvenes, yo en su lugar me alejaría de la vieja Europa y volvería a América.
Jeff asintió ante el consejo del doctor y Maddie lo despidió con una sonrisa. Su hermano acompañó al hombre hasta las escaleras y Maddie los oyó alejarse. Volvió a levantar la mano, el doctor había hecho un buen trabajo, apenas quedaría cicatriz, se notaba levemente. Y, sin embargo, el día que murió su padre siempre estaría marcado en su piel como un amargo recuerdo.
Escuchó otros pasos lentos y pesados, el olor a tabaco de pipa llegó antes que Serguéi, puede que ella tuviera una cicatriz, pero el gigantón ruso cargaba con la culpabilidad en su rostro. Ese día, en el que su padre murió, él no estaba en la casa, sino en las carreras de galgos, tan frecuentes en los bajos fondos alemanes; Jeff lo había introducido en ese mundo subterráneo de Berlín. Poco importaba que fuera su día libre o que, de estar allí, no hubiera podido hacer nada contra el tumulto de gente rabiosa; sentía que los había defraudado. Maddie aún recreaba una y otra vez en su mente cómo había sucedido todo. ¿Por qué los guardias no estaban en su puesto como cada día?
—Dobroye utro.
Serguéi le dio los buenos días y se situó junto a la puerta ocupando todo el hueco, Maddie bajó la mano y le sonrió. Serguéi era lo único que les quedaba a Jeff y a ella, era de la familia desde que su padre lo trajo a su casa en Kiev a saber de dónde, solo sabían de él que no debía de haber llevado una vida fácil y su padre confiaba en el gigantón ruso con toda su alma. Desde entonces había estado siempre con ellos. De edad indefinida, en la madurez, no hablaba demasiado y a veces era un tanto protector con ella como si fuera una hija para él.
—Deberíamos hacer lo que dice el doctor y volver a América.
Maddie se incorporó de la cama sorprendida por las palabras del ruso, jamás le había oído expresar su opinión y quizá no más de tres palabras seguidas en inglés.
—No tienes por qué seguir con nosotros, Serguéi, pensé que querrías volver a Rusia, con tu familia.
—Vosotros sois mi familia, juré a lord Gibbons que nunca os dejaría solos.
—Mi padre no sabía que moriría, eres libre de ese juramento, Serguéi. Vuelve a casa, tienes que echar de menos Rusia.
Serguéi gruñó y se llevó la pipa a los labios, el tenue humo azulado llenó la habitación del olor al tabaco y Maddie puso cara de asco. El gigantón sonrió y guiñó un ojo con una sonrisa en los labios.
—Maddie, es solo una cicatriz —dijo al señalar su mano sobre la colcha—. Da aire interesante.
Maddie tuvo que reírse de los torpes intentos del gigantón por dominar el inglés y, al volver a mirar su cicatriz, encogió los hombros. Serguéi tenía razón, qué importaba una pequeña cicatriz, había que levantarse y seguir.
—El alma de una mujer es lo importante, no su aspecto, no sus ropas, no su peinado; su alma es real, es ella y solo ella, sin adornos. Acompaña toda su vida y tiene que convivir con el camino que elige.
Maddie se levantó con sus ojos verdes fijos en el ruso, no comprendía qué quería decir Serguéi, pero seguro que era algo sabio, maravilloso y solo para ella. Lo abrazó sin poder rodear por completo su cuerpo y él la reconfortó como solía hacer su padre, revolviendo su cabello con su enorme manaza.
—Todo irá bien, Serguéi, encontraré un lugar para nosotros.
Capítulo 3
Maddie se separó del ruso en el momento que sintió que se encogía su corazón. Si seguía abrazada a él acabaría por llorar y después se sentiría mal, defraudada consigo misma por haber claudicado a la autocompasión, no le gustaba aquel sentimiento que acechaba por cada rincón desde la muerte de su padre. Por fortuna, oyó los pasos de su hermano subir de nuevo las escaleras de madera, el rápido crujir le indicó que subía corriendo.
—Maddie, nos esperan abajo, el administrador de padre está aquí junto a otro hombre, quieren que estemos presentes los dos.
Maddie acudió junto al tocador y recompuso las ondas de su peinado frente al espejo, seguía pálida y unas profundas ojeras marcaban su rostro. Sus ojos verdes le devolvieron solo tristeza a través del espejo. Su rostro ovalado mostraba un tono pálido y sus labios, demasiado llenos, mostraban una mueca de resignación. Alisó la falda del vestido con ambas manos, con cuidado de no rozar su herida, y asintió mirando a su hermano y a Serguéi.
—Vamos allá entonces, acabemos con esto cuanto antes.
—¡Esa es mi hermanita! ¡Cuanto antes firmemos los papeles y veamos que las cuentas aquí están saldadas, antes podremos irnos de esta maldita ciudad!
Maddie suspiro profundamente, no podía engañarse, a Jeff le gustaba Berlín, su ambiente nocturno y su aire desinhibido, ahora todo había cambiado desde la muerte del padre de ambos. Su hermano había sido prudente los últimos días y apenas salía de casa, abandonando sus partidas de cartas en el club, a su joven amante y sus salidas a la ópera. Jeff fue el motivo de continuas preocupaciones para su padre, que veía cómo gastaba el dinero sin medida y apostaba sin conocimiento su patrimonio. Era Maddie quien siempre deseó poner millas entre la capital berlinesa y su destino, no porque aborreciera a la ciudad en sí misma, sino porque este sería su último viaje, estaba decidida a volver al que fue hogar de su madre, a la campiña, a Inglaterra. Siguió escaleras abajo a Jeff y juntos fueron hasta la puerta de la biblioteca. Como una niña, se puso de puntillas para mirar por encima del hombro de su hermano para atisbar al extraño que hablaba en ese momento en un perfecto inglés. Al administrador de su padre ya lo conocían, cada semana acudía metódicamente a las citas con su padre para informarle de sus inversiones. Serguéi, que caminaba tras ella, puso la mano sobre su hombro con una sonrisa y le dio un suave empujón para que entrara en la sala.
—Señor Hensley —saludó al administrador mientras el hombre intentaba levantarse de la silla en la cual estaba sentado, su enorme barriga se balanceó hasta que alcanzó la verticalidad y fue a besar la mano de Maddie. El otro hombre, más joven, vestía con elegancia, una flor blanca en la chaqueta, corbatín oscuro y el pelo negro y brillante muy corto, un rostro sin rasgos destacables pero atractivo. Enseguida Maddie supo, sin dudarlo, que era inglés, no hacía falta siquiera que hablase, la pose rígida, la ausencia de expresión facial y una excelente educación cuando besó la mano de Maddie.
—Permítame presentarles a un buen amigo de su padre, lord Whiteman.
—Perdone, ¿era amigo de nuestro padre? —Jeff frunció el ceño desconcertado, jamás habían visto a ese hombre en la casa.
—Lo he sido durante muchos años, pero si lo prefieren pueden primero atender los asuntos con el señor Hensley y después les hablaré de mi «amistad» con su padre.
Maddie siguió con la vista al señor Whiteman hasta que él, con discreción, se sentó junto al ventanal, apartado del escritorio y las sillas que los esperaban. En la mesa, un legajo de papeles que el señor Hensley se apresuró a abrir nada más sentarse. Maddie tomó asiento a la izquierda, frente al administrador, y Jeff a su lado. Ella se giró una vez para ver que Serguéi estaba en la puerta, con los brazos cruzados, su mirada estaba centrada en el señor Whiteman. Tan conocedora de sus gestos, supo enseguida que el ruso no confiaba en el extraño. Cerró la puerta con fuerza y lanzó una última mirada de advertencia a Maddie.
El señor Hensley pasó a detallar las cuentas bancarias, la herencia de Jeff en su mayoría y una asignación digna para Maddie, podría vivir sin tener que depender de un hombre. Su padre había conocido siempre su independencia y falta de interés por el matrimonio. Distraído a aquellas consideraciones, el señor Whiteman miraba por la ventana, como si el simple hecho de observar el trasiego de carruajes fuera más interesante que el tenue futuro que se desdibujaba ante los ojos de Maddie. Hensley terminó con la posesión de la mansión en la cual su madre había crecido en Inglaterra, a poca distancia de Londres.
—Como les digo, Southfield sigue habitado por los criados, pero en un estado lamentable, necesita reformas, el techado tiene algunas goteras y, veamos…, sí, aún se conservan algunos caballos que habría que valorar si se pueden vender, estoy seguro de que algún criador local… Y las cosechas son poco productivas ahora mismo. Su padre no les ha dejado demasiado.
—No se preocupe, pensamos volver a vivir en la mansión y entonces decidiremos.
Maddie sonrió a su hermano ante tal afirmación, pocas veces estaban de acuerdo en las cosas más cotidianas y, sin embargo, esta decisión había sido de los dos. Un hogar, un sitio estable, Southfield, el lugar donde pasaban los veranos de niños y siempre permanecía.
—En su lugar consideraría vender la casa, mis informes dicen que no está en las mejores condiciones, durante años su padre la mantuvo a costa de grandes inversiones en contra de mis recomendaciones. Vender sería la mejor opción.
Maddie se revolvió en el asiento impaciente.
—Si mi padre la conservó durante todos estos años sería por alguna razón —repuso contrariada por las opiniones meramente comerciales de Hensley.
—Entonces, decidido; si cambian de opinión al ver Southfield, háganmelo saber, siempre puede haber algún vecino que esté interesado en ampliar sus tierras. Señor Gibbons, señorita Gibbons, lamento mucho su perdida. Por mi parte ya he terminado. Señor Gibbons, ahora usted es el dueño de Southfield Manor —dijo Hensley mientras recogía sus papeles dispersos sobre la mesa—. Les dejo con el señor Whiteman.
Se despidió con una inclinación de cabeza y desapareció dejando tras él la sensación de que ambos hermanos se equivocaban con su decisión de volver a Inglaterra y el sinsabor de la duda.
Maddie se giró entonces hacia el señor Whiteman, él ya observaba a ambos hermanos, la actitud relajada y una sonrisa que intentaba ser conciliadora. Era un hombre sin duda interesante, misterioso y de gestos comedidos.
—Me parece una excelente idea que decidan regresar a Inglaterra, es más, yo iba a proponerles justamente eso mismo. Southfield es una magnífica propiedad, cerca de Londres, en los últimos tiempos es una zona muy exclusiva para gente adinerada. Incluso podrían reanudar viejas amistades y contactos de sus viajes.
Jeff cerró la puerta de la biblioteca y se acercó al señor Whiteman guardando la suficiente distancia para ver su expresión de cerca.
—¿Qué quiere decir exactamente?
—Que su hermana y usted pueden ser felices en la propiedad, incluso continuar la labor de su padre de una forma discreta.
Maddie se levantó entonces intrigada.
—¿Y cuál era la «labor» de mi padre?
—Era tan discreto que con toda seguridad ni siquiera ustedes lo saben, no solo era un excelente embajador, sino que si oía de forma casual alguna información importante o que mereciera la atención de nuestros oídos nos hacía llegar sus conclusiones.
—¿Está insinuando, señor Whiteman, que nuestro padre era un espía?
Whiteman sonrió con ironía.
—¡Qué palabra tan fea! ¡Espía! No, no. Su padre solo comentaba algunos datos relevantes con nosotros.
Fue Maddie quien sonrió esta vez.
—¿Por eso usted lo visitaba a altas horas de la noche?
—Puede decirse que sí, nuestra relación debía mantenerse en secreto dentro de lo posible.
—Y si ahora se ha arriesgado es porque sabía que abandonamos Berlín.
—Digamos que sí.
Jeff frunció el ceño e hizo una señal a Maddie.
—Y, a cambio, ¿qué compensación recibía nuestro padre?
—Su padre era un idealista, lo hacía por el bien de Europa. No sé si son conscientes de las tensiones entre las viejas potencias del continente, existe una alianza entre Inglaterra, Francia y Rusia contra Alemania y el Imperio austrohúngaro; sin olvidar América, que va y viene.
—Somos conscientes —afirmó Jeff—, pero Maddie y yo no somos tan altruistas ni considerados como lo era nuestro padre.
Maddie abrió los ojos con sorpresa al oír lo que su hermano insinuaba, de acuerdo en que esperaban algo más de lo que su padre les había dejado, pero de ahí a vender secretos de Estado o involucrarse con un hombre como Whiteman había un abismo. Era el maldito dinero la razón que atraía a Jeff como un dulce a un niño.
—Lo que intento decir es que serían colaboradores, ¿podemos llamarlo así? Y por supuesto recibirían una bonificación, digamos que por los inconvenientes que podamos tener. Sabrá, sin duda, señor Gibbons, que tenemos contactos y amigos que pueden ayudarlo a labrarse un futuro en Inglaterra. —Whiteman se golpeó la pierna con la mano, con una carcajada que encerraba cierta ironía—. Algo me dice que ustedes ya sabían que vendría a hacer esta proposición. —Ahora que miraba mejor a ambos hermanos, salvando el parecido físico, ojos verdes y pelo castaño, vio la conexión entre ambos. Esos jóvenes, en apariencia demasiado inocentes, que habían escuchado con timidez el testamento de su padre, habían crecido ante él. Demasiado mundo, demasiadas ciudades y vidas habían vivido como para ser como el resto de los amigos de su edad. Hensley incluso se había compadecido de los Gibbons y ahora Whiteman se temía que tendría que negociar con dos jóvenes avispados.
—Por supuesto, les ayudaremos a pagar las reparaciones de la antigua casa de su madre en Inglaterra.
—Y nos darán una manutención.
—Y un coche.
Maddie bajó la cabeza pensativa, todo aquello era demasiado bueno, Whiteman disfrazaba su proposición como si fuera un pícnic en una casa de campo y, sin embargo, no dejaba de ver todo el peligro que entrañaba aquella extraña propuesta.
—¡Cielo santo! ¡Son perfectos para este trabajo! —exclamó Whiteman al observarlos con atención.
—No estamos tan desesperados, señor Whiteman. —Maddie se giró para dirigirse a la puerta—. Jeff, no estoy de acuerdo con nada de todo esto, prefiero mantenerme al margen y, si lo pensaras mejor, tú tampoco aceptarías, hermano.
Pero Jeff era tozudo, impulsivo e imprevisible, y si ahora se oponía a él no haría más que azuzar su interés en la propuesta del señor Whiteman. Quizá, cuando estuvieran solos, Maddie podía convencerlo, hablar con él más despacio.
—Maddie, soy mayorcito.
—Desde luego, hermano.
Whiteman hizo una reverencia con cierto respeto y Maddie salió de la habitación, una vez cerrada la puerta se acercó a las escaleras y se sentó. Estaba hundida, no se veía capaz para continuar, Jeff había insistido con su mirada en que no se metiera en sus asuntos y Maddie sospechaba que iba a aceptar, dijese ella lo que dijera. Jeff y ella, ambos sabían lo que su padre escondía en cada país, en cada secreto y, sin embargo, los había dejado con lo justo para vivir y sin un hogar. Maddie se preguntó si no habría sido el continuo derroche de Jeff durante años lo que había pasado factura de verdad al patrimonio de su padre.
—Maddie. —El ruso se acercó, la madera crujió cuando se sentó a su lado—. Todo saldrá bien, os protegeré.
Maddie suspiró y se abrazó al cuerpo de su protector y amigo.
—Serguéi, tengo miedo.
—Eso es bueno, niña, es que sigues viva.
Serguéi sonrió con cariño, revolvió el pelo de Maddie como si aún fuera una niña, sus ojos se perdieron en el pasado, en su vida anterior con su mujer y su hija, todos esos años que vivieron juntos antes de que murieran, de que borrara esos años de su mente, pero nunca del corazón.
En el silencio de la casa, Maddie escuchó los pasos de Jeff en el piso superior y salió a su encuentro en el pasillo. Su hermano volvía tarde, el corbatín en la mano, la camisa fuera de los pantalones y aspecto de haber pasado una noche alegre. Maddie cruzó los brazos y se puso en medio, si su hermano creía que no iban a tener que hablar sobre ese hombre extraño, Whiteman, es que no la conocía en absoluto.
—Moon, tengo sueño, ahora no.
A propósito, su hermano había utilizado el apelativo cariñoso con que su padre había bautizado a Maddie, debido a su afición por escaparse de niña a los jardines y mirar la luna. Siempre le había gustado la noche, la oscuridad, las sombras y, al contrario que otros niños, que detestaban la noche, para ella era un momento de silencio en las ciudades, unos instantes en los cuales podía escucharse a sí misma con mayor claridad y sentirse especial.
—¿Dónde has estado? Después de que ese hombre se fuera, ¿a dónde has ido? Estaba preocupada, no es el momento de andar por la ciudad.
—Tenía asuntos que arreglar antes de partir.
—Esa mujer —susurró Maddie. Desde su llegada a Berlín, su hermano frecuentaba a una amante que solo en una ocasión Maddie había visto y le había producido tan mala impresión que durante un tiempo trató de advertir a Jeff acerca de ella. No juzgaba que esa mujer buscara amantes a pesar de estar casada, sino que Jeff volvía borracho, jugaba y parecía un petimetre desde que ella había entrado en su vida.
—No voy a discutir contigo, hermanita. Mañana saldremos de Berlín, solo quería despedirme de la ciudad, ya no tiene sentido que te preocupes.
Su hermano hizo intención de seguir avanzando hacia su habitación y Maddie lo detuvo con ambas manos en el pecho, los ojos de Jeff estaban vidriosos y, aun así, lo sintió tenso bajo sus manos a pesar de llevar aún el abrigo.
—¿Has aceptado la proposición del señor Whiteman?
Jeff cogió sus manos y esbozó una media sonrisa.
—Así que es eso lo que te preocupa… No, Maddie, he dicho que no.
Maddie exhaló una bocanada de aire como si se hubiera quitado un gran peso de encima mientras su hermano cogía sus manos.
—Estate tranquila, Maddie, no he aceptado. A partir de ahora me haré cargo de ti, intentaremos crear un hogar en Southfield, como querías.
Jeff le dio un beso en la frente y apartó su cuerpo con suavidad. Maddie dejó que se marchara, con su andar cansado. Su hermano se había deshecho de Whiteman y debería estar tranquila, pero algo molesto se instaló en sus pensamientos. Si Jeff hubiera aceptado la proposición de Whiteman, ¿se lo hubiera dicho a ella?
Capítulo 4
Maddie hubiera deseado viajar por tierra, detenerse incluso en París, volver a soñar junto al Sena con paseos en barco y sombrillas de colores para protegerse del sol, y quedarse unos días. Muy a su pesar, tuvo que conformarse con viajar hasta Hamburgo en un carruaje y allí coger un barco hacia Inglaterra. Vendió todo aquello que pudo, vestidos, sombreros, guantes, objetos de la casa, algunos los habían acompañado desde hacía tiempo de ciudad en ciudad, necesitaban el dinero y Maddie tenía la firme convicción de que al llegar a Inglaterra tendrían una nueva vida, podría almacenar cuanto quisiera porque al fin tenían un hogar. Nunca hubiera pensado que, al llegar a la moderna ciudad de Hamburgo, contemplaría los impresionantes barcos de la Marina alemana. Se construían a una velocidad increíble, enormes amasijos de hierro y máquinas de poleas aún más grandes que estos. La preciosa ciudad, llena de canales, estaba siendo abordada por marineros, obreros navales, grandes maquinarias oxidadas y, sobre todo, por el ejército alemán. Según llegaron al puerto vigiló de cerca a Jeff, su afición a los juegos y la bebida podía atraer a indeseables. Serguéi no se separaba de ellos y, aun así, su hermano encontró la forma de desaparecer unas horas. Maddie pidió, suplicó al ruso que lo siguiera, pero tan obstinado como siempre se negó a dejar sola a Maddie en uno de aquellos camarotes de segunda, lo único que podían pagar. Dos habitaciones contiguas, una para ella y otra para ellos, con apenas una cama, una mesa y cuatro sillas donde pasarían los siguientes días. No podían permitirse pasajes de primera ni acudir a la cubierta superior, así que Maddie se entretuvo leyendo uno de los pocos libros que le habían acompañado en el viaje. Serguéi se sentó en una silla, apoyó los pies en la otra y en mutua compañía intentaron ignorar cómo pasaban las horas sin rastro de Jeff. Como si fuera de mutuo acuerdo, Maddie vio por el estrecho hueco del ojo de buey cómo la noche caía, su pie empezó a tamborilear con impaciencia al mismo tiempo que los dedos de Serguéi golpeaban el reposabrazos de la silla. Una hora más y Maddie cerró el libro con fuerza.
—Serguéi, creo que se ha metido en problemas, partimos en unas horas, Jeff debería estar ya aquí.
El ruso bajó los pies del asiento de la otra silla como si con la posición su enorme cuerpo se hubiera quedado encajado en el asiento.
—Está bien, Maddie, cierra la puerta en cuanto me vaya y, pase lo que pase, no abras a nadie.
Maddie miró a su alrededor, asustada por quedarse sola en aquel camarote triste donde se oían todos los ruidos del pasillo; en las últimas horas habían escuchado hasta gritos y carreras.
—Encuéntrale, Serguéi, por favor. Te doy mi palabra de que no saldré de aquí.
Serguéi se detuvo un momento antes de salir y miró a Maddie con seriedad.
—Obedece —después salió y cerró con llave tras él. Maddie se quedó en silencio, sobre ella oía pasos de las cubiertas superiores, a los lados, murmullos de otros camarotes y por el pasillo un incesante vagar de gente. Intentó retomar la lectura deslizando los ojos por las líneas escritas sin que llegara a comprender lo que leía, ¿y si Jeff se había metido en verdaderos problemas? ¿Y si Serguéi no lo encontraba? Maddie se obligó a dejar de pensar así, era probable que su hermano hubiera perdido la noción del tiempo, que solo fuera eso. Debería haberle dicho a Serguéi que buscara en el puerto, en las tabernas, en los sitios de juego e incluso donde hubiera mujeres… Serguéi ya sabía los sitios que frecuentaba Jeff, no hacía falta. Maddie esperó, se sentó frente a la puerta, se levantó, dio vueltas por el camarote, hacía dos horas que Serguéi se había ido, el barco comenzó a emitir un gruñido desde las entrañas de hierro, se preparaban para zarpar. Un ataque de pánico sobrevino a Maddie, ¿y si el barco zarpaba y no había rastro de Jeff ni de Serguéi? No pensaba irse sola. Corrió a coger su capa, el pequeño maletín donde guardaba el dinero y las joyas, un fino cofre regalo de su cumpleaños, al levantarlo sintió su peso liviano y exclamó horrorizada. Lo abrió con cuidado y vio que solo estaban sus joyas, los pagarés y el dinero no estaban.
—¡No, Jeff! Pero ¿qué has hecho? —Desolada, se puso la capa y metió la cajita con las joyas en su bolsillo, era lo único que les quedaba si Jeff había decidido jugarse su único dinero. Los pasajes estaban pagados, pero aún debían llegar desde la costa inglesa a Southfield, cerca de Londres. Pensaba invertir aquel dinero en reformar la vieja casa, empezar con algo seguro. Cuando cogiera a Jeff iba a estrangularlo, su hermano era un inconsciente. Maddie fue hasta la puerta, descorrió el cerrojillo y tiró del pomo con fuerza. Nada, Serguéi había echado la llave. Empujó varias veces sin resultado y comenzó a golpear con los puños la madera, alguien de los que pasaban por el pasillo tendría que oírla y avisar a un marinero, alguien abriría la puerta.
Los rugidos del barco comenzaron a hacerse más fuertes, un movimiento y todos los engranajes de la nave se pusieron en marcha. Zarpaban. Maddie comenzó a gritar más fuerte, empujar la puerta con todo su cuerpo, tenía que salir de allí, no podía separarse de Jeff y Serguéi. El barco se inclinó hacia la derecha y Maddie volvió a golpear con los nudillos, entonces el chasquido de la cerradura sonó. Se apartó desconcertada cuando Serguéi abrió con expresión de echar el barco abajo. Suspiró al ver que Maddie estaba bien y ella lo abrazó aliviada, verse atrapada en ese barco zarpando había sido horrible.
—¿Y Jeff? Serguéi, ¿dónde está mi hermano?
El ruso entró en el camarote y cerró tras él con una calma que Maddie no entendía, el bamboleo del barco les indicó que estaban saliendo del puerto.
—Tenemos que detener el barco, ¿no lo has encontrado? ¿Dónde está Jeff? ¡No puedo irme sin él! —Maddie hizo la intención de ir hasta la puerta y el ruso la detuvo por los hombros. Los grandes ojos azules de Serguéi estaban cubiertos de lágrimas que Maddie no había visto antes.
—¡No! —gritó Maddie—. No me iré sin él, vamos, Serguéi, déjame avisar para que paren el barco.
—Está muerto, Moon, lo encontré en un callejón, le habían robado, seguro que después de salir de alguna taberna.
Maddie se quedó sin fuerzas, ¿por qué Jeff habría cogido todo el dinero? Alguien debió de ver lo que tenía y seguirlo. ¿De verdad Jeff había muerto?
—Tenemos que volver, Serguéi, enterrarlo, tal vez te equivocaste, tal vez solo estaba herido, tal vez…
—Moon, no bajarás de este barco, nada puedes hacer por tu hermano y no tenemos ni siquiera para su entierro ni para comprar nuevos pasajes. Debes dejarlo, las autoridades se harán cargo, ni siquiera estaba su documentación, ni siquiera sabrán quién es. —Zarandeó de tal manera el cuerpo de Maddie que ella se vio obligada a reconocer que Serguéi tenía razón, ¿qué podían hacer si volvían? Serguéi era ruso, la gente desconfiaba de los rusos, de los extranjeros, seguro que a él le encerraban y a ella la enviaban a un orfanato, apenas le faltaban unos meses para los veinte años. Con veintiuno alcanzaría la mayoría de edad y entonces quizá pudiera evitar ese destino.
Maddie se sentó en el borde de la cama, desorientada, triste, asustada y sobre todo enfadada, muy enfadada con Jeff por haber sido tan inconsciente, tan tonto. Ahora que podían empezar una nueva vida, una de verdad, con un hogar. Maddie pensó que era ella quien quería esa vida y no Jeff, él jamás ansió otra cosa que seguir llevando su lujosa y alegre vida, siempre había disfrutado de la ciudad, de los viajes. Esperó las lágrimas, como las de Serguéi, que vertía en silencio al otro lado de la habitación, pero no las hubo, tal vez porque ella no había visto muerto a Jeff y aún era incapaz de creer que jamás volvería a ver a su hermano.
Capítulo 5