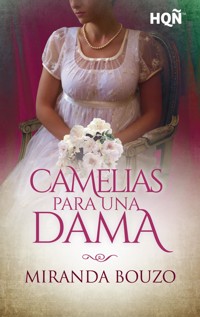3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
¿Quién dijo que una mujer no puede liderar una nación? No necesitan coronas, solo su ingenio y valentía. Amandine se ha criado en una taberna de un pequeño pueblo francés bajo la sombra de un padrastro hosco y cruel. Cada semana lleva cartas a la distinguida Leonor de Aquitania en la abadía, sin saber que es la reina cautiva de Inglaterra. Con la muerte del rey, Leonor es liberada y ofrece a Amandine un lugar en la vibrante corte inglesa. Pero detrás del glamour, el "juego de damas" de la reina revela un mundo de intrigas y secretos. En medio de este laberinto cortesano conoce a Broderick Campbell, el impetuoso "demonio escocés", cuya atracción por Amandine desafía los límites del poder y del deber. Broderick se ve atrapado entre la lealtad a su clan y proteger a la enigmática joven francesa, que parece ser la única que no lo teme. Esta es la historia de Amandine de Tours y su destino, marcado desde mucho antes de su nacimiento. Un viaje en la Edad Media entre dos de las naciones más poderosas, Francia e Inglaterra. "Nunca quise un reino, solo el valor para encontrar el amor". - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporáneo, histórico, policiaco, fantasía… ¡Elige tu romance favorito! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2025 Silvia Fernández Barranco
© 2025, Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Juego de damas, n.º 437 - diciembre 2025
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA).
HarperCollins Ibérica S. A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Shutterstock.
I.S.B.N.: 9791370009694
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Cita
Prólogo
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Epílogo
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Para vosotros, porque siempre estáis ahí.
Cita
«Nunca sabré si hay algo más grande que el ser humano; si es así, se olvidó de todos nosotros».
Prólogo
La reina observó otra vez a la joven Amandine de Tours cruzar el patio de la abadía de Fontevrault. En lugar de atravesar el camino central enlosado, siempre tomaba uno de los caminos laterales con timidez. Se perdía entre los arcos de piedra, apuntados al cielo, con su rostro unas veces en sombra y otras iluminado, los contemplaba con verdadera admiración. Tocaba las frías bases de las columnas y los adornos de flores que se dibujaban en el ojival, apreciaba la sencillez y la hermosura del tallado. Sonreía al dibujar con los dedos lo que los escultores habían tardado años en crear, como si supiera del arte del deseo de los hombres por inmortalizar la belleza. Salía al patio por el arco principal de los cuatro que conformaban una cruz. La mayoría de los abastecedores de la abadía entraban por la puerta lateral, cerca de las cocinas; Leonor pidió para Amandine, hacía tiempo, dispensa de entrar por el patio principal para admirar la talla de la santa junto a la fuente central. Leonor sabía que la niña admiraba la escultura, la perfección frágil del rostro y sus vestiduras en piedra delineadas con tanto esmero que parecían moverse con el viento. Se inclinaba ante ella a modo de saludo, sin embargo, Amandine no era en exceso devota, no al menos como lo eran la mayoría de los aldeanos. No estaba cegada por la religión. Eso, en cierta manera, reconfortaba el corazón de la reina, ella misma jamás fue partidaria del fervor religioso, ni siquiera cuando fue la esposa del rey de Francia, el más fiel seguidor de la fe en Europa. Amandine siempre fue una niña encantadora a la que pocas cosas se le podían negar; con su sonrisa cándida y sus ojos del color de un día tormentoso, se había ganado a Leonor y a las monjas. Su pelo ondulado, del color del otoño rojizo, tenía un extraño lustre para una muchachilla de taberna. Una vez a la semana, Amandine iba desde la ciudad de Tours a traer los rillettes, el delicioso paté que Leonor y sus damas adoraban untar en las calientes hogazas de pan de la madre Claire. Uno de los pocos privilegios que se le permitía a Leonor. Hacían tal prodigio de la cocina de las sobras en la misma taberna de Rue Colbert, a la orilla del Loira, donde Amandine trabajaba desde niña. En más de una ocasión, Leonor había intentado persuadir a la abadesa de que debía dedicarse un espacio de sus santos fogones a cocinar tal delicia. La abadesa siempre respondía que aquel manjar del Loira debía de ser pecado, ya que invitaba a la gula. Una y otra vez invocaba su priora la regla de san Benito, «mesura», decía, como si a los buenos cristianos no se les permitiera ser felices con la comida. Si la abadesa supiera que bajo aquellas delicias, en dos cestas, entraba en la abadía la correspondencia de Leonor, la niña y ella serían acusadas de traición. Y ella se quedaría sin sus rillettes. Los miércoles, un mensajero al que tenían prohibido hablar con Amandine dejaba aquellas cartas en la taberna en que vivía la muchacha, bajo las balas de pienso del establo. Amandine las recogía, las escondía entre las cestas de comida y el jueves se las entregaba a Leonor en la abadía. Demasiado peligroso, pero la muchacha hasta ahora lo había hecho muy bien, nadie sospechaba de ellas.
Amandine tropezó, con la carretilla que cargaba desde Tours, con las piedras salientes del suelo de la galería que daba al claustro. Hacía un largo camino cada semana, primero en carreta y, al llegar a Chalonnes Sur Loire, tenía que recorrer a pie el resto del camino hasta la abadía; siempre llegaba con los pies destrozados a causa de las botas melladas. Leonor hizo ademán de levantarse de su butacón cerca de la ventana para ayudar a la muchacha, pero, al momento, Amandine se recompuso, ignoró sus rodillas magulladas y siguió adelante. La reina se regañó a sí misma, demasiado mayor, demasiado aburrida, demasiado hastiada por permanecer allí encerrada, tanto que reparaba en una tonta caída. La joven era resuelta, tenía espíritu aquitano, lo que llenó de orgullo secreto su anciano corazón. Volvió a retomar su libro de juglarías, la única lectura que atraía su mente en los últimos tiempos, y dejó que de nuevo Amandine se acercara a traer sus cartas, dejara su carga, recibiera su dinero por la comida y se marchara una vez más.
Estuvo tentada de arrojar el libro lejos, levantó la mirada con anticipación, ansiaba que Amandine se aproximara ya, y deseó gritarle que se apresurase. La paciencia nunca fue una de sus virtudes. La niña entonces vio que observaba su camino, y con una amplia sonrisa dejó la carretilla para ir a saludarla, siempre se apoyaba en el antepecho de su ventana con timidez. El hecho de que la ventana estuviera abierta significaba que podía entregar las cartas. Pobre incauta, pensó Leonor, poco sabía que, en otro tiempo, cien guardias hubieran ensartado sus lanzas antes de preguntar a una campesina por qué se acercaba a la gran duquesa de Aquitania y monarca de Inglaterra. La reina contuvo el aliento al verla tan cerca, su pelo castaño rojizo, sus ojos azules, la línea de su mandíbula y, sobre todo, aquella inteligencia y astucia tras su mirada. Siempre supo de los orígenes de Amandine, a quién pertenecían su lucidez y corazón valiente, porque a pesar de que él ni siquiera lo reconocería, aquella niña era el vivo retrato de su hijo Ricardo, Corazón de León, el más querido de sus ocho vástagos.
—Majestad, me alegra veros tan bien, la última vez me dijeron que estabais enferma. No pude haceros entrega de todo —aludió Amandine a la última vez que estuvo allí. La ventana había permanecido cerrada y, al preguntar, una de sus doncellas le dijo que la reina no se encontraba bien.
Leonor intentó que su rostro pareciese indiferente a la pequeña. Un resfriado había sido el culpable de que las monjas insistieran una y otra vez en que cerrase las ventanas. No desobedeció, temerosa de que descubrieran a Amandine en su misión.
—Enferma, dicen. Solo de aburrimiento.
—Pero tenéis libros, ¿cómo podéis aburriros?
—Porque estoy presa, Amandine, y mis damas son tediosas, solo me dejan vestir vestidos oscuros y salir para orar; si no, me encerrarán de nuevo en la torre —replicó Leonor con una amplia sonrisa.
Amandine le devolvió las risas, ese carácter que todo el mundo temía en la reina, a la muchacha le causaba gracia desde hacía años. Leonor se percató de que había crecido, que sus rasgos se suavizaban, al igual que su cintura, y sus senos apretaban el desastroso vestido que llevaba. Era culpa suya, había querido ver a Amandine como una niña, cuando ya era una mujer.
—Ven conmigo a jugar a las damas y al ajedrez, he malgastado mi tiempo en enseñarte para que ya no acudas nunca a pasar tiempo con esta anciana.
Amandine frunció el ceño.
—No sois vieja, y sabéis que mi padrastro ya no me deja venir tanto, dice que me llenáis la cabeza de gorriones.
—De pájaros.
—Eso he dicho.
—Es un cabeza hueca, terco e ignorante, algún día iré a verlo. Dile que son órdenes de tu reina y debes venir a pasar un día entero conmigo como antes. ¿Qué será de tus clases de latín? ¿Y las matemáticas? ¿La astronomía? Te convertirás en una campesina ignorante, Amandine.
—Gastón me necesita en la taberna, se hace mayor. Dice que no sois nuestra reina, hace mucho que ya no sois la esposa del rey de Francia, ahora estáis casada con Enrique de Inglaterra y no tenéis autoridad sobre él. Cuenta que os encerró por poner a sus hijos en contra de él, que solo queríais el trono para vuestro hijo Ricardo.
—Tu padrastro es un lelo, no tiene la menor idea. Dime que no te pega ni te hace servir cerveza a los viajeros.
—Tengo un techo, comida y el calor de una chimenea, no puedo quejarme. ¿Cómo creéis que me gano la vida, majestad?
Leonor negó con la cabeza, disgustada; le gustaba estar con Amandine, disfrutar de la gloriosa juventud y la frescura de su carácter. Con tan solo ocho años, la niña que fue entró un día en la abadía, ella se hallaba entre sus damas, de eso hacía ya diez años, y en el mismo instante que vio su rostro supo quién era. Despidió a Anne con un encargo en las cocinas, era la dama que más tiempo llevaba con ella y podía reconocer los rasgos de la familia del ducado. En cuanto encontraron a la pequeña, había pedido que le llevaran a la bastarda de su hijo con la excusa de probar las delicias del Loira; esperaba a un ser asustado, delgado y carente de encanto, en su lugar apareció una niña bien educada, de rasgos aquitanos claros, ojos límpidos y tan hermosa como lo fue su padre de niño. Ricardo siempre había procurado no tener descendencia y no ser como su padre, que había dejado los condados de Anjou y Aquitania llenos de vástagos no reconocidos. La madre de Amandine había sido casi su primer amor, una de sus doncellas, que procedía de Tours, miembro de la nobleza del Loira, que, tras ser abandonada por Ricardo, cayó en desgracia. Amandine vio el mundo y su madre lo abandonó al instante; quedó el bebé en manos de la esposa de Gastón, el tabernero de Tours, el más grande local de Rue Colbert. La mujer de Gastón crio a la niña a cambio de un estipendio anual. Pocos sabían que Leonor había dejado morir a la madre de Amandine en aquel pabellón de caza para que nadie reclamara la paternidad a su hijo favorito, Ricardo.
—¿Tienes algo para mí, Amandine?
Los ojos de la joven brillaron con astucia. Deslizó la mano entre las costuras de su vestido y le tendió dos cartas. Con agilidad, Leonor las escondió en su escote; Amandine, siempre que veía ese gesto, pensaba que no había mucho que diferenciara a una tendera de una reina.
—¿De quién son? Os lo he preguntado muchas veces y nunca sois sincera.
—De todos mis hijos, muchas son de mi hija Leonor, en Castilla, otras del resto. Amandine, ya sabes que es mejor no hablar con nadie de esto, ni siquiera entre nosotras; si te interrogan, dirás que solo querías ganar unas monedas.
Escucharon unos pasos y la muchacha se retiró de la ventana de la celda. Leonor guiñó un ojo.
—Entra y juega conmigo, Amandine, una sola partida.
—¡Dejad a la niña, por todos los santos! Solo metéis cosas en su cabeza, no os dais cuenta de que corrompéis su naturaleza de sierva. Mimáis a la criatura.
Amandine abrió los ojos y gesticuló al imitar a la hermana Amelie, la ecónoma de la abadía; suponía que, por su carácter agrio, la madre abadesa le dejaba llevar las cuentas encerrada todo el día. Leonor se tapó el rostro, se sintió joven de nuevo, e intentó que la estricta monja no viera su sonrisa.
—Deberías estar en la despensa y no aquí, perdiendo el tiempo —continuó la monja sin darse cuenta de que Amandine suspiraba resignada.
—Sí, hermana, voy enseguida.
Amandine encogió los hombros resignada a marcharse tan pronto, le gustaba hablar con la reina; a veces, en sus ojos veía una chispa de juventud, había estado en lugares tan lejanos como Antioquía y tan cerca como Poitiers.
—Majestad, os prometo que el próximo jueves intentaré pasar antes.
Leonor retuvo la mano de Amandine entre sus dedos. La muchacha apenas llegaba de puntillas y solo veía sus ojos.
—Un día saldré de aquí, Amandine, y te llevaré conmigo a Londres. Te gustará, lo sé.
Amandine sonrió, la reina llevaba allí ocho de sus diecinueve largos años de cautiverio y nadie creía que fuera liberada hasta el final de sus días. Sus hijos, entre ellos Ricardo, lo habían intentado en más de una ocasión, y el rey inglés los castigó por ello con dureza. Si volvía a intentar escapar, sería enviada a su anterior cautiverio, que según ella era apenas una torre sin tejado en mitad del campo galés.
Se despidió de la reina con la mano ante la atenta mirada de la hermana Amelie y fue a cumplir con su encargo. Tal vez podría soñar con que la reina Leonor de Aquitania era liberada y pedía que fuera con ella para poder jugar a las damas todos los días. Inglaterra, Escocia, Gales, cruzar el Canal, países que debían de ser hermosos, llenos de montañas, enormes castillos de piedra oscura y ríos serpenteantes entre colinas verdes. Negó con la cabeza, ¡qué tontería soñar con castillos y viajes! Cogió la carretilla y sintió las durezas de los pies, que cada semana tenía que vendar de nuevo tras ese incómodo viaje. Gastón era tacaño, podía comprar un carro y un caballo, y Amandine no tendría que caminar más, pero entonces no sería Gastón.
Capítulo I
Amandine tenía los ojos abiertos cuando el sol despuntó sus primeros rayos sobre la pradera. Era el instante en que el rocío del verano enfriaba los tibios mares verdes del valle y elevaba la niebla desde el río. Sus ojos grises se entornaron para vislumbrar el momento en que la noche daba paso al sol y los primeros pescadores echaban sus botes al Loira. No se quedaban nunca en aquel punto, descendían por los meandros hasta encontrar aguas más abiertas donde la suciedad de la aldea no estropeara sus presas ni las redes. Carpas, anguilas, pequeños peces eran las capturas que en unas horas estarían listas para limpiar en la cocina.
Se desperezó, estiró los brazos, que con el tiempo ya casi tocaban el techo abuhardillado. Se concentró en aquel agujero del entramado de madera que había hecho que temblara todo el invierno. Por allí, la nieve y la lluvia se hacían hueco hasta congelar el suelo; tenía que encontrar la forma de taparlo. Gastón se había negado a pagar a un techador y ella no podía permitírselo, así que tendría que pensar en una solución antes del próximo invierno. Su habitación en la buhardilla era sencilla, con apenas la cama y un arcón donde, en el fondo, estiraba sus vestidos. Su padrastro le procuró una silla para, antes de acostarse, zurcir la ropa, pero, a causa de la humedad, se había deshecho después de las nieves. Amandine solía sentarse en primavera y verano en el suelo astillado a leer los libros que traía de la abadía. Leonor se los daba a escondidas y no podían ser muchos, ya que la abadesa no permitía que saliesen del lugar. Con ellos había aprendido a leer a escondidas después de las cortas clases de su amigo Luc y de las damas de la reina. Luc y ella eran inseparables desde niños, él era el hijo del curtidor, había conocido a su amigo cuando su padre llevaba a abatanar las telas a la Rue de Colbert, donde Amandine vivía. Luc, aburrido, se escapaba e iba a visitarla a la taberna. Los mejores recuerdos de su infancia eran con Jean Luc, los dos bajo un árbol mientras le enseñaba a leer con paciencia. Con el tiempo, los artesanos y comerciantes se habían trasladado a la otra orilla del Loira, donde la ciudad empezaba a crecer. Gastón se jactaba del buen ojo que había tenido al construir su taberna allí, solo había un camino antes de cruzar el puente, los viajeros se veían atraídos por el largo paseo bajo los altos arboles de la orilla y caían directos en sus fauces, sedientos y agotados. Era un ser rencoroso, ruin, avaro y cruel, Amandine lo sabía, pero le proporcionaba una habitación y comida. Leonor tenía razón, de vez en cuando se enfadaba con ella y le propinaba unos golpes, cada vez menos, porque se hacía mayor y era ella quien llevaba la taberna. Desde que Luc se había marchado a París, Amandine se preguntaba si aquello era la vida que le esperaba, si no existía otro mundo en el que vivir, algo más que ser. A sus dieciocho años, Gastón había rechazado a algunos pretendientes, no quería deshacerse de ella y que abandonara el negocio; eso le había dado un respiro, pero algún día tendría que formar una familia, era lo que solían hacer las chicas de su edad, algunas ya tenían uno o dos hijos. Tal vez su destino era otro y ella estaba esquivándolo sin saberlo. La posibilidad de huir lejos acosó de nuevo su mente.
Se puso su vestido de lana y bajó las escaleras; enseguida notó el olor a rancio, el de la cerveza en los barriles. Los primeros viajeros que bajaban a desayunar acabaron con todos sus estúpidos pensamientos; un día más de trabajo, un día más que caería en la cama desfallecida. Gastón frunció el ceño al ver que llegaba tarde.
—Piden el desayuno, menos mal que tengo un asado al fuego. Echa agua a la cerveza y empieza a moverte.
Amandine encogió los hombros resignada, lo del asado había sido cosa suya y no de Gastón: había encargado a Marie, que trabajaba en la taberna desde el mediodía, que lo pusiera a fuego bajo la noche anterior.
—Buenos días, Gastón —respondió Amandine. No había otra cosa en el mundo que enervara tanto a su padrastro como que perdiera el tiempo con esos modales que, decía, eran absurdos.
—Déjate de monadas y tira a la mesa; el señor acaba de sentarse y, mira su ropa, es rico. Eso es lo que tendrías que hacer, ganarte una buena propina.
Amandine no pensaba hacer tal cosa, ya era bastante que al pasar entre las mesas sintiera un pellizco en el trasero o algún atrevido posara la mano en su pecho. Había aprendido a deslizarse con premura entre los bancos y luego mandar a Marie a que ella sirviera a esos gañanes. No pensaba llegar a ese punto para poder comprarse un vestido nuevo o tomar un dulce en la plaza. Tal vez por ello, los vestidos de Marie eran tan hermosos y coloridos, y los suyos, trapos de lana marrón.
En ese instante vio cómo Marie balanceaba la cintura hacia la mesa del hombre de ricas vestiduras y sonrió, dejó que lo atendiera y se fue a aguar la cerveza.
La puerta se abrió y una ráfaga de aire llegó hasta ella; un hombre con ropas dos tallas más grandes, sucias y llenas de barro, entró en el salón de la taberna. Horrorizada, vio que tenía algunas salpicaduras de sangre en la camisa rota. Era habitual que algún mendigo fuera a rogar por comida, pero siempre entraban por la puerta de atrás y se quedaban allí hasta que les tendía algo de pan, a escondidas de su padrastro. El hombre era mayor, en sus ojos se adivinaba que estaba desconcertado; sin embargo, no desconfió de él, su expresión era dubitativa, como si estuviera avergonzado de sus vestiduras y aspecto.
Miró a su alrededor y vio que Amandine lo observaba, renqueó hasta ella, como si tuviera una herida en la pierna.
—Mademoiselle, ¿podrían ayudarme? Han asaltado a mi comitiva en los bosques de Chambord, me temo que no tengo para pagaros una comida decente ni alojamiento para esta noche. Si pudiera encontrar un mensajero que avise en mi hogar, podrían enviarme lo que le debo.
Amandine sintió que el anciano era sincero, no era el primer viajero que habían asaltado al aprovechar los senderos del bosque. Su corazón se conmovió de forma irremediable, ese hombre decía la verdad; era la ventaja de trabajar en una taberna, podías conocer a gente de todas las calañas y acabar sabiendo de sus intenciones por sus palabras y gestos. Ese hombre estaba desesperado. No eran buenos tiempos, la gente compasiva no abundaba, al igual que el grano; nadie ayudaría a un hombre necesitado cuando les costaba llevar comida a la mesa para los suyos.
—Siéntese cerca de la chimenea, le llevaré enseguida un poco de guiso y cerveza.
El hombre miró escéptico a Amandine, tal vez no esperaba que al ser tan sincero lo atendieran con amabilidad.
—¿No me preguntas siquiera quién soy, muchacha?
Amandine sonrió y encogió los hombros.
—Un hombre que no tuviera dinero, y quisiera aprovecharse de una comida sin pagar, no diría que no tiene dinero; basta miraros para ver que os habéis vestido con la ropa de otro, quizá uno de vuestros criados muertos en el ataque. No puedo dejar que sigáis camino herido y hambriento, seáis quien seáis, señor.
El anciano asintió e hizo caso a Amandine, se sentó junto al fuego, sonrió de placer al tender las manos y sentir la caricia del calor en la piel.
Gastón no tardó más que unos instantes en ir a susurrar en el oído de Amandine:
—Ese que ha entrado ¿tiene monedas? Parece un pordiosero.
Gastón podía parecer despistado, al tener el labio inferior hacia abajo, la gente lo tomaba por tonto, pero cualquiera que conociera a Gastón de Rue Colbert sabía que era ladino y tacaño. Y más listo que cualquier hombre de leyes.
—Lo han asaltado en el bosque, iba a darle tan solo una escudilla de guiso y un vaso de cerveza, necesita descansar. Por favor, Gastón.
—¡Ni hablar! Échalo ahora mismo o lo haré yo. ¡Solo me faltaba alimentar a todos los pobres de Aquitania y Francia! ¡¿Sabes qué pasaría si se corriera la voz, muchacha?! —Amandine pensó que ya se lo había dicho mil veces, pero permaneció atenta, no quería un pescozón en la frente—. Todos vendrían a mi taberna a pedirme comida y techo gratis… Bastante tengo con tenerte aquí, alimentarte y vestirte…
El anciano escuchó a Gastón, al igual que todo el salón, y se acercó despacio, la cojera era mayor, tal vez después de sentarse tan pocos minutos.
—No regañe a la muchacha, ya me voy.
Gastón siguió con su diatriba, cada vez más exaltado al ver como sus conciudadanos le prestaban atención y asentían. Amandine se deslizó por un extremo, hasta el fuego de la cocina; con el cucharón, rellenó de forma generosa una escudilla. Sumergió un vaso de madera en el barril de cerveza y huyó por la puerta trasera. Al principio no vio al anciano, con más atención miró hacia la calle y se dio cuenta de que estaba sentado en el suelo, en mitad de un charco de orines y barro; estaba en el lugar en que se desahogaban los clientes de la taberna.
—Monsieur, levantad, por favor. Mirad qué os traigo.
El anciano levantó la mirada y se incorporó en cuanto vio a Amandine cargada con un cuenco y un vaso. Como un poseso, se lo arrancó de las manos y se bebió el guiso; masticaba a medias mientras engullía. Amandine sonrió con tristeza, después tendría que recibir un golpe o dos en el trasero, pero aquel hombre sobreviviría un día más. En ese momento, el anciano se dio cuenta de lo grosero que parecía y tragó de golpe.
—No sé, muchacha, cómo agradecerte esto, si consigo enviar un mensajero a mi familia, te doy mi palabra, te devolveré todo lo que ha costado esta comida. Ni siquiera me dejaron mis armas.
—No tiene que hacerlo, buen hombre. Tome. —Amandine le tendió unas monedas de las propinas—. Vaya a la abadía de Fontevrault, allí las monjas lo acogerán, con esta limosna enviarán a algún muchacho que avise de donde está. Tiene que seguir el Loira por la vereda derecha, cuando vea otro río que no le deje continuar, tome ese camino, le llevará a la abadía. Pregunte por la cerillera, es una monja buena que lo ayudará.
El hombre no tenía las manos libres con la escudilla y el vaso, así que asintió con lágrimas en los ojos a aquella muchacha que se apiadaba de él. Escucharon a gritos el nombre de Amandine en boca de Gastón.
—¿Te castigará cuando entres? —Señaló el anciano la taberna con la cabeza.
—No se preocupe, Gastón grita mucho, pero sé que en el fondo me aprecia.
—Nunca olvidaré lo que has hecho por mí; aunque no lo creas ahora, me has salvado la vida, muchacha. ¿Cuál es tu nombre?
—Amandine, pero no se apure, tome el camino a la abadía, le llevará medio día, aquí le he echado algo para comer, por si tarda más con la pierna herida. —Sacó un mendrugo de pan que le metió entre las solapas de la sobreveste—. No se aparte del río y llegará con las monjas, ellas le curarán, no se preocupe.
—¿Tan cerca estoy de la abadía? Creí que no llegaría nunca y caería muerto en el camino. Que el cielo te proteja siempre, Amandine de Tours. Soy William de Mandeville, tu siervo para siempre.
Amandine rio al ver que la saludaba como si fuera una princesa, le dio un empujoncito en la dirección correcta para que iniciara su camino. Dejó que el anciano desconcertado echara a andar; no sabía si llegaría a su destino, parecía turbado y herido, pero no podía hacer más por él. Si llegaba, las monjas debían darle refugio, era su sagrado deber, al menos hasta que se curase. Esperaba que ese hombre consiguiera reunirse con su familia. Había sido la causa de que lo ayudara, tener una familia debía de ser maravilloso, el anciano había pronunciado esa palabra con verdadero afecto, era algo que ella jamás había tenido. Su madre aún estaba manchada con los líquidos de su nacimiento cuando murió, de su padre nunca supo nada. Un frío día de diciembre la habían dejado en la taberna y la mujer de Gastón acogió a la pequeña criatura que era a cambio de una fortuna de una desconocida. Y allí se crio entre pescozones y algún abrazo efímero de su madrastra, hasta que la mujer murió de fiebres cuando tenía solo seis años. Siempre pensó que Gastón se cansaría y al final prescindiría de ella, la echaría a la calle, pero, año tras año, seguía en la buhardilla, calentita en invierno y con dos comidas al día.
Gastón alejó aquellos pensamientos, gritaba desde la entrada de la taberna, había visto al anciano irse con la comida y ahora tendría que castigarla. Con resignación, entró sin mirar atrás, no podía encariñarse con cualquier viajero que pasara por allí.
Se preguntó si el anciano sería noble y conocería a Leonor, tal vez no llegara nunca a saber que la reina estaba tras esos muros desgastados de la abadía.
Capítulo II
Jean Luc entró en Tours, estaba cansado y hambriento; aun así, hizo la última parte de la vereda del río a la carrera. La ilusión de ver a Amandine de nuevo había hecho que olvidara los traqueteos del carro del campesino con el que compartió camino desde Orleans y la suciedad del viaje. Vio la gran torre de la iglesia; los andamios de madera estaban agrietados después del invierno y los albañiles habían vuelto al trabajo tras las heladas, ya recogían las herramientas, pronto anochecería. Según lo que decían, pretendían construir una enorme catedral como había en Ruan y París, pero por ahora solo se veían cuatro muros que encerraban la vieja iglesia de piedra para poder celebrar los oficios. Tardarían años en levantar aquellos primeros muros a la altura correcta, otros tantos en las columnas del interior, muchos más en construir los arbotantes que debían sostener toda la estructura que sujetaría el techado de madera. Tal vez ni Amandine ni él verían la catedral terminada, ni siquiera sus hijos. Jean Luc se detuvo y sonrió. Adoraba a Amandine desde niños, hasta que un día reparó en sus mejillas coloradas, las redondeces de su pecho, la forma en que sus caderas se movían con gracia; desde hacía tiempo, Jean Luc solo pensaba en desnudarla, hacer el amor con ella en la pradera junto al río, ver su cuerpo desnudo bajo el suyo. A sus dieciocho años, no había estado con ninguna mujer; sabía que sus amigos, después de beber en la taberna, visitaban la casa de Louise, en la plaza de Plumerau, donde los hombres acudían a aliviar sus necesidades por un rato. Él nunca estuvo interesado en esas chicas de mirada triste, por mucho que sonrieran y cantasen, no conseguían que su cuerpo reaccionara como cuando Amandine le rozaba el brazo o le besaba la mejilla. Amaba a Amandine.
Se acercó a Rue de Colbert, arrepentido en cierta forma, debería pasar primero por la casa de sus padres para que supieran que había vuelto de París. Siempre habían vivido mejor que sus vecinos, su padre era miembro del concejo de la ciudad; con sus ahorros, pudieron enviar a Jean Luc, su único hijo, a la universidad en París, recién fundada. Allí, Jean Luc empezó sus estudios jurídicos con cierto reparo, sus compañeros le veían como un muchacho de campo sin mayor interés. Un advenedizo en aquel mundo de hijos de nobles y ricos.
—¡Jean Luc! ¡Has vuelto! —Amandine gritó desde el otro lado de la calle y lo saludó con la mano. Ella no podía saber cómo el corazón de Jean Luc empezó a golpearle el pecho al ver la alegría en sus ojos.
Hizo señales y ella, dubitativa, miró hacia el interior de la taberna. Debió de avisar a su padrastro o a Marie, la muchacha que también trabajaba en la taberna, y cruzó a la carrera en su busca. Jean Luc hubiera deseado besar sus labios y abrazar su delicado cuerpo, cosa que no era apropiada de ninguna forma en mitad de la calle, así que se deleitó cuando ella le acarició el brazo, contenta de verlo.
—Acabo de llegar, ni siquiera he pasado por casa de mis padres. —Algunos curiosos comenzaban a mirarlos—. Vayamos al río, Amandine.
Asintió con alegría, Jean Luc era su único amigo y confidente. Lo había echado muchísimo de menos, con nadie podía hablar como con él. Jean Luc parecía más alto y fuerte, se había convertido en un hombre atractivo y culto, ¡iba a la universidad! Amandine deseaba que le contara cómo era París, la universidad, sus compañeros…
Corrieron hasta alcanzar la ribera, un banco de arena conducía a una isla en el centro del río, y ambos lo atravesaron mojando sus pies hasta la privacidad de los árboles. Amandine rio cuando sintió el frío del agua entre los dedos, sus zapatos tardarían horas en secarse, ni siquiera había cogido su capa, se arrebujó en sus propios brazos al mantener el equilibrio para no caer al agua. En cuanto estuvieron al otro lado, Jean Luc arrojó la pesada bolsa de viaje que llevaba al suelo y se abrazaron. Amandine reconoció el calor del cuerpo de Jean Luc como suyo. ¡Lo había extrañado tanto! Tras unos instantes, este separó sus cuerpos, ella se apartó también. ¿Por qué tenía aquella mirada su amigo? Entonces él la besó. Amandine lo apartó extrañada, nunca había sentido el mayor deseo de hacerlo. Veía a Marie con algunos hombres y su extraño brillo en los ojos después de besarlos. Jean Luc ahora mismo tenía la misma expresión que Marie.
—Amandine, te he echado de menos cada día.
—No hagas eso, Jean Luc. No quiero que me beses, somos amigos.
—¿Por qué no, Amandine?
—Te quiero mucho, pero no de esa manera que crees.
—Eres una cría aún, no sabes que me amas.
—Soy lo bastante mayor para saber la diferencia entre amistad y amor. No quiero que te enfades conmigo o te alejes, eres mi mejor y único amigo.
Jean Luc frunció el ceño hasta que los ojos anhelantes de la joven lo convencieron, o quizá se convenció a sí mismo de que era cierto lo que él pensaba, Amandine no sabía qué era el amor todavía. Él, más mayor y hombre de mundo, sabría esperar a que ella reconociera que lo amaba, tenían toda la vida.
—Ven aquí, tonta, solo te he robado un beso. ¿No quieres saber cómo es París?
Se sentó a su lado, convencida de que había entendido que no sentía lo mismo por él, y se dejó llevar por sus relatos del viaje, de las calles de París, el palacio de la Île de la Cité, donde vivía el rey de Francia y, como su esposa, lo hizo Leonor. A veces sonreía, seguro que Jean Luc se inventaba alguna que otra cosa, pero su relato era tan entretenido que no le interrumpió. Ambos, bajo la caricia del sol de primavera, mientras su vista se perdía entre las hojas doradas al dejar pasar la claridad, estuvieron horas aislados del mundo. Volvieron cuando la noche caía y Amandine atravesó el salón casi vacío a la carrera para subir a su buhardilla. Esa noche quería soñar con París y sus calles.
Capítulo III
Jean Luc esquivó a unos cuantos muchachos borrachos y llegó a la casa de sus padres. Golpeó con orgullo la aldaba de latón con forma de flor de lis contra la sólida madera hasta dos veces, ese detalle en la puerta indicaba que era la casa de uno de los concejales de la ciudad. Fue su padre quien abrió, los criados debían de estar en la cama. Tenían en el servicio a una anciana cocinera y a Lisbey, una muchacha que limpiaba y hacía la compra en el mercado.
—¡Muchacho! ¡Te esperábamos hace horas!
Jean Luc suspiró, algún vecino lo habría visto en la calle con Amandine e ido a contárselo a sus padres.
—Fui a ver primero a Amandine.
Su madre apareció desde la cocina con un gesto de enfado. Se parecían mucho, todo el mundo lo decía. Jean Luc tenía el cabello rubio de su madre y los ojos azules de su familia. Para ser una mujer, era bastante alta y ancha de hombros.
—Entra, Jean Luc —dijo su padre al apartarse para cerrar la puerta y echar los dobles cerrojos.
Lo abrazó en cuanto se giró y después su madre abrió los brazos para él. Jean Luc olió en sus ropas los restos del guiso de su madre y se relamió hambriento. Sobre la mesa del comedor había una jarra de cerveza; con seguridad, su padre lo esperaba levantado.
—Debiste venir aquí antes, ¿qué dirá la gente? Vas a ver a esa mujerzuela casi al anochecer en lugar de ir a casa de tus padres.
Jean Luc se sentó y decidió que prefería beber un buen trago de cerveza antes de contestar a su madre.
—Amandine no es una mujerzuela, trabaja en la taberna, nada más. No me importa lo que piensen de nosotros, algún día me casaré con ella.
Su madre sofocó un gemido, su padre se sentó frente a él.
—Tienes un futuro brillante. Cuando acabes tus estudios, puedes ser ayudante del juez, espero muchas cosas de ti, Jean Luc. No puedes casarte con la hijastra de Gastón el tabernero.
Jean Luc estaba cansado, la cerveza en su estómago vacío había atontado sus sentidos, y no quería decir algo a sus padres que acabara en una discusión; solo estaría una semana y no quería sobre él la vigilancia de ambos para que no se encontrara con Amandine.
—Pensaré en ello, padre.
—Eres un muchacho juicioso, invita a la hija de los Frasone a la reunión de la iglesia. Es una buena muchacha católica, su padre te ve con buenos ojos, hijo.
Jean Luc asintió. Nunca renunciaría a Amandine. Algún día sus padres tendrían que comprender; mientras, podía invitar a la hija de los Frasone para que dejaran de atosigarlo.
—¡Ojalá esa muchacha de taberna se case pronto! —deseó su madre. Jean Luc lo escuchó al llegar a su habitación en la parte superior de la casa. Una sonrisa afloró en su rostro. Sería con él, Amandine algún día sería su esposa.
Capítulo IV
Amandine se despertó sobresaltada, desde su cama podía ver la ventana inclinada, no había echado los postigos para despertarse al alba. Entraba una débil claridad y el frescor del amanecer. Volvió a escuchar el tañido de las campanas de la iglesia, una réplica lejana siguió al instante.
Se levantó y apoyó los pies descalzos en la madera fría. Esperó un instante para volver a escuchar. Otro doble tañido rasgó el silencio de la noche.
Casi se cae de la cama cuando Gastón abrió la puerta de golpe. Amandine siempre cerraba con el pestillo, había en ese momento dos caballeros alojados en la taberna y un soldado inglés, y nunca se había confiado. Gastón debía de tener una copia de la llave de la buhardilla que jamás hasta ahora había utilizado. Llevaba su camisón largo, desgastado y algo roído en los bajos.
—¡Vamos, muchacha tonta! ¿Es que no lo oyes? Son las campanas.
Recibió de Gastón una patada en el trasero al no moverse.
—¡Vístete! Hay que preparar comida, saca el pan y cambia los barriles.
—¿No deberíamos ir a la plaza con todos?
—¡He criado a una tonta! En cuanto se enteren de las noticias, ¿dónde crees que vendrán a comentarlo? ¡Aquí! ¡Te enterarás igual!
—Pero, Gastón, es el toque de muerte, escucha.
Gastón hizo lo que pedía y escuchó.
—Es una muerte —respondió con tono bajo y misterioso—. Pero no una cualquiera… Ese repicar solo lo he oído cuando murió el duque de Aquitania y después el viejo monarca de Francia. Un rey ha muerto, Amandine. Los ecos de otras campanas llegan de lejos, se oirá en toda Francia.
Enseguida se escuchó golpear la puerta de entrada; Gastón tenía razón, las noticias vendrían a ellos antes de que fueran capaces de salir de la cama. Gastón fue a la carrera escaleras abajo, los hombres alojados en el piso superior salieron de sus habitaciones perplejos. Amandine cerró y se vistió deprisa, Gastón apremiaba desde abajo que bajara ya.