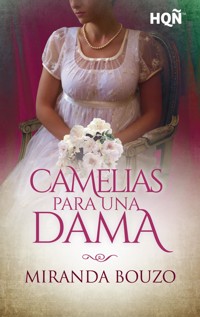6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiffany
- Sprache: Spanisch
El amor no se puede pintar Nela Sanz a está a punto de conseguir el puesto que siempre deseó como historiadora. Nunca imaginó que al hacer una simple lista de posibles benefactores para el museo en el que trabaja atraería a su vida a Soren Müller, un hombre misterioso que aparece con una proposición: llevarla hasta su hogar en Alemania para restaurar un cuadro. En el corazón de Baviera, escondido entre el verde de sus bosques y el frío de los cercanos Alpes, vive ese hombre de ojos glaciales y oscuros secretos, incapaz de sentir el tacto de unas manos sobre su piel. Nela poco a poco descubre a través de su pasión por el arte que algo la une a aquella tierra y al dueño del cuadro. En los límites entre el bien y el mal, en el mundo de los negocios enigmáticos y peligrosos de Soren, Nela descubrirá un amor único capaz de curar las heridas. El arte del amor A pocas semanas de su boda y creyendo tener su vida bajo control, Alice decide viajar a Alemania para ver a su amiga Nela, antigua compañera de trabajo en el museo. Waldhaus, la casa del bosque, la acoge entre sus antiguos muros, rodeada de los inmensos bosques de Baviera y las altas montañas de los Alpes, envuelta en los misterios de una familia peculiar que la atrapa en su red de engaños. Jürgen Müller sabe que su vida es un verdadero caos; traficante de arte, mujeriego, amante de los lujos, escéptico y prepotente entre otras cosas… Alice y él son polos opuestos sometidos a una misma atracción, la de un cuadro misterioso y legendario lleno de simbolismos que los llevará a la Ciudad eterna. ¿Será capaz la magia de Roma de conseguir que Alice vuelva a pintar?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 176 - marzo 2025
© 2020 Miranda Bouzo
El amor no se puede pintar
© 2020 Miranda Bouzo
El arte del amor
Publicados originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2020
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
® Harlequin, Tiffany y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1074-598-8
Índice
Créditos
El amor no se puede pintar
Cita
Primera parte
Manuela
Manuela
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Segunda parte
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Manuela
Manuela
Tercera parte
Soren
Manuela
Manuela
Manuela
Soren
Nela
Soren
Nela
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Manuela
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Nela
Soren
Manuela
Soren
Manuela
Manuela
Manuela
Manuela
Soren
Manuela
Cuarta parte
Manuela
Manuela
Soren
Manuela
Manuela y Soren
Soren
Nela Müller
El arte del amor
Cita
Jürgen
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Alice
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Alice
Alice
Jürgen
Alice
Alice
Alice
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Alice
Jürgen
Alice
Jürgen
Alice
Alice y Jürgen
Si te ha gustado este libro…
Todo el mundo discute mi arte y pretende comprender,como si fuera necesario, cuando simplemente es amor.
CLAUDE MONET
Toda historia verdadera empiezacon una simple elección.
Primera parte
Manuela
Allí estaba, frente al espejo, observando mi reflejo con mirada crítica. La imagen que me devolvía no era demasiado glamurosa ni sofisticada, al menos, no tanto como había esperado. Giré la cadera y los hombros a un lado y al otro para verme. El verde del vestido resultaba demasiado oscuro y esperanzador para un cóctel en el cual no me sentiría a gusto pidiendo dinero, subvenciones y nuevos objetos de arte para el museo. Nadie me avisó, mientras hundía la cabeza en libros y más libros, de que ser historiadora implicaba suplicar financiación a diestro y siniestro, piezas a otras entidades y seguir estudiando. Estaba atrapada por la rutina de cada día, donde las acciones que repetía una y otra vez empezaban a tomar el control sobre mi vida. Añoraba restaurar, volver al trabajo de laboratorio, mancharme los dedos con acetato y descubrir los colores que ocultaba cada lienzo, oler la pintura y los aceites. Vivir en los cuadros durante semanas, Florencia, París, ver la campiña inglesa o sumergirme en los palacios de Venecia. Pero si quería algo más, este era el único camino: olvidar el trabajo de campo y concentrarme en ascender. La vocecilla que últimamente resonaba en mi cabeza volvió con la misma fastidiosa pregunta una y otra vez: «¿De verdad es lo que quieres, Manuela?».
Al aceptar el puesto de coordinadora de exposiciones, estaba un escalón más cerca de ser directora del Departamento de Historia. No pensé en las consecuencias que llevaba implícita la coletilla «la más joven en ocupar ese puesto», una trampa para mi ego y para el resto de mis decisiones, cada una de ellas revisada por catedráticos mayores y con más experiencia, menos abiertos a las opiniones de Manuela Sanz.
—¡Nela, sal ya! ¡Deja que te vea!
El agudo grito de Alice me sacó de mis pensamientos. Nada había cambiado en el reflejo que me devolvía el espejo, y me saqué a mí misma la lengua. Suspiré, crítica. Tendría que valer.
—¡Entra de una vez, pesada! —grité, a sabiendas de que lo haría sin ser invitada, como siempre.
Alice se colocó detrás, con una mirada no muy sorprendida, como si todos los días yo anduviera por la casa con un vestido largo de fiesta y tacones. Al vernos juntas, ahogué un suspiro. Alice, mi amiga y compañera de piso, era alta, de figura estilizada, pelo rubio e interminables piernas y, por si fuera poco, con ese acento inglés que volvía locos a los chicos.
—¡Vaya! Has comprado el vestido en internet, ¿verdad?
—¿Cómo lo sabes?
Me giré sorprendida, con el ceño fruncido, que ya comenzaba a dejarme un surco en la frente. Una leve marca que con los años se haría profunda a fuerza de hacer el mismo gesto.
—Te queda dos tallas más grande. ¡Ay, Nela!
No es que a estas alturas pudiera fastidiarme su forma de acortar mi nombre, lo hacía desde que nos conocimos en la universidad y, al final, todo el mundo acabó por llamarme así. Se trataba de que, a veces, la voz de Alice parecía tener la misma entonación que la de una madre. Ahora no necesitaba a nadie que dijera «es que eres de caderas anchas, no es que estés gorda», ¡y sí, había comprado el vestido más grande porque los hacían minúsculos y no te podías fiar de las tallas!
—Los demás parecían faldones. Además, no tengo tiempo de ir a comprar y probarme cien vestidos… ¡Por si no te has dado cuenta, vivo en un estrés continuo!
—El color acentúa tu pelo castaño —pronunció Alice, fijando sus ojos azules en los míos, ignorando mis palabras. Tiró con fuerza de atrás hasta ceñirme la tela del vestido al pecho.
—¡No tires, Alice, que lo rompes!
—¡Ya está, ponte uno de los míos!
Suspiré fastidiada, no me entraría ni una pierna. Alice me dejó allí sin opción a réplica y corrió a su habitación de cuento rosa, antítesis de la mía, llena de libros en las paredes, el suelo, la cama. A ella, los muebles se los había pagado su padre, igual que el piso que compartíamos y por el cual yo pagaba un minúsculo alquiler, más simbólico que otra cosa. Apareció con una caja rosa chicle en las manos, del tamaño justo para contener una de sus adquisiciones de firma.
—No me valdrá y voy a enfadarme aún más —le advertí cabreada. Seguro que era precioso, me pondría los dientes largos y no habría manera de arreglarlo—. ¿Vas a infligirme esta tortura para nada? Eres cruel, Alice.
Su sonrisa de niña buena no me engañó, tramaba algo con sus ojos inocentes puestos en la caja. Con una inclinación de la cabeza y un movimiento de las manos, suplicó que la abriera. Sus pies comenzaron a golpear el suelo con pequeños saltitos y la imité con toda la ironía de la que era capaz. Alice a veces era un poco empalagosa, pero adorable.
El papel de seda blanco se deslizó al cogerlo, y bajo capas y capas descubrí un vestido azul marino, tornasolado, que brillaba bajo la lámpara del techo. Sin poder contenerme, lo cogí con cuidado, como haría con un pincel de Gouché, y la tela se desplegó hasta mis pies. Alice, con un movimiento brusco, tiró la caja al suelo y suspiró con ansiedad.
—¡Te gusta, ¿a que sí?!
No pronuncié palabra, me deshice de mi compra por internet en tres movimientos y, con la precisión de un cirujano, lo cogí con cuidado. Sentí el tacto de la tela acariciar la piel en su descenso, suave y cara, lujosa y prohibitiva. Alice corrió a mi espalda y deslizó la cremallera hasta arriba.
—Perfecto.
No cabía en mí por la sorpresa, el vestido me quedaba muy bien. Su reflejo en el espejo me dejó boquiabierta.
—¡Lo has comprado para mí! —Alice sonrió con tal cariño que quise abrazarla. Una seria advertencia se dibujó en sus ojos. Estropearía el vestido—. No deberías haberlo hecho —dije con la boca pequeña. Me quedaba de fábula, más pecho, menos caderas, un aire estiloso, lejos de mi forma de vestir habitual. No parecía yo y eso, en lugar de inquietarme, me gustó.
—Nela, no puedes suplicar fondos con algo menos elegante, créeme, sé cómo funciona esto. Por una vez, aprovéchate del dinero de mi padre como hago yo.
Nos miramos de nuevo a través del espejo y sonreímos. Desde el día que conocí a Alice éramos inseparables, tal vez porque no nos parecíamos lo más mínimo y nos complementábamos la una a la otra. A ella, su padre, dueño de un banco inglés, la obligó a compartir habitación en el colegio mayor con la esperanza de que se centrara en los estudios. «Soy consciente de que antes investigó hasta la marca de mi dentífrico»; y yo, una chica becada por su fundación y sin familia, encajé con ella a la perfección desde el primer momento. Alice comenzó a sacar mejores calificaciones y yo seguí sin despegar la nariz de los libros mientras la ayudaba a estudiar. La vi entrar y salir con el chico del momento y suspiré por cada uno de ellos, cada cual más guapo que el anterior. Al acabar la carrera, Alice consiguió el cargo de relaciones públicas e institucionales en el museo y yo pasé a ser la becaria de Historia Medieval. Hubo más chicos para ella, más maduros y guapos que los anteriores, y para mí la oportunidad de ir escalando puesto a puesto hasta hace seis meses. Entonces me convertí en la coordinadora de exposiciones temporales.
Me coloqué el escote del vestido con orgullo, sacando pecho, y Alice puso los ojos en blanco.
—Nela, ven, que te maquillo y te hago un peinado decente —murmuró tras darse un vistazo al pecho plano con el logo de los Rolling—. Vamos a dejar a tus benefactores con la lengua fuera.
Manuela
El museo estaba en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, un edificio sobrio del siglo XVIII que, bajo la luz de los focos azulados, era impresionante. Cada día a las nueve atravesaba las puertas de personal y, en ocasiones, no salía hasta bien entrada la noche. Por comodidad, nuestro piso estaba a veinte minutos andando, durante los cuales me deshacía de la tensión del día y que muchas veces me servían para aclarar la mente. Por fortuna, Alice había solicitado todos los permisos para organizar un servicio de aparcacoches para esa noche. Los invitados descendían por la misma escalinata de acceso a una alfombra roja que conducía a la entrada principal, cerrada habitualmente, pero que ese día, con ocasión de la gala, permanecía abierta y flanqueada por dos guardas.
Mientras avanzaba sujetando con cuidado la falda del vestido, repasaba en mi cabeza una y otra vez la lista con los posibles benefactores de mis próximas exposiciones. Una sola mujer, dueña de un imperio artístico, pero con su propio museo, y tres hombres: un empresario madrileño, artista ocasional; un jeque árabe de escasa moral; y el primero de la lista, un alemán, mi opción más fuerte. Soren von Müller, un apellido que parecía decirlo todo, origen germánico hasta la médula. Según mis fuentes, poseía una colección completa de objetos medievales expuestos en un palacio de nombre impronunciable en Alemania. Él podía ser mi llave para conseguir financiación, las subvenciones del ministerio eran escasas y, si el museo no atraía visitantes, serían menos el siguiente año. Lo más curioso era que, mientras que el resto de los nombres de mi lista los encontré sin problemas, de este último apenas localicé algunas reseñas en artículos destacados de Cristhie´s o de la casa Wildenstein. Omití indagar en algún que otro artículo sobre cierto oscuro episodio nazi de varios familiares, asuntos turbios. Sin embargo, por las fotos que encontré, era un anciano de cara bonachona y mejillas sonrosadas, dueño de un palacete. Un amante del arte clásico en todas sus facetas, pero especialmente en pintura.
Los invitados deambulaban por la enorme sala central del museo mientras contemplaban los altos techos de la bóveda principal. Se habían colgado esferas luminosas que creaban la ilusión de un cielo nocturno cuajado de estrellas, un cielo abierto sobre nuestras cabezas. Alice había desplegado todas sus dotes en decorar aquel espacio, hasta el atril en el que debíamos hablar los miembros de la junta era una especie de piedra ceremonial con detalles precolombinos que ocultaba el micrófono. Unas mesas con bandejas colocadas en un extremo de la sala, junto a las vitrinas que albergaban la maqueta del edificio, flanqueaban el acceso a la rampa que llevaba al corazón de las muestras renacentistas y a la escalinata que subía al primer piso, la primera decisión errónea, esa que provocó que la junta se enfrentara a mí en pleno. Había cambiado por completo el orden de las exposiciones: Renacimiento, abajo; Prehistoria y Arte Medieval, arriba, con sus armaduras, hachas, espadas y salas de tortura que llevaban al público más joven hacia salas que nunca recorrían o de las que pasaban de largo. Envié a restaurar gran número de obras, y fue entonces cuando solo pudo salvarme el dinero del principal benefactor del museo, el padre de Alice. Meses más tarde, mi visión del nuevo museo funcionaba algo mejor, más niños recorrían las salas con sus padres, inmersos en un juego que diseñó mi ayudante Juan, padre de tres preciosas criaturas, que además atrajo visitas escolares y triunfaba entre los pequeños. La recaudación crecía, con lo cual debía generar más expectativas y visitantes. La ambición se adueñaba de mis decisiones según mis colegas, pero, en realidad, era esa vocecilla infantil que habitaba en mi interior y repetía muy alto que no era lo suficientemente lista o fuerte para cumplir mis sueños.
Respirar hondo, levantar la barbilla y coger aliento; un paso detrás de otro, como si llevara subida a mis tacones una eternidad y no vinieran con el regalo de Alice. Una sonrisa se me escapó al ver a Juan con un traje azul oscuro tan impropio como el pañuelo rojo que adornaba su bolsillo.
—¡Está preciosa, jefa!
Sonrió con sinceridad y me permití relajarme un poco.
—Tú también, Juan. ¿Y tu mujer?
—No ha podido venir, no es fácil dejar a nadie con tres diablillos, y el sueldo no da para niñeras.
Lo miré con franca admiración, Juan trabajaba casi tanto como yo e intentaba subsistir con el poco sueldo que recibía del museo, además de algunas clases de dibujo que impartía en el colegio de sus hijos. Nunca se quejaba; optimista convencido, decía que algún día volvería a pintar y vendería sus cuadros por sumas millonarias. Llevaría a sus pequeños a Disney y a su mujer a París como segunda luna de miel.
—Lo siento, tendrás que conformarte con Alice y conmigo como acompañantes —le dije con una breve palmada en el hombro mientras buscaba alrededor a nuestra amiga—. ¿Y Alice?
—Creí que vendríais juntas, no la he visto aún —contestó Juan—. Puede que esté con los del catering en la cafetería ultimando algún detalle.
La gente comenzó a desfilar ante nuestros ojos. Soy malísima en este juego de unir rostros y nombres hasta que Alice, una vez tuvo todo bajo control, se puso al lado y, con todo su encanto, nos fue indicando quién era quién. Supongo estaba destinada a ser relaciones públicas desde siempre, como yo a estar en segundo plano. Evité a propósito a los miembros de la junta e intenté centrar todos mis esfuerzos en encontrar a los integrantes de la lista. Una suave melodía, interpretada por un cuarteto de música, proporcionaba una atmósfera relajante que invitaba a la conversación, mientras que los camareros comenzaron a servir las bebidas en bandejas doradas. Llevaba un rato intentando tropezar casualmente con la única mujer de mi lista cuando el jeque —número tres en mi lista— se acercó del brazo de Alice. Les seguía un hombre armario que no podía ser más que su guardaespaldas.
Soren
El coche se detuvo ante el antiguo edificio del museo. El jardín iluminado por luces de color azul le daba un aspecto nuevo a la piedra gris. Mirko abrió la puerta en un gesto silencioso y salí desganado. Estiré el traje oscuro antes de dirigirme hacia la entrada. Eso era lo que más apreciaba de mi sombra; nunca hablaba por hablar, el silencio no resultaba incómodo y no se desvivía por adularme, por eso llevaba conmigo más tiempo que nadie. ¿Tres años, quizá cuatro? Nadie aguantaba mis exigencias durante mucho tiempo; cuando pasaban la frontera del primer año, se relajaban, empezaban a cometer fallos y los despedía sin asomo de remordimiento. Mirko no, siempre respondía.
A pesar de la decoración elegante, lo regio del edificio y la suave melodía que flotaba en el aire, no había duda de que estaba en un museo español. Las voces distendidas y los gestos con las manos me chocaban, su expresividad y sus rostros morenos, en contraste con el lugar de donde venía, me trajeron el recuerdo de unas vacaciones en Madrid siendo un crío. Fueron quizá las mejores de mi vida porque mi padre, con quien tuve el dudoso honor de compartir nombre hasta el día de su muerte, se quedó en casa.
—Puedes irte, pero no te alejes demasiado. No creo que esto me lleve más de una hora —le dije a Mirko una vez nos encontramos en una sala abarrotada de gente.
—Si me necesita antes, estaré fuera —afirmó, y deshizo sus últimos pasos hacia el jardín.
En cuanto estuve solo, el director del museo acudió junto a mí, me estaba esperando. Roberto era un viejo amigo de mi padre.
—Soren Müller, ¿o debo llamarte Zählen von Müller? —dijo el hombre con una sonrisa, en alusión a cómo se dirigían a mí los empleados de mi casa.
—Con Soren bastará —contesté—. No hay condes desde tiempos del emperador Guillermo, como bien sabes.
Sonreí a mi pesar. Aquel hombre me caía bien porque tenía el honor de ser uno de los mejores amigos de la familia, y esa era una tarea bastante difícil. En ocasiones, Roberto Márquez nos había visitado en la casa de Ibiza, donde pasábamos los veranos, para tratar con mi padre algunos asuntos de sus negocios. Ahora, yo había heredado todos los tratos y contactos de mi progenitor porque, aunque ya no hubiera Zählen ni reyes, mi familia era una dinastía que debía conservar el poder y la riqueza de los Müller. Mis hermanos debían, de igual modo que yo, perpetuar los valores de nuestros antepasados con el nivel de vida que se nos exigía y la fortuna que necesitábamos para conseguirlo.
—¿Has venido solo, Soren? Es difícil verte en una fiesta sin la compañía de una mujer hermosa.
—Vengo por trabajo, Roberto, nada de mujeres —afirmé, metiendo las manos en los bolsillos.
Al momento, un camarero se acercó con una bandeja y saqué la mano con desidia para aferrar una copa de champán. Prefería algo más fuerte, pero tenía la boca seca por la anticipación. Madrid me ponía nervioso, me gustaba la vida en el campo, tranquila, o las calles de Berlín o München, Múnich, como lo llamaban aquí, ciudades conocidas donde la gente camina sin mirarse y la tenue luz de su sol no quema. Roberto sonrió al ver cómo aferraba la copa con una servilleta, evitando el contacto con el cristal. Si decía una maldita palabra sobre ello, lo mataría.
—La chica no querrá ir. Tendrás que tentarla con algo prometedor o no te acompañará a ningún sitio. Es la directora de coordinación y es nueva, no querrá dejar su puesto por un tiempo, la conozco demasiado bien.
—Pero es la mejor, ¿no es cierto? ¿O es que la junta y tú queréis deshaceros de ella? Roberto, no me cuelgues a una niña consentida sin idea de arte o te lo haré pagar.
—No es eso. Si yo tuviera que recurrir a alguien discreto en la actualidad, me aseguraría de que fuera ella quien hiciera el trabajo. Confía en mí.
—Roberto, no confío en nadie —aseguré mientras me llevaba la copa a los labios y sentía el líquido seco deslizarse por la garganta—. ¿La conoces bien?
Roberto sonrío ante tantas preguntas.
—Fue alumna mía en prácticas desde que empezó el segundo curso de la carrera y, cuando acabó sus estudios, la traje conmigo. Te lo aseguro, Soren, es magnífica en su trabajo.
—¿Dónde está?
Seguí con la mirada la dirección que Roberto señalaba con la copa en alto, hacia la masa de vestidos elegantes y trajes sobrios, lo que me indicó que en algún lugar de esa sala estaba mi objetivo. Observé un grupo mientras Roberto seguía hablando. Una rubia de pelo casi platino llamó mi atención con su vestido rojo, una mujer muy hermosa. A juzgar por sus gestos coquetos y su seguridad al moverse, del tipo que me gustaban para pasar el rato.
Vi cómo la rubia dejaba su copa al paso de un camarero y se despedía de sus acompañantes: un hombre de tez tostada y una mujer joven. En vez de seguirla con la mirada, observé con curiosidad a la chica que se quedaba en el pequeño grupo. Llevaba el pelo castaño recogido mientras sus ojos azules, los más azules que había visto nunca, miraban al hombre que estaba frente a ella con timidez. Su cuerpo estaba tenso bajo el vestido del mismo color que sus ojos y, poco a poco, vi cómo deslizaba sus brazos uno sobre otro, hasta cruzarlos en actitud defensiva. No le gustaba el hombre que se inclinaba sobre la piel de su cuello y le susurraba algo cerca del oído. Tras ellos, otro hombre, con toda probabilidad un escolta por su altura y envergadura, consultó el micrófono adherido a su oreja. Ninguno de los dos se dio cuenta de que la chica se sentía acorralada entre ambos, y fue entonces cuando ella levantó la vista en busca de ayuda. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron con intensidad y, al no conocerme, apartó la vista, avergonzada por su atrevimiento.
Sentí lo mismo que un cazador ante una presa acorralada. Tenía dos opciones: dejar que la abatieran o ayudarla a escapar. Normalmente, me daría la vuelta, no era problema mío, pero su rostro y su mirada limpia me impidieron hacerlo. Todo en ella hablaba de una suavidad e inocencia que ya no creí que existiera. A mi lado, Roberto hablaba sin parar a alguien que me acababa de presentar y no se percató de dónde estaba puesta mi atención, que aumentó cuando el hombre de tez oscura posó su mano en la espalda de ella y la recorrió con una sonrisa estúpida en la cara. Escoltada por ambos, la chica salió de la sala con paso reticente, no muy decidido.
«No es problema mío», me repetía, pero no podía olvidar que sus ojos no tardarían en perder su mirada limpia y ensuciarse entre la mierda que atraía el dinero.
Un camarero trajo un vaso, Roberto había tenido la deferencia de conseguirme un whisky escocés, y lo paladeé: Glenfiddich, el preferido de mi padre. Roberto lo sabía, y sonreí ante su iniciativa.
—Soren, vayamos en busca de tu chica —soltó Roberto como si fuera un chiste. Tenía ventaja, él conocía a la joven y yo no, tan solo había leído unos informes aburridos de una estudiante de Historia con un talento natural para la restauración—. Te presentaré antes al resto de la junta del museo, quieren conocer a nuestro próximo gran benefactor.
Tras un rato escuchando las absurdas adulaciones que le hacían a mi dinero, provoqué un accidente con una copa para alejarme un rato hacia los baños. Estaba cansado y aburrido de estas fiestas, solo había cedido por la amistad que unía a Márquez con la familia, pero si la chica no aparecía, lo haría a mi manera y no a la de Roberto. La mía consistía en que Mirko la secuestrara y la metiera en el avión rumbo a casa. Nada de negociaciones, nada de contratos de confidencialidad, el mundo se mueve por el dinero, el miedo y la extorsión, al menos el mío.
Un momento antes de perderme en el pasillo, lejos del bullicio, recordé a la mujer de los ojos azules y, tras dudar un segundo, seguí mi camino. No era problema mío, parecía lo suficientemente mayor como para apañárselas sola.
Al girar en dirección a la flecha que indicaba los aseos, fue cuando choqué con alguien: una mujer. La cogí de los brazos desnudos en un intento de que no cayera hacia atrás. Aunque mantuvo la cabeza agachada, reconocí su pelo castaño recogido y sus manos desnudas sin joyas, la única que no las llevaba en toda la fiesta. Aferrada a mi chaqueta, trastabilló por culpa de los tacones. Un leve aroma a perfume de rosas inundó mis sentidos, leve y tentador como ella.
—¡Eh!
Recuperó el equilibrio y me miró con esos enormes ojos azules antes de asegurarse de que no la seguían. Creía que no me daba cuenta de que estaba calibrando y decidiendo si confiaba en mí o no, pero ¿para qué?
—Lo siento, iba corriendo y no le vi —dijo mientras se separaba con delicadeza y esbozaba una débil sonrisa avergonzada—. ¿Puede ayudarme, por favor? —preguntó al fin, cuando sonó una voz profunda en el altavoz de la sala anunciando que Roberto Márquez iba a hablar.
Manuela
¡No lo podía creer! ¿En serio el jeque me había ofrecido dinero a cambio de sexo? ¿Cómo había podido caer en su trampa? Hablar a solas, había dicho. Sentirme tan amenazada con su guardaespaldas detrás y él avanzando hacia mí, sin importar que estuviéramos rodeados de gente, hizo que tuviera unas ganas tremendas de llorar. No podía permitir un escándalo con toda la junta en la misma sala, pero ya había sido el colmo que intentara propasarse. En ese momento le arrojé la copa encima sin reparos. ¡Que montara un escándalo si quería! A veces era idiota. Había ido sola con él en lugar de buscar a Alice o a Juan y que me acompañaran; en el pasillo, el muy idiota intentó besarme y bajarme la cremallera del vestido. Me resistí, pero unos pasos rápidos acercándose hicieron que me dejara en paz. Eso, y un pisotón con los tacones. Su guardaespaldas lo sacó de allí entre insultos.
—¡Eh!
Recuperé el equilibrio ante el choque con el enorme cuerpo de un hombre que me sacaba al menos dos cabezas, que me miraba con una ceja levantada a modo de interrogación. Lo primero que vi fue un hermoso rostro, un cabello rubio que contrastaba con una piel bronceada y unos ojos casi grises que me miraban como si pudieran atravesar mi piel y mis huesos. No sabría decir si era su traje sobrio o el curioso color de sus iris, pero había algo en él que parecía emanar confianza y poder.
—Lo siento, iba corriendo. No le vi —me excusé. No tenía opción, aunque me muriera de la vergüenza. Era el hombre de antes, el que me observaba fijamente en la sala central—. ¿Puede ayudarme, por favor? —le dije, al fin, cuando escuché la voz profunda en el altavoz de la sala anunciando que Roberto Márquez, mi jefe, iba a hablar. Me iba a presentar en menos de un minuto, así que me giré para dar la espalda a ese hombre y mostrar la cremallera bajada ante su mirada curiosa—. ¿Por favor?
Entonces él pareció comprender porque, sin decir una palabra, apoyó sus dedos fríos sobre mi espalda y con mano experta me subió la cremallera sin problemas, más despacio de lo que se consideraría apropiado.
—Se lo agradezco.
—No es nada. ¿Se encuentra bien?
Acento alemán y facciones nórdicas. Su tono de voz grave y sensual hizo que el corazón se me acelerase.
—Sí, muchas gracias —afirmé más tranquila ante su mirada, que no decía nada de él—. Manuela —me presenté, tendiendo la mano.
Lo miré un segundo y, sin hacer ni un leve gesto de estrechármela, persiguió mis ojos mientras un amago de sonrisa superior se abrió paso en su rostro. En ese momento daba más miedo que mi anterior acompañante, porque no leía nada en sus facciones, como si se esforzara en vaciarlas de emociones.
—Soren —contestó mientras se llevaba las manos a los bolsillos, dejándome con la mano en alto en ofrecimiento cordial, un gesto de agradecimiento y saludo en cualquier cultura. Afortunadamente, oí que me llamaban por los altavoces y bajé la mano, avergonzada.
—Pues gracias, Soren —logré decir mientras lo rodeaba, y él se apartó ligeramente para dejarme pasar.
Mientras avanzaba hasta la tarima donde Roberto Márquez me había dado paso para explicar el proyecto del museo, no pude evitar girarme. «Soren», curioso nombre. Sus ojos estaban puestos en mí, no apartaba la mirada, la sentía en la espalda y después sobre el rostro mientras hablaba ante aquellas personas. Me sonrojé y bajé la voz, pero volví a subirla al ver que los nervios iban a traicionarme e intenté no tocarme el pelo. Todo ese rato solo lo vi a él, como si el resto del público no estuviera allí. Su rostro, de mandíbula marcada y ángulos hermosos, emanaba seguridad y me atraía sin remedio. Sonrió con una mueca burlona cuando el silencio inundó la sala.
Al acabar, recibí un tímido aplauso. ¿Con la copa en la mano no se podía aplaudir o es que había resultado demasiado cargante? Mejor que nadie me preguntara qué había dicho, porque hablé por inercia, me sabía el texto de memoria; era la única manera de hablar en público. No veía al jeque entre los asistentes, esperaba haberle hecho un agujero bien grande en el pie.
Ya entre la gente, advertí que mi jefe estaba con Soren. Parecían discutir algo con total confianza y entonces, como una idiota, caí en la cuenta. ¡Soren… Soren von Müller! ¡Mi lista! ¡Ay, Manuela, tanto dinero tirado en los estudios para luego acabar siendo tan lenta! Debía de ser el hijo de ese hombre de las fotos de internet.
—¡Manuela, ven, por favor! —«Roberto, que ya sé quién es», intenté decirle con los ojos. Por favor, que el alemán no dijera nada del vestido. ¿Qué habría pensado? ¿Que venía de darme un revolcón con alguien?
Me aproximé a ellos, me detuve junto a Roberto y miré de frente a Soren con una sonrisa de disculpa.
Soren
Manuela ya sabía quién era, lo noté en sus manos nerviosas delante del estómago, apretándose los dedos. Su aire distraído me gustaba, no era muy guapa, pero así era mejor. Parecía muy vulnerable. Era la versión de chica estudiosa sin recursos que sale adelante sola. Por su forma de peinarse y sus ojos, daba la impresión de ser romántica e inocente, tímida e insegura. En los informes no había nada destacable sobre su vida personal: sin novios, vivía con una amiga, nada de escándalos en la universidad, sin motivaciones políticas ni aficiones. ¡Joder!, debí pedir fotos, pero entonces su cara no importaba. Había algo en sus gestos, en su forma tímida de mirar, como si ya conociera cuál sería su siguiente movimiento.
—Nos hemos conocido ya, Roberto —afirmé para ver la reacción nerviosa de Manuela.
Ella entornó los ojos con un gesto de súplica, no quería que le contara a su jefe que le había subido la cremallera del vestido antes de ser presentados.
Roberto nos observó alternativamente confundido y, sin saber por qué, decidí darle un margen a aquella chica; empezar con buen pie, creo que decían en su país. Contener mi carácter en lugar de arrastrarla del pelo fuera de allí, de una maldita vez.
—No formalmente, claro. Soren Müller.
Un brillo destelló en sus ojos al ver que no le ofrecía la mano ni la mejilla para un saludo. Lo asimiló y sonrió como si fuera normal.
—Manuela Sanz.
Quedamos suspendidos en un reconocimiento mutuo más lento después del primer encuentro. No parecía que mi cara la impresionase demasiado, curioso.
—¡Nela! —La rubia platino del vestido rojo se acercó a ella con cariño, ¿sería ella su compañera de piso?—. ¡Has estado genial, Nela! —La felicitó con sinceridad, se notaba por sus gestos que ambas confiaban la una en la otra y se apreciaban. Traía una copa en la mano para Manuela y ambas las chocaron con un ligero tintineo mientras la rubia me miraba con curiosidad.
—¿Tú crees? —le preguntó Manuela en voz baja. Se dio cuenta de que las estaba mirando interesado y suspiró, creía que la rubia era mi tipo. Pero nadie se percató de su decepción antes de presentármela ni de sus manos temblorosas—. Esta es Alice Barday, la directora de relaciones institucionales del museo.
La hija del banquero inglés, su compañera de piso. Manuela me retó con la mirada cuando Alice se inclinó para recibir un beso en la mejilla en forma de saludo, al que no respondí. Tan solo solté un breve «encantado» formal y seco y me giré hacia Roberto. Manuela me miró con la ceja arqueada, ¿le divertían mis manías? Era intuitiva, había calado enseguida mi forma de evitar el contacto y parecía contenta porque no observaba embobado a su amiga. Y yo me preguntaba: «¿me importa?». En ese momento, lo único que perseguía era poder hablar con ella cinco minutos sin que nadie nos interrumpiera, pero entonces se acercó la turba de la junta en pleno y desistí. Todo eso me agotaba. Con un gesto a Roberto, me dirigí hacia la puerta de entrada para marcharme. Al día siguiente la abordaría en su despacho, haría caso a Roberto y sería razonable con la chica.
—¡Señor Müller!
Su voz dulce hizo que me detuviera en la escalinata, desierta a excepción de los dos guardas de la entrada, donde esperé a Manuela con las manos en los bolsillos. Venía hacia mí a la carrera, un poco torpe por culpa de los tacones. Al ver mi impaciencia, se quitó los zapatos con un solo movimiento y, con ellos en la mano, me alcanzó. No sabía por qué, pero la escena entre los dos me recordaba a una película italiana.
—¿Se marcha ya?
Sus ojos azules me miraron con una leve esperanza. Si yo era la opción más decente para financiar su museo, los demás debían de ser penosos. Arqueé una ceja interrogante para dejar que hablara ella.
—Me gustaría poder hablar con usted con más tranquilidad y darle las gracias por lo de antes. El problema con mi vestido, ya sabe…
—De nada —contesté de forma esquiva. Quería que fuera ella quien propusiera vernos. Saqué el móvil para localizar a Mirko.
—No le reconocí, las fotos que encontré de usted…
¿Me había buscado en la red? Entonces lo comprendí: no era que no hubiese hecho los deberes, sino que mi padre aparecía en todas, aunque llevara muerto un año. Mismo nombre, diferente mierda.
—Mañana en su despacho a las nueve. —Incliné mi reloj para colocarlo en su sitio en la muñeca. Al final fui yo quien casi la obligó a vernos al día siguiente. Sin que se diera cuenta, miré sus manos desnudas de anillos, de dedos largos con el índice curvado a causa de sujetar los pinceles—. Mirko, recógeme en la entrada.
La dejé allí sin opción a réplica. Al momento apareció Mirko con el coche, abrió la puerta y entré sin darme la vuelta. ¿Cómo la había llamado su amiga? Nela. «Hasta mañana, Nela».
Manuela
Llegaba tarde. Me gustaba adelantarme media hora a los demás y ese día era puntual. Una de mis muchas idas de cabeza, según Alice. ¡Ay, Alice! Se suponía que anoche íbamos a celebrar el éxito de la gala, pero, tras la fiesta, se había escapado con su nuevo acompañante dejándome con una tonelada de cosas que contarle. Me hubiera gustado conocer su opinión sobre el alemán. Soren. Me gustaba el nombre; hay personas a las que no les acompaña, pero a él sí. Sus anchos hombros, su altura y su rostro de facciones nórdicas y ojos gris acero cuadraban a la perfección con él. Increíble que recordara tantos detalles, pero, en vez de dormir, había repasado una y otra vez la noche anterior, intentando averiguar el momento en el que me topé con el imbécil descarado del jeque y lo rápido que confié en Soren. Ni siquiera había conseguido nuestro objetivo, aún no tenía un benefactor para el museo y tal vez había centrado de manera equivocada mis atenciones sobre Soren Müller. «Mala elección, Nela».
Accedí por la entrada posterior. Gámez, el guardia jurado, me sonrió benevolente. Sabía que no me gustaba demasiado hablar a primera hora y nos saludamos como siempre, con un gesto de la cabeza y un breve «buenos días». Al mediodía le bajaba unas galletitas de la máquina en compensación por mi falta de ánimo por las mañanas y es que todo el mundo sabía que Gámez hablaba demasiado como para darle pie a esas horas. Bajé las escaleras a la entreplanta, donde estaban las oficinas del personal, sin reparar en que el café que llevaba en las manos goteaba sobre mis pantalones hasta que llegué a la carrera a la puerta de mi despacho.
—¡Aaainss!
Comencé a frotar la tela, pero ya era tarde. Entré con el bolso colgando, el vaso de cartón en peligro y otra vez con el ceño fruncido. La coleta se me deshizo y el pelo rozó la espuma del café ante mi mueca de asco.
Me quedé paralizada al levantar la cabeza. Junto a la ventana, de espaldas, estaba Soren Müller. A su lado, Roberto me miró con un gesto de advertencia ante mi entrada impulsiva.
—Llega tarde —dijo el alemán.
—No sabía que tenía visita.
—Se lo advertí ayer, quedamos a las nueve. Me gusta que mi gente sea puntual.
¿Su gente? ¿Yo era su gente? «¿Su?». No iba a avasallarme en mi propio despacho. Pasé por su lado mientras se giraba y se apartaba al ver mi café tan cerca de su carísimo traje.
—Bueno, lo habitual es que las visitas esperen en la entrada y que Gámez no las deje pasar.
—No es una visita habitual —contestó Roberto mientras le invitaba a sentarse frente a mí.
Él declinó la sugerencia y se apoyó en el radiador que había bajo los altos ventanales. Se metió las manos en los bolsillos y recordé la forma en la que la noche anterior había evitado todo contacto al presentarnos.
—Ya veo —me limité a decir mientras soltaba el bolso, el café y arrasaba con los papeles y libros desperdigados por mi mesa para no dejar nada a la vista de ese extraño. Tuve que girar la silla para poder verlos a los dos.
—He hablado con Soren acerca de la situación actual del museo. —Roberto dudó al verme fruncir el ceño—. Su padre y yo éramos viejos amigos y, dado que buscas algo con lo que podamos impulsar los fondos y que atraiga visitantes, creo que es el hombre adecuado para conseguirlo. —Iba a replicar cuando el jefe me pidió silencio con un breve gesto de la mano—. Todos sabemos que él estaba en tu famosa lista, yo solo medié un poco para que estuviera anoche en la gala.
No me gustaba la forma en la que Roberto hablaba. Se notaba que respetaba a Soren Müller, pero había algo más en sus ojos, parecía pedir disculpas con ellos cada vez que miraba.
—Ofreceré al museo uno de mis cuadros para su exposición temporal —dijo el alemán entonces.
Sorprendida, me erguí en la silla. La voz de Soren hizo que ambos lo mirásemos con interés.
—¿Qué obra sería? Pintura, objetos medievales, escultura…
El corazón comenzó a golpearme con fuerza el pecho, solo tenía que disimular un poco. La descripción de los objetos de la colección Müller que había hecho Cristhie´s era inmensa y estaba llena de tesoros de incalculable valor. Se creía que eran marchantes desde hacía siglos y se oían rumores acerca de sus oscuros contactos en el mercado negro del arte, capaces de obtener obras inalcanzables.
Soren me observó como si yo fuera un pez al que acababan de pescar e iba colgado del anzuelo boqueando. Curvó sus labios en una sonrisa cínica mientras sus ojos se entornaban.
—Lo que usted quiera, podrá examinar toda la colección si así lo desea.
—¿A cambio de…?
Le vi sacar las manos de los bolsillos mientras cruzaba la mirada con Roberto.
—Tendrá que venir a Alemania conmigo y restaurar un lienzo.
Me quedé helada. Restaurar un cuadro, ese pensamiento me perseguía a todas horas en los últimos días, como si con ello pudiera arreglar mi pasado roto. Sentí un escalofrío. En Alemania. Dejar mi vida, mi trabajo, mi casa. La restauración era un trabajo delicado que podía llevar semanas o incluso meses. Roberto se inclinó en la silla y rozó mi brazo para que apartara la mirada, que estaba fija en Soren.
—Manuela, no tomes una decisión ahora mismo. Piénsalo, el museo lo necesita y tu carrera, también.
Las palabras de Roberto me sonaron vacías: «el museo lo necesita y tu carrera, también». ¿Era todo una artimaña de la junta para deshacerse de mí?
—¿Qué significa esto, Roberto? ¿Queréis deshaceros de mí? —repetí en voz alta—. La junta quiere que deje mi puesto, es eso, ¿verdad? —dije mientras veía cómo el alemán se giraba, ocultando su rostro, para mirar hacia el exterior de mi despacho. El personal del museo comenzaba a pasar, rumbo a la entrada, con andar rápido, las sombras se reflejaban en las paredes del despacho creando formas alargadas.
—No iré a ningún sitio si no me dice exactamente qué tengo que restaurar. Además, ¿por qué no trae el cuadro aquí? Tenemos un equipo excelente que puede hacer el trabajo sin problemas.
Soren me miró de manera directa y su boca se curvó en una sonrisa irónica, supuse que nadie le hablaba así. Se pasó una mano por el pelo con gesto impaciente, mientras su reloj arrojaba un destello sobre las paredes.
—No —contestó al fin.
—Pues aquí acaba esta conversación. Salga de mi despacho.
Roberto se levantó de forma brusca.
—Estás cometiendo un error, Nela.
—Sal, Roberto —ordenó Soren sin levantar la voz.
—Escucha, Soren, aquí no hacemos así las cosas.
Ambos hombres se miraban como si ocultaran un secreto, me pregunté qué significaban esas palabras. ¿El alemán iba a amenazarme?
—Sal ahora, Roberto.
Que ordenara a mi jefe, el director del museo, que saliera de mi despacho de esa forma, me dejó muda. ¿Tanto poder tenía ese hombre? ¿Con quién se mezclaba Roberto? Estaba tentada de pedirle a Juan, que seguramente estaba pegado a la puerta escuchando, que avisara a la policía.
—Tu tesis —dijo Soren con ese acento sensual a medio camino entre el castellano y el alemán.
¿Mi tesis? Abrí los ojos sorprendida. ¿Se habría leído esas cuatrocientas páginas espesas y aburridas? Se acercó hacia mí sin dudar con un gesto de fastidio, como si hiciera conmigo algún tipo de concesión.
—¿La has leído? —volví a preguntar. Esa vez en voz alta.
—Dime tu precio.
Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Cómo no había visto la noche anterior el aura negra que rodeaba el gris de sus iris? Su sola presencia intimidaba, inclinado sobre mí, con la anchura de sus hombros y el corte a medida de su traje. No necesitaba un guardaespaldas con él, inspiraba temor por sí mismo. Sonrió de nuevo de manera arrogante, sabía que lo observaba sorprendida, con la boca abierta. La noche anterior ni siquiera me había dado cuenta de lo verdaderamente guapo que era y de sus increíbles rasgos, pero él sí reconoció la admiración en mi rostro. Debía de estar acostumbrado a que las mujeres lo miraran así. Tenía tal aire de suficiencia que daban ganas de bajarle los humos.
—No lo tengo, no dejaré mi vida durante meses por un rico caprichoso.
Extrañado, arqueó una ceja; no esperaba aquella contestación.
—Todo el mundo tiene su precio, Nela.
Salió con el andar rápido de un felino y, a su paso, dejó la puerta abierta. Cuando abandonó la habitación, respiré aliviada; me asustaba y atraía a partes iguales. Roberto asomó la cabeza y me miró como si fuera imbécil al ver cómo Soren salía, y Juan, desde la puerta, pedía explicaciones con los brazos abiertos y una mueca de extrañeza.
¿Se habría rendido Soren Müller? Lo dudaba, esa clase de poder no se obtenía de negativas.
—¿Qué relación tienes con ese hombre, Roberto? No me gusta.
Roberto se acercó y puso las manos sobre el escritorio para susurrar y que Juan no lo escuchara.
—Ve con él, Nela, por las buenas, solo serán unas semanas, a lo sumo dos meses. —Salió del despacho sin despedirse siquiera—. Haz caso por una vez en tu vida.
Aquella situación empezaba a asustarme. Roberto no dejaba de insinuar que aquel hombre era peligroso y, por otro lado, sentía curiosidad por Soren. ¿Qué quería que restaurara? ¿Por qué tenía que ir a su casa? ¿Por qué no? Hacía días que me sentía perdida, ansiaba volver a trabajar con un cuadro, aunque tal vez solo era el estrés por el que estaba pasando. ¿Sería posible que el alemán tuviera un cuadro importante? ¿Por qué yo? Había cientos, miles de restauradores en el mundo, ¿y tenía que ser yo? Mi tesis. Soren la había leído, ¿tendría que ver con ella? Tardé dos años en acabarla, y fue más difícil que cualquier asignatura de la carrera. Trabajé en un cuadro del artista Renoir gracias a Roberto, que fue mi padrino en la sala de restauraciones; aún no era el director del museo y le caí en gracia. Hacía trabajos menores porque, por supuesto, nadie se atrevió a dejarme un pincel y que tocara la obra. Renoir me maravilló, mi tesis abordaba la relación entre sus lienzos y los de Monet. Los dos artistas y amigos pintaban a menudo cuadros gemelos para investigar sobre la técnica y aprender el uno del otro, supongo que en el siglo XIX no había demasiadas posibilidades de acudir a la escuela para pintores magistrales ni hacer videoconferencias para discutir acerca de la técnica y el trazado.
«Todo el mundo tiene su precio, Nela».
Cogí el teléfono mientras Juan entraba en el despacho y marqué la extensión de Alice. Necesitaba un favor. Si él me había investigado, yo haría lo mismo. Si existía la más mínima posibilidad de que aquel hombre tuviera un lienzo de uno de los dos pintores, tenía que saberlo.
Soren
Mirko me miraba como si estuviera loco. Sus ojos puestos en el espejo retrovisor me observaban mientras tecleaba en el portátil. No entendía nada y él tampoco. ¿Qué hacía esperando a aquella chiquilla a la salida del museo? Llevábamos más de una hora en el jodido coche, las calles se habían quedado prácticamente desiertas y eran más de las diez, la hora en la que Roberto había confirmado que ella solía dejar el museo. Me daba igual lo que pensara Mirko, quería a mi restaurador sin importarme quién fuera o lo que tuviera entre las piernas, odiaba andarme con tonterías, necesitaba su colaboración y su discreción.
Era viernes y la cara de aquel barrio empezaba a cambiar, un grupo de borrachos avanzaba por la acera entre risas y tumbos. Los taxis blancos avanzaban a toda velocidad por las calles, sin el tráfico del día, y entonces empezó a llover.
Mirko se revolvió en el asiento y nos miramos, él señaló la puerta del museo con la cabeza. Manuela atravesaba los jardines hacia la puerta lateral. Esa mujer no tenía sentido de la supervivencia, cualquiera podía agazaparse entre los matorrales y asaltarla por sorpresa, o cogerla por la fuerza y meterla en un avión rumbo a Alemania. Una discoteca cercana atraía a todo tipo de gente y recordé cómo la habían acorralado en la fiesta entre el guardaespaldas y aquel tipo, noté la furia con la que mis puños se cerraban. Si ella trabajara para mí, no hubiera pasado, yo protegía con celo a los míos. Manuela miró a un lado y a otro, salió deprisa y cerró la pequeña puerta enrejada tras ella, levantó la mano a modo de despedida y entonces vi a los guardas de seguridad responder; al menos, estaban pendientes de que salía a salvo.
Caminó por la calle con la cabeza gacha para protegerse de la lluvia sin ver cómo el grupo de borrachos avanzaba hacia ella.
—Mirko, quédate al volante y síguenos con el coche.
—Soren, no creo…
Una mirada bastó para que obedeciera. Salí del coche y crucé la calle en el momento en el que Manuela se encontró en el centro del grupo, formado por cuatro o cinco hombres demasiado borrachos para darse cuenta de que la asustaban con sus risas.
Ella intentó seguir su camino, pero uno de ellos, probablemente el más alto, la detuvo con los brazos abiertos. Cuando Manuela levantó la cabeza, el chico emitió un silbido. Eran esos malditos ojos azules, a él le había pasado lo mismo al verla por primera vez. Cuanto más intentaba Nela pasar desapercibida, más intenso se volvía el color de su mirada. Apreté el paso con una extraña sensación en el estómago.
—Cariño, has tardado un siglo —dije lo bastante alto para que todos se giraran.
Manuela sonrió aliviada al verme. Pese al enfrentamiento de esa misma mañana en su despacho, confiaba en mí; de hecho, por alguna extraña razón, ya lo hizo antes en la fiesta, cuando me pidió que le subiera la cremallera del vestido. En aquel momento me sucedió algo que aún no había querido pararme a analizar. Con los dedos rocé la piel dorada de su espalda a propósito, mientras la cremallera se deslizaba hacia arriba. Disfruté del contacto de su piel suave y noté el calor de su cuerpo tibio e inocente.
—¡Soren! —exclamó agradecida, y avanzó en medio del grupo hasta donde yo estaba. Aquellos imbéciles que nos rodeaban no me preocupaban en absoluto, si las cosas se ponían feas, llevaba el arma bajo la chaqueta.
Ante la confusión de Manuela, la envolví entre mis brazos como si fuera alguien querido para mí.
—¡Eh, tío! Lárgate, se viene con nosotros.
Aquel idiota quería pelea.
—Vámonos, están borrachos —quiso convencerme ella.
Nela intentó coger mi brazo y me puse delante de ella para protegerla con mi cuerpo. Esperé a que aquel imbécil viniera a por mí. No dejé que se acercara, con un puñetazo a la mandíbula cayó directo al suelo, el hilo de sangre asomando por su labio partido me aceleró el pulso y disparó la adrenalina en mis venas. Uno de ellos intentó aproximarse y mi mirada lo detuvo. Ayudaron a levantarse a su amigo y se lo llevaron casi en volandas entre murmullos bravucones.
—¿Estás bien, Soren?
Parecía realmente preocupada por mí. Estaba hecha un desastre, con el pelo suelto empapado y los pantalones de tela pegados a las piernas. Su rostro mostraba preocupación y cierto brillo de admiración.
—Es peligroso que salgas a estas horas del museo. ¿Vas sola a todas partes? ¿Por qué no coges un puto taxi?
La expresión de su rostro cambió, ya no parecía la niña asustada de hacía un momento, sino la combativa coordinadora de su despacho. Sus ojos brillaban con furiosa determinación.
—¿A ti qué te importa? —Retrocedió un poco hasta casi chocar con la verja del museo. Parecía enfadada—. ¿Qué haces aquí? ¿Me vigilabas?
—Ven aquí, Manuela, está lloviendo. Te llevo a casa.
—No hace falta, vivo aquí cerca. —Resopló como una niña.
Manuela
Un coche negro paró junto a la acera, un Mercedes negro enorme con las lunas tintadas. Al volante iba un hombre que salió enseguida con un paraguas que puso sobre nuestras cabezas sin decir una sola palabra. Ni siquiera me miró, sus ojos negros recibieron la confirmación de Soren y abrió la puerta trasera. Recordé la advertencia de Roberto y dudé un momento, Soren me miró con la ceja arqueada esperando pacientemente.
—Solo voy a llevarte a casa, es de noche, está lloviendo. Monta.
¿Es que no pedía nada por favor? Era una orden.
Su chófer mantenía la postura como si fuera una estatua, sin mirarme y con el paraguas en alto. Aún no sé por qué me metí en el coche, pero lo hice. Intenté esquivar el portátil abandonado en el asiento y me deslicé al lado contrario tentada de salir por la otra puerta. Soren me siguió y se sentó pegado a su ventanilla mientras se desabrochaba la chaqueta del traje. Lo observé aflojarse la corbata gris, del mismo color que sus ojos, y pasarse la mano por el pelo empapado. El mechón largo que siempre le caía sobre los ojos quedó hacia atrás. Parecía muy alemán, salido de alguna película antigua en blanco y negro. El conductor cerró la puerta tras él y se sentó en el asiento delantero.
—Mirko, busca algún restaurante cerca.
—No. Ibas a llevarme a casa —repliqué enseguida.
—¿Solo sabes decir no? Después de cenar, te llevaré a casa.
No tenía escapatoria en su coche y con su guardaespaldas conductor, así que crucé los brazos enfurruñada y arrojé el bolso a mi lado. Estaba empapada y despeinada, ¿dónde quería que fuera con esas pintas?
El reflejo de las farolas arrojaba sombras sobre su perfil mientras miraba por la ventanilla. Echó un vistazo a su reloj sin prestarme atención y, en un gesto que le había visto hacer en mi despacho, lo deslizó hacia la muñeca. Sus nudillos estaban rojos por el puñetazo con el que había tumbado al borracho. Había aparecido como todo un caballero, posiblemente, aquellos hombres solo pretendían ponerse un poco pesados y seguir a lo suyo, pero Soren había acudido de nuevo al rescate, como la noche anterior en la fiesta.
—También sé decir sí.
Giró la cabeza y sonrió.
—Es viernes, todos los restaurantes estarán llenos y necesito cambiarme. ¿Podemos ir a mi casa? Yo haré la cena, si no te importa. —Pareció dudar, al menos había conseguido que se lo pensase—. Así me contarás por qué me sigues.
Con una orden seca, le dijo algo al conductor, a quien llamó Mirko, que reaccionó al momento dando la vuelta en mitad de la calle infringiendo al menos cinco normas de circulación sin importarle.
—No me extraña que sepas dónde vivo, me has investigado —afirmé con una valentía que no tenía en esos momentos.
Se me escapaba el alcance de los poderosamente ricos y su manera de lograr información. Yo, sin embargo, no sabía nada de Soren. Thomas Barday, el padre de Alice, no había encontrado nada sobre él: ni fotos ni noticias, nada de informes policiales ni asuntos pendientes. Soren von Müller hijo no existía en las redes sociales, no había rastro de él en internet. Solo una advertencia que Barday me trasladó a través de Alice y que ya había escuchado de labios de mi jefe, Roberto: «Ten cuidado con él». Como consecuencia, Alice me advirtió de que no volviera a verlo, y menos que me quedara a solas con él; justo lo que estaba haciendo en ese momento, montar en su coche y llevar a nuestro piso a un completo desconocido. ¡Qué inocente era a veces!
—Mirko se encargará de todo.
¿Chófer, guardaespaldas y cocinero? Como si se lo hubiera ordenado en vez de decirlo en voz alta, Mirko sacó un móvil de la guantera y, tras unas breves frases en alemán, colgó. Le dijo algo a Soren, que asintió al espejo retrovisor.
Comprendí que no nos dirigíamos a mi casa cuando, pasados unos minutos, nos detuvimos frente a un conocido hotel en el centro de la ciudad. Enseguida uno de los aparcacoches corrió a abrir la puerta.
—Creí que íbamos a mi casa, te he dicho que necesito cambiarme.
—Mirko te traerá todo lo que necesites. No pienso permitir que vuelvan a interrumpirnos.
El chico que abrió la puerta esperaba a que saliera del coche, pero el tal Mirko lo apartó y ocupó su lugar. Me ofreció la mano y desistí en rebeldía, como si él tuviera la culpa de que su jefe me ninguneara todo el rato e impusiera su voluntad. Soren ya estaba a mi lado y, con la cabeza, señaló la entrada sin ceremonia alguna.
Toda mi vida en Madrid y jamás había entrado en ese hotel. La alfombra roja llevaba hasta una recepción donde tres señoritas lucían perfectas con el uniforme rojo y negro. A esas horas, un leve murmullo indicaba que el salón estaba lleno. Dos mujeres con trajes elegantes se cruzaron con nosotros y miraron con descaro a Soren de la cabeza a los pies entre cuchicheos. Sentí cómo le molestaba llamar la atención de esa manera, al erguirse y apartar la mirada de ellas.
Sobre nuestras cabezas, dos enormes lámparas de cristal arrojaban destellos sobre el mobiliario sobrio de caoba y los sillones de cuero marrón, vacíos a esas horas. Un hombre con traje negro y el distintivo del hotel salió de recepción y, con toda rapidez, se situó a nuestro lado mientras alcanzábamos los ascensores dobles.
—Señor Müller, todo está ya dispuesto en su habitación. Permítame, por favor. —El buen hombre apretó el botón, nervioso, para llamar al ascensor. Ignorándolo, Soren se giró hacia su inseparable Mirko, que caminaba detrás de nosotros y, con un gesto, lo hizo desaparecer.
Me sentía una rana en el palacio del príncipe. Nos cruzábamos con mujeres elegantes y hombres de sobrios trajes oscuros parecidos al de Soren y yo iba con unos pantalones y un abrigo de unos grandes almacenes. Él me agarró del brazo para llamar mi atención e hizo que entrara rápidamente al abrirse las puertas del ascensor. «Me ha tocado solo para que fuera rápida en pasar y librarse del conserje».
—Suban la cena enseguida —ordenó al hombre, que quedó tras las puertas con expresión de asombro. Soren pulsó el botón del ático. «Qué menos que una suite para von Müller», pensé con ironía.
—No eres muy amable, ¿verdad? —se me escapó al ver su cabeza ladeada hacia abajo, el pelo ya se le había secado y el mechón rubio que llevaba más largo caía otra vez sobre su cara. Levantó la mirada atravesándome. Al parecer, no le gustaba demasiado que lo criticaran.
—No soporto que me adulen —dijo mientras miraba el contador de plantas.
—Pues parece que todo el mundo quiere hacerlo —afirmé, sabiendo que el tiempo en el ascensor, tan cerca de mí, se le estaba haciendo eterno.
Estuve tentada de arrojarme sobre él solo para fastidiarle y toquetearle a ver cuál era su reacción, porque la noche anterior descubrí su punto débil. No le gustaba acercarse a las personas, que lo tocaran y lo agasajaran. Le gustaban el silencio y mantener las distancias con los demás, por eso confiaba en que no me ocurriría nada, siempre que el tal Mirko no anduviera cerca. Además, lo veía en sus ojos. Aunque no estaba segura, se le notaba que no sentía la menor atracción física por mí. Solo quería que trabajara para él, nada más. Tenía un grave problema: a mí sí me gustaba, y mucho más de lo que quería confesar a mi activa mente.