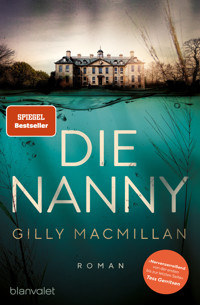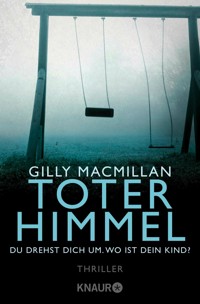Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alianza Literaria (AL) - Alianza Negra
- Sprache: Spanisch
Ben Finch tiene ocho años. Desapareció una tarde de domingo, mientras paseaba por el bosque, en un momento en el que se despistó su madre, Rachel Jenner. Desesperada por encontrar a su hijo, Rachel ve cómo su infierno personal se convierte súbitamente en la noticia de cabecera de todos los medios, en la peor pesadilla de toda su vida. El mundo entero se le viene abajo. Al mismo tiempo que se lleva a cabo la búsqueda, Rachel tiene que enfrentarse no sólo a la ansiedad y al dolor de la pérdida de su hijo, sino también a las sospechas que se vierten en las redes sociales a través de páginas web, blogs, tuits... A Rachel no le queda nadie en quien confiar, ni siquiera su propia familia. Pero, ¿puede la sociedad confiar en Raquel? ¿Qué ocurrió realmente aquella fatídica tarde? El tiempo para encontrar a Ben con vida se agota. "Encuéntrame" es un apasionante thriller psicológico sobre el poder de las redes sociales; sobre las miserias humanas, incluidas las familiares, pero también sobre la fuerza del ser humano para enfrentarse a la adversidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gilly Macmillan
Encuéntrame
Traducido del inglés por M.ª del Puerto Barruetabeña Diez
Índice
Prólogo. Noviembre de 2013 - un año después
Rachel
Jim
Antes. Día 1. Domingo, 21 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Día 2. Lunes, 22 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Día 3. Martes, 23 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Día 4. Miércoles, 24 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Día 5. Jueves, 25 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Día 6. Viernes, 26 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Día 7. Sábado, 27 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Día 8. Domingo, 28 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Día 9. Lunes, 29 de octubre de 2012
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Jim
Rachel
Epílogo. Navidad de 2013. Un año y cinco semanas después
Rachel
Jim
Rachel
Agradecimientos
Bibliografía
Créditos
Para mi familia
Nota de la autora
Mientras realizaba la investigación para esta novela encontré y manejé varias fuentes, sitios web y documentos, que me resultaron muy valiosas. A pesar de que hago referencia a dichas fuentes a lo largo de la narración, este libro es una obra de ficción y todas las citas y referencias se utilizan dentro de un contexto totalmente imaginario. Los personajes y los sucesos que se mencionan en esta novela, además de los post de los blogs, los comentarios y todas las identidades de internet, los artículos de prensa escrita, las direcciones de correo electrónico y la mayoría de las páginas web son inventados y cualquier parecido con la realidad no es más que una coincidencia.
Si hay algún error en cuanto al procedimiento policial, la responsabilidad es exclusivamente mía y en ningún caso de los dos inspectores jubilados que han tenido la amabilidad de asesorarme. He intentando que las descripciones de Bristol se acerquen lo más posible a la realidad, aunque tengo que puntualizar que no hay ningún campo de fútbol junto al aparcamiento del bosque Leigh Woods y que los detalles del interior de Kenneth Steele House son producto de mi imaginación.
«Si hay algo seguro en este apestoso estercolero del mundo es el amor de una madre».
JAMES JOYCE
«En una verdadera noche oscura del alma siempre son las tres de la mañana, día tras día».
F. SCOTT FITZGERALD
PRÓLOGO
Noviembre de 2013 - un año después
Rachel
Para los demás no siempre somos quienes creemos que somos.
Cuando conocemos a alguien, intentamos dar nuestra mejor imagen y sacar lo mejor de nosotros, pero a pesar de ello todo puede salir terriblemente mal.
Es uno de los riesgos de la vida.
Le he dado muchas vueltas a eso desde que desapareció mi hijo Ben y siempre me surge la misma pregunta: si nosotros no somos quienes creemos, ¿lo son los demás? Si el riesgo de que los demás nos juzguen mal es tan grande, ¿cómo podemos estar seguros de que la opinión que nos forjamos de alguien tiene algo que ver con la persona que realmente hay en el fondo?
Supongo que se ve claramente adónde me lleva esa línea de pensamiento.
¿Deberíamos confiar en alguien solo porque sea una figura de autoridad o un miembro de nuestra familia? ¿Nuestras amistades y relaciones personales tienen verdaderamente una base sólida?
Cuando me dejo llevar por la reflexión, pienso en lo diferente que habría sido mi vida si hubiera tenido la sabiduría suficiente para pensar en ese tipo de cosas antes de que desapareciera Ben. Cuando me arrastra la depresión, me echo la culpa por no haberlo pensado antes y me castigo durante días con ideas repetitivas y paralizantes.
Hace un año, justo después de la desaparición de Ben, participé en una rueda de prensa retransmitida por televisión. Yo solo tenía que hacer un llamamiento para que la gente colaborara en su búsqueda y me ayudara a encontrarlo. La policía me lo dio por escrito y yo tenía que leerlo. Asumí que la gente al otro lado de la pantalla entendería automáticamente quién era yo y que vería en mí a una madre cuyo hijo había desaparecido y una persona a la que lo único que le importaba era recuperarlo.
Muchas de las personas que lo vieron, las que no vacilaron a la hora de expresarse, pensaron justo lo contrario. Me acusaron de cosas terribles. Y yo no entendí por qué hasta que vi la grabación de la rueda de prensa, demasiado tarde para evitar el daño. Pero al ver las imágenes, la razón fue evidente.
Fue porque vieron en mí a una presa.
Y no una presa suplicante, digamos un antílope con los ojos como platos, tambaleándose sobre sus patas flacuchas, sino una deshecha, agotada, arrastrada y ya cerca del final. Me presenté ante el mundo con la cara crispada por la emoción y una herida sangrante, el cuerpo que no dejaba de temblar por el dolor y la voz que sonaba como si la estuvieran extirpando de una garganta totalmente seca. Si en algún momento pensé que una imagen sincera de mi apariencia y mis emociones, por muy descarnada que fuera, me iba a granjear la compasión de los demás y que eso les animaría a ayudarme a buscar a Ben, no pude estar más equivocada.
Me vieron como un esperpento. Les di miedo porque era una persona a la que le estaba pasando lo peor, y por eso se lanzaron sobre mí como una jauría de perros hambrientos.
Cuando todo terminó, me hicieron ofertas para que apareciera otra vez en televisión. Fue un caso con gran impacto después de todo. Pero yo me negué. No tenía intención de tropezar dos veces en la misma piedra.
Aunque no he podido evitar imaginarme cómo podría haber sido esa hipotética entrevista. Veo un cómodo estudio de televisión y un entrevistador con mirada amable que me dice: «Háblenos de usted, Rachel». Después se acomoda en la silla, que está colocada en un ángulo que indica familiaridad conmigo, como si ese hombre y yo hubiéramos quedado en un bar para charlar un rato. La expresión de su cara es la que pondría alguien que está contemplando cómo le preparan un cóctel o una copa de helado, lo que cada uno prefiera. Hablamos sin prisa, dándome tiempo para que me vaya abriendo y contando mi versión de la historia. Sueno bien. Estoy serena. Doy la imagen que se puede esperar de una madre. Mis respuestas están muy pensadas. No hay desafío en ellas. En ningún punto provoco que se empiece a tejer a mi alrededor una red de sospechas por decir algo que solo sonaba bien en mi cabeza. No lucho por mantenerme a flote solo para hundirme al final.
Esa fantasía ocupa muchos minutos de mi tiempo. El resultado siempre es el mismo: la entrevista imaginaria va muy bien, maravillosamente en realidad, y lo mejor de todo es que el entrevistador no me hace la pregunta que más odio de todas. Es una pregunta que me ha hecho mucha gente, una cantidad sorprendente. La suelen formular así: «Antes de que te dieras cuenta de que Ben había desaparecido, ¿se te ocurrió que podía pasarle algo malo?».
Odio esa pregunta porque implica cierta negligencia por mi parte. Implica que, si yo fuera una madre con más instinto, una madre mejor, me habría dado cuenta de que mi hijo estaba en peligro, o al menos debería haberlo visto venir. ¿Y cómo respondo yo a eso? Con un simple: «No».
Es una respuesta sin vuelta de hoja, pero la gente normalmente me mira confundida, con la frente arrugada y esa expresión que deja claro que el deseo de despedazar a alguien para alimentar el cotilleo supera de forma aplastante a cualquier compasión por su difícil situación. Frentes algo arrugadas y miradas curiosas que preguntan: «¿De verdad? ¿Seguro? ¿Y cómo puede ser eso?».
Nunca justifico mi respuesta. «No» es todo lo que necesitan saber.
Y no explico mi respuesta porque mi confianza en los demás ha quedado erosionada por lo que ocurrió, no podía ser de otra manera. La duda permanece en las mentes de muchas personas que conozco, como esquirlas de cristal que, aunque no se puedan ver, se clavan y te hacen sangrar incluso cuando ya piensas que las has eliminado del todo.
Ahora hay muy poca gente en la que sé que puedo confiar y ellos son los pilares de mi vida. Ellos conocen toda mi historia.
Una parte de mí cree que yo estaría dispuesta a hablar con otras personas de lo que ha pasado, pero solo si pudiera estar segura de que me van a escuchar. Tendrían que dejarme llegar hasta el final de mi historia sin interrumpirme ni juzgarme y entender que todo lo que hice lo hice por Ben. Algunas de mis acciones fueron precipitadas, y otras, peligrosas, pero todas fueron por mi hijo, porque lo que sentía por él era la única verdad que yo conocía.
Si alguien pudiera soportar ser el invitado a la boda que escucha la historia de este viejo marinero, yo, a cambio del regalo de su tiempo, su paciencia y su comprensión, le daría todos los detalles. Creo que es un trato justo. A todos nos encanta el impacto que nos produce la experiencia indirecta de los horrores de las vidas de los demás.
Nunca he entendido por qué no hay una palabra en nuestro idioma que sirva para traducir el término alemán Schadenfreude. Tal vez es que nos da vergüenza admitir que eso es justo lo que sentimos. Mejor mantener la ilusión de que aquí todos somos buenos e inocentes y nadie ha roto un plato.
Mi generoso interlocutor sin duda se sorprendería por mi historia, porque muchas de las cosas que ocurrieron nunca se hicieron públicas. Sería como tener su propia exclusiva. Cuando me imagino contándole la historia a este interlocutor imaginario, creo que empezaría respondiendo adecuadamente por primera vez a esa pregunta que tanto odio, porque es relevante. Empezaría la historia así:
«Cuando Ben desapareció, no tuve ninguna intuición. Ninguna en absoluto. Mi cabeza estaba ocupada con otra cosa. Estaba pensando en la nueva mujer de mi exmarido».
Jim
Esta es la lista de todo lo que antes tenía bajo control: el trabajo, mi relación de pareja, mi familia.
Y este es el problema que tengo ahora: los pensamientos que me llenan la cabeza.
Me vienen a la mente una hora tras otra, a veces minuto a minuto, recuerdos de pérdidas, de acciones que no pueden deshacerse por mucho que quiera.
Durante la semana me lanzo de cabeza al trabajo para intentar borrar esos pensamientos.
Los fines de semana son algo más complicados, pero he encontrado formas de llenarlos: hago ejercicio, trabajo un poco y después empiezo el ciclo de nuevo.
Son las noches las que me atormentan, porque entonces los pensamientos me dan vueltas sin parar en la cabeza y me impiden dormir.
En la universidad aprendí unas cuantas cosas sobre el insomnio. Cuando estudié la poesía surrealista leí que la privación de sueño podía tener un efecto psicodélico y alucinógeno en la mente: tenía el potencial de liberar reservas de creatividad que estaban en un lugar muy profundo y la capacidad de mejorar la vida y el alma.
Pero mi insomnio no es así.
Mi insomnio me convierte en un alma atormentada e impaciente. No hay creatividad, solo desesperanza y frustración.
Cada noche, cuando me acuesto, temo su inevitabilidad, porque cuando apoyo la cabeza en la almohada, por muy cansado que esté, por mucho que anhele el descanso de mi mente, parece que todas y cada una de las partes de mí conspiran para mantenerme despierto.
Me vuelvo hiperconsciente de todos los potenciales estímulos que hay alrededor y no hay ni uno solo que no me moleste.
Los movimientos para cambiar de postura que hago provocan que la sábana que tengo debajo se retuerza y forme cordilleras y canales, como si fuera barro endurecido desgarrado por las zarpas de un animal. Si intento quedarme tumbado sin moverme, con las manos unidas sobre el pecho, el martilleo de mi corazón provoca que me cueste respirar. Si me quedo en la cama destapado, el aire de la habitación hace que se me ponga la piel de gallina y me den escalofríos, sea cual sea la temperatura. Tapado, lo único que siento es una claustrofobia intensa que me produce mucho calor, me deja los pulmones vacíos y me hace sudar tanto que la cama parece una piscina de agua estancada en la que estoy condenado a bañarme.
Mientras me cuezo en mi propio jugo en la cama, escucho la ciudad afuera: los gritos de los extraños, los coches, un ciclomotor, una sirena, el rumor de las copas de los árboles agitadas por el viento, a veces nada. Un vacío sin sonido.
Hay noches en las que ese silencio me atormenta y me levanto, normalmente bastante después de medianoche, me vuelvo a vestir y salgo a caminar bajo la luz de las farolas, de un color naranja como el de los refrescos, por calles en las que la única forma de vida es una turbulencia en las sombras que aparece en la periferia de mi visión, tal vez un zorro o un hombre en malas condiciones en un umbral.
Pero ni siquiera pasear me sirve para aclarar del todo la mente, porque mientras camino, poniendo un pie delante del otro, temo cada vez más el momento de volver al piso, a mi cama, a su vacío, a mi vigilia.
Y lo que más temo de todo son los pensamientos que van a volver a darme vueltas en la cabeza.
Esos pensamientos me llevan directo a los lugares oscuros y gráficos que durante el día me he esforzado tanto por tener encerrados bajo llave. Encuentran esos lugares ocultos, fuerzan las cerraduras, abren las puertas de un empujón, arrancan las tablas de madera que he clavado para cubrir las ventanas y dejan que entre la luz en todos los rincones. Me imagino ese sitio mal iluminado, como una escena del crimen. En el centro de la escena: Benedict Finch. Sus ojos azules y cristalinos se encuentran con los míos y en ellos hay una expresión tan inocente que me parece una acusación.
Ya entrada la madrugada, a veces logró conciliar ese sueño que tanto anhelo, pero el problema es que no es una oscuridad refrescante, no me da la oportunidad de apagar la mente. Ni siquiera el sueño me permite un respiro, porque está poblado de pesadillas.
Tanto si he estado despierto como dormido, cuando me levanto por la mañana estoy maloliente y deshidratado, agotado antes incluso de que haya empezado el día. Hay lágrimas mojando mi almohada en ocasiones, muchas veces el sudor empapa las sábanas, y me enfrento al principio del día temiendo que mi insomnio no solo haya desdibujado las fronteras entre el día y la noche sino que haya hecho que pierda definitivamente mi equilibrio también.
Antes de que me pasara esto, creo que subestimaba tanto el poder restaurador del sueño como la capacidad de destrucción de una psique devastada. No me daba cuenta de que el cansancio podía dejarte consumido, como si no te quedara ni una gota de sangre. Ni de que la mente podía enfermar sin que te enterases siquiera: poco a poco, de forma oscura, irrevocable.
Siento demasiada vergüenza para contarle a nadie todo esto que me pasa, y que los efectos del insomnio permanecen conmigo cuando llega el día y se entretejen con los hilos que lo conforman. El cansancio que nace de ese insomnio hace que el café me sepa metálico y que pensar en comer cualquier cosa me resulte intolerable. Que cuando me despierto lo único que desee sea un cigarrillo. Que el camino al trabajo en bicicleta lo afronte rebosante de adrenalina; estoy nervioso, voy peligrosamente cerca de la acera, no juzgo bien la situación en un cruce y el ruido seco que hace un coche que se ve obligado a frenar violentamente detrás de mí hace que mis piernas se pongan a pedalear dolorosamente rápido.
En la oficina, en una reunión de primera hora, la inspectora jefe me pregunta: «¿Estás bien?». Asiento, pero noto la humedad en el nacimiento del pelo que indica que estoy empezando a sudar. «Estoy bien», digo. Aguanto diez minutos más hasta que alguien pregunta: «¿Qué te parece, Jim?».
Debería estar encantado con la pregunta. Es una oportunidad de destacar, de demostrar lo que valgo. Hace un año lo habría hecho. Ahora me quedo mirando una astilla de plástico del extremo de mi boli. A pesar del grueso velo de agotamiento que me envuelve, me obligo a levantar la cabeza y mirar a las tres caras que me observan expectantes. Solo puedo pensar en que el insomnio ha enturbiado la claridad de mi mente. Siento que el pánico me recorre el cuerpo como si fuera una droga que me acabaran de inyectar, fluyendo por las arterias, las venas y los capilares, extendiéndose hasta que me incapacita. Salgo de la sala sin decir nada y cuando estoy fuera estrello el puño en la pared varias veces hasta que me sangran los nudillos.
No es la primera vez que ocurre algo así, pero sí es la primera vez que hacen efectiva su amenaza de enviarme a un psicólogo.
Es la doctora Francesca Manelli. Han dejado bien claro que si no voy a todas las sesiones y participo en las conversaciones con la doctora Manelli, no podré volver al Departamento de Investigación Criminal.
Hemos concertado una reunión preliminar. Quiere que escriba un informe sobre el caso Benedict Finch. Empiezo escribiendo mis objeciones.
Informe para la doctora Francesca Manelli sobre los acontecimientos relativos al caso Benedict Finch. Redactado por el inspector JAMES CLEMO, comisaría de Avon y Somerset
CONFIDENCIAL
Me gustaría empezar este informe expresando formalmente mis objeciones por, primeramente, tener que escribir este informe y, en segundo lugar, verme obligado a asistir a sesiones de terapia con la doctora Manelli. Aunque creo que el Servicio de Salud Profesional del cuerpo de policía es un recurso muy valioso, también considero que su uso debería ser discrecional para los oficiales y demás miembros del personal. Mi intención es presentar una queja formal sobre este particular a través de los canales establecidos.
Sé que el propósito de este informe es describir desde un punto de vista personal lo que aconteció durante la investigación del caso Benedict Finch. Esta descripción servirá como base para unas conversaciones con la doctora Manelli que tendrán como objetivo determinar la conveniencia de que yo reciba algún tipo de apoyo a largo plazo por parte de la doctora a la hora de gestionar algunos asuntos que surgieron a raíz de mi participación en ese caso y ciertos problemas personales que llevan un tiempo afectándome.
Entiendo que es necesario que añada detalles de mi vida personal cuando sea relevante, incluyendo los que tengan relación con la inspectora Emma Zhang, ya que eso ayudará a la doctora Manelli a tener una visión integral de mis procesos de toma de decisiones y mis motivaciones durante el periodo en que ese caso estuvo abierto. El informe será supervisado por la doctora Manelli según vaya progresando y lo añadido cada semana será la base para las sesiones con la doctora Manelli.
La doctora Manelli ha puntualizado que el informe se centrará en la descripción de mis recuerdos personales de lo que sucedió, aunque también pueden incluirse transcripciones de nuestras conversaciones o de otros materiales que ella considere apropiados.
Accedo a esto solo y exclusivamente porque asumo que el contenido de este informe será estrictamente confidencial.
Inspector James Clemo
ANTESDÍA 1
Domingo, 21 de octubre de 2012
«En el Reino Unido se denuncia la desaparición de un niño cada tres minutos».www.missingkids.co.uk
«Las primeras tres horas son críticas cuando se intenta localizar a un niño desaparecido».www.missingkids.com/keyfacts
Rachel
Mi exmarido se llama John. Y su nueva mujer se llama Katrina. Ella es muy menuda. Tiene un tipo que haría que la mayoría de los hombres se la comieran con los ojos. El pelo castaño siempre se le ve brillante y parece recién teñido, como los que salen en las revistas. Lo lleva en una media melena, siempre muy bien peinada, rodeándole la cara de duendecilla y destacando su boca coqueta y sus ojos oscuros.
Cuando la vi por primera vez en una función del hospital que había organizado John, meses antes de que él nos abandonara, me quedé admirando esos ojos. Me parecieron alegres y deslumbrantes. Recorrían la habitación supervisando, flirteando, provocando y encandilando. Después de que John se fuera, empecé a verlos como ojos de urraca, rápidos y furtivos, en busca de los tesoros de los demás para llevárselos a su nido.
John dejó la casa familiar el día después de Navidad. Para Navidad nos regaló un iPad a mí y un cachorrito a Ben. Los regalos me parecieron muy bien elegidos y generosos hasta que el día después de Navidad le vi dar marcha atrás con su coche para salir de la entrada de la casa, con las maletas muy bien hechas en el asiento de atrás mientras el jamón asado se enfriaba en la mesa del comedor y Ben lloraba porque no entendía lo que estaba ocurriendo. Cuando por fin me volví y entré otra vez en casa para empezar mi nueva vida como madre soltera, me di cuenta de que eran regalos cargados de culpabilidad: cosas para ocupar el vacío que él iba a dejar en nuestras vidas.
Y sí que nos tuvieron ocupados a corto plazo, pero tal vez no como John pretendía. El día después de que se marchara, Ben se apropió del iPad y yo me pasé horas en el jardín, temblando bajo un paraguas, devastada, mientras las nuevas zapatillas de Cath Kidston que me había enviado mi hermana por Navidad se empapaban de lluvia y se manchaban de barro y el perro se pasaba el tiempo que yo debería haber estado utilizando para enseñarle a hacer pipí intentando arrancar una mata de clemátide.
Katrina sedujo a John y le convenció para que se alejara de nosotros justo diez meses antes de que Ben desapareciera. Yo me lo imaginaba todo como un plan maestro que ella había ido ejecutando: La seducción y robo de mi marido, se titularía. No conocía los detalles de cómo había surgido su aventura, pero a mí se me antojaba la trama de una de esas series malas de médicos. John era, en la vida real, especialista en cirugía pediátrica; ella, una nutricionista recién licenciada.
Me los imaginaba reuniéndose junto a la cama de un paciente, sus miradas encontrándose, las manos rozándose, un flirteo que surge y que después pasa a algo más serio, hasta que ella acaba ofreciéndosele incondicionalmente, de esa forma en que solo puedes hacerlo cuando no tienes un hijo en el que pensar. En ese momento John estaba obsesionado con su trabajo. Lo consumía; por eso me imagino que tuvo que ser ella la que lo hizo casi todo y que la proposición que le planteó debió de ser verdaderamente tentadora.
Yo seguía bastante amargada por todo eso. Mi relación con John tuvo unos principios tan sólidos y tan cuidadosos que asumí que duraría para siempre. Simplemente nunca se me ocurrió que pudiera haber ningún otro final para nosotros, algo que, ahora me doy cuenta, fue extremadamente ingenuo por mi parte.
No me di cuenta de que John no pensaba como yo, que no veía los problemas que teníamos como algo normal y superable. Él se lo fue guardando todo hasta que ya no pudo seguir estando conmigo ni un minuto más y su solución fue coger sus cosas y marcharse.
Justo después de que mi marido se fuera, llamé a mi hermana y ella me preguntó con una voz cargada de incredulidad: «¿Pero no tenías ni idea de lo que estaba pasando?». Y su siguiente pregunta fue: «¿Estás segura de que le prestabas suficiente atención?», como si yo tuviera la culpa y todo aquello fuera de esperar. Colgué. Mi amiga Laura dijo: «Últimamente me había parecido un poco distante. Pero asumí que ya lo arreglaríais».
Laura y yo éramos amigas íntimas desde que estudiamos enfermería juntas. Igual que yo, ella tampoco se quedó con las cuñas y los fluidos corporales. Lo dejó y se dedicó al periodismo. Llevábamos tanto tiempo siendo amigas que había presenciado el nacimiento y desarrollo de mi relación con John y después también su muerte. Era una persona observadora y directa. Lo que me dijo sobre que le había visto «distante» se quedó dándome vueltas en la cabeza, porque, si tengo que ser totalmente sincera, yo no lo había notado. Cuando tienes que cuidar de un hijo y además estás ocupada desarrollando una nueva carrera, a veces no notas las cosas.
La separación y el divorcio me destrozaron, lo admito. Cuando Ben desapareció, yo todavía estaba dolida por lo de mi marido. En diez meses te da tiempo a acostumbrarte a la mecánica de estar sola, pero hace falta más tiempo para que se curen las heridas.
Fui al piso de Katrina una vez, después de que él se fuera a vivir con ella. No me costó encontrarlo. Llamé al timbre y, cuando ella abrió, estallé. La acusé de ser una destrozahogares y creo que dije algunas cosas peores. John no estaba allí, pero tenía en casa a unos amigos, y cuando nos pusimos a gritarnos, tres aparecieron detrás de ella con las bocas abiertas, espantados. Eran un perfecto coro griego de desaprobación con sus trajes impecables. Contemplaron mi ataque de rabia sin soltar sus copas de vino. No fue mi mejor momento, pero nunca llegué a disculparme.
Tal vez usted se estará preguntando qué aspecto tengo si una urraca menuda y descarada pudo seducir y llevarse a mi marido. Si ha visto las imágenes de la rueda de prensa, seguramente ya se habrá hecho una idea, pero esa no es mi mejor versión. Obviamente.
Habrá visto mi pelo desgreñado y despeinado, a pesar de los esfuerzos de mi hermana por domesticarlo un poco. Pelo de bruja. ¿Me creería si le digo que, en circunstancias normales, es uno de mis mejores rasgos? Tengo el pelo rubio oscuro, largo y ondulado, que me cae por la espalda. Es muy bonito cuando está arreglado.
Sin duda se habrá fijado en mis ojos. Ese es el primer plano que más repiten: ojos inyectados en sangre, desesperados, suplicantes, enrojecidos e hinchados por las lágrimas que había derramado. Va a tener que creer en mi palabra cuando le diga que normalmente tengo los ojos bonitos: son grandes y muy verdes, y a mí siempre me ha parecido que van bien con mi piel pálida y fina.
Pero lo que de verdad espero que haya notado son las suaves pecas que tengo en la nariz. ¿Las ha visto? Ben las ha heredado, y siempre me ha encantado ver esa huella física de mí en él.
No quiero dar la impresión de que lo único que ocupaba mi mente cuando Ben desapareció era Katrina. La tarde que ocurrió, Ben y yo habíamos llevado al perro a pasear por el bosque. Era domingo; salimos en coche de Bristol y cruzamos el Puente Colgante de Clifton para ir a las zonas verdes que había más allá.
El puente cruza la garganta del Avon, una gran grieta en medio del paisaje formada por el turbio río Avon, que esa tarde Ben y yo vimos allí abajo inundando su cuenca, marrón y crecido por la subida de la marea. La garganta marca la frontera entre la ciudad y el campo. La ciudad sigue el contorno de uno de sus lados, casi encaramada en sus bordes, y el bosque abraza el otro, con la densa arboleda cubriendo cientos de metros de los pronunciados acantilados hasta que la vegetación empieza a escasear y desaparecer al acercarse a la orilla del río.
Cinco minutos después de cruzar el puente, ya habíamos aparcado y nos habíamos adentrado en el bosque. Eran las últimas horas de luz de una preciosa tarde de otoño, y mientras paseábamos yo disfrutaba de los sonidos, los olores y las vistas que nos ofrecía el paisaje.
Soy fotógrafa. Decidí cambiar de carrera profesional cuando tuve a Ben. Dejé atrás mi anterior trabajo de enfermera sin lamentarlo ni una sola vez. La fotografía era una alegría, una pasión absoluta que yo tenía, y hacía que siempre estuviera observando la luz, pensando cómo podría usarla en una foto. Y recuerdo exactamente cómo estaba mientras paseábamos esa tarde.
Era algo tarde, así que la luz que quedaba tenía un carácter efímero, pero había en el aire la claridad suficiente para que los colores de las hojas que tenía encima de la cabeza y a mi alrededor me parecieran complejos y preciosos. Algunas hojas cayeron mientras caminábamos. Sin un susurro de protesta, abandonaron las ramas que las habían sostenido durante meses y cayeron delante de nosotros para pasar a formar parte del suelo del bosque. Cuando echamos a andar esa tarde, hacía un tiempo agradable, así que el cambio de las estaciones se iba desarrollando tranquila y gradualmente a nuestro alrededor.
Por supuesto el perro y Ben iban por el bosque ajenos a todo. Mientras yo componía fotografías en mi mente, los dos corrían, jugaban y se escondían con los ojos despiertos y brillantes y exhalando nubes de vapor. Ben llevaba un anorak rojo que por culpa de los árboles yo veía aparecer y desaparecer por el camino delante de mí. Skittle corría a su lado.
Ben se puso a tirar palos contra los troncos de los árboles y se arrodilló en el suelo cubierto de hojas para examinar setas que sabía que no debía tocar. Durante un tramo intentó andar con los ojos cerrados y me iba comentando cómo se sentía. «Creo que acabo de meter el pie en el barro, mamá», me dijo cuando sintió que la bota se le quedaba pegada y tuve que ir a rescatarla mientras él permanecía a la pata coja, con el pie enfundado en un calcetín en el aire. Después se puso a coger piñas y me enseñó una que estaba cerrada. «Va a llover —me dijo— mira».
Mi hijo estaba guapísimo esa tarde. Solo tenía ocho años. Tenía el pelo de color arena alborotado y las mejillas sonrosadas por el ejercicio y el frío. Sus ojos azules se veían claros y brillantes como zafiros. Tenía la piel pálida del invierno, sin la más mínima marca excepto las pecas, y la sonrisa de su cara era para mí la mejor imagen del mundo. Medía unos dos tercios de mi altura, lo justo para que pudiera rodearle los hombros con el brazo mientras caminábamos o cogerle la mano, algo que todavía me permitía hacer de vez en cuando, aunque no en el colegio.
Esa tarde Ben emanaba felicidad de esa forma sencilla y sin complicaciones que es propia solo de los niños. Y eso me hacía sentir feliz a mí también. Habían sido diez meses muy duros desde que John nos dejó, y aunque seguía pensando en Katrina y en él más de lo que debería seguramente, también tenía momentos de satisfacción en los que me parecía que estaba bien que solo estuviéramos Ben y yo. Para ser sincera, eran momentos muy puntuales, pero ahí estaban, y esa tarde en el bosque fue uno de esos momentos.
A las cuatro y media el frío empezó a hacerse notar y decidí que debíamos empezar el camino de vuelta a casa. Pero Ben no quería.
—¿Puedo ir un rato al columpio de cuerda? ¿Por favor?
—Vale —dije. Teníamos tiempo suficiente para volver al coche antes de que oscureciera.
—¿Puedo ir corriendo y te espero allí?
Vuelvo a menudo a ese momento y, antes de que me juzgue por la respuesta que le di, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué se hace cuando tienes que ser el padre y la madre de tu hijo? Yo era madre soltera. Mi instinto maternal me transmitía un mensaje clarísimo: protege a tu hijo, de todo. Mi voz maternal quería decirle: «No, no puedes, eres demasiado pequeño. Quiero ir contigo hasta el columpio y no quitarte el ojo de encima durante todo el camino». Pero en ausencia del padre de Ben, pensé que también era mi responsabilidad hacer sitio en mi mente para otra voz, la paternal. Supuse que esa voz animaría a Ben a ser independiente, a correr riesgos, a descubrir la vida por sí mismo. Me imaginé que diría: «¡Claro que sí! ¡Hazlo!».
Así es como fue la conversación en realidad:
—¿Puedo ir corriendo y te espero allí?
—Oh, Ben, mejor no.
—Por favor, mamá —pidió alargando las vocales.
—¿Te sabes el camino?
—¡Sí!
—¿Seguro?
—Lo hacemos siempre que venimos.
Tenía razón.
—Está bien, pero si no encuentras el camino del columpio, te paras y me esperas en el camino principal.
—Vale —exclamó, y desapareció corriendo por el camino con Skittle detrás.
—¡Ben! —le grité—. ¿Seguro que te sabes el camino?
—¡Sí! —gritó con la convicción de un niño que casi con total seguridad no se ha molestado en escuchar lo que acabas de decir porque tiene algo más emocionante en la cabeza en ese momento. No se paró ni se dio la vuelta para mirarme.
Y esa fue la última vez que lo vi.
Mientras seguía el camino que acababa de tomar Ben, me puse a escuchar un mensaje de voz que tenía en el teléfono. Era de mi hermana. Me lo había dejado a la hora de comer.
«Hola, soy yo. ¿Me puedes llamar para hablar de la sesión de fotos de Navidad para el blog? Estoy en el festival gastronómico de Cotswold y tengo un montón de ideas que quiero comentarte, así que necesito que me confirmes si vas a venir el fin de semana que viene. Ya sé que hablamos de hacerlo en casa, pero he pensado que todo quedaría mejor en la cabaña si la decoramos y ponemos acebo y esas cosas, así que ¿por qué no venís allí mejor? Las niñas se van a quedar con Simon porque todos tienen cosas que hacer, de modo que estaremos solo nosotros. Y, por cierto, me voy a quedar en la cabaña esta noche, así que si el móvil no va, llámame al fijo de allí. Besos para Ben. Adiós».
Mi hermana tenía un blog sobre comida bastante popular. Se llamaba «Ketchup & Natillas» en honor a los alimentos favoritos de sus hijas. Tenía cuatro hijas, todas ellas la viva imagen de su padre, con los ojos color chocolate, el pelo de un castaño tan oscuro que era casi negro y temperamentos testarudos y decididos. Mi hermana solía bromear diciendo que si no las hubiera parido ella, dudaría de que fueran suyas. Y admito que yo a veces me preguntaba si Nicky de verdad conocía bien a sus hijas: parecían bastante impenetrables, incluso para su madre.
De edades parecidas (aunque todas mayores que Ben), formaban una pequeña tribu en la que mi hijo nunca lograba penetrar. De hecho siempre las miraba con cierto recelo, sobre todo porque lo trataban un poco como si fuera un juguete.
Pero Nicky no era de las que se dejan vencer, y se dedicaba a planificarles y organizarles hasta el último minuto del día, dominándolas mediante la técnica de tenerlas ocupadas. Sus vidas seguían una rutina tan estricta que yo a veces me preguntaba si esas niñas de pelo del color del ala de un cuervo no implosionarían cuando dejaran atrás el control de su madre y entraran en el mundo real.
En su blog Nicky colgaba recetas que ella afirmaba que lograrían que incluso las familias con menos tiempo se sentaran a la misma mesa y comieran sano. Cuando empezó el blog, a mí me pareció algo tonto y ñoño, pero, para mi sorpresa, había tenido éxito y lo mencionaban a menudo en los periódicos cuando publicaban las listas de los mejores blogs de buena comida o blogs para familias.
Mi hermana era una cocinera genial, y combinaba las recetas con anécdotas divertidas sobre las dificultades de tener una gran familia. No era algo que a mí me encantara (demasiado artificioso y cursi), pero era un gran logro y parecía llamarles la atención a muchas mujeres que intentaban alcanzar el ideal de heroína doméstica.
La llamé y le dejé un mensaje también.
«Te confirmo que tenemos previsto ir el sábado por la mañana y volver el domingo después de comer. ¿Quieres que lleve algo?».
No era necesario ni que lo preguntara. Sabía que no iba a querer nada. Se enorgullecía de ser la anfitriona perfecta.
Limitar nuestra estancia era algo deliberado. Cuando surgió lo de ir a visitar a Nicky a su casa, decidí que solo nos íbamos a quedar una noche, porque aunque Nicky es mi única familia y sentía la obligación de ir a verla de vez en cuando y llevar a Ben para que pasara más tiempo con sus primas, esas visitas no eran algo que yo estuviera deseando precisamente.
Su enorme casa justo a las afueras de Salisbury siempre estaba perfecta, muy tradicional y ruidosa, y tras una sola noche ya me resultaba claustrofóbica. Todo aquello me abrumaba un poco: la supereficiente Nicky haciendo milagros domésticos por doquier, su marido grande y bonachón, siempre con una copa de vino en la mano y un montón de anécdotas preparadas, y las hijas peleándose, haciendo gestos ofensivos hacia su madre en cuanto se daba la vuelta y manejando a su padre a su antojo. Era un mundo totalmente diferente de mi vida tranquila con Ben en nuestra casita de Bristol.
Tampoco es que prefiriera la cabaña, aunque allí no tuviera que lidiar con la familia de Nicky. Mi tía Esther, que fue quien nos crió, nos la había dejado en herencia a Nicky y a mí. Era un lugar diminuto y húmedo y encerraba recuerdos que me resultaban un poco incómodos. Yo la habría vendido años atrás (el dinero me habría venido muy bien), pero Nicky estaba muy unida a la casa y hacía mucho tiempo que Simon y ella se habían hecho cargo completamente de todos los gastos de mantenimiento, creo que principalmente porque se sentían culpables por no permitirme librarme de mi parte y convertirla en dinero. Nicky siempre me estaba animando a ir más por allí, pero no sé por qué el tiempo que pasaba en esa casa me hacía sentir extraña, como si no hubiera llegado a crecer del todo y nunca hubiera abandonado mi yo adolescente.
Volví a guardarme el teléfono en el bolsillo. Había llegado al principio del sendero que llevaba al columpio. Ben no estaba allí, así que supuse que había cogido el sendero. Seguí sus pasos, chapoteando en el barro y apartando zarzas. Cuando llegué al claro donde estaba el columpio, sonreía por la anticipación de verle y de disfrutar del triunfo que había conseguido llegando hasta allí él solito.
Pero Ben no estaba allí, ni tampoco Skittle. El columpio de cuerda se movía de izquierda a derecha, una y otra vez, con un ritmo lento. Me acerqué un poco más para ver mejor el claro. Le llamé. No hubo respuesta. Sentí una punzada de pánico, pero me obligué a contenerme. Le había dado un poquito de independencia y sería una pena arruinar el momento agobiándome. Seguramente estaría escondido detrás de un árbol con Skittle y no quería estropearle el juego.
Miré alrededor. El claro era pequeño, más o menos la mitad de una pista de tenis. La mayor parte estaba rodeada de un bosque denso que oscurecía el perímetro, aunque en un lado había una amplia zona de árboles jóvenes de tamaño medio, larguiruchos, frágiles y desnudos que dispersaban la luz, infundiéndole un aire de extrañeza. En medio del claro había un haya vieja cuyas ramas se extendían sobre un pequeño arroyo. El columpio de cuerda colgaba de una de sus ramas. Supuse que Ben estaría escondido detrás del grueso tronco de ese árbol.
Entré lentamente en el claro, siguiéndole el juego.
—Vaya —dije proyectando la voz hacia el árbol para que me oyera—. Me pregunto dónde estará Ben. Teníamos que encontrarnos aquí, pero no le veo por ninguna parte, ni a él ni a su perro. Es un misterio.
Me paré a escuchar para ver si se daba por vencido, pero no se oía ningún ruido.
—¿Se habrá ido Ben a casa sin mí? —continué mientras metía la bota en el arroyo. El columpio había dejado de moverse y colgaba inerte—. Quizás Ben ha decidido empezar una nueva vida en el bosque sin mí —dije arrastrando las palabras— y ahora voy a tener que irme a casa a comer tostadas con miel y ver Doctor Who yo sola.
Tampoco esta vez hubo respuesta, y el cosquilleo de miedo volvió. Normalmente esas cosas eran suficientes para hacerle salir, triunfante por haberme tenido engañada tanto rato. Me dije que tenía que estar tranquila, que solo estaba yendo un paso más allá, haciendo que me esforzara un poco más. Así que dije:
—Bueno, supongo que si Ben va a vivir solo en el bosque, tendré que regalar sus cosas para que las aproveche otro niño.
Me senté en un tocón de árbol cubierto de musgo a esperar su respuesta, intentando parecer indiferente. Y entonces saqué el as que tenía en la manga:
—A ver, ¿a quién podría regalarle a Osito Peludo…?
Osito Peludo era el peluche favorito de Ben, un oso que le habían regalado sus abuelos cuando todavía era un bebé.
Miré alrededor esperando que saliera riendo y algo enfadado también, pero solo se oyó un absoluto silencio, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. En esa extraña calma, mis ojos fueron subiendo por los troncos de los árboles que me rodeaban hasta que se toparon con el cielo y vi que la oscuridad estaba empezando a extenderse igual que el fuego cuando avanza por un trozo de papel, retorciendo poco a poco los bordes hasta convertirlo todo en ceniza.
En ese momento supe que Ben no estaba allí.
Corrí hasta el árbol. Lo rodeé una vez y otra y otra, sintiendo que la corteza me arañaba los dedos.
—¡Ben! —grité—. ¡Ben! ¡Ben! ¡Ben!
No hubo respuesta. Le llamé muchísimas veces, y cuando me paré a escuchar, esforzándome por percibir hasta lo más mínimo, seguía sin oírse nada. En mis entrañas la sensación de terror crecía a cada segundo que pasaba.
Entonces oí un ruido: un glorioso y fantástico roce, el sonido de alguien que corre entre la maleza. Llegaba desde la zona de los árboles jóvenes. Corrí hacia allí abriéndome paso entre los arbolitos lo más rápido que pude, esquivando ramas bajas que se estrellaban contra mí; una me hizo un arañazo en la frente, pero eso no me detuvo.
—¡Ben! —grité—. Estoy aquí.
No hubo respuesta, pero el ruido se acercaba.
—Voy, cariño —dije.
Sentí un gran alivio que me llenaba. Mientras corría, examinaba la densa vegetación que tenía por delante intentando distinguirle. Era difícil saber con exactitud de dónde venía el ruido. Los sonidos rebotaban por todas partes entre los árboles y me confundían. Cuando algo salió de repente de la espesura y apareció a mi lado, me sobresaltó.
Era un perro, un perro grande que era evidente que estaba muy contento de verme. Se puso a dar saltitos junto a mis pies pidiendo caricias, con la boca abierta y muy roja, sorprendentemente roja, y la lengua carnosa colgando. Unos metros más atrás una mujer mayor surgió de entre los árboles.
—Perdone —dijo—. No le va a hacer daño, es que es muy cariñoso.
—Oh, Dios —exclamé. Hice bocina con las manos—. ¡Ben! —volví a gritar, pero esta vez tan fuerte que cuando inspiré fue como si el aire frío me hiciera arder la garganta.
—¿Ha perdido a su perro? Pues por donde yo he venido no está o me lo habría encontrado. ¡Oh! ¿Se ha dado cuenta de que le sangra la frente? ¿Se encuentra bien? Espere.
Rebuscó en el bolsillo de su abrigo y me tendió un pañuelo de papel. Era una mujer mayor que llevaba bien calado en la cabeza un sombrero para la lluvia con el ala ancha. En la cara se le veían arrugas de preocupación y tenía la respiración acelerada. No cogí el pañuelo que me daba sino a ella, hundiéndole los dedos en la chaqueta acolchada hasta que sentí su brazo debajo. Hizo una mueca de dolor.
—No —respondí—. Es mi hijo. He perdido a mi hijo.
Mientras decía eso, sentí que una gota de sangre me caía por la frente.
Y así fue como empezó.
Estuvimos buscando a Ben, aquella señora y yo. Revisamos toda la zona que rodeaba el columpio y después volvimos al camino, donde tomamos direcciones opuestas con la intención de volver a encontrarnos en el aparcamiento.
No estaba tranquila, ni lo más mínimo. El miedo hacía que sintiera como si se me estuvieran fundiendo las entrañas.
Mientras buscábamos, el bosque se iba transformando. El cielo se ocureció y se cubrió de nubes. En algunos lugares las ramas eran lo bastante densas como para formar un arco opaco y convertir el camino que transcurría por debajo en una madriguera oscura.
Las hojas volaban a mi alrededor como trocitos de confeti cuando se levantó viento, y grandes cantidades de follaje empezaron a estremecerse e inclinarse cuando ese aire empezó a azotar la bóveda que me cubría.
Grité llamando a Ben una y otra vez y después me quedé escuchando, esforzándome por separar todas las capas de sonido que emitía el bosque. Una rama crujió. Un pájaro graznó con un sonido agudo que parecía un chillido y otro le respondió. Muy por encima se oía un avión.
Pero el ruido más fuerte lo hacía yo: mi respiración, el ruido de las botas chapoteando en el barro. Mi pánico era audible.
No se oía por ninguna parte la voz de Ben, ni tampoco a Skittle.
Y no veía por ninguna parte su anorak rojo.
Cuando llegué al aparcamiento, ya estaba histérica. Estaba lleno de coches y familias, porque en ese momento salían del campo de fútbol que había justo al lado dos equipos infantiles y sus aficiones. Un grupo de recreación fantástica estaba en una esquina con sus extraños disfraces, guardando armas y neveras portátiles en sus coches. Era normal ver a gente así en el bosque los domingos por la tarde.
Me fijé en los niños. Muchos llevaban una equipación roja. Caminé entre ellos buscando a Ben, haciendo volverse a algunos, mirándoles las caras, preguntándome si estaría allí camuflado por el color de su anorak. Reconocí algunas caras. Seguí llamándole, les pregunté si habían visto a un niño, si habían visto a Ben Finch. Me detuve cuando alguien me tocó el brazo.
—¡Rachel!
Era Peter Armstrong, el padre soltero de Finn, el mejor amigo de Ben. Finn estaba detrás de él con su uniforme de fútbol lleno de barro, comiéndose un gajo de naranja.
—¿Qué ha pasado?
Peter me escuchó mientras se lo contaba.
—Tenemos que llamar a la policía —dijo—. Ahora mismo.
Fue él quien llamó. Yo me quedé a su lado, temblando. No me podía creer lo que estaba oyendo porque significaba que era real, que de verdad nos estaba pasando a nosotros.
Después Peter organizó a la gente. Reunió a las familias que estaban en el aparcamiento y pidió que algunos formaran partidas de búsqueda mientras otros se quedaban con los niños.
—Cinco minutos —le dijo a todo el mundo—. Después salimos.
Mientras esperábamos, unas gotas de lluvia empezaron a motear las gafas de Peter. El temblor volvió y me rodeó con el brazo.
—No va a pasar nada —dijo—. Lo vamos a encontrar.
Estábamos así cuando la señora mayor salió del bosque. Estaba sin aliento y su perro iba tirando de la correa. Su expresión se volvió sombría cuando me vio.
—Oh, Dios mío —dijo—. Cómo lo siento. Estaba convencida de que ya le habría encontrado. —Me puso una mano en el brazo para apoyarme y a la vez consolarme—. ¿Ha pedido ayuda? —preguntó—. Está oscureciendo, así que creo que será lo mejor.
No llevó mucho tiempo, pero cuando todo el mundo estuvo por fin reunido, las sombras y las siluetas de los árboles que nos rodeaban habían perdido toda definición y se habían fundido en una oscuridad indistinguible, haciendo que el bosque pareciera impenetrable y hostil. Los que tenían linterna la cogieron. El grupo que se congregó era variopinto, una mezcla de padres de los jugadores de fútbol, aficionados a la fantasía todavía con sus disfraces y ciclistas con su ropa de lycra. Las caras preocupadas de todos hablaban no solo del frío que aumentaba, sino de la oscuridad y el miedo creciente de que Ben no se hubiera perdido simplemente, sino que hubiera sufrido algún daño.
Peter se dirigió a todo el mundo.
—Ben lleva un anorak rojo, zapatillas de deporte azules con luces y vaqueros. Tiene el pelo castaño claro y los ojos azules. El perro es un cócker spaniel negro y blanco que se llama Skittle. ¿Alguna pregunta?
No hubo ninguna. Nos dividimos en dos grupos y salimos en su busca por el camino, cada grupo en una dirección. Peter dirigía un grupo y yo el otro.
El bosque nos engulló. No habían pasado diez minutos cuando la lluvia arreció y grandes cantidades de agua empezaron a caer a través de la bóveda de ramas. En pocos minutos estábamos todos empapados y el camino se llenó de enormes charcos. Nuestro avance se vio dramáticamente ralentizado, pero seguimos, llamando y escuchando, barriendo con los haces de las linternas la maleza que nos rodeaba, forzando los ojos para ver algo, cualquier cosa.
Según iban pasando los segundos y las condiciones atmosféricas empeoraban, mi miedo empezó a convertirse en algo ardiente, urgente, que amenazaba con explotar en mi interior.
Tras veinte minutos, sentí que mi teléfono vibraba. Era un mensaje de texto de Peter.
«Ven al aparcamiento», decía. Nada más.
Sentí un destello de esperanza. Eché a correr, cada vez más rápido, y cuando salí del camino hacia el aparcamiento me detuve en seco. Estaba en medio de la luz de un par de faros. Me cubrí los ojos.
—¿Rachel Jenner? —Apareció una figura a contraluz.
—Sí.
—Soy la agente de policía Sarah Banks. Pertenezco a la comisaría de Nailsea. Creo que su hijo se ha perdido. ¿Hay alguna señal de él?
—No.
—¿Ninguna?
Negué con la cabeza.
Se oyó un grito detrás de nosotras. Era Petter. Tenía a Skittle en los brazos. Dejó al perro en el suelo con cuidado. Una de las delicadas patas de atrás de Skittle estaba torcida en un ángulo doloroso y antinatural. Gimió al verme y enterró la nariz en mi mano.
—¿Y Ben? —pregunté.
Peter negó.
—El perro apareció cojeando en el camino justo delante de nosotros. No tenemos ni idea de dónde venía.
Mis recuerdos de ese momento se reducen a sonidos y sensaciones. La lluvia que me mojaba la cara y me empapaba las rodillas cuando me arrodillé en el suelo; murmullos lúgubres de la gente que había arremolinada alrededor; el gemido del perro; las ráfagas salvajes del viento y el leve sonido de música pop que venía de uno de los coches en los que se habían refugiado los niños, que tenía las ventanillas cubiertas de vapor.
Y por encima de todo se oían los chasquidos de la radio de la policía justo detrás de mí y la voz de la agente Banks pidiendo refuerzos.
Peter se llevó al perro al veterinario. La agente Banks no me permitió volver al bosque. Con sus jóvenes facciones y sus dientes pequeños, bien alineados y blancos parecía demasiado inmadura para resultar autoritaria, pero se mostró inflexible.
Nos sentamos las dos juntas en mi coche. Me hizo muchas preguntas sobre lo que estábamos haciendo Ben y yo y dónde fue la última vez que le vi. Tomó notas lenta y cuidadosamente, con una letra tan bulbosa que parecía que unas gruesas orugas reptaban por la página.
Llamé a John. Cuando respondió, me eché a llorar, así que la agente Banks me quitó con cuidado el móvil de la mano y le pidió que confirmara que era el padre de Ben. Después le dijo que Ben se había perdido y que debía venir lo antes posible al bosque.
Llamé a mi hermana Nicky. No me contestó, pero me devolvió la llamada un momento después.
—Ben se ha perdido —dije. No había buena cobertura. Tuve que levantar la voz.
—¿Qué?
—Ben se ha perdido.
—¿Perdido? ¿Dónde?
Se lo conté. Y le confesé que le había dejado ir delante y que todo era culpa mía. Ella adoptó una actitud directa.
—¿Has llamado a la policía? ¿Has organizado una búsqueda? ¿Puedo hablar con la policía?
—Van a traer perros, pero está oscuro, así que no pueden hacer nada hasta mañana por la mañana.
—¿Puedo hablar con ellos?
—No tiene sentido.
—Pero quiero hacerlo.
—Están haciendo todo lo que pueden.
—¿Quieres que vaya?
Me sentí agradecida de que se ofreciera. Sabía que mi hermana odiaba conducir en la oscuridad. Era una conductora nerviosa hasta en las mejores condiciones, cautelosa y conservadora en la carretera, igual que en la vida. Los caminos que rodeaban la cabaña de nuestra infancia, donde iba a pasar esa noche, eran traicioneros incluso a plena luz del día. En lo más profundo del Wiltshire rural, junto al límite de una gran zona forestal, a la cabaña solo se podía acceder a través de una red de carreteras secundarias estrechas y llenas de curvas flanqueadas por profundas zanjas y altos matorrales.
—No, no hace falta. John viene para acá.
—Llámame si hay alguna noticia, la que sea.
—Te llamaré.
—Me voy a quedar despierta junto al teléfono.
—Vale.
—¿Está lloviendo ahí?
—Sí. Y hace mucho frío. Ben solo lleva un anorak y una camiseta de algodón.
A Ben no le gustaba llevar jerséis. Le había puesto uno esa tarde antes de salir, pero se lo había quitado en cuando nos metimos en el coche.
—Tengo calor, mamá —se quejó—. Mucho calor.
El jersey, rojo, de punto, estaba en el asiento de atrás del coche. Me incliné, lo cogí, me lo puse en el regazo, lo abracé con fuerza y lo olí.
Nicky seguía hablando, tranquilizadora como siempre, incluso aunque su ansiedad también estaba creciendo.
—No pasa nada. No tardarán en encontrarle. No puede haber ido lejos. Y los niños son muy resistentes.
—No me dejan ir a buscarlo. Me han obligado a quedarme en el aparcamiento.
—Eso es lógico. Podrías hacerte daño en la oscuridad.
—Ya casi es su hora de acostarse.
Resopló. Podía imaginarme las arrugas de preocupación de su cara y cómo se estaría mordiendo la uña del meñique. Sabía cómo era Nicky cuando se ponía nerviosa. La ansiedad había sido una constante en nuestra infancia.
—No va a pasar nada —repitió, pero las dos sabíamos que eran solo palabras y que no podía saberlo con seguridad.
Cuando John llegó, la agente Banks habló con él primero. Los dos se quedaron de pie delante de los faros del coche de John. La lluvia no había cesado, seguía siendo fuerte y torrencial. Las ramas de un haya les daban cierto cobijo. Todavía les quedaban bastantes hojas y desde abajo, iluminadas por las luces del coche, parecían formar una corona dorada.
John estaba muy concentrado en lo que decía la agente Banks. Irradiaba una energía nerviosa, llena de miedo. Tenía el pelo, que normalmente era del color de la arena mojada, oscurecido y pegado a la cara, que se veía pálida, como si acabaran de esculpirla en piedra.
—He hablado con mi inspector —le decía la agente Banks—. Viene para acá.
John asintió. Me miró, pero apartó la vista rápidamente. Tenía los tendones del cuello muy tensos.
—Eso es bueno —continuó la agente—. Significa que se están tomando esto en serio.
¿Y por qué no iban a hacerlo?, me pregunté. ¿Por qué no se iban a tomar en serio la desaparición de un niño? Di unos pasos para acercarme a John. Quería tocarle, aunque solo fuera la mano. La verdad es que quería que me abrazara. Pero en vez de eso lo que conseguí fue una mirada de incredulidad.
—¿Le dejaste que se fuera solo? —dijo solo con un hilo de voz por culpa de la tensión—. ¿Pero en qué estabas pensando?
—Lo siento —contesté—. Lo siento mucho.
No tenía sentido intentar darle una explicación. Ya estaba hecho. Y lo iba a lamentar toda mi vida.
La agente Banks intervino.
—Creo que por ahora lo mejor es que nos centremos en buscar a Ben. No servirá de nada que se echen la culpa.
Tenía razón. John lo entendió. Parpadeó para alejar las lágrimas. Se lo veía angustiado y desconcertado. Vi como iba experimentando todos los sentimientos que yo había ido teniendo desde que Ben desapareció. Le hizo a la agente Banks un montón de preguntas, que ella respondió con paciencia, hasta que se quedó satisfecho porque ya sabía todo lo que había que saber y se había asegurado de que se estaba haciendo todo lo posible.
Allí a su lado, mientras la agente Banks le tranquilizaba, me di cuenta de que habían pasado más de diez meses desde la última vez que le había visto sonreír y me pregunté si alguna vez le volvería a ver hacerlo.
Jim
ANEXO AL INFORME DEL INSPECTOR JAMES CLEMO PARA LA DOCTORA FRANCESCA MANELLI
TRANSCRIPCIÓN DE LA GRABACIÓN HECHA POR LA DOCTORA FRANCESCA MANELLI
PRESENTES, EL INSPECTOR JAMES CLEMO Y LA DOCTORA FRANCESCA MANELLI
Las notas que registran las observaciones sobre el estado mental y la conducta del inspector Clemo, en los pasajes en los que no quedan de manifiesto en sus respuestas, están en cursiva.
Esta transcripción corresponde a la primera sesión de psicoterapia a la que asistió el inspector Clemo. Anteriormente solo habíamos tenido una breve reunión preliminar en la que le hice la historia y hablamos del informe que le había pedido que escribiera.
Como era de esperar dada su resistencia a la terapia, el informe que el inspector Clemo entregó en ese momento carecía de comentarios sobre su experiencia personal y emocional durante el caso Benedict Finch. Las transcripciones vienen a llenar parcialmente esas lagunas. Mi prioridad en esta primera sesión era empezar a establecer una relación de confianza entre el inspector Clemo y yo.
El inspector Clemo prefirió verme en mi consulta privada de Clifton en vez de en las instalaciones de la Jefatura de Policía.
DOCTORA FRANCESCA MANELLI (EN ADELANTE FM): Me alegro de verle de nuevo. Gracias por redactar el informe para que tengamos un punto de partida.
EL INSPECTOR JAMES CLEMO (EN ADELANTE JC) recibe el comentario con un asentimiento tenso. Hasta el momento no ha dicho nada.
FM: He visto que tiene objeciones en cuanto a su asistencia a estas sesiones.
JC no hace ningún comentario. También evita el contacto visual.
FM: Bien, me gustaría empezar preguntándole si ha habido más incidentes.
JC: ¿Incidentes?
FM: Ataques de pánico como el que provocó que le derivaran a mi consulta.
JC: No.
FM: ¿Puede describirme lo que ocurrió en las dos ocasiones en las que sufrió ataques de pánico?
JC: No puedo entrar aquí y ponerme a hablar de esas cosas así, sin más.
FM: Me ayudaría tener más detalles para saber por dónde empezar. ¿Qué desencadenó la sensación de pánico? ¿Cómo fue creciendo hasta llegar a ser un ataque en toda regla? ¿Qué sentía mientras le ocurría?