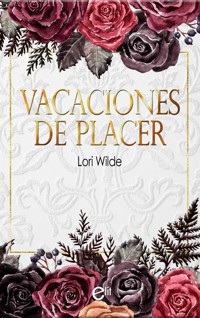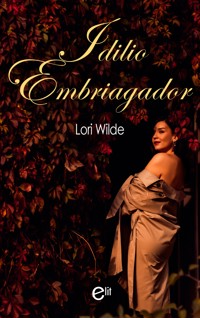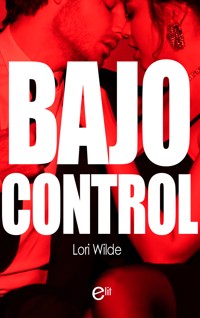3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
La reportera Kay Freemont se pasaba los días escribiendo sobre sexo, y las noches preguntándose por qué a todo el mundo le resultaba tan apasionante. Por eso cuando Quinn Scofield, un hombre soltero y muy sexy, puso un anuncio en la revista pidiendo esposa, Kay decidió que ya era hora de comprobar por sí misma todo lo que había estado escribiendo. Kay estaba demasiado reprimida como para perder la cabeza, pero con la experta ayuda de Quinn aprendió a dejarse llevar por el poder de su sensualidad. Al principio creyó que se trataba de una corta aventura... hasta que él le ofreció toda una vida de sexo apasionado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Laurie Vanzura
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Entre líneas, n.º 161 - mayo 2018
Título original: A Touch of Silk
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-585-6
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Si te ha gustado este libro…
1
Aquellas medias lo estaban matando. Negras y diáfanas, se ceñían como una segunda piel a las piernas más espectaculares que había visto en su vida. Tobillos estrechos, pantorrillas redondeadas, rodillas flexibles y muslos firmes, que al cruzarse produjeron un suave chasquido de la tela.
Demasiado para un nativo de Alaska que nunca había visto nada parecido en Bear Creek, su pueblo natal. Por un segundo, Quinn Scofield pensó en pedirle a la azafata una máscara de oxígeno, mientras observaba por encima del Wilderness Guide Monthly a la rubia parecida a Charlize Theron que iba sentada una fila por delante de él. Había embarcado en la escala que el avión hizo en O’Hare, rumbo a Nueva York, y no había girado la cabeza ni una sola vez. Llevaba media hora sin apartar la vista de su ordenador portátil.
Era una mujer con demasiada clase y refinamiento para lo que él buscaba, pero Quinn no podía pensar en otra cosa que en aquellas piernas alrededor de su cintura o sobre sus hombros…
—Preciosa, ¿verdad? —le comentó su compañero de viaje, un hombre de mediana edad con una barriga prominente y algunas copas de más.
—Sí que lo es —respondió Quinn en voz baja.
El otro hombre tenía demasiado alcohol en el cuerpo como para ser discreto. Se inclinó sobre Quinn, le dio un codazo y le hizo un guiño.
—Se lo haría en un santiamén —le dijo sin preocuparse por el volumen de su voz—. ¿Sabe a lo que me refiero?
En ese momento, Charlize giró lentamente la cabeza y les echó una mirada fulminante. El gordo compañero apartó la vista enseguida, como un crío avergonzado, pero Quinn ni siquiera pestañeó. Llevaba un buen rato deseando ver esos ojos, y no iba a permitir que los malos modales del otro hombre lo privaran de la emoción.
Sus miradas se encontraron.
Los ojos de la mujer eran tan fascinantes como el resto de su cuerpo. Vivos y penetrantes, con forma de nuez y de color marrón oscuro, hicieron que a Quinn le diera un vuelco el corazón. Siempre había sentido debilidad por las rubias de ojos marrones.
—Hola —la saludó y le brindó una sonrisa, pero la mujer no se la devolvió—. ¿Qué tal?
La mujer lo miró con los ojos muy abiertos y separó un poco los labios, en lo que parecía el tímido esbozo de una sonrisa.
«Vamos, cariño, ríndete», pensó Quinn, y recordó cómo jugaba en el sótano del colegio al juego de la cerilla, con la esperanza de besar a Mindy Lou Johnson.
Pero Charlize lo devolvió cruelmente a la realidad. Sin decir palabra, apartó la mirada y volvió a concentrarse en el ordenador portátil.
¡Menuda humillación! Quinn se sentía tan insignificante a su lado como una simple mosca, pero se lo tenía bien merecido, por atreverse a hablarle a la Reina de Hielo.
Intentó seguir leyendo la revista, pero le fue imposible. Una y otra vez su mirada volvía a aquellas piernas. Era normal, teniendo en cuenta que llevaba dieciocho meses sin compañía femenina, desde que su ex novia Heather rechazó su propuesta de matrimonio. Le había suplicado que se mudara a Cleveland por ella, pero Quinn no estaba dispuesto a abandonar Alaska.
Era su hogar y ninguna mujer lo sacaría de allí, a pesar de que muchos de sus amigos le habían aconsejado lo contrario. Otros, en cambio, lo felicitaron por su decisión. Después de todo, era un nativo de Alaska, y solo una mujer que pudiera amar su tierra podría hacerlo feliz.
A sus treinta y dos años, Quinn estaba preparado para tener una familia, pero sabía que iba a costarle mucho encontrar a la mujer que quisiera vivir en Bear Creek. Charlize Theron podía ser muy guapa y elegante, pero no soportaría la vida en un pueblo de Alaska. Para ello había que ser más fuerte y resistente, alguien parecida a Meggie, su hermana menor, que se había mudado a Seattle tras casarse con Jesse Deammond.
El problema era que en Bear Creek el número de hombres multiplicaba por diez el de mujeres.
Sonrió al imaginarse a Charlize en Alaska. Sin teatros, ni eventos sociales con champán y trajes de etiqueta. En Bear Creek, poca diversión podía encontrarse además de la cerveza o de la pesca del salmón.
Desde su asiento, Quinn solo podía ver su perfil y las finas manos sobre el teclado. Tenía una nariz perfecta, pómulos marcados propios de una modelo y una barbilla firme y esbelta. Y la boca… Sus labios eran carnosos, pero sin necesidad del colágeno de las actrices de Hollywood, y estaban pintados del mismo color rojizo que un atardecer veraniego en Alaska.
Sí, era una maravillosa combinación de hielo y fuego. Su regia actitud la mantenía altiva e inalcanzable, pero sus medias y tacones expresaban algo muy distinto. En el fondo, era una mujer llena de sensualidad que se esforzaba por reprimir su naturaleza ardiente.
Charlize cerró el portátil y, al colocarlo bajo el asiento, no se dio cuenta de que el bolígrafo se le caía al suelo.
Quinn aprovechó la oportunidad. Se inclinó hacia delante y le dio un golpecito en el hombro.
—¿Señorita?
Ella se volvió y le clavó la mirada con expresión de desaire. No había duda de que estaba acostumbrada a quitarse de encima a admiradores desconocidos.
—Se le ha caído el bolígrafo.
La expresión de la mujer se suavizó cuando vio que no estaba intentando ligar con ella. Sonrió ligeramente y articuló un agradecimiento silencioso.
¡Augh! Aquel gesto fue como una flecha que le traspasara el corazón. Y cuando ella se agachó para recoger el bolígrafo y la minifalda se le deslizó por el muslo, a Quinn se le hizo un nudo en la garganta y se quedó sin respiración.
La mujer se enderezó, se ajustó la falda, y le dedicó una sonrisa propia de la Gioconda.
Pero Quinn ya había descubierto su secreto, porque había llegado a ver el borde de algo negro y de encaje.
No eran unas simples medias.
¡Aquella atrevida mujer llevaba un liguero!
Kay Freemont sacó distraídamente un espejito del bolso. Bueno, tal vez no fuera un gesto tan distraído. Tal vez su intención era echarle otro discreto vistazo a ese hombre parecido a Paul Bunyon que iba sentado detrás.
No era que estuviese interesada por él, desde luego. Su deseo era acabar con una relación insatisfactoria, no empezar otra nueva. Lo único que quería era comprobar si aquel caballero de anchos hombros, vestido con camisa de franela y vaqueros, era tan arrebatadoramente guapo como le había parecido en un principio.
Fingió mirarse en el espejo para recomponerse el peinado, pero lo giró de tal modo que pudiera ver al desconocido. Siempre se había sentido sexualmente atraída hacia los hombres fuertes y curtidos; esos hombres que reparaban sus propios coches, que talaban leña y que asaban carne cruda en una hoguera.
Su novio, Lloyd, era un tipo delgado, tranquilo y vegetariano, que si siquiera tenía coche propio. Pero el hecho de que ella soñara con hombres más varoniles no significaba que los buscase. Era solo una fantasía sexual.
Además, había cosas más importantes que el sexo, como por ejemplo el compañerismo.
«¿Y acaso Lloyd es un compañero tan estupendo? Trabaja ochenta horas a la semana. ¿Cuándo fue la última vez que te hizo el amor? ¿Siete, ocho semanas?».
No era justo. La culpa no era solo de Lloyd. Ella estaba tan ocupada como él.
«¿Y también es culpa tuya que Lloyd nunca te haya gustado en la cama?».
Tal vez sí lo fuera, y solo de ella. Kay había pasado mucho tiempo escribiendo artículos sexuales para la revista más picante del país: «Cómo conseguir múltiples orgasmos», «El tantra del sexo; la nueva intimidad», y cosas así, pero ella misma aún no había experimentado sensaciones semejantes.
Había leído más que nadie sobre el tema, y estaba convencida de que el conocimiento detallado la llevaría a tocar el cielo del placer.
Tal vez tuviera que pedir asesoramiento profesional.
«O tal vez lo que tendrías que hacer es lanzarte a una aventura salvaje. Seguro que este Paul Bunyon sabe cómo complacer a una mujer. ¿No has visto sus manos? Si es verdad lo que dicen sobre el tamaño de las manos de un hombre y el tamaño de su…».
Inclinó el espejo hacia la derecha para obtener una mejor visión.
Los brazos de Paul Bunyon eran tan voluminosos como sus muslos. Parecía estar hecho de acero. Alto, musculoso, recio… Tenía el pelo castaño oscuro y unos sensuales ojos grises que brillaban de ingenio. Llevaba una camisa azul con los puños arremangados, dejando ver un palmo de sus poderosos antebrazos y un reloj de pulsera con la correa de cuero. La capa de vello que los cubría era la apropiada. Ni mucho ni poco. A Kay le encantaban los antebrazos así.
Se humedeció los labios, olvidando los reiterados consejos de su madre para no estropearse el carmín. Un estremecimiento la recorrió de arriba abajo y se concentró en la entrepierna de Paul. Se preguntó qué ocurriría si se levantara y fuera hacia él. ¿Cuál sería su respuesta si se inclinase sobre su oído y con un tentador susurro lo invitara a los aseos?
Tragó saliva con dificultad. ¡Los dos metidos en los aseos de un avión! La vista se le nubló mientras se lo imaginaba.
«La levanta y la sienta sobre el lavabo con ojos ardiendo de deseo. Le pasa una de sus grandes manos por la curva de los gemelos hasta la rodilla. Los dedos se le enganchan en las medias. Las rasga de un tirón, mientras con la otra mano sube por la pierna izquierda. Se acerca más y ella le rodea la cintura con las piernas. Se arquea hacia atrás, apoya la cabeza en el espejo, sin apartar los ojos de los suyos. Él piensa que está viendo a la mujer más increíble de la Tierra.
Su mano derecha sube centímetro a centímetro por la piel desnuda. La sensación es indescriptible. El frío tacto del grifo bajo las nalgas, el tacto de su cintura entre las piernas…
Sigue mirándola a los ojos, pero no dice ni una palabra. Huele maravillosamente bien, a madera y a cuero. Ella se humedece por el creciente deseo. Lo codicia igual que un león a una gacela.
—Bésame —le ordena con voz autoritaria.
Él inclina la cabeza. Le aprieta los muslos con las palmas. Está muy cerca, pero no junta los labios a los suyos. La está tentando. Sus ojos brillan maliciosamente.
—¿Qué me darías por un beso? —le pregunta.
Su voz es arrebatadoramente sexy. Un sonido profundo que resuena en sus oídos como las notas de un bajo. El pulso se le acelera. A cada segundo se siente más caliente, húmeda y desesperada.
—Te daré lo que quieras —le responde en un susurro.
—Quiero que me toques… Aquí.
Le toma una mano y la lleva hasta el bulto que sobresale en sus vaqueros. Ella le baja la cremallera y desliza la mano en la bragueta. No lleva ropa interior… y empieza a tocarlo.
Es tan grande, tan duro y abrasador… Mientras lo toca, él cierra los ojos y, tras soltar un gemido, lleva un dedo hasta el borde de sus braguitas. Ella gime y entonces él toma posesión de su boca.
Sabe demasiado bien para ser real. Ni el mejor caviar de la despensa de su madre ni la botella más cara de champán francés de la bodega de su padre pueden competir con su sabor.
Le aprieta su erección, que parece crecer por momentos, mientras él la deslumbra con los sorprendentes movimientos de su lengua.
—Te quiero dentro de mí —le dice ella.
—No, aún no. Antes voy a hacerte suplicar.
Los pezones se le endurecen. Mueve las caderas y él aprovecha para quitarle las braguitas.
—¿Qué estás haciendo?
—Calla, mujer —le ordena—. Calla y disfruta. Mereces todo lo que voy a darte y mucho más. Me vuelves loco.
Las palabras la encandilan. Los hombres siempre han alabado su belleza, pero ninguno le ha dicho que lo vuelva loco. Se siente increíblemente poderosa al saber que puede controlarlo con su sexualidad.
Entonces él pone en acción sus dedos.
Primero la acaricia por la cara interna del muslo, y luego desliza las puntas de los dedos en el interior. La sensación de éxtasis la envuelve por completo, culminando en el vértice de su feminidad. Se retuerce contra él, se aferra a sus hombros, le hunde los dedos en la carne a través de la camisa de franela. Ningún hombre la ha acariciado así antes, ni ella se ha sentido nunca tan excitada.
—No te pares… —le pide con voz temblorosa.
Él sonríe y por un momento ella piensa que va a detenerse. Pero no. Sigue tocándola sin parar. Es como si estuviera en una montaña rusa. Subiendo en pendiente con la respiración contenida, anticipándose a la inminente y vertiginosa bajada. Está cerca, muy cerca… Se tambalea en el borde… Un segundo más… Oh, sí, va a…».
—¿Señorita? —la voz de la azafata la devolvió a la realidad.
—¿Sí? —Kay tragó saliva. Apenas podía respirar.
—¿Le apetece beber algo?
Ella negó con la cabeza y la azafata se alejó por el pasillo. Entonces Kay se dio cuenta de que seguía con el espejo en la mano, y vio horrorizada cómo Paul Bunyon la miraba en el reflejo.
El corazón se le aceleró y se le hizo un nudo en la garganta. Él le sonrió, como si supiera exactamente lo que había estado pensando.
Avergonzada y aturdida, cerró el espejito y volvió a meterlo en el bolso. El cuerpo le ardía por dentro. Tenía que recuperar la compostura de inmediato. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se encerró en los aseos. Mala elección. Aquel había sido el escenario de sus fantasías.
Mojó una toalla de papel y se la presionó contra la nuca mientras tomaba profundas inspiraciones. Durante los últimos meses, la asaltaban incontrolables pensamientos sexuales, y era algo muy embarazoso.
Tal vez la solución fuera una breve aventura. Alguien que pusiera fin a esas ensoñaciones eróticas.
Se dio un pellizco en la nariz. Era absurdo. Tenía que abandonar esas fantasías con desconocidos, por muy tentadoras que fueran. Tiró la toalla a la papelera y se pasó las manos por el pelo. Bien. Volvía a tener un aspecto normal. Nadie sospecharía nada.
El avión dio un bandazo, tirándola hacia atrás mientras trataba de abrir la puerta, que se había atascado. Le dio un fuerte empujón, y en ese momento el avión volvió a oscilar. La puerta se abrió, Kay se precipitó hacia delante…
Y se encontró de bruces en los brazos de Paul Bunyon, como si hubiera estado esperándola tras la puerta para evitar que se cayera.
2
—Vaya… Hola —Quinn sonrió ante el rostro de una diosa.
No sabía lo que lo había impulsado a seguirla a los aseos.
Tal vez había sido su modo de caminar; tal vez fue aquella doble aura contradictoria que lo apartaba y lo atraía al mismo tiempo. O tal vez solo había sido pura y simple excitación sexual.
Fuera lo que fuera, estaba contento de haberla seguido. Si no hubiera estado allí para sujetarla, se habría dado de cabeza contra la mampara de enfrente, y se habría hecho alguna magulladura en su bonito rostro. Y eso hubiera sido una verdadera lástima.
—¿Se encuentra bien? —le preguntó.
—Estupendamente —susurró ella.
La voz lo sorprendió.
Esperaba oír un tono más frío y reservado, pero el dulce y sensual sonido le recordó las voces femeninas de los blues que escuchaba en sus noches juveniles.
La diosa le mantuvo la mirada sin parpadear. El impacto de aquellos ojos pardos, rodeados de unas pestañas tan tupidas como el mechón de un pincel, hizo que algo se le clavara en su interior y se quedara allí incrustado. Y en los breves segundos que la tuvo entre sus brazos, lo vio y lo percibió todo de ella.
Vio el pequeño lunar junto al extremo izquierdo de la boca, el ligero arqueo de la ceja, la palpitación irregular en el cuello, la esbelta curva de la cintura, y aspiró la embriagadora fragancia que lo incitó a hundir la nariz entre sus cabellos.
Y también vio cómo bajo la seda ultrasuave de la blusa y del sujetador tenía los pezones erguidos.
No podía ser por el frío, pues hacía bastante calor. ¿Sería una respuesta física a él? Quinn estuvo a punto de soltar un gemido al pensar en esa posibilidad.
Ella entreabrió los labios, y él pudo ver la punta rosada de su lengua contra los dientes superiores. Parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo.
Oh, Dios… Era increíble sentir el tacto de las medias contra los vaqueros.
Se quedó ensimismado, viendo cómo ella elevaba una mano y se apartaba de la mejilla un mechón de sus dorados cabellos. En ese momento el avión atravesó otra zona de turbulencias, y el balanceó lo hizo caer de espaldas, arrastrando a Charlize con él.
Acabaron en medio del pasillo. La caída no fue dura, pero a Quinn le costaba respirar con ella sobre su pecho.
—¿Se encuentra bien? —de nuevo oyó aquel dulce susurro.
—Sí, muy bien —respondió. Odiaba que aquel momento acabase.
—Por favor, vuelvan a los asientos —les dijo una azafata—, y abróchense los cinturones.
—Permita que lo ayude —dijo Charlize, levantándose con una agilidad sorprendente para una mujer con tacones y medias.
Quinn estuvo a punto de reírse ante la idea de que una figura tan pequeña ayudara a levantarse a una mole como él, pero le encantaba tener la posibilidad de volver a tocarla, de modo que aceptó la mano que le ofrecía y le permitió tirar.
Al ponerse en pie comprobó cómo la cabeza de la rubia apenas le llegaba a las axilas. Parecía tan perfecta y delicada como una mariposa volando en primavera.
Era, sin duda, la mujer más exquisita que había visto en su vida. Su pelo, rubio y liso, estaba cortado en un esmerado estilo y parecía tan suave como la seda. Su cutis era impecable, salvo por una pequeña cicatriz bajo el lóbulo derecho.
Deseaba con todas sus fuerzas decirle algo, hacer algo más con ella, pero la azafata les estaba señalando sus asientos con un gesto impaciente. Charlize pasó junto a él, rozándole ligeramente el brazo con los pechos, y se sentó. El tacto fue casi imperceptible, pero bastó para encender hasta el último de los nervios de Quinn.
Kay casi estaba jadeando cuando se abrochó el cinturón. El corazón le latía desbocado y la sangre le hervía en las venas. No podía creer la respuesta de su cuerpo a un desconocido. Tocarlo le había provocado una sensación que superaba todas sus fantasías salvajes.
No levantó la vista, porque sabía que él aún la estaba observando. ¿Por qué? ¿Acaso no había mujeres en su lugar de origen?
—¿Seguro que se encuentra bien? —el hombre se agachó en el pasillo a su lado, sin prestar atención a la enfurecida azafata.
—Seguro. No se preocupe más por mí. Y por favor, siéntese ya.
—Si me necesita, estoy en el asiento de atrás, en la fila de la derecha —le tocó la muñeca con su enorme mano, provocándole un vuelco en el corazón.
Seguro que si cerraba los ojos se imaginaría a ambos paseando por un bosque, sobre un suave manto de musgo, la luz del sol filtrándose entre los árboles…
«¡Para, para! Ni se te ocurra perderte en otra fantasía, Kathryn Victoria Freemont!».
Se llevó la mano que le había tocado a la nariz y aspiró su fragancia. La había impregnado de un olor a pino, a naturaleza salvaje y a jabón. Un poderoso estremecimiento la recorrió de los pies a la cabeza.
¿Qué tenía aquel hombre para hacerla sentir así, tan llena de alegría y vitalidad?
Se estaba engañando a sí misma. Solo porque la hiciera sentirse deseable no significaba que la deseara. Ni siquiera sabía su nombre. Tan solo era una ilusión que respondía a sus pensamientos de huida. Al deseo de romper con todo…
No había nada en su vida que la hiciera feliz. Ni la relación con sus padres, quienes esperaban verla casada con Lloyd y con un hijo, ni la relación con el mismo Lloyd, desprovista de todo romanticismo.
Lloyd le había propuesto matrimonio dos días atrás… por e-mail. El mensaje había sido: «Tu padre me ha dicho que si nos casamos antes de que acabe el verano, me convertirá en su socio. Creo que es hora de ir preparando los papeles».
No se molestó en responderle, fingiendo que no lo había leído aún. Y, cosa extraña, Lloyd no la llamó para preguntarle por qué no lo había hecho.
Tampoco su trabajo como articulista en la revista Metropolitan la llenaba como al principio.
—¿Se puede saber qué te pasa? —se susurró a sí misma. Por suerte, no había nadie en el asiento contiguo—. En la universidad siempre estabas soñando con ser escritora, vivir aventuras y encontrar a un amante que fuera dulce, comprensivo y apasionado. ¿Qué ha sido de esa chica?
Era como si toda su juventud la hubiera empleado en complacer a sus padres y en ser una perfecta Freemont. Su único acto de rebeldía fue estudiar Periodismo en vez de Historia del Arte, como su madre hubiera deseado.
—Lloyd Post es de sangre azul, querida, igual que tú —le había dicho su madre el día anterior, cuando la llamó para ver si había aceptado la propuesta de matrimonio. Por lo visto, Lloyd ya lo había discutido con ellos—. Piénsatelo muy bien. Hay cosas peores que casarse con él.
¿De verdad? ¿Qué podía ser peor que atarse para toda la vida a un hombre que la ignoraba, alguien a quien no le importaba ni encontrar el punto G? ¿Qué podía ser peor que pasar los próximos cuarenta años con un hombre con el que no tenía nada en común, salvo el hecho de ser ambos de familia rica y respetable?
¿Qué podría ser peor que casarse con Lloyd Post?
Bueno, tal vez deberle dinero a la Mafia podía ser peor. O vagar por el desierto sin agua. O una operación a corazón abierto… De acuerdo, su madre tenía razón. Había cosas peores que casarse con Lloyd.
Pero también había cosas mejores.
¿Cosas como llevarse a la cama a ese fornido leñador?
Intentó imaginarse la escena que se produciría si apareciera en casa de sus padres, colgada del brazo de Paul Bunyon, anunciando su compromiso. ¡Impensable!
Giró la cabeza a la derecha y, sin poder evitarlo, miró discretamente por encima del hombro.
Y allí estaba él, tal y como le había dicho. La miraba fijamente sin la menor muestra de vergüenza. Era una pila de pura testosterona que parecía decir: «Jamás permitiré que nada te haga daño». La combinación de su actitud protectora y de su magnetismo animal provocaba en ella una respuesta primaria y salvaje; algo que nunca había sospechado poseer.
Merecía ser feliz y disfrutar con la completa satisfacción sexual. Y merecía algo mejor que conformarse con Lloyd Post. Sabía que alguien como ese Paul Bunyon no tenía cabida en sus planes de futuro, pero de algún modo su encuentro la había cambiado.
Era el momento de enfrentarse a sus padres y comenzar a vivir su propia vida.
Quinn tenía pensado abordarla en la terminal de pasajeros, ayudarla con el equipaje, conseguirle un taxi, pedirle su número de teléfono e invitarla a cenar. Estaba tan entusiasmado por la idea que no paró de retorcerse en el asiento durante todo el vuelo.
Pero cuando el avión aterrizó en aeropuerto de JFK, ella se levantó la primera y antes de que él pudiera seguirla, una anciana señora le pidió que le bajara su bolsa del compartimiento superior. ¿Cómo podía negarse? Cuando finalmente llegó a la terminal, Charlize se había esfumado, como si nunca hubiera existido.
Quinn miró a su alrededor, pero la multitud se la había tragado. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápidamente? ¡Demonios!
No le había pasado inadvertido el interés que le había provocado, por mucho que ella tratara de ocultarlo. La atracción había sido instantánea, como demostraron sus pezones erectos y su respiración entrecortada. Lo había deseado tanto como él a ella.
Entonces, ¿por qué se había marchado?
Tal vez estuviera casada…
Pero no, no recordaba haber visto un anillo en el delicado dedo anular de su esbelta mano derecha.
Bueno, fuera como fuera, él no era hombre que perdiera tiempo en lamentaciones. Ya nada podía hacer, de modo que fue a recoger el equipaje e intentó apartar a esa mujer de sus pensamientos.
Pero le resultó imposible. No pudo reprimir la sensación de que se había perdido algo condenadamente bueno.
—Kay, ven aquí, tienes que ver esto —Judy Nessler, su editora, se asomó por la puerta del despacho de Kay el lunes por la mañana. Lucía una amplia sonrisa y le hacía señas con un dedo insertado en varias sortijas.
Kay frunció el ceño y apartó la vista del artículo que estaba escribiendo sobre el amor en Internet. Había ido a Chicago para entrevistar a una pareja que se conoció a través de un chat, y tenía la mesa cubierta de notas y copias de los mensajes que los enamorados internautas se habían enviado durante su cortejo.
—¿De qué se trata, Judy?
—No me hagas preguntas y no tendré que mentirte.
Kay no estaba de humor para las adivinanzas de Judy. Había pasado un día desde su encuentro con Paul Bunyon en el avión, y desde entonces no podía quitárselo de la cabeza.
Tampoco había conseguido localizar a Lloyd para discutir en persona el asunto del matrimonio. Aún no había recibido respuesta al mensaje que le dejó en el contestador.
—Ahora mismo estoy muy ocupada —le dijo a Judy.
—Da igual, ven conmigo.
Kay se levantó con un suspiro y siguió a Judy hacia el departamento de publicidad. La actividad de la sala era frenética, como de costumbre, pero en aquellos momentos parecía concentrarse en el centro de la estancia. Concretamente, en un gigantesco hombre que estaba de espaldas.
Iba vestido con una camisa roja y unos vaqueros azules. Tenía la cabeza inclinada a un lado y se estaba riendo por algo que había dicho una de las embelesadas ayudantes. Kay se llevó una mano al cuello.
No, no podía ser…
—No todos los días se ven a tipos como este por la Quinta Avenida —le susurró Judy. La agarró por el codo y tiró de ella hacia él.
Kay rezó en silencio por que no fuera Paul Bunyon, pero en el fondo sabía que lo era.
—Quinn —lo llamó Judy—, quiero presentarte a Kay Freemont, una de nuestras mejoras escritoras.
Él se dio la vuelta lentamente, y entonces la reconoció. Alzó las cejas al tiempo que la despreocupada sonrisa que lucía en el rostro se transformaba en una mueca seductora. ¡Era Paul Bunyon! Maldita coincidencia…
«De todas las revistas de Manhattan, tenía que aparecer en la mía». ¿Por qué estaba allí? ¿Acaso era una señal del Destino?
—Kay, este es Quinn Scofield, de Bear Creek, Alaska.
Ella lo miró a los ojos.
Él le mantuvo la mirada.
Ninguno de los dos habló, pero el aire que los rodeaba pareció chisporrotear de fuerza y calor.
Quinn… Quinn el Fuerte, de Alaska. Tendría que haber imaginado que su nombre sería tan masculino como él.
—¿Ya os han presentado? —preguntó Judy, sorprendida por el silencio.
—La verdad es que no —dijo Quinn, y la tomó de la mano sin esperar a que se la ofreciera. Kay sintió que se derretía—. Para mí es un honor conocer a tan encantadora dama.
«Ahórrate tus halagos», pensó ella. «Acabo de ver cómo ligabas con la ayudante».
De repente, una punzada de placer la traspasó y se concentró en el mismo centro de su feminidad. Y se sintió mucho más atraída hacia él de lo que se había sentido el día anterior.