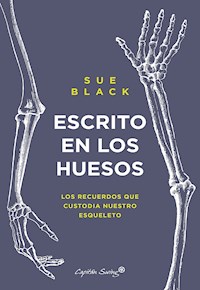
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Nuestros huesos son los testigos silenciosos de las vidas que llevamos. Nuestras historias están grabadas en su médula. Basándose en sus años de investigación y en su notable experiencia, la antropóloga forense de renombre mundial Sue Black nos lleva a un viaje de redescubrimiento, una visita guiada por el esqueleto humano que nos explica cómo la historia de la vida de cada persona se revela en sus huesos, a los que ella llama «los últimos centinelas de nuestra vida mortal que dan testimonio de cómo la hemos vivido». Desde la parte superior del cráneo hasta los pequeños huesos del pie, pasando por la cara, la columna vertebral, el pecho, los brazos, las manos, la pelvis y las piernas, muestra que cada parte de nosotros tiene una historia que contar. Lo que comemos, a dónde vamos, todo lo que hacemos deja un rastro, un mensaje que espera pacientemente durante meses, años, a veces siglos, hasta que un antropólogo forense es llamado a descifrarlo. Parte de esta información es fácil de entender, otra mantiene sus secretos a rajatabla y necesita la persuasión de la ciencia para ser liberada. Pero al reunir cuidadosamente las pruebas, se pueden reconstruir los hechos de una vida. Miembro a miembro, caso a caso —algunos criminales, otros históricos, otros inexplicablemente extraños— Sue Black reconstruye con íntima sensibilidad y compasión las historias ocultas en lo que dejamos a nuestro paso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Tom.
Mi vida entera parece empezar y terminar contigo.
Los recuerdos de nuestra vida no solo se plasman en el cerebro. El esqueleto humano adulto está formado por más de doscientos huesos y cada uno tiene su propia historia. Algunos la cuentan por voluntad propia a cualquiera que se lo pida; otros la custodian celosamente hasta que un investigador hábil y persistente los convence de que la revelen. Los huesos son el andamiaje de nuestro cuerpo y sobreviven hasta mucho después de que la piel, la grasa, los músculos y los órganos se hayan fundido de nuevo con la tierra. Están diseñados para ser robustos, para mantenernos erguidos y para darnos forma, así que es lógico que sean los últimos guardianes de nuestra vida mortal capaces de dar testimonio de cómo la vivimos.
Estamos acostumbrados a ver los huesos como algo seco y muerto, pero cuando estamos vivos ellos también lo están. Sangran si los cortamos, sufren si los rompemos e intentarán repararse a sí mismos para recuperar su forma original. Crecen con nosotros, adaptándose y cambiando a medida que nuestro estilo de vida evoluciona. El esqueleto humano es un órgano vivo complejo que necesita alimento y cuidados; recibe ambos de los nutrientes que le llegan desde el intestino a través de la extensa red arterial que lo rodea, mientras que las redes venosas y linfáticas, igualmente complejas, retiran sus desechos. Minerales como el calcio y el fósforo, y oligoelementos como el fluoruro, el estroncio, el cobre, el hierro y el zinc se modelan y remodelan sin cesar para dar solidez y rigidez a nuestra estructura ósea viva. Como los huesos serían muy propensos a fracturarse si estuvieran formados únicamente por materia inorgánica, también tienen un elemento orgánico, el colágeno, que les aporta elasticidad. El colágeno es una proteína que recibe su nombre de la palabra griega para «pegamento» y su función es precisamente mantener unidos los minerales del hueso mediante una compleja amalgama que maximiza su dureza y flexibilidad.
En clase de Biología, en el colegio, solíamos llevar a cabo un experimento que demostraba la función de cada uno de estos dos elementos básicos. Tomábamos dos huesos, normalmente fémures de conejo (muchas veces de los que cazaba mi padre), y quemábamos el primero en un horno para eliminar la parte orgánica. Lo que nos quedaba era la parte mineral del hueso libre de los elementos elásticos que lo mantienen unido: básicamente ceniza. El hueso conservaba la forma un instante, pero en cuanto lo levantabas se deshacía y no quedaba más que polvo. El segundo hueso lo metíamos en ácido clorhídrico, que lixiviaba los elementos minerales. El resultado era una figura como de caucho con forma de hueso, desprovista de los minerales que le conferían rigidez. Si la estrujabas con los dedos, parecía una goma de borrar y podía doblarse por la mitad de manera que ambos extremos se tocaran sin romperse. Ninguno de los dos elementos, ni el orgánico ni el inorgánico, cumple su función por sí solo; juntos, cooperan para formar el pilar de la evolución y la existencia.
A pesar de que los huesos parecen muy sólidos, al abrirlos se ve que están formados por dos partes bastante distintas. La mayoría lo sabemos por los huesos animales de la carne que comemos, o los que mordisquean nuestros perros. La gruesa capa exterior (hueso compacto o cortical) tiene un aspecto denso, marfileño, mientras que el delicado entramado interno (hueso esponjoso o trabecular) parece un panal de abeja. Los huecos están rellenos de médula ósea, una mezcla de grasa y células que producen sangre. Aquí es donde se crean nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos y nuestras plaquetas. Y es que los huesos son mucho más que un simple armazón al que se amarran los músculos. También almacenan minerales, producen componentes de la sangre y protegen los órganos internos.
Los huesos se remodelan sin cesar a lo largo de la vida; se cree que el esqueleto humano prácticamente se renueva cada quince años. Algunas partes se reemplazan más rápido que otras: el hueso esponjoso se sustituye con mayor frecuencia, mientras que el hueso compacto tarda más. A lo largo de los años podemos sufrir muchas microfracturas en el hueso esponjoso: alguno de los puntales que lo forman puede romperse y debe reponerse enseguida, antes de que todo el hueso se quiebre. En general, este mantenimiento continuo del esqueleto no afecta a la forma original del hueso. Sin embargo, cuando hay partes dañadas se producen modificaciones, y la edad también influye en cómo se renuevan esas partes, de manera que el aspecto del esqueleto sí va cambiando a lo largo de la vida.
Lo que ingerimos para alimentar nuestros huesos es esencial para permitir que el cuerpo siga funcionando de manera óptima. Se considera que la densidad ósea alcanza su nivel máximo en nuestra cuarta década de vida. Durante el embarazo y la lactancia, las madres hacen un uso intenso de esos recursos, aunque, a medida que envejecemos, todos recurrimos a ellos, lo que va drenando los huesos y hace que el esqueleto sea cada vez más quebradizo. Esto es especialmente patente en las mujeres posmenopáusicas, cuando el efecto protector de los estrógenos desaparece debido a la disminución de hormonas en el cuerpo. A medida que se agotan los estrógenos, se abren las compuertas: la parte mineral del hueso se va drenando y no se repone, así que los huesos se vuelven más frágiles. Esto puede provocar osteoporosis, que nos hace más susceptibles a las fracturas, sobre todo en las muñecas, la cadera o la columna, aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo debido a una caída o cualquier tipo de traumatismo. No es necesario que sea fuerte: la causa de la fractura puede ser simplemente un mal gesto.
Nos conviene asegurarnos de que acumulamos la mayor cantidad posible de elementos minerales durante la infancia y la juventud. Cuando crecemos, la leche se considera la mejor fuente de calcio, el mineral más importante para nuestros huesos. Por eso, tras la Segunda Guerra Mundial, en los colegios británicos se comenzó a ofrecer leche de forma gratuita; en la actualidad se sigue haciendo en la etapa infantil, hasta los cinco años.
El otro ingrediente esencial para tener unos huesos sanos es la vitamina D, que nos ayuda a absorber el calcio y el fósforo que necesitan. La vitamina D puede obtenerse de los lácteos, los huevos o el pescado graso, pero la mejor fuente son los rayos solares UVB, que transforman el colesterol presente en la piel en vitamina D. Su carencia puede provocar diversas dolencias. En los niños resulta especialmente evidente: los bebés que están siempre envueltos en mantas o los niños pequeños que no salen al aire libre pueden desarrollar trastornos como el raquitismo, que se traduce en huesos blandos o quebradizos, cuya expresión más clara es el arqueamiento de las extremidades inferiores hacia dentro o hacia fuera.
Nuestras experiencias, nuestros hábitos y nuestra actividad pueden dejar huella casi en cualquier parte del cuerpo, tanto en el tejido blando como en el duro. Solo hay que saber qué herramientas usar para recabar las señales, descodificarlas e interpretarlas. Por ejemplo, la adicción al alcohol deja cicatrices en el hígado; si es al cristal, en los dientes («boca de metanfetamina»). Una dieta muy grasa deja su impronta en el corazón y los vasos sanguíneos, e incluso en la piel, el cartílago o los huesos, cuando el daño causado hace que el cirujano tenga que acceder rápidamente al corazón a través de la pared torácica.
El esqueleto guarda muchos de estos recuerdos: una dieta vegetariana queda marcada en los huesos y una clavícula reparada puede ser un souvenir de aquella vez que nos caímos de la bici. Todas las horas dedicadas a levantar pesas generan una mayor masa muscular, y por lo tanto un mayor desarrollo de los puntos de inserción del músculo en los huesos.
Quizá no se trate de recuerdos como los definiríamos normalmente, pero juntos conforman una sincera y fiable melodía de fondo para la banda sonora de nuestras vidas. En la mayoría de los casos jamás se escuchará, a no ser que acabe expuesta al escrutinio de otros, por ejemplo en radiografías o ecografías, o si fallecemos de forma repentina y nuestros restos tienen que ser examinados por alguien que debe averiguar quién éramos en vida y cómo hemos muerto. Esta tarea requiere personas que hayan recibido formación para identificar dicha música. Puede que no sea realista aspirar a extraer la pieza musical completa, pero a veces solo hace falta un fragmento de la melodía, como en esos concursos en los que hay que reconocer una canción a partir de las notas iniciales.
La labor del antropólogo forense consiste en leer los huesos del esqueleto como si fueran un disco, recorriéndolos con una aguja profesional en busca de esos breves segmentos reconocibles de memoria corporal que forman parte de la canción de su vida y sonsacándoles fragmentos de la melodía que se grabó en ellos mucho tiempo atrás. Por lo general, se trata de una vida que ha llegado a su fin. Lo que nos interesa es cómo era esa persona y cómo vivió. Buscamos experiencias que hayan quedado reflejadas en los huesos y nos ayuden a contar su historia, y quizá a devolver al cuerpo su nombre.
En el campo de la antropología forense (el estudio del ser humano, o de los restos del ser humano, con fines medicolegales) hay cuatro cuestiones básicas con las que deben lidiar los profesionales cuando se enfrentan a un cuerpo o parte de él. La mayoría de las veces, todas ellas encuentran respuesta cuando la persona adecuada plantea las preguntas adecuadas de la forma adecuada.
En primer lugar, ¿son humanos los restos?
Cuando se encuentran huesos en circunstancias inesperadas, no tiene sentido que la policía inicie una investigación si no se ha respondido antes a esa primera pregunta. Asesorar a la policía dando por hecho que unos huesos son humanos cuando en realidad son de perro, de gato, de cerdo o de tortuga puede ser un error carísimo. El antropólogo forense debe estar seguro del origen del material que tiene delante, lo que significa que ha de tener un amplio conocimiento de los huesos de las especies que se encuentran habitualmente en el país donde trabaja.
Como el Reino Unido está rodeado por mar, es muy común que las mareas arrastren hasta nuestras costas los restos de toda clase de criaturas. A menudo son de origen marino, así que debemos saber qué aspecto tienen las distintas partes de una foca, un delfín o una ballena, ya estén vivos o muertos y en descomposición. Debemos familiarizarnos con las características de todos los huesos de animales agrícolas, como los caballos, las vacas, los cerdos y las ovejas; de animales domésticos, como los perros y los gatos; y de fauna silvestre, como los conejos, los ciervos, los zorros, etcétera. A pesar de que todos los huesos presentan sutiles diferencias en cada animal, siempre guardan parecido en la forma, porque esta se relaciona con su función. Un fémur siempre tiene aspecto de fémur, ya sea de caballo o de conejo; simplemente habrá una gran diferencia de tamaño y la forma variará un poco.
Puede resultar más difícil diferenciar huesos de especies que comparten ascendencia; por ejemplo, establecer si una vértebra pertenece a una oveja o a un ciervo. Hay pocos huesos animales que puedan confundirse con los huesos humanos, siempre que la persona que los examine tenga conocimientos básicos de anatomía, pero hay algunos con los que incluso los antropólogos forenses deben estar alerta. Las costillas humanas y las de cerdo son muy parecidas. El cóccix de un caballo puede tener un aspecto parecido a las falanges humanas. Los huesos que pueden confundirnos más fácilmente son los de aquellas especies con las que compartimos ancestros: otros primates. No es un problema muy común en el Reino Unido, pero una de las reglas de oro de la criminalística es no dar nada por sentado, y de hecho existen precedentes, como veremos más adelante.
Los restos óseos pueden encontrarse en la superficie o bajo tierra. Cuando un cuerpo ha sido enterrado, hay que suponer que se trata de un acto deliberado y que, por lo general, lo ha llevado a cabo un ser humano. Contamos con que los humanos entierren a otros humanos, pero también entierran a animales importantes para ellos, sobre todo mascotas. La gente normalmente entierra a las mascotas donde quiere, a menudo en su jardín o en el bosque, mientras que esperamos que entierren a otras personas en un lugar apropiado: el cementerio. Así que cuando encontramos un ser humano bajo tierra o sobre ella en un lugar inesperado, por ejemplo en un jardín trasero o en el campo, hay que responder a una larga lista de preguntas para averiguar qué ha podido suceder. Es decir, hay que abrir una investigación.
En segundo lugar, hay que determinar si los restos tienen relevancia forense.
Un cuerpo descubierto hace poco no tiene por qué haberse depositado hace poco, y una investigación por asesinato a partir de unos restos romanos seguramente no se podría resolver. En las series policiacas, la primera pregunta que se le hace al médico, al forense o al antropólogo siempre es «¿hora de la muerte?». La respuesta no siempre es fácil, pero, hablando en plata, si el cuerpo todavía tiene trozos de carne adheridos, si aún no ha perdido la grasa y si huele mal, es probable que sea (más o menos) reciente y que por lo tanto merezca una investigación forense.
El problema es cuando los huesos están secos y han perdido todo el tejido blando. Este estado se alcanza a diferente velocidad en distintas partes del mundo. En climas más cálidos, donde los insectos pueden tener una actividad voraz, un cuerpo sin enterrar puede acabar reducido a esqueleto en cuestión de un par de semanas. Si está enterrado, la descomposición será más lenta, porque la tierra está más fresca y la actividad de los insectos se ve limitada; así, la transformación en esqueleto puede llevar de dos semanas a diez años o más, dependiendo de las condiciones. En climas muy fríos y secos, el proceso puede no completarse jamás. La policía no suele dar importancia a este amplio abanico de posibilidades, pero determinar el intervalo post mortem (IPM) está lejos de ser una ciencia exacta.
De todos modos, es importante establecer un límite razonable a partir del cual ya no se considera, por lo general, que los restos humanos tengan interés forense. Naturalmente habrá ocasiones en las que unos huesos encontrados sigan siendo relevantes en términos forenses a pesar del paso del tiempo. Por ejemplo, cualquier hueso juvenil que se encuentre en el páramo de Saddleworth, en el noroeste de Inglaterra, siempre se investigará debido a su posible vinculación con los asesinatos que cometieron Ian Brady y Myra Hindley en la década de 1960. Todavía no se han hallado todos los cuerpos de sus víctimas y ambos asesinos se han llevado a la tumba cualquier información adicional que pudieran habernos dado.
Sin embargo, en circunstancias normales, si un esqueleto pertenece a alguien fallecido hace más de setenta años, es poco probable que una investigación determine las circunstancias de la muerte y mucho menos que resulte en una condena, así que técnicamente esos restos pueden considerarse arqueológicos. Pero se trata de un límite puramente artificial, establecido en base a la relación entre la expectativa de poder atribuir la responsabilidad a alguien y la esperanza de vida humana. No existen métodos científicos que nos permitan ser lo bastante precisos a la hora de determinar el IPM.
El contexto a veces ayuda. Un esqueleto enterrado junto a una moneda romana en una zona arqueológica reconocida seguramente no interesará a la policía. Tampoco un esqueleto desenterrado por una tormenta en las dunas de las islas Orcadas. Pero hay que investigarlos todos, por si acaso. El antropólogo forense hace una evaluación inicial, pero, si esta no es concluyente, pueden enviarse muestras para su análisis. La medición de los niveles de carbono 14 —un isótopo radioactivo del carbono que se produce de forma natural en la atmósfera— en materia orgánica, como la madera o los huesos, es un método que los arqueólogos llevan usando desde la década de 1940 para datar hallazgos importantes. Cuando una planta o un animal muere, los niveles de C-14 comienzan a disminuir, de manera que cuanto más antiguo sea el hueso menos C-14 presentará. Como este isótopo radiactivo en concreto tarda miles de años en desintegrarse por completo, la datación con carbono solo nos ayuda cuando los restos tienen quinientos años de antigüedad o más en el momento del análisis, pero no nos sirve para huesos más recientes.
Sin embargo, durante el último siglo, la raza humana ha alterado los niveles de carbono radioactivo con las pruebas nucleares en superficie, que han introducido isótopos sintéticos como el estroncio 90, cuyo periodo de semidesintegración es de solo unos treinta años. Como el estroncio 90 no existía antes de que se llevaran a cabo pruebas nucleares, si se detecta en la matriz de un hueso únicamente puede haber llegado allí durante la vida de esa persona. Esto permite circunscribir la fecha de la muerte a los últimos sesenta años más o menos. De todos modos, es evidente que esta metodología perderá eficacia con el paso del tiempo. Nunca te fíes de un forense que diga en la televisión que el esqueleto lleva once años enterrado. Chorradas.
La tercera cuestión fundamental es: ¿quién era esa persona?
Si se ha confirmado que los restos son humanos y recientes, debemos averiguar quién era ese ser humano en vida. Naturalmente no llevamos el nombre grabado en los huesos, pero a menudo estos aportan pistas suficientes para obtener una posible identidad. Una vez la tengamos, podemos comenzar a comparar los huesos con datos ante mortem, historiales clínicos y dentales y la biología familiar. Durante el proceso de identificación suele ser decisiva la experiencia científica del antropólogo forense. Nuestro trabajo consiste en extraer la información que contienen los huesos. ¿Esta persona era de sexo masculino o femenino? ¿Qué edad tenía cuando murió? ¿Cuál era su raza u origen? ¿Cuánto medía?
Las respuestas a estas preguntas nos proporcionan los cuatro parámetros básicos con los que puede clasificarse a cualquier ser humano: sexo, edad, identidad étnica y altura. Juntos conforman un perfil biológico del individuo; por ejemplo: hombre, entre veinte y treinta años de edad, blanco, entre 1,80 y 1,90 de altura. Este perfil excluye automáticamente a todas las personas desaparecidas que no coinciden con él y, por lo tanto, reduce las posibilidades. Para hacernos una idea de la magnitud de los registros, en un caso reciente, el perfil biológico mencionado arrojó 1.500 nombres que debían ser investigados por la policía.
Hacemos a los huesos todo tipo de preguntas adicionales con la esperanza de que nos respondan. ¿Tuvo hijos? ¿Cómo afectaba la artritis a su forma de caminar? ¿Dónde le pusieron esa prótesis de cadera? ¿Cuándo y cómo se rompió el radio? ¿Era diestro o zurdo? ¿Qué talla de zapatos gastaba? Apenas hay zonas del cuerpo que no puedan contar parte de nuestra historia, y cuanto más vivimos, más elaborada es la narración.
Sin duda, la identificación mediante ADN ha supuesto una revolución a la hora de relacionar al muerto con su nombre. Pero solo ayuda si los investigadores tienen una fuente con la que comparar el ADN del fallecido. Para poder cotejarlo, esa persona tiene que haber proporcionado antes una muestra que aún se conserve. A no ser que pertenezca a la minoría que lo hace por motivos profesionales, como los agentes de policía, los soldados o los criminalistas, esa persona solo lo habrá hecho si ha sido acusada y hallada culpable de algún delito. Si la policía cree saber quién era la víctima, puede buscar ADN en su casa, en su oficina o en su coche y compararlo con el de un progenitor, hermano o hijo. A veces ya hay algún familiar en la base de datos policial y eso permite establecer un vínculo a través de esa tortuosa vía.
Cuando la criminalística molecular no puede hacer nada, la antropología forense, centrada en los huesos, suele ser el último recurso. Hasta que no tienen el nombre del fallecido, a las autoridades les resulta dificilísimo determinar si se ha cometido un crimen que deba investigarse, y todavía más llegar a una conclusión sobre lo ocurrido que resulte satisfactoria para el sistema penal y los desconsolados familiares.
Por último, ¿podemos ayudar a determinar por qué y cómo murió?
Los antropólogos forenses son científicos y en el Reino Unido no suelen tener titulación médica. Establecer la causa de la muerte y la forma en que se produjo sin duda es competencia y responsabilidad del médico forense. La «forma» puede ser, por ejemplo, que la víctima recibiera golpes en la cabeza con un objeto romo, mientras que la «causa» de la muerte puede ser una hemorragia. Sin embargo, la patología y la antropología pueden colaborar de forma armoniosa en este ámbito. A veces, los huesos no solo nos cuentan quién era esa persona, sino también qué puede haberle sucedido.
Cuando indagamos en la forma y la causa de la muerte, las preguntas son distintas. ¿Este niño tiene muchas lesiones antiguas curadas que solo pueden ser fruto del maltrato? ¿Esa fractura perimortem se produjo porque la mujer estaba intentando defenderse?
Los expertos aprenden a leer distintas partes del cuerpo dependiendo de cuál sea su objetivo. Un médico buscará indicios de enfermedad en los tejidos blandos y los órganos; un patólogo clínico examinará biopsias de tumores o categorizará cambios en las células para determinar la naturaleza y la progresión de una enfermedad o trastorno. El médico forense se centrará en la forma y la causa de la muerte, mientras que el toxicólogo forense analizará líquidos corporales, que incluyen la sangre, la orina, el humor vítreo del ojo o el líquido cefalorraquídeo, para comprobar si había consumido drogas o alcohol.
Con tantas disciplinas científicas centradas cada una en su propia especialidad, y aquejadas a menudo de una miopía impasible, puede perderse de vista el conjunto. Para el médico y el forense, los huesos pueden no ser más que algo que deben romper con tenazas o sierra eléctrica para llegar a los órganos internos. Solo los observarán con algo más de detenimiento si hay algún traumatismo o alguna patología evidente. A los biólogos forenses les interesan más las células que se esconden en los espacios entre los huesos que los propios huesos. Los cortan y los pulverizan para acceder al código nuclear oculto en sus profundidades. Al odontólogo forense le entusiasman los dientes, pero no los huesos que los sujetan.
Así, es posible que nadie escuche la melodía del esqueleto. Sin embargo, se trata del elemento más duradero de nuestro cuerpo, que a menudo se conserva durante siglos y custodia sus recuerdos hasta mucho después de que se pierda la historia que relatan los tejidos blancos.
Si se logra determinar la identidad del cuerpo a partir del ADN, las huellas dactilares o la dentadura, nadie muestra demasiado interés por los huesos hasta que el trabajo ya está hecho y los expertos ya están a otra cosa. Pueden pasar meses, o incluso años, desde que se encuentra un cuerpo hasta que el antropólogo forense entra en escena y les pide por fin a los huesos que nos cuenten sus recuerdos.
Naturalmente, el científico no tiene control alguno sobre el material del que dispondrá. Cuanto más recientes sean los restos o más completo esté el esqueleto, más parte de la historia podremos recuperar, pero por desgracia los cuerpos no siempre se encuentran intactos o en buenas condiciones. El paso del tiempo causa estragos en un cadáver tirado, oculto o enterrado. Los animales devoran y destruyen los huesos, y los efectos físicos de la meteorología, la tierra y la química se conjuran para impedir que se conserve la melodía de la vida que han vivido. El antropólogo forense debe ser capaz de recuperar parte de esa canción a partir de casi cualquier cosa, y para hacerlo necesita saber qué buscar y dónde encontrarlo. Si varios huesos cuentan una historia similar, podemos formarnos una opinión con mayor seguridad. Si solo se ha recuperado un hueso, forzosamente tendremos que ser más cautos a la hora de interpretar lo que nos dice. A diferencia de nuestros homólogos en la ficción, debemos mantener los pies en la tierra y la mente despejada.
La antropología forense trabaja con los recuerdos del pasado reciente, no con el histórico. No es lo mismo que la bioarqueología o la antropología biológica. Debemos ser capaces de presentar y defender nuestras ideas y opiniones ante un tribunal en el marco de un procedimiento legal acusatorio. Por lo tanto, nuestras conclusiones siempre deben estar respaldadas por el rigor científico. Debemos investigar, probar y comprobar nuestras teorías, además de conocer y ser capaces de transmitir la probabilidad estadística de nuestros hallazgos. Tenemos que comprender y cumplir el apartado 19 de la Ley de Enjuiciamiento Penal del Reino Unido, relativo a las pruebas periciales, y la normativa de la Fiscalía de la Corona sobre divulgación, material no usado y gestión de casos. Se nos someterá, como debe ser, a un intenso contrainterrogatorio. Si nuestras pruebas van a ser revisadas por un jurado que tendrá la última palabra sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado, nuestro razonamiento científico e interpretación deben ser sólidos; nuestra presentación, clara y comprensible; y nuestro protocolo y procedimientos, precisos.
Puede que hace un tiempo la antropología forense se considerara una de las vías más sencillas para entrar en el interesante mundo de la criminalística. Sin duda, irradia ese encanto investigador que la hace irresistible para las series y películas policiacas. Pero ya no es así. Ahora se trata de una profesión que, en el Reino Unido, está regida por un colegio profesional oficial. Superamos inspecciones y exámenes cada cinco años para poder seguir ejerciendo de forma competente y fiable. En nuestro campo no se admiten los sabuesos aficionados.
Este libro te llevará de viaje por el cuerpo humano desde la perspectiva de la anatomía y la antropología forense tal como se aplican en la vida real. Analizaremos el cuerpo por partes, capítulo a capítulo, examinando cómo un antropólogo forense con formación anatómica puede confirmar la identidad de un fallecido o cómo podemos ayudar al forense a determinar la forma y la causa de la muerte, o al odontólogo y al radiólogo a interpretar hallazgos relevantes para sus disciplinas. Veremos cómo van quedando grabadas en los huesos nuestras experiencias vitales y cómo podemos usar la ciencia para desentrañar la historia. Mi intención es demostrar que nuestro conocimiento sobre los huesos nos permite descifrar posibles acontecimientos extraordinarios; la vida, muchas veces, supera la ficción.
Todos los casos forenses que he usado a modo de ejemplo son reales, pero en muchos de ellos he cambiado los nombres y la ubicación por respeto a los fallecidos y sus familias. Solo he utilizado los nombres reales cuando el caso ha llegado a los tribunales y la prensa ha publicado detalles de los protagonistas. Los muertos tienen derecho a la intimidad.
No hay ninguna imagen que se asocie tan estrechamente con la iconografía de la muerte como la calavera. Desde tiempos remotos, casi todas las culturas y civilizaciones han usado el cráneo, o sus representaciones, con fines rituales. En la actualidad, es el aterrador emblema de Halloween; la insignia que han adoptado el heavy metal, los moteros y los antiguos piratas; el símbolo internacional del veneno, y el diseño preferido para las infames camisetas góticas.
En calidad de objetos de arte, en la época victoriana se vendían calaveras profusamente decoradas como souvenirs, al igual que las tristemente célebres calaveras de cristal tallado y esculpido que, en teoría, eran de origen maya y azteca precolombino. Al final se demostró que la mayoría de estos artefactos se habían creado a finales del siglo XIX para seducir y desplumar a coleccionistas pudientes. Las calaveras falsas no se han usado solo para generar ingresos, también para falsificar pruebas que confirmaran teorías científicas. En 1912, el fraude del hombre de Piltdown intentó convencer al mundo académico de que se había descubierto un eslabón perdido en la jerarquía de la evolución humana. El engaño de este cráneo de apariencia humana, descubierto en una gravera cerca de Piltdown, en East Sussex, salió a la luz en 1953 cuando se demostró que, aunque el neurocráneo (la parte que aloja el encéfalo) era de un ser humano pequeño, la mandíbula inferior era la de un orangután modificada. No fue un buen momento para la imagen del incorruptible científico y académico británico.
En 2007, la calavera incluso llegó a convertirse en una obra de arte carísima, la icónica For the Love of God, de Damien Hirst. Eligió ese título porque su madre siempre le preguntaba: «Por amor de Dios, ¿qué será lo próximo que hagas?». En esta ocasión fue una pieza de platino fundido a partir del molde de una calavera humana con más de 8.600 diamantes perfectos, entre ellos un gran diamante rosa con forma de lágrima en la frente que representa el tercer ojo que todo lo ve. Se describió como un memento mori, un objeto creado por el ser humano para ayudarnos a reflexionar sobre nuestra mortalidad y para sugerir que quizá el arte puede triunfar donde la vida ha fallado: venciendo a la descomposición con la permanencia de la belleza. Dicen que hacerla costó unos catorce millones de libras. Sigue siendo un misterio quién la compró, o incluso si alguien llegó a comprarla, por el astronómico precio de cincuenta millones de libras.
Hay dos cosas que me inquietan de esta obra de Hirst. El uso extravagante de diamantes en una obra de arte que puede resultar tan frívola no es asunto mío. Sin embargo, el hecho de que el cráneo original se comprase en una tienda de taxidermia en Islington debería hacernos cuestionar cómo de ético es que se puedan comprar y vender los restos de nuestros antepasados, independientemente de su antigüedad. En algún momento, esos huesos fueron el hijo o la hija de alguien. Si nos ofende que alguien venda los restos de nuestro panteón familiar, ¿no deberíamos dispensar el mismo respeto a los demás? En segundo lugar, los dientes eran reales: se sacaron de la calavera y se insertaron en la pieza de platino, lo que indica que la integridad de los restos originales se violó por una simple cuestión artística. La disociación me incomoda. Como también, a otro nivel, la sospecha de que se equivocó al recolocar alguno de los dientes.
Quizá el reclamo del simbolismo de la calavera se encuentre en que es la parte más reconocible de nuestros restos mortales y la esencia del yo como persona: el espacio en el que aparcamos el cerebro, donde reside nuestro intelecto, poder, personalidad, sentidos e incluso, como creen algunos, nuestra alma. Solemos reconocer a la gente por su cara, no por sus rodillas, por poner un ejemplo. Es la parte de una persona con la que más habitualmente nos relacionamos y es el repositorio de nuestra conciencia, nuestra inteligencia y, por lo tanto, nuestra humanidad y nuestro ser. Aunque nuestra persistente fascinación con el esqueleto y el cráneo podría tener un origen más simple: todos tenemos y ocupamos un cuerpo humano, pero nuestros huesos permanecen ocultos en su gran mayoría y, por eso, son un misterio.
Cuando la policía nos pide a los antropólogos forenses que ayudemos con alguna investigación, se da por sentado que algunas partes del cuerpo pueden no estar enteras por algún motivo lógico. Aunque la mayoría nacemos con un juego completo, hay excepciones. Los pies y manos, o sus dedos, pueden no haberse formado, quizá por una banda amniótica, una alteración infrecuente que puede causar la amputación intrauterina de alguna extremidad. A lo largo de nuestra vida, algunos podemos perder una extremidad a causa de un accidente o una cirugía. Y cuando se descubren restos humanos, puede faltar alguna parte. A menudo se debe a la actividad de algún animal carroñero, pero de vez en cuando es porque se han movido a propósito o se han enterrado por separado. En este caso, al igual que en todos los aspectos de nuestro trabajo, el antropólogo forense debe tener la mente abierta y la preparación necesaria para intentar extraer tanta información como sea posible de los fragmentos más pequeños.
Hace algunos años, mientras exhumaba los restos de un ataúd de plomo en la cripta de una iglesia londinense, le comenté a una compañera: «No encuentro la pierna izquierda». Me dijo que volviera a mirar, pues siempre tenemos un par. Pero no en esta ocasión. Un cañón se la quitó a sir John Fraser en el gran asedio de Gibraltar en 1782, así que no había pierna que encontrar. Pero una cosa es segura: si bien podemos seguir adelante con nuestra vida con una extremidad o con un par de dedos de menos, nadie es capaz de sobrevivir sin cabeza. Es decir, todos los esqueletos tienen, o han tenido, un cráneo. Y esa es la parte que realmente queremos encontrar.
En uno de mis primeros casos como antropóloga en Londres, un esqueleto me planteó un rompecabezas. Una mañana se puso en contacto conmigo la policía porque necesitaba ayuda con un caso «algo inusual». Sinceramente, en este gremio no hay casos típicos. Casi todas las investigaciones tienen algún elemento irregular o extraño. La policía me preguntó si podía ofrecer asesoramiento sobre cómo recuperar unos restos óseos de un jardín y después analizarlos en la morgue.
El equipo forense se reunió en uno de esos despachos grises y monótonos tan habituales en las comisarías. Con un buen suministro de tazas de té y, si tienes suerte, un bocadillo de beicon. El agente al mando de la investigación expuso los antecedentes del caso. Una agradable señora de avanzada edad se había presentado en la comisaría de su barrio muy agitada y le había dicho al sargento de guardia que, si levantaban algunas losas del patio de una vivienda situada en la planta baja de un edificio cercano, encontrarían un cadáver. La mujer fue detenida y varios policías fueron a registrar el piso. En la entrevista, la mujer explicó que unos veinte años antes cuidaba de una anciana que vivía en esa dirección. Un día, entró en el apartamento y se encontró a la mujer a su cargo muerta en el suelo. Dijo que se asustó y, sin saber qué hacer, la enterró porque no quería tener problemas con la policía. Le dijo al casero que la señora se había puesto enferma y la habían trasladado a una residencia y después vació el piso. Sin embargo, esto no explicaba por qué durante un par años había seguido cobrando la pensión de la señora, como se demostró después, algo que por sí solo tendría que haber hecho saltar alguna alarma.
En el piso vivía ahora otro inquilino, al que se realojó temporalmente mientras el equipo forense se ponía a trabajar. Nada más cruzar las puertas correderas de cristal que daban al jardín, estaba el patio con losas de hormigón gris. Levantaron las losas con facilidad y, a menos de quince centímetros de profundidad, descubrieron el primer hueso. Fue entonces cuando me llamó la policía. Se llevó a cabo una excavación y desenterramiento íntegros y se exhumó un esqueleto completo. Completo, excepto por la cabeza. Cuando informé a la policía de aquella ausencia, me preguntaron si estaba segura. ¿Igual se me había pasado por alto? Mi indignación ante la insinuación de que quizá no había hecho bien mi trabajo, o incluso que no era capaz de reconocer una cabeza, fue indescriptible, y mi respuesta fue escueta. ¿Cómo pasas por alto algo del tamaño de una pelota de fútbol? No, no se me había pasado por alto. Todo desde la cuarta vértebra cervical hacia abajo estaba ahí, pero faltaban la cabeza y las últimas tres vértebras; sin duda alguna.
En el depósito de cadáveres pude confirmar que el esqueleto sin cabeza había pertenecido a una mujer anciana y que encajaba con la descripción que había facilitado la informante, desde la artrosis en manos y pies a la prótesis de cadera. Incluso encontramos el cinturón con el que se sujetaba los pantalones, que había pertenecido a su difunto esposo y tenía una inconfundible hebilla militar. Según el informe del forense, no había una prueba concreta que indicara la forma o la causa de la muerte, y convino en que seguramente se podría determinar la identidad de la víctima. Según su historia clínica, años antes le habían puesto una prótesis de cadera, pero, por desgracia, no se había anotado el número del implante, lo cual hubiera sido un identificador útil. Su dentista nos dijo que llevaba dentadura, pero, como no teníamos cabeza, tampoco teníamos dientes. No tenía parientes vivos, así que tampoco podíamos comparar su ADN con el de un familiar.
Tras estudiar la superficie de las vértebras cervicales que teníamos, expuse que, a mi juicio, el cráneo se había separado sobre la hora de la muerte. Había suficientes pruebas de traumatismo y fracturas que sugerían una separación forzada. Pero teníamos que encontrarla. Cuando se le preguntó por esta importante laguna en su confesión, la mujer detenida finalmente admitió que no tuvo el coraje de enterrar la cabeza porque la anciana la estaba mirando. Así que la cortó con el borde de una pala y la metió en una bolsa. No podía dejarla en el piso por si alguien la encontraba, así que la había escondido en su casa y, a partir de entonces, se la llevó consigo en cada mudanza. La siguiente pregunta fue, obviamente, dónde podríamos encontrar la cabeza ahora. Respondió que en el cobertizo de su jardín, en una bolsa debajo de un montón de macetas.
Un equipo policial fue entonces a registrar el cobertizo. Hay que reconocerle a la señora que al menos sobre esto había dicho la verdad. Volvieron al depósito con el cráneo en una bolsa de supermercado. Mi primera tarea fue establecer si ese cráneo pertenecía al cadáver. Por aquel entonces, el ADN aún estaba en pañales y la comprobación se tenía que hacer basándose en la articulación anatómica y en si el sexo y la edad de la cabeza coincidían con los de la víctima. Tenía el cráneo, la mandíbula y la primera y segunda vértebras, pero la tercera no estaba. Era evidente que el desmembramiento se había realizado por ahí, pero sin ella no podíamos conectar anatómicamente el cuerpo al cráneo. Sin embargo, las características anatómicas del cráneo y la mandíbula mostraban que seguramente había pertenecido a una mujer de avanzada edad que no tenía ni un solo diente cuando falleció. Creo que la dentadura nunca se llegó a encontrar.
Pero nos esperaban más sorpresas. Para empezar, las marcas de corte en la base del cráneo y en la segunda vértebra cervical eran evidentes. Esto indicaba que, además de la pala, si de verdad se había usado una, también se había empleado un instrumento afilado, probablemente algo similar a un cuchillo de carnicero. Pero, lo que era más importante, también identifiqué fracturas en el cráneo. Había recibido al menos dos golpes en la cabeza con un objeto contundente, quizá la ya mencionada pala, que habían creado varias líneas de fractura. El forense consideró que lo más probable era que la anciana hubiese fallecido por un fuerte traumatismo en la parte posterior del cráneo y que la cabeza podría haberse separado tras la muerte para ocultar la causa de esta. Quizá esa era la verdadera razón por la que la cuidadora se había llevado la cabeza en cada mudanza.
La víctima nunca había figurado como persona desaparecida. No tenía familia que la echara de menos. Y no sé cómo llegó a morir de una forma tan violenta a manos de su supuesta amiga. Fueran cuales fuesen las circunstancias, la cuidadora fue acusada de asesinar a la anciana golpeándola, probablemente dos veces con la pala que quizá después usó para intentar cortarle la cabeza. Al no conseguirlo, la cuidadora quizá fue a la cocina a buscar otra herramienta más apropiada. Tras separar la cabeza del cuerpo de la anciana, la metió en una bolsa de plástico para llevársela a casa, después cavó un hoyo bajo el patio y enterró en él el resto del cadáver. Debió de tocarle hacer una limpieza a fondo antes de centrarse en la tarea de encubrir su crimen, vaciar el piso y, presumiblemente, servirse de las pertenencias de la víctima además de la pensión.
Quizá el móvil fue el dinero y el crimen se cometió a sangre fría. Quizá fue en caliente, tras una fuerte discusión o porque la cuidadora sencillamente perdió la paciencia con la anciana y se le cruzaron los cables. Desconozco la explicación que dio. Lo que es incuestionable es que durante más de veinte años parecía que se había salido con la suya y, sin embargo, al final su conciencia o la tensión creciente de tener que mantener la mentira la condujeron a la recepción de la comisaría y a una asombrosa confesión. Terminó por declararse culpable de asesinato, desmembramiento, ocultación del cadáver y fraude por cobrar la pensión de la víctima, y pasará el resto de sus preciados días en prisión. La vejez no suaviza las condenas por nuestras infracciones, sobre todo si incluyen un asesinato con agravantes.
Casi todos los casos reciben un mote y era inevitable que aquel acabara siendo, ya para siempre, el asesinato de «la cabeza del cobertizo». Como a menudo les comento a los autores de novelas policiacas, si escribieran algunas de las cosas con las que nos topamos en la vida real, nadie se las creería y las tramas serían descalificadas por ridículas e inverosímiles.
En esta ocasión, los huesos nos dijeron no solo que la cabeza se había separado a propósito, sino también que la anciana había sido asesinada y no había fallecido por causas naturales. Pero, antes de que podamos leer la historia de una persona en los huesos, tenemos que asegurarnos de que son huesos de verdad. Algunas veces, otros objetos pueden hacerse pasar por partes de un esqueleto humano y, si no sabemos qué estamos buscando, nos pueden engañar. Algunas partes de un esqueleto infantil se suelen confundir con huesos animales o incluso piedras, pues pueden parecer guijarros, gravilla. En general, con el neurocráneo no solemos tener ese problema, porque normalmente antes de nacer ya se ha desarrollado bastante. Pero puede darse alguna confusión.
Una investigación de maltrato infantil en un antiguo orfanato de Jersey, Haut de la Garenne, atrajo la atención de todo el mundo en 2008 cuando se afirmó que se habían encontrado fragmentos del cráneo de un menor. El hallazgo de este «hueso» se vio como una prueba incriminatoria y la investigación se intensificó. Dio pie a la escabrosa teoría de que en el orfanato se había torturado y asesinado a niños, y que sus restos habían sido enterrados. Sin embargo, las pruebas de laboratorio para intentar determinar la edad de un trozo de cráneo infantil demostraron que no era hueso, sino un fragmento de madera, probablemente de cáscara de coco. Al final, la policía tuvo que admitir que no tenía pruebas de que se hubieran cometido asesinatos en Haut de la Garenne. De los ciento setenta supuestos huesos que se encontraron, solo tres podían ser humanos, y probablemente centenarios.
Ahora bien, el que no hubiera restos humanos no quiere decir que no hubiera crueldad, pues la investigación sí que descubrió una espantosa colección de maltratos en Haut de la Garenne y en otros orfanatos de Jersey que se remontaban hasta finales de los años cuarenta. Algunos de los culpables fueron condenados, pero muchos más se libraron de la justicia porque, para cuando se destapó el escándalo, ya no estaban vivos. Sin embargo, el tiempo, el esfuerzo y el dinero público que se malgastaron siguiendo esas pistas falsas expusieron a la policía y a los expertos forenses a fuertes críticas y amenazaron con comprometer una investigación importantísima.
Lo que ocurrió en Jersey sirve para demostrar que el hecho de que algo parezca una prueba que esperas encontrar no hace que lo sea. Si estás buscando huesos de niños, no prevés descubrir cocos. Ahí radica el problema del sesgo de confirmación: la tendencia a buscar algo que confirme teorías o creencias preconcebidas y a interpretar hallazgos a través de ese prejuicio; una tendencia de la que todos debemos cuidarnos. Es fundamental que cosas como piedras, palos e incluso trozos de plástico (sobre todo entre los restos de un incendio) se estudien minuciosamente antes de sacar conclusiones, pues a veces un hueso no es más que un coco.
* * *
Si bien la imaginería cultural y emotiva de la calavera humana posee una extraordinaria perdurabilidad y riqueza, lo realmente maravilloso es su estructura y su propósito: cómo se forma, cómo crece y qué nos puede decir sobre la vida, o quizá sobre la muerte, de la persona que la ocupó durante un breve lapso de tiempo.
Los huesos del cráneo de un ser humano adulto se empiezan a formar hacia el final del segundo mes de embarazo. Para cuando el bebé nace siete meses después, ya se pueden reconocer prácticamente todos los huesos del cráneo, incluso cuando se encuentran de manera aislada, siempre y cuando sepas qué estás buscando. El crecimiento y la interconexión de los veintiocho (aproximadamente) huesos que dan forma al cráneo adulto hacen que sea una de las partes más complejas del esqueleto humano a la hora de entenderlo y de reconstruirlo a partir de sus piezas.
Al nacer, el cráneo de un bebé tiene casi cuarenta huesos distintos, y muchos de ellos no miden más de un par de milímetros. Esta parte del cuerpo crece de manera desproporcionada en el útero para alojar el cerebro en desarrollo, pero debe seguir siendo flexible para poder pasar de forma segura por el conducto pélvico tan ridículamente pequeño de mamá. Gracias a las fontanelas del cráneo del bebé, los huesos se superponen durante el parto y el cráneo se amolda para alojar un cerebro que crece más rápido que los huesos que lo rodean. Por eso a veces el cráneo de un recién nacido puede parecer deforme hasta que los huesos, con el tiempo, vuelven de nuevo a su posición y se cierran las seis fontanelas. Este proceso empieza a los dos o tres meses y se prolonga durante unos dieciocho meses.
Desde el nacimiento, el cráneo debe cumplir cuatro funciones principales:
1. Debe proteger el encéfalo, muy blando y frágil, y su envoltura, las meninges.
2. Debe tener agujeros por los que puedan pasar nervios y vasos sanguíneos, y debe tener orificios externos para que los órganos de los sentidos (ojos, orejas, nariz y boca) puedan funcionar correctamente y podamos interactuar con nuestro entorno de forma eficaz.
3. Debe proporcionar espacio para las dos dentaduras consecutivas que se necesitan para morder y masticar, y debe desarrollar las articulaciones temporomandibulares (mandíbula) que permiten a los dientes moler la comida y así empezar el proceso de la digestión.
4. Debe alojar las secciones superiores de las vías respiratorias y del tubo digestivo para facilitar la respiración y el paso de la comida masticada, respectivamente.
El cráneo tiene dos subdivisiones fundamentales. La más grande es el neurocráneo, con ocho huesos. El cometido de esta cámara craneal rígida es casi exclusivamente cumplir con la primera función: proteger el delicado tejido cerebral. La otra subdivisión es el viscerocráneo, o esqueleto facial, que en un adulto está formado por catorce huesos. Esta es la que se encarga de casi todas las demás funciones, de la segunda a la cuarta. En un recién nacido, el viscerocráneo es mucho menor en términos relativos, aproximadamente una séptima parte del volumen del neurocráneo.
En proporción, un recién nacido tiene la cabeza grande (la principal razón de que el parto sean tan complicado); como los ojos nacen directamente del cerebro, las órbitas del cráneo neonatal también parecen desproporcionadas. Los caricaturistas y animadores que crearon los personajes para Disney y Warner Bros exageraron esas diferencias entre un cráneo infantil y uno adulto para transmitir rasgos «buenos» o «malos» de forma subliminal. A un personaje tierno que no supone amenaza alguna, como Elmer Gruñón, el adversario de Bugs Bunny, lo dibujaron como a un señor bajito y rechoncho, calvo, con una cara pequeña y regordeta, sin barbilla y con ojos grandes y redondos: en esencia, como un niño. En cambio, los personajes perversos y amenazantes, como Jafar de Aladín o Maléfica de La bella durmiente, son altos y delgados, con una cabeza relativamente pequeña, ojos pequeños y sesgados, una barbilla grande y una cara larga y delgada. Puede que los dibujos y personajes diseñados por ordenador sean más sofisticados, pero estos rasgos distintivos siguen siendo evidentes.
Los bebés tienen ese aspecto característico porque las proporciones del cráneo dependen de dos tipos de tejido muy diferentes: el encéfalo y los dientes. Como el encéfalo se desarrolla mucho antes que los dientes, sus requisitos de crecimiento son más evidentes en los más pequeños. El sistema nervioso de un embrión empieza como una fina lámina de tejido que más tarde se pliega sobre sí misma para formar un tubo similar a una pajita que recorre el cuerpo desde lo que será el encéfalo hasta el sacro. En la cuarta semana de desarrollo embrionario, el extremo del encéfalo se dobla sobre lo que será el tronco encefálico y empieza a hincharse como un globo al final de la pajita. La expansión neural en la región del futuro encéfalo continuará a un ritmo acelerado y alcanzará una fase bastante avanzada de desarrollo antes de que el armazón óseo del neurocráneo se empiece a consolidar a su alrededor. El tejido encefálico, y el tejido del sistema nervioso en general, envía una señal que estimula la generación de huesos que lo protejan, así que no es de extrañar que algunos de los primeros huesos que desarrolla el feto estén en el cráneo, en concreto en el área del neurocráneo.
Los patrones de crecimiento, como en el caso del hueso esfenoides, situado en el centro de la base del cráneo, nos pueden ayudar a determinar si el cráneo pertenece a un feto o a un recién nacido. Ese hueso está formado por seis partes distintas: un cuerpo dividido en dos secciones, dos alas mayores y dos alas menores. En el quinto mes de embarazo, la parte anterior del cuerpo y las alas menores se fusionan. Para el octavo mes, esa pieza se fusiona a su vez con la parte posterior del cuerpo. Al nacer, el hueso normalmente está dividido en tres: el cuerpo fusionado con las alas menores y las dos alas mayores separadas. La fusión de todas las piezas del esfenoides se produce durante el primer año de vida del bebé. Ser capaz de identificar hasta las partes más pequeñas del esfenoides, se hayan fusionado o no, y entender el patrón y la secuencia de los cambios que ocurren al crecer permite al antropólogo, solo con ese hueso, determinar la edad de un niño con bastante precisión. Hay muchos otros huesos en el cráneo que pueden mostrar la edad con una precisión similar, por eso es una valiosa fuente de información.
Si los hemisferios cerebrales no se llegan a desarrollar, como en el caso de las anencefalias, por ejemplo, el hueso no recibe el estímulo para crecer. Cuando se da esta malformación, el bebé puede nacer con vida, pero tendrá unos rasgos muy definidos, con órbitas mal construidas para los ojos y un cerebro muy rudimentario sin una estructura rígida que lo proteja, lo que da a la cabeza el aspecto de un globo desinflado. Los bebés con esta alteración no suelen vivir más de unas horas o días, como mucho. Sin cerebro ni cráneo, la vida es trágicamente corta.
Los huesos del neurocráneo se forman en una membrana especial que envuelve el encéfalo en desarrollo y, por lo tanto, tienen un aspecto distinto al de otros huesos. En su mayoría están formados por diploe, que significa «doblez» en griego. Se parece a un sándwich, con un relleno fino de un hueso más poroso, de aspecto esponjoso, entre dos capas de un hueso compacto y marfileño. A veces esa estructura de sándwich no se desarrolla como debe y se dan secciones de hueso más fino, lo que hace que el cráneo sea más vulnerable a los daños. Este trastorno hereditario presenta dos orificios redondos y grandes en el hueso parietal, en la parte posterior del cráneo. Se llaman agujeros parietales gigantes (APG) o marcas de Catlin. Este último nombre se lo puso el biólogo estadounidense William M. Goldsmith, quien observó esta alteración en dieciséis miembros de cinco generaciones de la familia Catlin y publicó los resultados de sus estudios en 1922. En este caso, el hueso simplemente no se desarrolla, pero, como solo afecta a pequeñas secciones del cráneo, no parece influir en la esperanza de vida. Eso sí, si el individuo sufre una lesión en la cabeza, esa parte del cráneo será más frágil.
Los agujeros parietales gigantes son muy distintos de los orificios que se obtienen al trepanar el cráneo —un procedimiento histórico y cultural que se observa en muchas partes del mundo y por el que se horada el cráneo de un paciente (en general aún consciente) por perforación, cincelado o raspado—. Esta tosca intervención se llevaba a cabo para curar dolores de cabeza incapacitantes o tratar trastornos mentales (o «liberar los espíritus», a los que se acusaba de cualquiera de los dos males). La mayoría de las culturas abandonaron esta práctica hacia el final de la Edad Media, aunque aún se documentaron casos en partes de África y Polinesia a principios del siglo XX. Sin las ventajas que ofrecen los anestésicos modernos, el dolor sería sumamente atroz, pero se ha teorizado que la intervención también podría causar un «subidón» eufórico. Es sorprendente que la gente sobreviviera a una intervención tan brutal, pero sabemos que era así por los muchos de estos cráneos que muestran cierta consolidación en la zona perforada.
Un instrumento horrífico del siglo XVIII nos muestra cómo debía de ser esta intervención. Este aparato se parece un poco a un taladro de mano y exhibe una pieza final similar a un cincel acabado en punta que los carpinteros de hoy en día reconocen al instante, pues es igual que una broca plana para madera. No es casualidad que el instrumental de los servicios de traumatología parezca imitar al de la carpintería. Se parecen tanto que me han hablado de un cirujano residente en Gales que decidió perfeccionar su técnica quirúrgica pasando una semana en una obra como aprendiz de carpintero. Por lo visto, se le daba muy bien.
Así pues, el antropólogo forense puede encontrarse agujeros en el cráneo por diferentes razones, y puede que muchos de ellos no hayan tenido nada que ver con la muerte de esa persona. Para un profesional experimentado, es bastante fácil diferenciar entre agujeros parietales gigantes y orificios causados por trepanación. Para empezar, la posición y la simetría son distintas: los APG suelen ser bilaterales, estar en la parte posterior de los parietales y ser simétricos en tamaño y posición, mientras que los orificios causados por trepanación son normalmente unilaterales y se pueden dar en cualquier parte del neurocráneo. Los bordes del agujero también son distintos. El reborde de un APG es afilado, mientras que el de un orificio trepanado muestra una especie de desnivel allí donde el hueso se ha reconstruido, siempre y cuando la persona haya sobrevivido a la intervención y la herida haya cicatrizado. Si el paciente murió durante la trepanación o poco después, lo habitual es que aún se vean las marcas del instrumental usado en las muescas o estrías de la superficie cortada y que haya líneas de fractura.
El diploe es tan único que no hay otra parte del esqueleto con la que se pueda confundir, lo que hace que sea muy fácil reconocerlo incluso cuando no tienes nada más que un solo fragmento aislado. Sin embargo, no siempre es tan fácil identificar otras partes del neurocráneo.
Cuando intentamos averiguar qué le había pasado a una mujer de mediana edad que había desaparecido de repente de una pequeña ciudad escocesa, la única pista que teníamos era un trozo pequeñísimo de algo que el equipo de la policía científica creía que podía ser hueso. Nadie había vuelto a ver a Mary desde que se puso el abrigo para salir de su lugar de trabajo cinco días antes de que se denunciara su desaparición. Lo último que había dicho a sus compañeros era que se iba a casa a poner a su marido de patitas en la calle porque ya estaba harta de sus mentiras y engaños. Ese día había recibido una llamada del banco, porque había algunas irregularidades en los papeles que la pareja acababa de firmar para solicitar un préstamo de cincuenta mil libras. Había irregularidades, sin duda, porque ella no había firmado nada. El marido había falsificado su firma. Este, además, tenía varios negocios fallidos a su nombre y ahora se enfrentaba a deudas cada vez mayores. A Mary se le había acabado la paciencia y a menudo comentaba a sus amigos que, si un día no iba a trabajar y la policía preguntaba por ella, tenían que decirle que buscaran en su jardín trasero.
Al final, Mary había desaparecido y su marido había tardado cinco días en avisar a la policía. En un interrogatorio dijo que aquel día, cuando llegó a casa del trabajo, discutieron acaloradamente y ella volvió a marcharse hecha una furia. Y sin intenciones de volver hasta que se calmase. Pensaba que quizá se había ido a Londres a casa de uno de sus hijos. Huelga decir que no lo había hecho.
La policía científica inspeccionó la vivienda. Encontraron algo de sangre en el baño, que más tarde se cotejó con el ADN de Mary, y cuando metieron un endoscopio por el sifón de la bañera encontraron un trocito de esmalte dental. Evidentemente, esto no era en absoluto suficiente para sugerir que estaba muerta. Podía haber tropezado al entrar al baño y haberse dado un golpe en la barbilla contra el borde de la bañera. Una caída corriente podría explicar fácilmente tanto la sangre como el fragmento de esmalte. Después, la científica examinó la cocina, donde encontraron restos de sangre alrededor de la puerta de la lavadora. Como se confirmaría después, esa sangre también era de Mary. Del filtro de la máquina sacaron lo que creían que era un trozo pequeño de hueso. Antes de enviarlo para que se analizara el ADN, necesitaban que un antropólogo lo viera y les dijera, a poder ser, si era hueso, si era humano y, de serlo, de qué parte del cuerpo provenía.
Debemos tener mucho cuidado con el orden que seguimos para analizar las pruebas pequeñas. Es importante hacer primero todos los análisis forenses que no sean destructivos, antes de que las pruebas sufran modificaciones irreversibles. Esa esquirla de hueso, si es que lo era, no medía más de un centímetro de largo y la mitad de ancho. Analizar el ADN implicaría molerlo y prácticamente destruirlo. Era muy importante lograr una identificación anatómica del hueso, pues un posible cargo por asesinato dependía de ello. Se puede vivir con algunos cachitos de hueso de menos, pero si se encontraban otros fuera del cuerpo lo más probable sería que la persona a la que pertenecían estuviera muerta.
La policía me trajo el fragmento al laboratorio y todos nos sentamos alrededor de la mesa mientras mi colega y yo lo estudiábamos a través de una lupa para intentar averiguar qué era lo que teníamos delante. Era tan delicado que no nos atrevíamos a cogerlo para no dañarlo aún más. Este tipo de situaciones son de lo más estresantes, porque tenemos que exponer nuestro razonamiento a los policías allí presentes. A menudo, lo que al final decides que es más probable que sea el hueso no coincide con lo que creías en un principio. Tener que llegar a una conclusión en voz alta, pasando por todos los callejones sin salida y las inevitables pistas falsas, hace que te preocupe lo que la policía pueda pensar de ti y de tu pericia.
Pero debemos seguir un proceso riguroso de análisis, descarte y confirmación de la identidad. No existe alternativa a la experiencia y al debate académico franco. Por desgracia, no siempre podemos invocar un momento a lo Sherlock Holmes en el que levantamos una esquirla de hueso y exclamamos: «¡Ajá! Si no me equivoco, Watson, es un fragmento de la carilla articular superior izquierda de la tercera vértebra dorsal de una mujer de veintitrés años que cojeaba». Es como tener una sola pieza de un puzle de mil piezas único, porque no hay dos puzles anatómicos idénticos. ¿Tiene bordes? ¿Ves algún patrón? ¿Ese patrón se da en más de un sitio?
En esta ocasión, lo que sí teníamos claro desde el principio era que el fragmento era hueso y que pertenecía al cráneo. Tenía una corteza fina con una capa exterior suave y una superficie interior ligeramente intrincada, con una línea que la cruzaba. Simplemente no se nos ocurría otra parte del cuerpo en la que se diera esta combinación de características. A partir de ahí, el puzle se convirtió en un proceso de descarte según su posición. No podía pertenecer a uno de los grandes huesos de la bóveda craneal, la parte superior del neurocráneo, pues está compuesta solo de





























