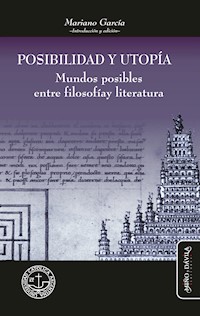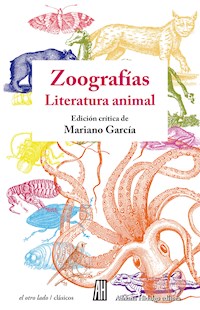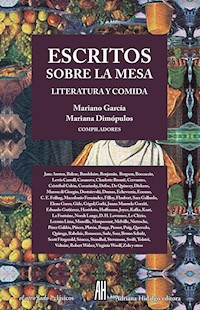
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Poco hay más común en la cultura que la comida, y sin embargo tanto hoy como en épocas pasadas fue objeto de un interés del que no están ausentes la delicadeza, la exquisitez e incluso la extravagancia. Como en cualquier tradición, en la occidental la comida ocupa un lugar central aunque no deja de suscitar reflexiones marginales o extrañas. Este ha sido el propósito de la presente antología, que ofrece al lector un largo itinerario organizado por temas que trascienden las distintas épocas, recogiendo desde las primeras menciones sobre la comida, la bebida y el hambre hasta consideraciones filosóficas o figuraciones acerca de la comida del futuro. La variada lista de autores invitados a este singular banquete, en el que se dan cita Platón y Petronio, Kant y Flaubert, Mansilla y Elena Garro, entre muchos otros, asegura una lectura de duradera intensidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Escritos sobre la mesa : literatura y comida / Jane Austen ... [et al.]; compilado por
Mariana Dimopulos; Mariano García. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2021
Libro digital, EPUB - (El otro lado. clásicos)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-8388-28-1
1. Gastronomía. 2. Literatura. I. Austen, Jane II. Dimopulos, Mariana, comp. III. García, Mariano, comp.
CDD 641.5
el otro lado / clásicos
Editor: Fabián Lebenglik
Maqueta original: Eduardo Stupía
Diseño: Gabriela Di Giuseppe
©Herederos de Manuel Puig c/o Guillermo Schavelzon & Asociados, Agencia Literaria,
www.schavelzon.com; ©Herederos de Juan José Saer c/o Guillermo Schavelzon & Asociados, Agencia Literaria, www.schavelzon.com; ©Herederos de Juan Filloy c/o Guillermo Schavelzon & Asociados, Agencia Literaria, www.schavelzon.com; ©Fernández, Macedonio, “Modelo de disculpas para inasistentes a un banquete” en Papeles de Recienvenido y Continuación de la Nada, Obras Completas. Tomo 4, Buenos Aires, Corregidor, 2007, págs. 59-60; fragmento procedente de Los hermanos Tanner, publicado originalmente en castellano por Ediciones Siruela, S.A., Madrid, 2000: ©Suhrkamp Verlag, Zurich 1978; fragmento procedente de Madurar hacia la infancia. Relatos, inéditos y dibujos, publicado originalmente en castellano por Ediciones Siruela, S.A., Madrid, 2008: ©The Estate of Bruno Schulz, 2007, © de la traducción, Elzbieta Bortkiewicz Morawska, por acuerdo con Ediciones Siruela, S.A.; © Derechohabientes de Sara Gallardo; © Derechohabientes de Norah Lange; © Derechohabientes de Elena Garro; ©Derechohabientes de Aleksey Remízo
Las traducciones del inglés, francés, alemán, latín y griego estuvieron a cargo de Mariana Dimópulos y Mariano García. Las traducciones del ruso han sido realizadas por María Teresa D’Meza.
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2019
www.adrianahidalgo.com
ISBN: 978-987-8388-28-1
Queda hecho el depósito que indica la ley 11.723
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
La editorial agotó las posibilidades de búsqueda de los derechohabientes de los textos incluidos en este volumen y está a disposición en caso de haber omisiones involuntarias.
Introducción
Se dice que la buena comida anula el tiempo. Por lo tanto no parece descabellado imaginar un gran banquete literario donde se encuentren reunidos autores de todas las épocas. De manera espontánea, a medida que se vaya sirviendo un menú en doce pasos, los temas de este intercambio imaginario girarán, de forma fragmentaria como en toda conversación, en torno a la comida: a su falta, señalada por el hambre, a las dietas y a los ritos a los que está asociada; se habla de recetas, de cocineros, de bebidas, de los modales en la mesa y de las buenas y malas compañías que un convite puede suponer; más tarde se reflexiona sobre extrañas ingestas y extraños comensales, sobre la abundancia y, para terminar, se departe acerca de las amables o inquietantes conjeturas sobre la comida del futuro. Así también ha sido organizado este libro.
La mesa imaginaria estará cubierta por un largo mantel; ciento doce comensales han sido convocados a su alrededor. Si fuera posible continuar con la imagen, diríamos que por limitaciones del comedor fueron invitados a esta celebración literaria sólo narradores de la tradición occidental, que pese a hablar lenguas distintas son capaces de entenderse gracias a la agradable atmósfera convivial. Como en toda reunión numerosa, algunos invitados esperados se excusaron, otros inesperados se colaron. El éxito de una comida, sin embargo, depende precisamente de esa mezcla de planificación y azar.
Como hay demoras en la cocina y la conversación se ve amenazada por la distracción del hambre, desde la cabecera de la mesa el anfitrión se pone de pie, levanta la copa, la hace tintinear con una cuchara e improvisa un discurso sin esperar a que sus invitados terminen de ubicarse.
Desde el famoso fruto prohibido del Génesis, pasando por el exuberante banquete que narra Petronio en su Satiricón hasta las páginas que necesita Proust para desarrollar una comida en casa de los Guermantes, el tratamiento dado por la cultura a la comida nunca perdió su lugar relevante, por el sencillo hecho de que la cocina y el acto de comer representan uno de los aspectos más evidentemente culturales en el hombre, como lo demostró Claude Lévi-Strauss en los cuatro tomos que articulan sus Mitológicas, recopilación y análisis de mitos americanos en los que uno de los factores recurrentes está constituido por elementos culinarios que se mueven en la tríada de lo crudo, lo cocido y lo podrido. Y si bien una “cocina de los antropólogos” es inevitable, no es menos cierto que la literatura está tan llena de comida como de alusiones a su escasez. James George Frazer tiene mucho para decir al respecto y su palabra está respaldada por su obra magna, La rama dorada, que a su manera establece las bases de la antropología moderna y que a la vez fue enormemente influyente en la literatura.
Para Feuerbach nada hay de casual en la relación entre comida y lenguaje. “Cuán vacío, cuán anémico y débil estaría el lenguaje en la construcción de palabras y conceptos”, sostiene, “si la boca fuera cómplice únicamente como órgano de respiración y del habla y no, al mismo tiempo, un órgano de la comida.” Mucho antes, una famosa anécdota sobre Esopo y un plato de lengua nos ilustra sobre lo habitual de esta asociación, típico ejemplo de los sentidos figurados y metafóricos que asume la comida en toda cultura. También el curioso gastrósofo Karl Friedrich von Rumohr equipara la historia del arte a la de la cocina en su libro El espíritu del arte culinario (1822) donde distingue tres períodos: el estilo severo, el estilo amable y el estilo hipócrita.
La cantidad de frases y proverbios relativos al alimento, así como su presencia capital en cualquier ciclo mítico, demuestra que, junto con las condiciones climáticas, la comida está en el centro de las preocupaciones cotidianas del ser humano. Muchas expresiones que aún perduran tienen algún motivo culinario o alimenticio de origen popular (“dar gato por liebre”) cuando no una base histórica (“comer como un heliogábalo”) o literaria (el adjetivo “pantagruélico”).
Dejando de lado algunos insectos, el hombre es el único animal que procesa previamente su alimento y que ha llegado a convertirlo en una disciplina que aspira a la categoría de arte. Sin embargo, los excesos mismos de la Nouvelle Cuisine, tan cómicamente profetizada por Anatole France, pueden sugerir una comida de la saciedad, del hartazgo, un juego para niños melindrosos, pese a que, como decía la velada amenaza de los padres en la mesa, “con la comida no se juega”.
La prohibición de jugar con la comida (pese a lo que ocurre en el delirante té de Alicia en el país de las maravillas)también nos habla de la estrechísima relación entre comida y tabú, pues lo religioso determina la manera de comer de una sociedad y de sus individuos, tal como reza el epigrama de Brillat-Savarin, “dime lo que comes y te diré quién eres”. Tan sólo con la tradición judeocristiana tenemos un arsenal difícil de agotar, que comienza con la ya mentada manzana del paraíso y su curiosa etimología motivada (malus en latín significa tanto “manzana” como “malo”), la confrontación entre ganadería y agricultura que dramatizan Caín y Abel, la borrachera de Noé tras el diluvio, las espigas de trigo y las vacas gordas y flacas del sueño de Faraón que interpreta José y un larguísimo etcétera que culmina en la Última Cena, amén de otros episodios no menos importantes de Cristo relacionados con los alimentos, entre los cuales el cordero pascual que lo simboliza.
Ha sido sin duda terrible para los seres humanos asumir que para alimentarse se deban sacrificar las vidas de otros seres. Fuera de las soluciones estoicas como las que menciona Séneca o hinduistas como la que, con humor y resignación, refiere J. R. Ackerley en su Vacación hindú, la instancia de violencia que esto significa se encuentra en el fondo de los terrores infantiles que expresan los cuentos populares con su profusión de ogros y otros monstruos antropófagos, si bien no es justo adjudicar estos temores sólo a los niños. El marqués de Sade presenta en su personaje del gigante Minski una versión racionalizada y sólo para adultos de aquellos atávicos personajes.
Estudiando la transición de la Edad Media al Renacimiento, el gran crítico ruso Mijaíl Bajtín encuentra en la actitud que resume la obra de Rabelais toda una filosofía de lo alimentario. El comer y el beber son dos de las manifestaciones más importantes de la vida del cuerpo grotesco en cuya tradición se inserta la obra rabelaisiana y que reaparece mucho más tarde en textos como los de Marosa di Giorgio. Este cuerpo perpetuamente abierto, inacabado y en interacción con el mundo, manifiesta a través del comer algunas particularidades de manera más tangible: el cuerpo se evade de sus límites; traga, engulle, desgarra el mundo, lo hace entrar en sí, se enriquece y crece a sus expensas. El encuentro del hombre con el mundo que se opera en la boca abierta que tritura, desgarra y masca es, como razona Bajtín, uno de los temas más antiguos y notables del pensamiento humano. El hombre degusta el mundo, siente el gusto del mundo, lo introduce en su cuerpo, lo hace una parte de sí mismo. También para Gilbert Durand la manducación es negación agresiva del alimento vegetal o animal, pero no con miras a una destrucción sino a una transubstanciación.
La filosofía y la teología, menos sensuales, frecuentan poco el tema pero no lo ignoran en absoluto. Prueba de ello es la paradoja del asno de Buridán: “un asno que tuviese ante sí, exactamente a la misma distancia, dos haces de heno exactamente iguales, no podría manifestar preferencia por uno más que por otro y, por lo tanto, moriría de hambre”, que acaso no sea un dechado de conocimiento sobre comportamiento animal, pero resulta eficaz para plantear la instancia del libre albedrío. Para Agustín de Hipona, la comida y la bebida representan una tentación que pone a prueba la temperancia y son motivo de una angustiosa reflexión sobre la debilidad humana. Asimismo el místico alemán Heinrich Seuse, “siervo de la eterna sabiduría”, aprovecha las comidas para poner en práctica sus costumbres piadosas, convidando en cada trago y cada bocado a Jesús. Friedrich Nietzsche, que tenía muy mala digestión a causa de sus calambres de estómago, defendió la dieta carnívora como necesaria para el desarrollo y productividad del intelecto, mientras que Walter Benjamin ha analizado los sentimientos que entran en juego durante el acto de la devoración, y cómo el placer bordea el asco.
Con un matiz pesadillesco, el famoso suplicio de Tántalo, que en el infierno tenía una sed ardiente en medio de un lago cuya agua se alejaba de él al querer tomarla, plantea por otra parte la idea del hambre o la sed antes que su ocurrencia física. “¿Acaso temes morirte por la falta de agua?”, le dice Menipo a Tántalo en el diálogo de Luciano. “Yo no veo otro Infierno después de este”, prosigue, “ni creo que una segunda muerte nos lleve de aquí a otro lugar.” A lo que Tántalo responde: “Tienes razón; pero sin duda también es parte de mi condena desear beber sin tener necesidad”.
La relación entre lenguaje y comida comienza desde el momento en que, gracias a la escritura, se conservan noticias de cómo se comía en la antigüedad: los egipcios, cuenta Heródoto, eran aficionados a la cerveza; los griegos, para quienes la décima musa era Gasterea, que presidía los placeres del gusto, eran capaces de robar con tal de conseguir un buen esturión para el almuerzo, y eso sin entrar en los detallados excesos de los emperadores romanos, apoteosis no superada de delirio culinario, aunque basada en la cantidad y el exotismo antes que en el sabor exquisito, si nos atenemos a las lenguas de flamenco cuya dudosa degustación Suetonio atribuye al glotón emperador Vitelio.
Lo cierto es que la alimentación, al menos tal como se nos transmite a través de escritores e historiadores, parece alcanzar una complejidad absurda con el Imperio Romano para caer en las sombras de monasterios y abadías durante siglos en los que se comen toscos manjares fuertemente sazonados. Sólo con la llegada de Catalina de Médici a la corte francesa comienza una nueva era. Las sucesivas cortes francesas –entre las que sobresale el singular episodio del nervioso Vatel, cuya muerte inmortalizó en carta a su hija la observadora Madame de Sévigné– se dedicaron a perfeccionar y afinar todo lo que tuviera que ver con la comida, desarrollo que alcanzará su momento más formidable con el legendario Carême, cocinero de los Rothschild y amigo del goloso Rossini. En el caso de Luis XIV, llama la atención que sus médicos se dedicaran a tomar nota no sólo de lo que comía sino también de cómo lo expulsaba.
Aunque parezca que sólo los franceses comen (o más bien sus cortes, si recordamos la famosa frase que se atribuye a María Antonieta cuando le reclamaron pan para el pueblo: “¿No tienen pan? ¡Que coman brioche!”), fueron ellos los que hicieron de la comida una marca registrada y los que pueden jactarse de contar con los primeros restaurantes de la historia: el Café Anglais y la Maison Dorée son puntos clave en textos de Flaubert, Balzac, Villiers de L’Isle Adam, entre muchos otros escritores. Ya en una muy citada carta de Diderot a Sophie Volland aparece una de las primeras referencias a restaurantes franceses, y como de costumbre, es Brillat-Savarin en su meditación XXVIII el que más se explaya sobre el genio de quien inventó el concepto de restaurant, las grandes ventajas que ofrece esta nueva manera de comer, mucho más conveniente que las anteriores tables d’hôte o lo que tenían para ofrecer las tabernas, pero también desventajas, como el egoísmo que genera el acto de comer solo, de lo que bastante saben pícaros como el Buscón de Quevedo. Para Brillat-Savarin el más notable de los restauradores parisinos fue Beauvilliers, que estableció su local en 1782 y brilló durante quince años.
Baudelaire, fastidiado por la comida belga, sugirió que a falta de restaurantes había que consolarse con buenos libros de cocina. ¿Cuáles son esos buenos libros? El Ars magirica de Apicio; Le Grand Cuisinier de toute cuisine (1350), impreso en el XVI por Pierre Pidoux, un cocinero; Le Ménagier de Paris, traité de morale et d’économie domestique, de laúltima década del XIV, libro de economía doméstica. Le Viandier, de Taillevent (Guillaume Tirel) aparece en 1490. Con la imprenta se popularizan los recetarios y comienza la idea de progreso en la cocina: no hay que imitar, hay que avanzar. Así se plantean, pues, los siguientes libros de cocina: Le Cuisinier françois (1651) de François de La Varenne, Les Dons de Comus ou Les Délices de la table (1739) de François Marin, Le Cuisinier parisien ou L’Art de la cuisine française du XIXe siècle (1828) de Marie-Antoine Carême, Le Guide culinaire (1921) de Auguste Escoffier y por último los artículos de Henri Gault y Christian Millau sobre la Nouvelle Cuisine que comienzan a aparecer en la revista Le Nouveau guide a partir de 1969. Sin embargo, la tradición de “pasar recetas” no ha sido ajena al gusto de los escritores, como lo demuestra tanto Juana Manuela Gorriti, que las recogió entre sus amigas americanas, o Alexandre Dumas con la compilación de su imponente y póstumo Diccionario de cocina; en tanto que ya en el plano de la ficción las incluye la literatura realista o naturalista de un Pérez Galdós o un Émile Zola, que dedica todo un episodio de su saga de los Rougon Macquart al tema de la comida y su producción.
No es casual entonces que se coma mucho en las novelas de un francés como Flaubert. Como lo ha estudiado Jean-Pierre Richard, hay pocos cuadros tan familiares en su obra como el de la mesa provista sobre la que se amontonan los alimentos y a cuyo alrededor se abren los apetitos. La mesa flaubertiana, dice Richard, se pone entre los hombres como un lugar de encuentro, casi de comunión, en el que la comida aparece incluso como un rito religioso. Flaubert se muestra ante las cosas como un gigante sentado a la mesa. Si en Las tentaciones de San Antonio el apetito se vuelve histérico, descontrolado, Bouvard y Pécuchet representan la parodia de esta hambre de inteligencia que poseía su creador: para ellos, instruirse es tragar el saber.
La situación fuera de Francia, desde luego, es otra. España hace de su escasez un género literario, la picaresca. También la comida puede ser un fuerte indicador social. En épocas de persecución de los “marranos”, un signo de cristiano viejo era comer cerdo, y algunos hidalgos de la estirpe de Don Quijote comulgaban diariamente para tener algo en el estómago. No obstante, España se puede jactar de haber revolucionado la cocina europea gracias al descubrimiento de América y a todo lo que –además del oro– trajo aparejado: papas, batatas, cacao, maíz, vainilla, tomate, zapallo.
Pese a la legendaria abundancia digna del “país de Jauja” imaginada por los primeros viajeros llegados a las costas americanas, los relatos de la conquista revelan algunas de las páginas más escalofriantes en lo que hace a la privación de alimentos, como el célebre episodio narrado por Ulrico Schmidl. Al mismo tiempo, hay náufragos que ostentan la habilidad, la paciencia y el espíritu colonizador de que hace gala el Robinson Crusoe imaginado por Defoe a partir de los relatos de Pedro Serrano y Alexander Selkirk. Otra realidad no menos inquietante con la que habrían de encontrarse era la de los caníbales, realidad sobre la que Montaigne reflexiona en un célebre ensayo del que se hará eco Shakespeare para crear a Calibán, el impredecible personaje de La tempestad. Mucho más tarde Freud se extendería sobre los efectos psíquicos de la idea de la antropofagia en Tótem y tabú. Lo cierto es que las costumbres gastronómicas de los indios americanos fascinaron por bastante tiempo a los viajeros europeos o locales, como lo describe el francés Guinnard y también, en tono menos trágico, Lucio V. Mansilla. La dieta de los gauchos, no menos llamativa, fue objeto de innumerables comentarios, entre ellos el de Concolorcorvo, aunque hoy forma parte insustituible en la vida de los argentinos. Cierta violencia latente en el resultado final del “asadito” es bien captada por Sara Gallardo en su primera novela, mientras que Esteban Echeverría, alejado de las truculencias de su “Matadero”, supo exaltar las virtudes de un corte típico como el matambre.
Como bien lo sabía Norah Lange, generosa y eufórica a la hora de pronunciar discursos, no es conveniente abusar de la buena predisposición del público. Tampoco lo permitirían las buenas costumbres de mesa que ayudaron a definir hombres como Erasmo y La Salle. Es conveniente dejar que fluya la conversación entre nuestros notables invitados, que encontrarán, así lo esperamos, dignos interlocutores en sus vecinos de mesa, ya que no hay nada peor que comer en mala compañía, como nos lo pueden asegurar desde Thomas Malory hasta Elena Garro. En este banquete los invitados son amables, algunos quizá levemente inquietantes, otros demasiado tímidos, pero todos están dispuestos a aprovechar una pausa en la conversación para introducir su anécdota brillante, evitar el silencio y compartir su punto de vista sobre ese fenómeno complejo y a la vez cotidiano, diverso y a la vez siempre el mismo, íntimo o extraño, que se produce, siempre renovado en la mirada del escritor, en torno a una mesa.
I. Escasez
Franz Kafka
Un arte
En las últimas décadas ha mermado mucho el interés por los artistas del hambre. Mientras que antes bien valía la pena organizar, por cuenta propia, grandes espectáculos de este tipo, hoy es completamente imposible. Eran otros tiempos. Por aquel entonces la ciudad entera estaba pendiente del artista del hambre; día tras día de ayuno, la fascinación iba creciendo; todos querían ver al artista del hambre al menos una vez al día; en las últimas jornadas había abonados que se pasaban sentados días enteros ante la pequeña jaula de rejas; también se lo podía visitar por la noche, para intensificar el efecto esto ocurría bajo las luces de antorchas; si el día era lindo trasportaban la jaula al aire libre, y entonces eran especialmente los niños los destinatarios del artista del hambre; mientras que, para los adultos, el artista era a menudo una mera diversión, de la que participaban por estar a la moda, los niños se quedaban mirando, admirados, con la boca abierta, por seguridad tomados de la mano, cómo el artista, pálido, en su apretada camiseta negra, con las costillas fuertemente salidas, hasta desdeñando un sillón, se quedaba sentado sobre la paja esparcida, asintiendo cortésmente con la cabeza, con una sonrisa esforzada contestaba las preguntas, también estiraba el brazo por fuera de la jaula para que los demás tocaran su delgadez, pero luego volvía a ensimismarse por completo, ya no se cuidaba de nadie, ni siquiera del tic del reloj, para él tan importante, que era el único mueble de toda la jaula, sino que se quedaba con la vista perdida y los ojos casi cerrados, cada tanto dando unos sorbitos al agua de un vasito minúsculo, para mojarse los labios.
Además de los espectadores que se iban renovando había también guardias permanentes, elegidos por el público, carniceros, extrañamente, en su mayoría, que tenían como tarea –siempre eran tres– observar día y noche al artista del hambre para que no tomase, de alguna manera a escondidas, algún tipo de alimento. Pero esto era sólo una formalidad, introducida para tranquilizar a las masas, pues los entendidos bien sabían que el artista del hambre, durante el período de hambre, jamás, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo presión, hubiese comido siquiera lo más mínimo; el honor de su arte lo prohibía. Ciertamente, no todos los guardias podían entenderlo, a veces había algunos grupos de guardias nocturnos que cumplían con la vigía de forma muy laxa, se reunían a propósito en una esquina lejana y se concentraban allí en algún juego de cartas, con la evidente intención de permitir al artista del hambre un pequeño refrigerio que él podría, según la opinión de estos, extraer de algunas provisiones escondidas. Nada había más torturante para el artista del hambre que semejantes guardianes; a veces vencía su debilidad y cantaba durante ese rato de vigías, hasta donde resistía, para demostrarles cuán poca razón tenían en sospechar de él. Pero esto era de poca ayuda; entonces los guardias sólo se sorprendían de su habilidad para comer hasta cuando cantaba. El artista del hambre prefería en mucho los guardias que se sentaban bien pegados a las rejas, que no se contentaban con la escasa iluminación de la sala durante la noche sino que lo enfocaban con las linternas eléctricas que el representante del artista ponía a su disposición. Esa luz cegadora no le incomodaba, de todas formas no podía dormir y siempre podía vegetar un poco, bajo cualquier iluminación y a cualquier hora, también cuando la sala estaba repleta y ruidosa. Se encontraba siempre muy dispuesto a pasar la noche entera y sin ningún descanso junto a estos guardias; estaba dispuesto a bromear con ellos, contarles historias de su vida nómade, y después escuchar las historias de ellos, y todo esto sólo para mantenerlos despiertos, para poder mostrarles una y otra vez que no tenía nada comestible en la jaula y que ayunaba como ninguno de ellos podría hacerlo. Pero la mayor felicidad le venía cuando llegaba la mañana y, a cuenta suya, les era servido un riquísimo desayuno, sobre el que se lanzaban con el apetito de los hombres saludables después de una esforzada noche en vela. Hasta había gente que creía ver en estos desayunos una influencia improcedente sobre los guardias, pero eso era permitirse demasiado, y cuando les preguntaban si ellos hubieran aceptado la guardia nocturna sólo por la causa y sin el desayuno, se retiraban, pero aun así seguían con sus sospechas.
Y sin embargo, esto formaba parte de las sospechas que resultan inseparables del ayuno continuo. Nadie era capaz de pasar ininterrumpidamente, como guardia, todos los días y las noches junto al artista del hambre, de modo que nadie podía saber, por haberlo visto con los propios ojos, si de verdad y sin interrupciones, sin faltas, se había ayunado; sólo el artista del hambre mismo podía saberlo, es decir que sólo él podía ser, al mismo tiempo, el más satisfecho espectador de su propio ayuno. Sin embargo, por otras razones, nunca podía estar satisfecho; acaso no estaba así de delgado por el ayuno, tan delgado que algunos debían abstenerse de ese espectáculo, para el propio pesar, porque no soportaban tenerlo ante la vista; no, quizá estaba así de delgado por insatisfacción consigo mismo. Pues sólo él sabía, ninguno de los otros iniciados lo sabía, cuán fácil era ayunar. Era la cosa más fácil del mundo. Tampoco era que lo ocultase a los demás, pero la gente no le creía, en el mejor de los casos lo tomaba como muestra de su humildad, pero la mayoría pensaba que era adicto a hacerse publicidad o hasta un embustero, al que le resultaba fácil el ayuno porque entendía cómo hacérselo fácil y, para colmo, tenía el descaro de reconocerlo a medias. El artista del hambre debía aceptar todo esto, con el transcurso de los años se había acostumbrado a estas cosas, pero en su interior esta insatisfacción lo roía siempre, y hasta ese entonces nunca, pasado cualquier período de ayuno –de esto eran muchos los testigos– había salido de la jaula por propia voluntad. El representante había fijado como máximo límite temporal para el hambre cuarenta días, más allá de este límite no permitía que nadie se hambreara, tampoco en las metrópolis, y por buenos motivos. La experiencia demostraba que durante unos cuarenta días era posible, con el paulatino incremento de la publicidad, ir estimulando el interés de una ciudad, pero después el público fallaba, se comprobaba una considerable reducción de la concurrencia; por supuesto que en este punto había pequeñas diferencias entre ciudades y países, pero era válida en todos los casos la regla de que cuarenta días era el máximo límite de tiempo. Entonces, al cuadragésimo día, abrían la puerta de la jaula coronada de flores, espectadores entusiasmados llenaban el anfiteatro, tocaba una banda militar, dos médicos entraban a la jaula para efectuar las mediciones necesarias al artista del hambre, se anunciaban los resultados a la sala a través de un megáfono y finalmente llegaban dos jóvenes damas, felices por haber sido ellas las sorteadas, con la intención de hacer salir de la jaula al artista del hambre y hacerlo bajar un par de escalones, donde había servida, en una pequeña mesa, una comida de enfermo elegida especialmente para él. Llegado ese momento, el artista del hambre se resistía siempre. Estaba, sí, dispuesto a poner sus brazos huesudos en esas manos solícitas que las damas inclinadas hacia él le tendían, pero levantarse no quería. ¿Por qué precisamente ahora, después de cuarenta días, había que terminar? Él hubiera aguantado mucho más, ilimitadamente; ¿por qué terminar precisamente ahora que estaba en lo mejor, o ni siquiera había llegado a lo mejor del hambre? ¿Por qué querían privarlo de la fama de seguir ayunando, no sólo convertirse en el mayor de los artistas del hambre de todos los tiempos, algo que probablemente ya era, sino también superarse a sí mismo hasta lo inconcebible? Pues para su capacidad de ayunar no creía tener límite alguno. ¿Por qué esta multitud, que tanto pretendía admirarlo, tenía tan poca paciencia con él? Si él aguantaba seguir ayunando, ¿por qué la multitud no lo aguantaba? Estaba también cansado, bien sentado sobre la paja; y ahora había que levantarse y estirarse y acercarse a una comida que, de sólo imaginarla, le causaba unas náuseas que ocultaba penosamente sólo en consideración de las damas. Y miraba arriba, a los ojos de las damas, al parecer tan amables, en realidad tan crueles, y sacudía una cabeza demasiado pesada para el débil cuello que la sostenía. Llegaba el representante entonces, alzaba los brazos mudo –la música hacía imposible hablar– sobre el artista del hambre como si invitara al cielo a observar su obra allí sobre la paja, este mártir digno de lástima que sin dudas era el artista del hambre, sólo que en un sentido por completo distinto; tomaba al artista del hambre por la delgada cintura, aplicando un exagerado cuidado para mostrar de forma fidedigna cuán frágil era la figura con la que lidiaba; y lo entregaba a las manos –no sin, ocultamente, haberlo sacudido un poco para que las piernas y el torso del artista del hambre temblaran incontroladas de un lado al otro– de las damas, ahora lívidas.
Y el artista del hambre toleraba todo esto; la cabeza sobre el pecho, era como si hubiera llegado rodando hasta ahí y se sostuviera sin explicación alguna; tenía el cuerpo ahuecado; las piernas, por instinto de supervivencia, se apretaban una contra otra en las rodillas, pero iban escarbando el suelo, como si no fuera el suelo verdadero, el verdadero había que descubrirlo aún; y todo el peso, aunque tan pequeño peso del cuerpo, caía sobre una de las damas que, buscando ayuda, con la respiración agitada –no se había imaginado así este cargo honorífico– en principio estiraba lo más posible el cuello, para al menos proteger su cara del contacto con el artista del hambre, pero luego, como no lo conseguía y su compañera, más afortunada, no venía a socorrerla, sino que se conformaba con sostener por delante, temblando, la mano del artista del hambre, este pequeño atado de huesos, la dama rompía en lágrimas bajo las risas de encanto de la sala y era reemplazada por un sirviente ya hacía tiempo preparado para esta tarea. Luego venía la comida, que el representante administraba de a poco al artista del hambre durante un semisueño similar al desmayo, con un gracioso parloteo que tenía como fin desviar la atención de los espectadores del estado en que se encontraba el artista; luego se lanzaba un brindis al público, que supuestamente el artista del hambre había dicho al oído al representante; la orquesta enfatizaba todo aquello con un fuerte acorde; después la gente se iba separando y ninguno tenía derecho a estar disconforme con lo que había visto, nadie, menos el artista del hambre, siempre sólo él.
“Un artista del hambre” (1922)
Franz Kafka (1883-1924). Escritor checo en lengua alemana, Kafka fue uno de los pilares de la posterior narrativa del siglo XX. Sin embargo, en su vida publicó muy pocos libros, como La metamorfosis o la colección de relatos Un artista del hambre, mientras que dos significativas novelas como El proceso y El castillo fueron publicadas póstumamente.
Ulrico Schmidl
La construcción
Después que volvimos nuevamente a nuestro campamento, se repartió toda la gente: la que era para la guerra se empleó en la guerra y la que era para el trabajo se empleó en el trabajo.
Allí se levantó una ciudad con una casa fuerte para nuestro capitán don Pedro Mendoza, y un muro de tierra en torno a la ciudad, de una altura como la que puede alcanzar un hombre con una espada en la mano. Este muro era de tres pies de ancho y lo que hoy se levantaba, mañana se venía de nuevo al suelo; además la gente no tenía qué comer y se moría de hambre y padecía gran escasez, al extremo que los caballos no podían utilizarse.
Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas; hasta los zapatos y cueros, todo tuvo que ser comido.
Sucedió que tres españoles robaron un caballo y se lo comieron a escondidas; y así que esto se supo se les prendió y se les dio tormento para que confesaran. Entonces se pronunció la sentencia de que se ajusticiara a los tres españoles y se los colgara de una horca. Así se cumplió y se les ahorcó. Ni bien se los había ajusticiado, y se hizo la noche y cada uno se fue a su casa, algunos otros españoles cortaron los muslos y otros pedazos del cuerpo de los ahorcados, se los llevaron a sus casas y allí los comieron. También ocurrió entonces que un español se comió a su propio hermano que había muerto.
Esto sucedió en el año 1535, en el día de Corpus Christi, en la referida ciudad de Buenos Aires.
Viaje al Río de la Plata, capítulo IX (1567)
Ulrico Schmidl (c. 1511-1570). Expedicionario y cronista alemán, formó parte del viaje de Pedro Mendoza y apoyó a Irala en su expedición al Perú, que terminó por fracasar. De sus años en los futuros territorios de Argentina, Paraguay y Perú escribió su Viaje al Río de la Plata, una de las primeras crónicas de esas latitudes.
Francisco de Quevedo
Para todos hay
Fuimos allá; comían los amos primero, y servíamos los criados. El refitorio era un aposento como un medio celemín; sentábanse a una mesa hasta cinco caballeros. Yo miré primero por los gatos; y como no los vi, pregunté que cómo no los había a otro criado antiguo, el cual, de flaco, estaba ya con la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse, y dijo: “¿Cómo gatos? ¿Quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias? En lo gordo se os echa de ver que sois nuevo”. Yo, con esto, comencéme a afligir; y más me afligí cuando advertí que todos los que vivían en el pupilaje de antes estaban como leznas, con unas caras que parecía se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Cabra; echó la bendición; comieron una comida eterna, sin principio ni fin; trajeron caldo en unas escudillas de madera, tan claro, que en comer en una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente. Noté la ansia con que los macilentos dedos se echaron a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía Cabra a cada sorbo: “Cierto que no hay cosa como la olla, digan lo que dijeren; todo lo demás es vicio y gula”. Y acabando de decirlo, echóse su escudilla a pechos, diciendo: “Todo esto es salud y otro tanto ingenio”. “¡Mal ingenio te acabe!”, decía yo entre mí, cuando veo un mozo medio espíritu, tan flaco, con un plato de carne en las manos, que parecía la había quitado de sí mismo. Venía un nabo aventurero a vuelta; dijo el maestro: “¿Nabos hay? No hay perdiz para mí que se le iguale; coman, que me huelgo de verlos comer”. Repartió a cada uno tan poco carnero, que entre lo que se les pegó a las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se les consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los miraba, y decía: “Coman, que mozos son, y me huelgo de ver sus buenas ganas”. Mire V.M. qué aliño para los que bostezaban de hambre.
Acabaron todos, y quedaron unos mendrugos en la mesa, y en el plato dos pellejos y unos huesos; y dijo el pupilero: “Quede esto para los criados, que también han de comer, no lo queremos todo”. “¡Mal te haga Dios y lo que has comido, lacerado”, decía yo, “que tal amenaza has hecho a mis tripas!” Echó la bendición, y dijo: “Ea, demos lugar a los criados, y váyanse hasta las dos a hacer un poco de ejercicio, porque no les haga mal lo que han comido”. Entonces yo no pude tener la risa, abriendo toda la boca. Enojóse mucho, y díjome que aprendiese modestia, y tres o cuatro sentencias viejas; y fuése.
Sentámonos nosotros. Yo, que vi el negocio mal parado, y que mis tripas pedían justicia, como más sano y más fuerte que los otros, arremetí al plato, como arremetieron todos, y emboquéme, de tres mendrugos, los dos y el un pellejo. Comenzaron los otros a gritar; al ruido entró Cabra diciendo: “Coman como hermanos; y pues Dios les da con qué, no riñan, que para todos hay”.
Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños (1626)
Francisco de Quevedo (1580-1645). Poeta, satírico, gran prosista español del Siglo de Oro, es considerado uno de los mayores estilistas de todos los tiempos de la lengua castellana. Combinó la política de la vida de corte con las letras. Nunca reconoció su Vida del Buscón, novela picaresca aquí citada, por temor a las represalias de la Inquisición.
Ruy Díaz de Guzmán
Leyenda romana en Buenos Aires
En este tiempo padecian en Buenos Aires cruel hambre, porque faltándoles totalmente la racion, comian sapos, culébras y las carnes podridas que hallaban en los campos: de tal manera que los escrementos de los unos comian los otros. Viniendo á tanto extremo de hambre, que como en el tiempo que Tito y Vespasiano tuvieron cercada á Jerusalem, comieron carne humana, así sucedió á esta miserable gente, porque los vivos se sustentaban de la carne de los que morian, y aun de los ahorcados por justicia, sin dejarles mas de los huesos: y tal vez hubo un hermano, que sacó las asaduras y entrañas á otro que estaba muerto, para sustentarse con ellas. Finalmente murió casi toda la gente: donde sucedió que una muger española, no pudiendo sobrellevar tan grande necesidad, fué constreñida á salirse del real é irse á los indios para poder sustentar la vida. Y tomando la costa arriba, llegó cerca de la Punta Gorda en el Monte Grande, y por ser ya tarde, buscó donde albergarse: y topando con una cueva que hacia la barranca de la misma costa, entró por ella, y repentinamente topó una fiera leona que estaba en doloroso parto. La cual vista por la afligida muger quedó desmayada, y volviendo en sí, se tendia á sus pies con humildad.
La leona que vió la presa, acometió a hacerla pedazos, y usando de su real naturaleza se apiadó de ella, y desechando la ferocidad y furia con que la habia acometido, con muestras halagüeñas llegó hácia á la que hacia poco caso de su vida: con lo que, cobrando algun aliento, la ayudó en el parto en que actualmente estaba, y parió dos leoncillos, en cuya compañía estuvo algunos dias, sustentada de la leona con la carne que de los animales traia. Con que quedó bien agradecida del hospedage por el oficio de comadre que usó.
“De la hambre y necesidad que padeció toda la armada”, Libro I, capítulo XII, en La Argentina (1612)
Ruy Díaz de Guzmán (1558-1629). Soldado, explorador e historiador, fue un criollo nacido en Paraguay, nieto del gobernador Irala. En su vasta obra La Argentina manuscrita, de la que sobrevivieron varias versiones sin la parte final, se utiliza por primera vez el topónimo Argentina. Es tenido como el primer prosista nacido en la región.
Fiódor Mijáilovich Dostoievski
Hambruna
–En nuestra patria, al igual que en Europa, las hambrunas generalizadas, extendidas y terribles últimamente suelen visitar a la humanidad, por cuanto puede calcularse y por lo que puedo recordar, como mucho una vez cada cuarto de siglo. En otras palabras, una vez cada veinticinco años. No discuto sobre la cifra exacta, pero, en comparación, muy raramente.
–¿En comparación con qué?
–Con el siglo XII y con los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a él. Puesto que entonces, según escriben y afirman los escritores, las hambrunas generalizadas visitaban al hombre una vez cada dos, con suerte cada tres años, de modo que ante semejante estado de cosas, el hombre recurría incluso a la antropofagia, aunque mantenía el secreto al respecto. Uno de estos parásitos, al acercarse a la vejez, anunció por sí solo y sin que nadie lo obligara, que él a lo largo de su extensa e insignificante vida había dado muerte y se había comido personalmente y en el más profundo secreto a sesenta monjes y a varios niños laicos, unas seis unidades, no más; o sea, extraordinariamente poco en comparación con la cantidad de religiosidad consumida. A los adultos seglares, según resultó, nunca se había acercado con tales fines.
–¡Eso no puede ser! –gritó el propio presidente, el general, con voz casi de ofendido–. A menudo reflexiono con él, señores, y discuto, siempre sobre los mismos temas; pero la mayoría de las veces expone tales insensateces que los oídos se me pudren, ¡ni una pizca de verosimilitud!
–General, ¿recuerda usted el sitio de Kars? Y ustedes, señores, sepan que mi anécdota es pura verdad. Por mi parte señalaré que casi cualquier realidad tiene sus leyes indeclinables, pero que casi siempre es increíble e inverosímil. Y que cuanto más real es, a veces tanto más inverosímil se torna.
–¿Pero acaso es posible comerse a sesenta monjes? –se rieron alrededor.
–Aunque se los haya comido no de golpe, lo que es evidente, sino, quizás, a lo largo de quince o veinte años, lo que ya es completamente comprensible y natural...
–¿Natural?
–Sí, ¡natural! –con pedante insistencia espetó Liébedev–. Y aparte de todo, el monje católico ya por su propia naturaleza es débil y curioso, y es muy fácil atraerlo por engaño a un bosque o a cualquier lugar apartado, y allí actuar sobre él de acuerdo con lo antes expuesto. Pero de cualquier modo, no discuto que la cantidad de sujetos comidos resulte extraordinaria, incluso exagerada.
–Tal vez eso sea cierto, señores –señaló de pronto el príncipe. Hasta ese momento había escuchado en silencio a los que discutían y no había participado en la conversación; con frecuencia se reía de corazón ante los estallidos de risa generales. Se notaba que estaba terriblemente contento de que hubiera tanta alegría y bullicio, y hasta de que estuvieran bebiendo tanto. Era probable que no pronunciara ni una sola palabra en toda la noche, pero de pronto se le ocurrió hablar. Y lo hizo con extraordinaria seriedad, de tal modo que todos se dirigieron a él con curiosidad.
–Yo, señores, acerca de que las hambrunas eran tan frecuentes... había escuchado sobre ello, aunque no conozco bien la historia. Pero, al parecer, así mismo debió ser. Cuando fui a dar a las montañas suizas, me sorprendieron sobremanera las ruinas de los viejos castillos medievales, construidos en las laderas, sobre abruptos riscos, y por lo menos a media versta de distancia en sentido vertical (lo que significa varias verstas por senderos). Se sabe lo que es un castillo: toda una montaña de piedra, ¡un trabajo terrible, imposible! Y eso, claramente, lo construyeron todo esos pobres hombres, los vasallos. Además, ellos debían pagar todo tipo de impuestos y mantener a la Iglesia. ¿Cómo podían alimentarse a sí mismos y trabajar la tierra? En aquella época eran pocos, es probable que murieran de hambre y que no hubiera literalmente nada que comer. A veces incluso he pensado: “¿Cómo es posible que ese pueblo no se extinguiera y no pasara algo con ellos, que pudiera resistir y sobrevivir?”. Que eran antropófagos, y, quizás, mucho, en eso sin duda tiene razón Liébedev. Sólo que no sé por qué mezcló precisamente aquí a los monjes y qué quiere decir con eso.
–Tal vez, que en el siglo XII monjes era lo único que podía comerse, puesto que sólo los monjes eran rollizos –señaló Gavrila Ardaliónovich.
El idiota (1869)
Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881). Escritor ruso, epítome de la novela realista y trágica del siglo diecinueve. Tuvo una vida ardua; pasó cuatro años preso en Siberia, que más tarde retrató en su Recuerdos de la casa de los muertos. En sus obras, como en Crimen y castigo y Los hermanos Karamázov, hay un especial interés por el delito y la libertad.
Charles Dickens
Adverbio de cantidad
La habitación donde comían los niños era una amplia sala de piedra, con una olla de cobre en un extremo, de la que el director, ataviado con un delantal al efecto, y ayudado por una o dos mujeres, servía la mezcla de harina cocida en agua a la hora de comer. De este festivo menjunje se le daba a cada niño un plato hondo y nada más, excepto en alguna gran ocasión, en que además recibían dos onzas y un cuarto de pan. No era preciso lavar los cuencos. Los niños los lustraban con sus cucharas hasta que brillaban de nuevo, y al terminar esta operación –que nunca duraba demasiado al ser las cucharas casi del mismo tamaño que los platos–, se sentaban mirando fijamente el caldero, con ojos tan ávidos que parecían querer devorarlo, entreteniéndose, mientras tanto, en chuparse los dedos con la mayor fruición, a fin de recoger las salpicaduras de gachas que pudieran haber quedado en ellos. Por lo general, los niños gozan de excelente apetito. Oliver Twist y sus compañeros sufrían desde hacía tres meses las torturas de una lenta inanición; por último, se hizo tan voraz y salvaje su hambre, que uno de los muchachos, bastante alto para su edad, y que no estaba acostumbrado a aquello (su padre había tenido una pequeña casa de comidas), anunció secretamente a sus compañeros que, si no le daban otro plato de gachas per diem, temía llegar a comerse al niño que dormía junto a él, que resultó ser un joven débil de tierna edad. Tenía la mirada extraviada, hambrienta, y le creyeron sin reserva. Se celebró consejo; tiraron a la suerte quién debía acercarse al director después de cenar aquella noche para pedir más, y le tocó a Oliver Twist.
Llegada la noche, los niños ocuparon sus puestos. El director, con su uniforme de cocinero, se colocó junto al caldero; se pusieron tras él sus míseras auxiliares, se sirvieron las gachas y se pronunció una larga bendición sobre la escasa comida. Desaparecidas las gachas, susurraron los muchachos entre sí e hicieron una seña a Oliver, mientras sus vecinos le daban con el codo. A pesar de su niñez, se sentía desesperado de hambre, temerario por su desdicha. Se levantó de la mesa y, avanzando hasta el director con el plato y la cuchara en la mano, dijo, algo asustado de su osadía:
–Por favor, señor; quiero un poco más.
El director era un hombre gordo y saludable; pero se puso muy pálido. Contempló estupefacto al pequeño rebelde durante unos segundos, y luego tuvo que aferrarse al caldero para no caer. Las ayudantas se quedaron paralizadas de asombro; los niños, de temor.
–¡Cómo! –exclamó por fin el director con voz débil.
–Por favor, señor –repitió Oliver–; quiero un poco más.
El director amagó un golpe con el cucharón sobre la cabeza de Oliver, lo tomó del brazo y llamó a gritos al celador.
La junta se hallaba reunida en cónclave solemne cuando el señor Bumble entró precipitadamente en el lugar en medio de una gran excitación, y, dirigiéndose al caballero de la elevada silla, dijo:
–¡Señor Limbkins, perdóneme! ¡Oliver Twist ha pedido más!
Hubo un sobresalto general. El horror se dibujó en todos los rostros.
–¿Más? –exclamó el señor Limbkins–. Cálmese, Bumble, y conteste con claridad. ¿Debo entender que pidió más, después de haberse comido la ración asignada por el reglamento?
–Así ha sido, señor –respondió Bumble.
–Ese niño acabará ahorcado –exclamó el caballero del chaleco blanco–. Estoy convencido de que ese niño acabará en la horca.
Oliver Twist (1838)
Charles Dickens (1812-1870). Novelista inglés, es considerado el mayor de los escritores de la era victoriana. Fue pionero en la publicación por entregas. Su vasta y numerosa obra, como Oliver Twist, Historia de dos ciudades y Tiempos difíciles, no carece de crítica social y sus personajes de ficción siguen siendo mundialmente reconocidos hasta hoy.
Charlotte Brontë
Un primer día de internado
La campana infatigable sonaba ahora por cuarta vez: los grupos fueron conducidos ceremoniosamente hacia otra sala para el desayuno: ¡cuán contenta estaba yo con la perspectiva de tener algo de comer! Para ese entonces estaba casi desfalleciendo de inanición, tras haber comido tan poco el día anterior.
El refectorio era un salón grande, sombrío, de techos bajos; había sobre dos largas mesas varios cuencos humeantes de algo caliente que, para mi consternación, despedía un aroma que estaba bastante lejos de ser tentador. Vi una manifestación universal de descontento cuando los vapores de la comida llegaron a los orificios nasales de aquellas destinadas a tragarla; desde la vanguardia de la procesión, entre las chicas altas de la primera clase, se escuchaba murmurar las siguientes palabras:
–¡Qué asco! ¡La avena se quemó de nuevo!
–¡Silencio! –exclamó una voz; no la de la señorita Miller, sino de una de las maestras superiores, un personaje pequeño y oscuro, vestido con elegancia, pero con cierto aspecto tétrico, que se instaló en la cabecera de una mesa, mientras que una mujer de amplia pechera presidía la otra. En vano busqué con los ojos a la que había visto la noche anterior; no aparecía en ningún lado; la señorita Miller ocupaba la punta de la mesa donde yo estaba sentada, y una extraña señora mayor, de aspecto extranjero, la profesora de francés tal como me enteré más tarde, tomó el asiento correspondiente de la otra mesa. Alguien pronunció una larga bendición y luego cantamos un himno; luego un sirviente trajo té para las maestras, y empezó la comida.
Famélica, y ya muy débil, devoré una o dos cucharadas de mi porción sin pensar en el gusto; pero una vez apagados los primeros ardores del hambre, me di cuenta de que tenía una mezcla nauseabunda entre manos; un potaje de avena quemada es casi tan feo como una papa podrida; hasta la hambruna misma se asquea. Las cucharas se movían lentamente: vi a todas las chicas probar la comida y tratar de tragarla; pero en la mayoría de los casos renunciaban a completar el esfuerzo. El desayuno había terminado y nadie había desayunado.
Jane Eyre (1847)
Charlotte Brontë (1816-1855). Escritora inglesa, criada en el rigor de las tierras de Yorkshire y hermana de Ana y Emily Brontë. En su novela Jane Eyre, que lleva a su culminación algunos recursos de la novela gótica, retrata las desventuras de una joven mujer que lucha contra las convenciones sociales.
Virgilio Piñera
Cena de narices
Como siempre sucede, la miseria nos había reunido y arrojado en el reducido espacio de los consabidos dos metros cuadrados. Allí vivíamos. Sabía que no comería esa noche, pero el alegre recuerdo del copioso almuerzo de la mañana impedía briosamente toda angustia intestinal. Tenía que hacer un largo camino, pues del Auxilio Nocturno –a donde había ido al filo de las siete a solicitar en vano la comida de esa noche– a nuestro cuarto mediaban más de cinco kilómetros. Pero confieso que los recorrí alegremente. Aunque ya nada tenía en el estómago del famoso almuerzo, me acometían a ratos los más deliciosos eructos que cabe imaginar. Verdad que se iban haciendo cada vez menos intensos, pero, con todo, me ayudarían a salvar aquella abominable distancia...
Por fin llegaba, y entré a tientas a causa de la oscuridad. Me creí solo, pero un ruido, que mezclaba a cierta música la sequedad propia de una descarga, me hizo retroceder. Comencé a alarmarme, pues no podía identificar aquel ruido, no tuve tiempo de ordenar mi oído: de los tres camastros alineados junto a la ventana surgieron otros tres espantosos. Uno era como el aire que se escapa de los tubos de un órgano cuando el que lo toca abre todas las llaves del mismo; el otro se parecía a ese chillido seco y prolongado que emite una mujer frente a una rata, y el tercero podía identificarse al cornetín que toca la diana en los campamentos. Hubo una pausa, y en seguida, un murmullo se elevó en el cuarto. No entendí bien en un principio, pero pronto escuché distintamente estas expresiones: “¡Carne con papas!”, “¡arroz con camarones!”, “¡rabanitos!”, al mismo tiempo que percibía ese aletear característico de narices que aspiraban un olor próximo a desvanecerse.
En efecto, eran las narices de mis compañeros de cuarto, que tendidos boca arriba en sus respectivos camastros aspiraban el delicioso olor de esos platos nacionales. Mis ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, podían distinguir claramente el óvalo de sus caras donde se destacaba cada nariz un punto más hacia adelante, como el general que marcha al frente de sus tropas. En verdad aquel olor excitaba el apetito provocándome a tenderme en mi yacija, pero todavía me detuve un instante para observar aquellas caras de una beatitud hace mucho tiempo desaparecida.
Un nuevo ruido me sacó de mi contemplación y corrí a mi camastro a fin de no perder el “plato” de turno. Esta vez no se escuchó ningún sonido pero algo flotó en el ambiente, anunciándolo. No pude contener mi alegría y grité, ahogándome: “¡Empanadillas, empanadillas...!”. Aquello era un festín romano: las bocas, cerradas fuertemente, semejaban ostras que hubiesen plegado sus valvas mientras cada nariz, dilatada hasta lo increíble, devoraba ávidamente empanadilla tras empanadilla. Pensé que no estábamos dejados, como se dice, de la mano de Dios, al ver cómo el cuerno de la abundancia se derramaba sobre nosotros. Pero no había tiempo que perder en reflexiones, pues a medida que el entusiasmo crecía los platos se iban multiplicando. Eran tantos, que casi resultaba imposible devorarlos cabalmente a todos. No bien habíamos puesto la nariz en una costilla clásicamente dorada cuando la aparición de un tamal en cazuela nos exigía que lo probásemos. Aquel banquete invisible tenía sus derechos. Y, además, hacía tanto tiempo que la abundancia no nos visitaba... Pero nuestras narices, manejadas sabiamente, atendían cumplidamente a cada visitante. Y el banquete no amenazaba concluir. Por el contrario, ahora eran tantos los ruidos que se escuchaban en nuestra humilde morada, que habrían tapado los de una orquesta con todos sus profesores. Por otra parte, cada nariz, creciendo gradualmente, prometía llegar al mismísimo techo. Pero no se reparaba en estas menudencias, y los platos eran devorados sin que nadie manifestase signos de hartura. Pronto la habitación fue nada más que un ruido y un olor que diez patéticas narices aspiraban acompasadamente. No importaban tales excesos; aquella noche, al menos, no pereceríamos de hambre.
“La cena”, en Cuentos fríos (1956)
Virgilio Piñera (1912-1979). Poeta, narrador y dramaturgo cubano, es autor de relatos que oscilan entre lo extraño y lo siniestro. Vivió en Buenos Aires unos diez años, donde formó parte del grupo de traductores del Ferdydurke de Gombrowicz. Entre sus novelas se destaca La carne de René; son numerosas sus colecciones de cuentos.
J.M.G. Le Clézio
En lata y en polvo
Conozco el hambre, la sentí. De niño, al final de la guerra, estaba entre los que corrían por la carretera al lado de los camiones de los estadounidenses y tendía las manos para atrapar las barras de chicle, el chocolate, los paquetes de pan que los soldados tiraban al voleo. De niño tenía tal necesidad de grasa que tomaba el aceite de las latas de sardinas y lamía con delicia la cuchara de aceite de hígado de bacalao que mi abuela me daba para fortalecerme. Tenía tal necesidad de sal que, en la cocina, comía del frasco, a dos manos, los cristales de sal gris.