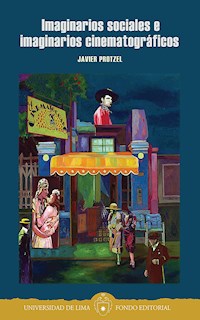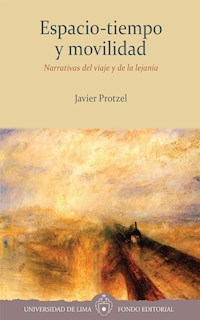
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo editorial Universidad de Lima
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los relatos de viaje por el Perú antiguo y actual, así como los antecedentes del turismo y su auge en el nuevo siglo, son los temas de este libro. Para el autor, la euforia tecnológica contemporánea ha transformado nuestra relación con el espacio y el tiempo; vivimos en sociedades cada vez más viajeras, de las que una fracción creciente atraviesa fronteras por necesidad, placer o curiosidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Espacio-tiempo y movilidad. Narrativas del viaje y de la lejanía
Javier Protzel
Colección Investigaciones
Espacio-tiempo y movilidad. Narrativas del viaje y de la lejanía
Primera edición digital, marzo 2016
© Universidad de Lima
Fondo Editorial
Av. Manuel Olguín 125, Urb. Los Granados, Lima 33
Apartado postal 852, Lima 100, Perú
Teléfono: 437-6767, anexo 30131. Fax: 435-3396
www.ulima.edu.pe
Diseño, edición y carátula: Fondo Editorial de la Universidad de Lima
Ilustraciín de carátula: Lluvia, vapor y velocidad. El gran ferrocarril del Oeste, de Joseph Mallord William Turner. Óleo sobre lienzo, 1844, National Gallery, Londres.
Versión ebook 2016
Digitalizado y distribuido por Saxo.com Peru S.A.C.
www.saxo.com/es
yopublico.saxo.com
Teléfono: 51-1-221-9998
Dirección: calle Dos de Mayo 534, Of. 304, Miraflores
Lima - Perú
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro sin permiso expreso del Fondo Editorial.
ISBN versión electrónica: 978-9972-45-324-3
Índice
Presentación
Primera parte. Espacio y transformaciones culturales
Capítulo 1. Los grandes desplazamientos contemporáneos
Tiempo y espacio en el progreso de la técnica
Visibilidad y movilidad
Migraciones, redes y compresión mental del espacio
Capítulo 2. Espacios y vertebración territorial
Modernidad temprana y conciencia nacional
La intercomunicación territorial de un Perú indígena y mestizo
Redes migratorias y vertebración de un espacio nacional
Contemplación del paisaje y destiempo de lo nacional
Capítulo 3. Ciudades globales, mundo en movimiento
Dinámica de las global cities
Hacia una taxonomía contemporánea del viaje
El turismo en expansión
Descentramiento de Occidente e hipermovilidad
Segunda parte. Relatos de viaje, discursos de la modernidad
Capítulo 4. Viajes y escritura
Narraciones antiguas e ilustradas, o la atracción por lo extraño
Científicos, románticos y aventureros
Literaturas y antropologías
Capítulo 5. Recorridos del pasado a lo largo del Perú
Producción social del espacio e itinerancia andina
Mensajeros, arrieros, bandoleros
Capítulo 6. Viajeros peruanos del siglo XX
1912: Riva Agüero y Osma entre el Cusco y Huancayo
Arguedas: décadas recorriendo el Perú
Mariano Iberico: filosofía y contemplación
Belaunde Terry o la mirada desarrollista del territorio
Otras emociones: Rafo León, el viajero y su doble
Tercera parte. El turismo: experiencia y negocio
Capítulo 7. El negocio turístico global
Una prestigiosa historia
La masificación turística contemporánea
Fantasías, imaginarios, tecnologías
Capítulo 8. El Perú en el turismo
Movilidades jerarquizadas
Autenticidad y simulación ante la mirada del otro
Sobre el patrimonio cultural y el turismo
Bibliografía
Viajes: cofres mágicos de promesas soñadoras,ya no entregaréis vuestros tesoros intactos.Una civilización proliferante y sobreexcitadatrastorna para siempre el silencio de los mares.
Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, 1955.
Antes viajaban los hombres por llegar; ahora viajamos por viajar. Y es queantes el valor de la vida radicaba en los fines que en ella podían alcanzarse,en tanto que ese valor reside ahora en el movimiento y la inquietud.
Mariano Iberico, Notas de viaje, 1927.
Presentación
Quizá ahora, ya bien comenzado el siglo XXI, se perciba como nunca antes que las diferencias de tiempo se han tornado mayores que las de espacio. Hace más de cien años la inercia de las costumbres separaba mucho menos a las generaciones unas de otras, mientras la lejanía entre regiones o países le parecía inconmensurable al observador de la época. La travesía marítima del Callao a Cádiz o a Southampton tomaba más de un mes, menos que los 130 días que puso Flora Tristán de Burdeos a Valparaíso en 1833, pero mucho más que las doce horas del avión actual. Primaban las ataduras a la tierra, figura que ahora tiene solo connotaciones afectivas, pero que en el pasado denotaba un vínculo material y compulsivo, una perennidad contra la cual a quien se rebelaba, por necesidad o deseo de aventura, le tocaba emprender un trayecto incómodo y azaroso, y si era a ultramar, un viaje de por vida. En cambio, en esta época de veloces transformaciones tecnológicas y económicas, el tiempo se periodiza en lapsos cada vez más cortos, cada cual con escenarios característicos que se entierran sucesivamente uno a otro. Unos pocos años hacen ahora la diferencia que se establecía entre dos generaciones, seccionando rápidamente a cada presente de su pasado predecesor, de modo tal que las décadas precedentes parecerían alejarse de manera acelerada. Probablemente se perciban ahora más lejos los años ochenta que durante los cincuenta a los veinte, aunque sin duda, se sienta mucho más próximo de Lima a Santiago de Chile o al Cusco.
Olvido, velocidad, errancia: palabras que resonaban en mí cuando empecé a pensar el proyecto que llevaría a este libro, constatando el giro que las relaciones interculturales venían dando, merced al crecimiento de las migraciones intercontinentales y del turismo. Tenía también un interés en la literatura de viaje acumulado durante años, por supuesto sin ánimo alguno de hacer sociología. Sinceramente, pensé que podía satisfacerlo al menos en parte ubicándolo en una investigación acerca de la hipermovilidad contemporánea. Sin ser historiador, era consciente de la necesidad de proyectar en el tiempo de larga duración la práctica del viaje para poder mirar mejor los grandes desplazamientos colectivos de las últimas tres décadas. Habría entonces cierta convergencia de las narrativas literarias del viaje, en particular del siglo XVIII a la primera mitad del XX, con la narrativa de la modernidad, en la acepción del pensamiento social. Viajeros destacados por sus exploraciones e inventiva científica de la talla de Humboldt y Darwin fueron absolutamente modernos, aunque también lo haya sido Stendhal, por sus novelas y su afirmación del individuo. También ingresaban a la modernidad los millones de emigrantes transatlánticos de los siglos XIX y XX, lo cual me facilitaba el salto a la escena peruana. Salvo por las antiguas rutas precolombinas, y los recorridos de arrieros, peregrinos, soldados y viajeros europeos, la historia peruana ha sido comparativamente de escasa interconexión interna hasta la cuarta década del siglo XX. Después, con el desarrollo del transporte terrestre, no se cesó de viajar: vinieron las conocidas oleadas de migración interna, y desde la última década del siglo, el turismo, externo e interno, aumentó de modo espectacular.
Estoy obligado a hacer aquí una digresión acerca de dos preocupaciones teóricas que guiaron este libro. Primero, y a título de hipótesis, diría que en la teoría social clásica predominó un supuesto implícito e inadvertido que progresivamente ha ido perdiendo vigencia, cual es la condición estacionaria del actor. El énfasis investigativo en el trabajo asalariado y las relaciones de producción de las primeras décadas de la sociología siguió considerándolo así gracias a la ilusión de estabilidad que infundía el industrialismo fordista (o el socialista) en los países del Primer Mundo. Podría asociarse este a priori con el desarrollo del funcionalismo sociológico de una Escuela de Chicago demasiado involucrada en el asentamiento de los trabajadores migrantes en la gran ciudad emergente, o a la rigidez que el discurso marxista —y más aún el althusseriano— daba a las clases sociales, definidas por los atributos ocupacionales de su gran imaginario fabril. Con el desarrollo posterior de la investigación sobre la comunicación masiva durante los años cuarenta y cincuenta, esta premisa se mantuvo viva para constituir casi un paradigma. Los medios masivos en auge —prensa escrita, cine, radio, televisión— crearon grandes audiencias nacionales e internacionales pensadas como urbanas, sedentarias, dadas a las rutinas, y receptivas a la publicidad. Los mensajes ‘viajan’, las audiencias permanecen quietas en sus hogares, fábricas u oficinas. El cambio posterior de esos diagnósticos al final del siglo —con el abaratamiento de la vía satélite, internet y la comunicación inalámbrica— es indisociable de la hipermovilidad propiciada junto con la densificación de las finanzas y el comercio a escala planetaria. Esto trajo la mundialización de los referentes simbólicos que constituyen los imaginarios del turismo.
Segundo, los campos de estudio relacionados con los viajes no dejan de estar separados, como si se tratase de prácticas con poco o ningún vínculo entre sí. Los estudios sobre migraciones transnacionales se desenvuelven independientemente de aquellos acerca del turismo y viceversa. Y los trabajos antropológicos acerca de peregrinajes, más cercanos a los del turismo, van también por su lado, salvo casos contados y recientes. La investigación parece guiarse por taxonomías de la especialización institucionalmente impuestas, que pese a permitir el avance y acumulación de conocimientos, sistemáticamente le niegan a estas prácticas su frecuente superposición, sus ósmosis de interpenetración y sobre todo la disposición antropológica al viaje que las recubre. Todo viaje contiene elementos de un rito de transición: un horizonte de expectativas, una preparación, un desplazamiento espacial para alcanzar un punto de llegada que, según su importancia, significa un cambio en el estado del sujeto. No tengo la calificación ni menos la pretensión de integrar estos campos, pero sí de hacer una reflexión interdisciplinaria y sistematizar algunas ideas. Otra razón que explica esta compartimentación estanca son las distintas vocaciones de la investigación en estos campos. El conocimiento difundido sobre el turismo sería más bien una preocupación de empresarios y expertos en marketing, orientada a maximizar los indicadores de consumo y las ganancias de los operadores del sector. Al relacionarse con el ocio, la envuelve un halo de frivolidad, en contraste con los trabajos sobre movimientos de migración, relacionables con la explotación laboral, la subalternidad y la lucha por el progreso, que conciernen por ende a comunidades académicas, Estados y organismos no gubernamentales. Ha habido, por supuesto, un propósito crítico en este proyecto. El crecimiento notable del número de visitantes externos e internos al Perú sin duda contribuye a difundir el interés por su patrimonio cultural y a mejorar los indicadores de ingreso en algunos sectores de la economía. Lo cual no es óbice para resaltar que este cambio relativamente reciente beneficia principalmente a las grandes corporaciones involucradas más que a crear una auténtica ciudadanía cultural. La misma lógica del capitalismo tardío que impele a visitar los paisajes y los monumentos del pasado, es la que va deteriorándolos a medida que con la masificación, la fiebre de la construcción y la contaminación ambiental se degradan los sitios de una experiencia de contemplación cuya parte de construcción de la subjetividad cede el paso al consumo hedónico. Los discursos publicitarios del turismo y los géneros audiovisuales han ido reciclando aquello que antiguamente se transmitía mediante relato oral y se condensaba en el texto escrito o en la ilustración de un viajero, con la diferencia de que en la actualidad prima el interés de lucro.
Desde el inicio de la investigación me di cuenta de la dificultad de darle al libro una continuidad orgánica, dada la amplitud del enfoque que me proponía. Al contrario, decidí hacer de la dispersión temática un activo de mi trabajo, poniéndole a cada capítulo cierto grado de especificidad y autonomía, sin desvincularlo del conjunto. El texto está dividido en tres partes. En la primera abordo las grandes transformaciones en la percepción y uso del espacio, concomitantes a la historia de la técnica; me ubico en el ámbito de las Américas y de Europa, para dedicar el siguiente capítulo a los espacios y paisajes del hoy territorio peruano, en la perspectiva de su vertebración nacional al calor de las migraciones. El tercer capítulo enfoca la emergencia mundial de las grandes ciudades y su jerarquización en la modernidad tardía, lo cual me permite elaborar una taxonomía contemporánea del viaje. La segunda parte del texto está dedicada a la literatura de viajes, dividida sucesivamente también en tres capítulos. El primero trata acerca de la escritura de viajes de exploradores y científicos, puesta en relación con el advenimiento de la modernidad en las metrópolis coloniales, y los dos siguientes se refieren al Perú. Uno examina las antiguas itinerancias andinas hasta inicios del siglo XX enfatizando la producción social del espacio, y el siguiente se detiene en textos de viajeros que cubren los últimos cien años: Riva Agüero, Arguedas, Mariano Iberico, Belaunde Terry y Rafo León. El turismo es el tema de la tercera parte, en sus dos capítulos: el que presenta el fenómeno en general poniéndolo en perspectiva histórica, y el último, en el que esbozo un retrato del turismo en el Perú.
Confieso que este libro es resultado de un esfuerzo muy grande, mayor que el desplegado en los precedentes. Y se debe a que el objeto de estos estaba ya relativamente bien delimitado, mientras este libro, que permaneció largos meses innominado, exigió, en muchos momentos, hacer camino al andar, parafraseando a Antonio Machado. En compensación, tuve la oportunidad de comprometerme en un trabajo más personal, vertiendo mis preferencias sin molestar la materia de la investigación. Pude valerme de mi experiencia, de mis recuerdos, y por qué no, de expectativas en las que persevero, lo cual no resta importancia a los autores cuya lectura influyó en la factura de este texto hacia quienes reconozco haber contraído una inmensa deuda intelectual. Pero más allá de los conceptos, son la curiosidad, la empatía y el respeto hacia el otro cultural los que me han orientado.
puestas, que pese a permitir el avance y acumulación de conocimientos, sistemáticamente le niegan a estas prácticas su frecuente superposición, sus ósmosis de interpenetración y sobre todo la disposición antropológica al viaje que las recubre. Todo viaje contiene elementos de un rito de transición: un horizonte de expectativas, una preparación, un desplazamiento espacial para alcanzar un punto de llegada que, según su importancia, significa un cambio en el estado del sujeto. No tengo la calificación ni menos la pretensión de integrar estos campos, pero sí de hacer una reflexión interdisciplinaria y sistematizar algunas ideas. Otra razón que explica esta compartimentación estanca son las distintas vocaciones de la investigación en estos campos. El conocimiento difundido sobre el turismo sería más bien una preocupación de empresarios y expertos en marketing, orientada a maximizar los indicadores de consumo y las ganancias de los operadores del sector. Al relacionarse con el ocio, la envuelve un halo de frivolidad, en contraste con los trabajos sobre movimientos de migración, relacionables con la explotación laboral, la subalternidad y la lucha por el progreso, que conciernen por ende a comunidades académicas, Estados y organismos no gubernamentales. Ha habido, por supuesto, un propósito crítico en este proyecto. El crecimiento notable del número de visitantes externos e internos al Perú sin duda contribuye a difundir el interés por su patrimonio cultural y a mejorar los indicadores de ingreso en algunos sectores de la economía. Lo cual no es óbice para resaltar que este cambio relativamente reciente beneficia principalmente a las grandes corporaciones involucradas más que a crear una auténtica ciudadanía cultural. La misma lógica del capitalismo tardío que impele a visitar los paisajes y los monumentos del pasado, es la que va deteriorándolos a medida que con la masificación, la fiebre de la construcción y la contaminación ambiental se degradan los sitios de una experiencia de contemplación cuya parte de construcción de la subjetividad cede el paso al consumo hedónico. Los discursos publicitarios del turismo y los géneros audiovisuales han ido reciclando aquello que antiguamente se transmitía mediante relato oral y se condensaba en el texto escrito o en la ilustración de un viajero, con la diferencia de que en la actualidad prima el interés de lucro.
Desde el inicio de la investigación me di cuenta de la dificultad de darle al libro una continuidad orgánica, dada la amplitud del enfoque que me proponía. Al contrario, decidí hacer de la dispersión temática un activo de mi trabajo, poniéndole a cada capítulo cierto grado de especificidad y autonomía, sin desvincularlo del conjunto. El texto está dividido en tres partes. En la primera abordo las grandes transformaciones en la percepción y uso del espacio, concomitantes a la historia de la técnica; me ubico en el ámbito de las Américas y de Europa, para dedicar el siguiente capítulo a los espacios y paisajes del hoy territorio peruano, en la perspectiva de su vertebración nacional al calor de las migraciones. El tercer capítulo enfoca la emergencia mundial de las grandes ciudades y su jerarquización en la modernidad tardía, lo cual me permite elaborar una taxonomía contemporánea del viaje. La segunda parte del texto está dedicada a la literatura de viajes, dividida sucesivamente también en tres capítulos. El primero trata acerca de la escritura de viajes de exploradores y científicos, puesta en relación con el advenimiento de la modernidad en las metrópolis coloniales, y los dos siguientes se refieren al Perú. Uno examina las antiguas itinerancias andinas hasta inicios del siglo XX enfatizando la producción social del espacio, y el siguiente se detiene en textos de viajeros que cubren los últimos cien años: Riva Agüero, Arguedas, Mariano Iberico, Belaunde Terry y Rafo León. El turismo es el tema de la tercera parte, en sus dos capítulos: el que presenta el fenómeno en general poniéndolo en perspectiva histórica, y el último, en el que esbozo un retrato del turismo en el Perú.
Confieso que este libro es resultado de un esfuerzo muy grande, mayor que el desplegado en los precedentes. Y se debe a que el objeto de estos estaba ya relativamente bien delimitado, mientras este libro, que permaneció largos meses innominado, exigió, en muchos momentos, hacer camino al andar, parafraseando a Antonio Machado. En compensación, tuve la oportunidad de comprometerme en un trabajo más personal, vertiendo mis preferencias sin molestar la materia de la investigación. Pude valerme de mi experiencia, de mis recuerdos, y por qué no, de expectativas en las que persevero, lo cual no resta importancia a los autores cuya lectura influyó en la factura de este texto hacia quienes reconozco haber contraído una inmensa deuda intelectual. Pero más allá de los conceptos, son la curiosidad, la empatía y el respeto hacia el otro cultural los que me han orientado.
Primera parte
Espacio y transformaciones culturales
Capítulo 1
Los grandes desplazamientos contemporáneos
Propongo al lector en este primer capítulo algunos elementos para la relectura teórica del fenómeno del viaje, bajo la hipótesis de tratarse de una disposición antropológica elemental y subyacente, pero viva, hacia la movilidad, que envuelve las necesidades humanas y le da sentido a algunas de sus pulsiones. Siempre estuvo ahí, desde antes de la travesía del estrecho de Behring, aunque las proezas de la técnica y el aumento de las desigualdades desde hace más de siglo y medio la hayan puesto tan en evidencia que irónicamente a menudo se le ignora. Se imponen por lo tanto tres tareas. Primero, la deconstrucción historiográfica de las técnicas del transporte para mostrar cómo han ido variando las percepciones del espacio y del tiempo. Luego, abordar los fenómenos de visibilización de la realidad, consecuente con la modernidad, con sus dosis de imperialismo, utopismo y de curiosidad hacia lo extraño. Y luego, recordar la envergadura de la movilidad de prácticamente casi todo el género humano y su asentamiento en ciudades, todo ello de modo acelerado.
La última década del siglo XX y lo transcurrido del que está empezando se ubican en el corazón de un periodo de transición que demarca mucho más que el cambio de siglo. El XIX nos había dejado con una parte muy pequeña de la humanidad ya electrificada e iluminada. Esta se movía más rápido y lejos. Un ejemplo suelto: la producción francesa de automóviles Panhard y Peugeot de entonces, a la que habrían de añadirse poco más adelante las revolucionarias cadenas de montaje de Henry Ford al otro lado del Atlántico. Ahí las patentes cinematográficas de Thomas Edison y de los hermanos Lumière ya entretenían a la gente (aunque el inventor del kinetoscopio no creyese en la utilidad comercial de su invento). Sin mencionar más que estas tres dimensiones, el tiempo social se ensanchaba al incorporarse las horas de la noche a la actividad colectiva de esa minoría, mientras la interacción podía establecerse en un locus mucho más grande gracias a los vehículos con motor a gasolina, que incrementaban el descomunal avance logrado más de cincuenta años antes por el ferrocarril. En cambio, se estima —en ámbitos electrificados mucho mayores— que en el 2009 había en el mundo unos 170 vehículos motorizados por mil habitantes (Banco Mundial-a, en línea), las pantallas televisivas superan holgadamente los 1500 millones (Nation Master 2010, en línea),1 y en el 2011 el Banco Mundial consignaba un promedio de ¡85 subscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes! (Banco Mundial-b, en línea). Este paisaje contemporáneo contaminado de visibilidad y dióxido de carbono es sobre todo uno de desplazamientos poblacionales de insólita magnitud, cuya causa eficiente radicaría en el avance y abaratamiento del transporte y las comunicaciones, y la final en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Alrededor de 214 millones de personas (International Organization for Migration, en línea) residen actualmente fuera de su país natal, principalmente en ciudades sobrepobladas, sin contar los movimientos internos, y el número anual de cruces de frontera por menos de tres meses —indicador básico del turismo— bordea los mil millones de personas, casi un sexto de la humanidad. Mucho, sabiéndose que hacia 1950, cuando se iniciaba la segunda posguerra, hubo apenas alrededor de 25,3 millones de turistas (Center for Responsible Travel, en línea). Se anuncia entonces en este siglo una especie de revolución posurbana, en palabras de Paul Virilio, una «[…] revolución de la carga, cuyas consecuencias sobre la historia del acondicionamiento del territorio pueden ser singularmente más devastadoras que las de los transportes industriales el siglo pasado» (2009: 18-19, traducción nuestra).
Desde los años noventa los estudios rotulados bajo la palabra ‘globalización’ tendieron a privilegiar la intensificación del intercambio financiero y comercial ante la apertura postsocialista de los mercados, al aumento de las redes virtuales de comunicación gracias a la informática y las telecomunicaciones, o a la desterritorialización de las industrias culturales y la publicidad. El aumento de los viajes (sin referirme únicamente a la migración laboral) se estudió preferentemente de manera localizada —por ejemplo, las poblaciones indocumentadas originarias de países pobres en los Estados Unidos y en Europa— siendo esto escasamente tratado en su conjunto, y más bien en ámbitos académicos que periodísticos. Quizá se deba menos a la vastedad del tema o a la falta de fuentes que a un persistente optimismo en el progreso de las últimas tres décadas y a la fiebre del consumo desplegada por la publicidad que aumenta el magnetismo de las metrópolis de la modernidad-mundo, pese al conocido desfallecimiento financiero que, al escribir este texto, viven desde el 2008 los Estados Unidos y la Unión Europea. Esta sección propone una relectura teórica del fenómeno del viaje en tanto componente de la globalización, enfocándolo no solo por las dinámicas de diáspora debidas a guerras, búsqueda laboral o desastres naturales, sino más acá de eso, bajo la hipótesis de tratarse de una disposición antropológica elemental y subyacente, pero viva, hacia el movimiento. Esta se enmarca a menudo y hasta hoy en relatos colectivos que consagran ciertos lugares, revistiéndolos de un aura mítica, de una presunta centralidad o de cualidades benéficas que poseen, independientemente de su plausibilidad. Actualmente la necesidad material o la aspiración a ‘salir adelante’ impulsa gente hacia Nueva York, Toronto o Milán, pero el fervor religioso de los peregrinos de ayer y hoy los sigue llevando a Jerusalén, La Meca, Roma y Benares, sin olvidar Santiago de Compostela y el santuario del Señor de Qoyllur Riti en la región del Cusco. La exclusión de varias zonas del mundo del auge comercial y financiero neoliberal y un desmedido optimismo en torno al progreso favorecieron los desplazamientos masivos transnacionales, en confluencia tanto con la búsqueda de experiencias y encuentros que el turismo promueve industrialmente, como con los viajes por trabajo en general y la supervivencia de algunos peregrinajes.
No basta entonces con afirmar que los flujos migratorios y el encanto del llegar, ver y pisar sitios soñados y remotos constituyen hoy una mezcla heteróclita de tradición y modernidad. Las ciencias sociales mantuvieron relegado el estudio del turismo (Cousin y Réau 2009) y enfatizaron en cambio el de la movilidad laboral, sin tender puentes entre uno y otro, esquivando el hecho de que un fenómeno y el otro, pese a sus diferencias, obedecen al mismo principio de la alta itinerancia contemporánea. Y más allá de lo antropológico está la razón técnica. Comentando cierto reduccionismo que cantona la tecnología a lo puramente instrumental y utilitario, ajeno a la ‘verdad filosófica’, Jesús Martín-Barbero ha hecho una relectura de Husserl y Heidegger a la que es interesante referirse. Si el primero de estos filósofos lamenta la «ceguera eidética» del saber técnico, reconoce sin embargo que este es «[…] el modo de lo simbólico que caracteriza a la modernidad», mientras su discípulo Heidegger encuentra que «[…] la técnica es un modo de develamiento, un modo de desocultación» (2004: 25-26). Según esa perspectiva el avance tecnológico devela otras culturas del espacio y del tiempo, por lo cual ni debe naturalizarse al localismo viendo algo aberrante en la itinerancia, ni tampoco debe esencializarse el contenido de las tradiciones, que en vez de permanecer inmutables van reelaborándose. Es indispensable por ello comenzar revisando cómo el avance histórico de la técnica nunca dejó de estar en el corazón de la experiencia del espacio y el tiempo.
Tiempo y espacio en el progreso de la técnica
Frente a una actividad social establecida casi generalizadamente por la contigüidad física, aumentaron, por necesidad, los desplazamientos a lugares distantes del locus del individuo preindustrial (aunque ciertamente estos datasen de tiempos inmemoriales por razones de quehacer agrario o pecuario, o debido a las guerras, así como por los largos trayectos de los peregrinos y los mercaderes). Sin embargo, eran siempre prácticas establecidas por contigüidad física, frente a frente. Subyacía a ello, aunque fuese indistinguible, la simultaneidad de aquello que ocurría en ese ámbito de lo contiguo, pues la interacción (simultánea) sin contigüidad física era prácticamente inconcebible hasta mediados del siglo XIX, salvo para aquellos privilegiados que conocían y accedían directamente a los servicios del telégrafo y posteriormente del cable submarino.2 Si la creación, en ese entonces, de esos dispositivos para interactuar en contigüidad no física, sino virtual, revolucionó el uso del espacio pues contribuyó al aumento exponencial de la movilidad humana, esto no fue teorizado por las ciencias sociales hasta el siglo XX, quedando hoy aún un trecho por recorrer. Por ello resulta indispensable referirse aunque sea someramente a la evolución y rupturas de ese campo conceptual, tan ligado a la técnica y a la historia social.
Luego de haber sido materia de reflexión dogmática en el cristianismo antiguo y medieval, tiempo y espacio dejaron de ser pensados teleológicamente a partir del avance científico renacentista. Si Newton sentó las bases mecanicistas de la física moderna al postular un espacio inmóvil, continuo e idéntico a sí mismo, y un tiempo que fluye con independencia respecto a toda trascendencia religiosa, su contemporáneo Leibniz opuso a ese espacio/tiempo mecanicista otra concepción, una relacional, definida por la secuenciación u ordenación de momentos, así como de posiciones y movimientos correlativos de los cuerpos (en la acepción de la ciencia física). Para pensarse, tiempo y espacio necesitan del ‘antes’ o del ‘después’ en que transcurren y del ‘aquí’ o el ‘allá’ en el que se ubican, —valga decir de agentes de referencia— y se hacen inteligibles como sistemas de magnitudes. En el imaginario leibniziano de fines del siglo XVII hay mapas, globos terráqueos y cartas náuticas de navegación, que están ya lejos de los temidos abismos de la Tierra plana bíblica, mientras el tiempo de los hombres y la Historia desanuda su atadura agustiniana al tiempo de Dios y la eternidad. Se sitúa en las décadas culminantes de un avance de siglos de usos innovadores del agua, el viento y la madera, en el cual
[…] ya no era necesario que el navegante siguiese el litoral, podía arrojarse hacia lo desconocido, poner rumbo hacia un punto arbitrario y regresar al lugar de partida. El Cielo y el Edén estaban ambos fuera del nuevo espacio, y aunque se mantenían aún como los temas ostensibles de la pintura, los temas reales eran el Tiempo y el Espacio y la Naturaleza y el Hombre (Mumford 1971 [1934]: 37-38).
Esta fase histórica, denominada por Lewis Mumford eotécnica, llegó hasta inicios del siglo XVIII dando lugar a una paleotécnica (1971 [1934]: 176-179) en la que, al fijarse los ojos de los intelectuales europeos de la Ilustración en la creciente invención de máquinas, se vinculó la técnica a la ciencia, nutriendo así la filosofía del progreso. El nuevo horizonte epistemológico se consolidaba al estar inmerso en la dinámica expansiva de las potencias europeas, marcando la alianza de ciencia y política. Ya en el siglo XVII el avance material se medía de acuerdo con el criterio mecánico del movimiento en el espacio, cuyo lema habría sido «cuanto más lejos y más rápido, mejor» o simplemente «producir es mover», como señaló Stuart Mill después. Las minerías del hierro y del carbón fueron elementos característicos de esa fase paleotécnica por partida doble. Por un lado, el combustible fósil (carbón de hulla) sirvió —hasta la actualidad— para dar energía tanto a los primeros altos hornos siderúrgicos (y posteriormente a generar electricidad) y también a la producción del vapor que impulsaría los ferrocarriles3 y el transporte acuático.4 Y por otro, con esas innovaciones energéticas el trabajo mecanizado se diversificó y multiplicó, aumentando notablemente la acumulación de capital y el número de asalariados trabajando concentrados en el mismo lugar. Junto con el salto cuantitativo del transporte de gente y mercaderías con volúmenes y velocidades jamás alcanzadas, el industrialismo europeo decimonónico propició el desarrollo de sus sociedades urbanas modernas. Por lo tanto, las grandes ciudades y la movilidad desde y hacia sitios remotos obedecieron a principios técnicos vecinos que, ampliando el ‘aquí’ de las grandes urbes las conectaba con el ‘allá’ de sus periferias ultramarinas.
Esta dinámica común de la modernidad consistente en concentrar gente en una misma locación geográfica o en transportarla a grandes distancias motivó el nacimiento de la sociología. Se constituyó, como señala Alain Touraine, en una ‘ideología de la modernidad’ (1984: 21-22), animada inicialmente por el asombro ante el espectáculo de las súbitas transformaciones y una compartida ilusión en la racionalidad y el progreso hasta entonces jamás experimentada. Pero al voltearse el siglo, señala el mismo Touraine, la ciencia social misma cuestionaría, bajo el influjo de Nietzsche y Freud, sus visiones positivistas y racionalistas (1992: 153-155). El nacimiento de la antropología clásica se ubicó en la otra cara de la moneda, aunque no fuese muy distinto, pues el conocimiento y visibilización del Otro cultural confluyeron con el apetito de Occidente por las materias primas y la convicción de su superioridad, o la de ser ‘la’ civilización, a secas. Además de satisfacer sus afanes de retratar el exotismo de las gentes y de las cálidas regiones del sur, las acuarelas y fotografías de los viajeros europeos del siglo XIX ya sea traducían una idealización rousseauniana de la inocencia o ‘nobleza’ del ‘primitivo’, ya sea proyectaban lo que estos sentían no ser o aborrecerían ser, siendo ese ‘primitivismo’ el reflejo invertido de las sociedades industriales metropolitanas de las que provenían. Visitante, estudioso o colonizador, su ‘ojo imperial’ construyó una simbólica del Otro que en el mejor de los casos celebraba la diversidad humana y en el peor se inclinaba hacia el racismo científico (Degregori y Sandoval 2008: 19-20).
La reflexión sociológica reinterpreta actualmente estos cambios en la percepción de sí mismo y del mundo re-conceptualizando al espacio, que viene a ser la dimensión material de lo social, o más precisamente «[…] es el soporte material de las prácticas sociales que comparten el tiempo» (Castells 2005: 445), entendiéndose a la interacción (y la interactividad) como prácticas simultáneas en el tiempo, hecho que, según se mencionó más arriba, pasaba generalmente desapercibido en los antiguos marcos localistas. El aumento de la interacción a distancia (que prescinde de la contigüidad material) depende desde hace mucho de los nuevos soportes materiales que se han ido creando y —si se acepta la metáfora— ensanchando la res extensa cartesiana. Si los límites comunitarios arcaicos (asentamientos andinos o griegos de la antigüedad, por ejemplo) fueron de abigarradas viviendas y tierras de cultivo, circunscribiéndose sus asambleas al alcance de la voz humana, esto cambió mediante nuevos soportes: mensajes escritos o memorizados, caminos y recorridos de ida y vuelta aprendidos, embarcaciones, lomo de bestia o carruajes, hojas de ruta y conocimientos astronómicos, etcétera, como si aquello antaño impensado e impensable se hubiese ido haciendo verosímil y luego posible en lapsos de tiempo crecientemente cortos, en un movimiento doble de aceleración en el tiempo y en el espacio gracias a la Razón, como si la res cogitans descubriese y extendiese la res extensa, retomando la dualidad substancial de Descartes. Anthony Giddens subraya que desde la antigüedad el tiempo estuvo atado para la mayoría al espacio mediante el seguimiento de referentes naturales y sociales locales (la puesta y salida del sol, los climas estacionales) hasta que eso cambió con la generalización del reloj a fines del siglo XVIII (1994: 28-32). Es cierto que los transportes y los viajeros a lugares distantes de épocas premodernas conllevaron una comunicación ni simultánea ni continua con su localidad de origen, la del correo, cuyos servicios bajo distintas modalidades remontan prácticamente a la escritura,5 pero eso no significaba que tiempo y espacio se separasen, pues el tiempo de llegada y respuesta de los mensajes era larguísimo, proporcional a las distancias inmensas que para aquellos recursos técnicos habrían de recorrerse. Al contrario, el movimiento de lo moderno «[…] deriva de la separación del tiempo y del espacio y de su recombinación de tal manera que permita una “regionalización” de la vida social; […] y del reflexivo ordenamiento y reordenamiento de las relaciones sociales […]» (Giddens 1994: 28, cursivas nuestras).
Sin que haya certidumbre acerca de quién inventó el reloj de ruedas movido por pesas, sí se sabe que a mediados del siglo XIV ya había relojes en algunas torres de iglesias inglesas, alsacianas y lombardas (Klinckowstroem 1980: 76) con horas divididas en sesenta minutos. La separación del espacio local con respecto a un tiempo medible y por lo tanto abstracto, además de ordenar los ritmos del trabajo y de la vida cotidiana le dio al sujeto mayor conciencia de su ubicación en coordenadas secuenciales de tiempo (Cipolla 1978). En tal sentido, Mumford destaca que el hombre renacentista tomó conciencia de sus ‘distancias de tiempo’ respecto al Medioevo y la Antigüedad y supo reconocer a esta última como una alteridad digna de imitación. Así se materializaron las fantasías de recreación del pasado clásico de Roma plasmándolo en la arquitectura y las artes plásticas, a diferencia de las épocas anteriores en que sin la medición abstracta del reloj, la imaginación mezclaba tiempos distintos en el mismo espacio (1971 [1934]: 34-35), o al revés representaba espacios distintos con los mismos paisajes y arquitectura que los del artista, como puede apreciarse en la pintura de los siglos XIII y XIV.
SS Britannic. Fines del siglo XIX
Wikimedia Commons.
El perfeccionamiento de las técnicas de transporte ha corrido paralelo a la medición de la duración del trayecto, a la relación entre tiempo transcurrido y espacio recorrido, o sea a la velocidad, y a su vez esta ha ido aumentando aceleradamente. Lo muestran la navegación marítima6 así como el desarrollo de la ingeniería vial y del ferrocarril que, gracias a las maquinarias de vapor, al uso del hierro y a las técnicas de edificación de puentes y trazado de calzadas, conectaron puntos ubicados a distancias consideradas previamente insalvables,7 sacando a muchas comunidades agrarias aisladas del tiempo inmóvil en el que sentían vivir, dada la lentitud de sus cambios. Por lo accidentado de las carreteras, en 1765 le tomó diez días a Goethe viajar desde Frankfurt a Leipzig, y los coches salidos de Boston tomaban también diez días hasta Nueva York hacia la independencia estadounidense, mientras que un jinete solo, usando mejores aunque más estrechos caminos lo hacía en seis o siete. La duración de esos recorridos seguía siendo todavía comparable a las del Imperio romano, más de un milenio antes. Fue en Inglaterra donde la ingeniería vial dio un salto notable gracias al nuevo material para afirmar y alisar las pistas introducido por J. L. McAdam para un transporte más veloz y cómodo (Khatchikian 2000: 121), reduciéndose el viaje caminero de Boston a Nueva York a menos de un día. Hacia 1840, cuando ya había unos 4500 kilómetros de ferrocarril tendidos en Estados Unidos, se calculó que la velocidad del tren se había multiplicado por cinco en toda la red del país.8 Hacia 1910 habría más de medio millón de kilómetros de rieles tendidos, más que en Europa (Khatchikian 2000: 121).
Pensando en España y el Perú, resaltemos la diferencia entre los 17 días que en el año 1700 le tomó a una comitiva real española de 29 calesas y 230 mulas llegar de la capital castellana a Irún (Uriol 1979: 645) y las largas jornadas de la vieja ruta del Cusco a Huancayo que recorrió José de la Riva Agüero en 1912 con una recua de mulas durante varias semanas, si se compara con esta era de aviones a reacción. Un viaje de Madrid a San Sebastián (muy cerca de Irún) o uno de Lima al Cusco duran cada uno poco menos de una hora, contabilizándose en minutos el lapso del vuelo.
Visibilidad y movilidad
Con la supremacía de la ‘distancia-velocidad’ en la civilización moderna, escribe Virilio, la percepción del espacio basada en la memoria de sus superficies y dimensiones, vistas al ojo siempre desde un punto fijo, se fue progresivamente modificando, pues el mirar móvil, veloz o a distancia de la realidad (hasta cierta época inexistente), tanto desde vehículos como mediante imágenes grabadas y transmitidas, ha disuelto para el observador «[…] la estructuración tradicional de las apariencias» (1993: 22-23, traducción nuestra), que en Occidente databa de la Antigüedad. Lo visto directamente y lo contemplado en la diversidad actual de pantallas se ha decolorado y con ello la percepción de las distancias y dimensiones de buena parte de aquello ofrecido a la vista. Extremando ese razonamiento, la observación de lo visible cede terreno a aquello con lo cual no se tiene contacto inmediato. Por ejemplo, si un observador del Google Earth en dos o tres segundos ‘recorre’ desde su monitor la inmensa distancia espacial entre localidades situadas respectivamente en las antípodas del planeta. Su ‘viaje’ (virtual, por ser Google Earth un globo terráqueo-mapa-plano ya fotografiado) aunque simulado, sería semejante al de un satélite que a medida que circunda el globo hace observable lo que sus poderosos lentes captan, en una versión nueva del telescopio de Galileo. Las vistas de un eterno anochecer móvil (o amanecer) enfocadas por dicho satélite sobre vastísimos espacios —continentes y océanos— va mostrando simultáneamente una zona donde está disminuyendo la luz del sol y tal otra que ya está en la medianoche: la distancia de espacio abre una distancia de tiempo. Y a escala muchísimas veces más pequeña, vemos en una tarde soleada un partido de fútbol televisado a miles de kilómetros al este de donde estamos, y ahí también ya es de noche. En cierto modo, la profundidad de campo de la imagen observada en perspectiva desde un punto fijo es suplantada por una profundidad de tiempo (Virilio 1993: 23). Una óptica cuyo observador es separado de su objeto menos por las grandes distancias físicas que por las temporalidades que este recorre. La substitución de las apariencias de lo próximo por el trayecto instantáneo de lo lejano en ‘tiempo real’ nos trae otra hora, acaso otro día, comprime hasta la simultaneidad aquello que en la experiencia había sido irremediablemente secuencial. Por otro lado, la exactitud de los instrumentos de medición de distancias y velocidades perfeccionadas ha permitido un cálculo abstracto, no perceptible, del espacio-tiempo. En filosofía, la idea cartesiana de una mathesis universalis—la mensurabilidad general de lo real— abre la distinción de Husserl entre un espacio geométrico ‘puro’ y uno empírico, el que aprehendemos. Lo inmensamente grande y lo infinitamente pequeño se relativizan al hacerse cognoscibles in abstracto, como cualquier lego se da cuenta al intentar obtener la imagen mental de magnitudes astronómicas que por su número de ceros no alcanza a figurarse.
De manera homóloga pero más reducida, las tecnologías del audiovisual y las del transporte han creado en el siglo XX un desequilibrio entre lo inteligible y lo sensible en la definición de un territorio y de su recorrido. Aunque parezca obvio, el espacio substancial de la geometría sobre cuya base se elaboraron los instrumentos de medida del globo terráqueo, históricamente acompañó el desarrollo de los transportes y de sus rutas. El trazo figurado de líneas y curvas uniendo puntos ha equivalido inevitablemente a la construcción de trayectos, como si los propósitos científicos de exactitud e instrumentación tuviesen por vocación corregir permanentemente la physis de cada topografía medida. Una distancia de 98 kilómetros en línea recta entre dos puntos es una abstracción siempre igual a sí misma, trátese de Santiago a Valparaíso o de Piura a Talara,9 pero el territorio real, ofrecido a la sensibilidad es muy distinto. Paul Virilio arguye con razón que junto a los instrumentos clásicos de medición (en el siglo XVIII) estuvieron también los vehículos: tanto los vehículos dinámicos, el caballo, la mula, el carruaje, después el automóvil; como los estáticos, los caminos de herradura, la carretera sin asfaltar y posteriormente la autopista (1993: 29). La idealidad rectilínea de la distancia geométrica ha ayudado a la ingeniería a ‘corregir’ la naturaleza del territorio, dinamitando lomas para abrir un paso, perforando cerros para construir un túnel, aplanando el terreno, edificando puentes encima de ríos y quebradas, etcétera. En este proceso de ‘domesticación’ de la physis el cálculo matemático no deja de cumplir un rol substancial, utilizando el término en su sentido práctico pero también en el aristotélico, pues se procura mantener la ‘substancia’ (la ruta más racional, la línea recta) y se suprimen en lo posible los ‘accidentes’. Entonces, el avance técnico en esta materia ha consistido en una progresiva superación de accidentes topográficos que si bien jamás ha igualado la idealidad de la geometría, sí cambió la relación del habitante tradicional local con el espacio. La escala de parámetros de reconocimiento del terreno de este último ha cambiado, lo mismo que su memoria de los puntos de referencia. Para él predominaba el carácter sagrado y ancestral del territorio recorrido; este era (o aún lo es) silvestre o ‘salvaje’ (empleando la dicotomía de Lévi-Strauss) al ser pensado mediante categorías discontinuas y concretas, y marcado por atributos simbólicos y afectivos únicos —como puede todavía ser un cerro andino o un aguajal amazónico— a diferencia de la carretera moderna o del plan de vuelo de un avión de pasajeros, inscriptos en el continuum matemático del kilometraje que sirve para ubicar el momento y lugar precisos del desplazamiento, categoría de un pensamiento ‘cultivado’.
La mirada hacia el paisaje también se ha modificado substancialmente. No es solo por la modificación de las fisonomías campestre y urbana resultante de la tecnificación agrícola, del poblamiento de las antiguas postas o del tendido de cables, antenas y paneles. En la modernidad el punto de vista del viajante es enmarcado por el trazo tendencialmente rectilíneo del vehículo estático empleado —por ejemplo la carretera— y el contacto directo de su cuerpo con el territorio. Por banal que sea mencionarlo, los pies adoloridos del caminante, las posaderas y riñones sacudidos de otros tipos de viajero de ayer —desde jinetes y pasajeros de carruajes a caballo— hasta los motorizados sobre carreteras antiguas y trochas sin asfaltar de hoy, padecen kilómetro a kilómetro el movimiento brusco, los baches y el polvo del camino, o cualquier evento meteorológico que se presente. Su percepción del desplazamiento es multisensorial, capta gestálticamente una naturaleza de la que no puede desatarse. Pero a medida que los transportes han evolucionado, el cuerpo del viajero fue disociándose de su transcurso. Además de permitir mayores velocidades, los rieles del tren fueron inventados para que sus superficies lisas le den comodidad a los usuarios: doble función que señalaba un principio de desmaterialización que abolía cuando menos parcialmente la sensación de movimiento y recreaba artificialmente la de reposo, además de los elementos aislantes del ruido, de las inclemencias del clima y la altitud, que alcanzaron un perfeccionamiento inaudito en el siglo XX. Pero más allá de esto, el vértigo de la velocidad ha desvinculado al pasajero del territorio, limitándolo al barrido visual de un panorama generalmente ajeno a conocimientos o experiencias anteriores, que ‘pasa’ fugazmente. O como si desde la ilusión de inmovilidad del vehículo se contemplase a la geografía moviéndose tan raudamente hacia atrás que los detalles cercanos se pierden: al ‘devorar’ la máquina más unidades de espacio por unidad de tiempo, se ‘ve’ la aceleración de este último. La contemplación del paisaje y el punto de fuga hacia el infinito con su observador estático establecida en la plástica renacentista ya no dan cuenta de un mundo en el que sujeto y objeto se encuentran en movimiento.
Surgió sobre todo un problema de representación en vista de que la generalización progresiva de la velocidad en los siglos XIX y XX le dio a esta y a las distancias inteligibilidad, sin que esto ocurriese en el plano de la sensibilidad (Virilio 1993: 23), aunque, por ejemplo, la pintura de William Turner (1775-1851) hubiese anunciado de modo casi pionero un cambio. Su obra pictórica coincidió con el periodo de crecimiento de la movilidad en Inglaterra. Él mismo fue viajero. Amante de la contemplación de panoramas abiertos, supo captar en sus óleos el movimiento, logrando detenerlo y condensarlo en un solo instante al variar minuciosamente los matices de luz en secuencias de brillo y tonalidad. Hizo adivinar la velocidad al mostrar, difuminados en la lejanía, al tren y su estela de humo. Transmitió la violencia del mar y de los vendavales que agitan y voltean los barcos. Sus cuadros escenifican dramáticamente el paso de la luz insinuando que la realidad siempre se tensa por algo inminente que sobreviene. De modo semejante, los impresionistas materializarán más adelante instantes de tiempo y posiciones de espacio, conscientes del trabajo sobre la luz.
Puede señalarse entonces que el arte occidental estaba ya maduro para estetizar la imagen en movimiento, que al igual que el ferrocarril y la navegación con vapor fue inventada en periodos cercanos en distintos lugares (Sadoul 1998: 5-15). Pero aquí el interés por la aparición del cine radica en el contexto de movilidad en que se ubica. El éxito inmediato de esta ‘ilusión cinematográfica’ —así bautizó el filósofo Henri Bergson a la imagen-movimiento—,10 se debió no a la reproducción plana de lo cotidiano de los hermanos Lumière, sino a la escenificación de lo imaginario y a ocurrencias insólitas o cómicas —la veta de Méliès—, junto a la presentación de lugares lejanos o exóticos y de personajes o acontecimientos notables. Ya no solo mercaderías, personas e incluso mensajes escritos viajaban; las imágenes se convertían ellas mismas en vehículo de un mundo en movimiento. Así, el ‘desanclaje’ de los sujetos modernos de sus referentes simbólicos locales se completaba, atraídos por los referentes remotos y deseables aportados por el cine al multiplicarse la gente que a bajo precio viajaba disfrutando de las ensoñaciones que le provocaba la pantalla, cambiando mentalmente de posición sin moverse de su lugar de residencia.
Subrayemos la rápida expansión del cine: la primera función de cine en el Perú data de enero de 1897, cuando ante el Presidente de la República en el Jardín de Estrasburgo fue probado el vitascope de Edison, a escasos doce meses y días de la famosa presentación pública del cinématographe en el Grand Café de la parisina rue Scribe. Y este aparato de los hermanos Lumière proyectó sus vistas en Lima el 2 de febrero de 1897, después de haberse dado a conocer en Inglaterra, Austria, Suiza, Rusia, Brasil y Argentina, y luego en Egipto y la India (Bedoya 1991: 23-24). Expansión casi monopólica la del negocio cinematográfico al consolidarse industrialmente, cuyo primer imperio, dirigido por Charles Pathé y sus hermanos, tenía oficinas en 1907 incluso en Calcuta y Singapur (Gubern 1973: 69) hasta debilitarse en 1918 a favor del estadounidense, cuyo poder se concentró desde sus tiempos inaugurales con Thomas Edison.11 La expansión de las imágenes en movimiento aproximó mundialmente lo que antes había estado remoto, expresando a su manera una compresión del espacio, pues los avances de la óptica prácticamente corrieron paralelos a la innovación en materia de transportes y los procesos transoceánicos de migración que esta trajo consigo.
Estados Unidos merece una referencia especial por haber sido un verdadero laboratorio de la modernidad y del movimiento transnacional del siglo XX. El clima violento de sus grandes ciudades emergentes y el ambiente de intensa movilidad en que la industria cinematográfica se consolidó no fue para nada ajeno a las temáticas fílmicas ni a sus públicos populares. Tearing down the spanish flag (Trayéndose abajo la bandera española), inauguró mundialmente el cine de propaganda política con su tendenciosa ilustración de la guerra emprendida por Estados Unidos en Cuba contra España en 1898. Su gran éxito comercial, atribuible al fuerte nacionalismo estadounidense de entonces no fue ajeno a otros sentimientos colectivos fuertes, claros en las cintas de corte religioso de los albores del cine americano, a los que se añade el germen de lo que sería el western. Este interesante hilo conductor se ubica en la primera década del siglo XX, cuando ya había alrededor de diez mil locales de exhibición en los Estados Unidos, un explosivo crecimiento cuya explicación está en su carácter plebeyo y movilizador, de espectáculo de feria y de barraca, antes que ‘cultural’. Se trataba de audiencias muy empeñadas en progresar, seguramente imbuidas de fuertes creencias religiosas y acostumbradas a una vida difícil y arriesgada, donde contaban más la lucha y la audacia del espíritu pionero que el respeto a reglas de juego establecidas. Y ese país, devenido rápidamente en la plaza de exhibición más importante del mundo era, asimismo, como ningún otro, destino del proceso inmigratorio más voluminoso de la historia y tierra de invención de los artefactos de transporte y comunicación con que se plasmó la moderna separación de tiempo y espacio.
Migraciones, redes y compresión mental del espacio
De la quinta década del siglo XIX hasta 1930, un aproximado no menor de cincuenta millones de personas emigró fuera de Europa, periodo a lo largo del cual su población fue de unos trescientos millones en promedio (Kennedy 1996, Cipolla 1978, en línea), con lo cual se estiman estos desplazamientos en un mínimo del 20 % de los habitantes del viejo continente. Inicialmente fueron granjeros y artesanos calificados: ingleses, suecos y alemanes llegados en familia dispuestos a comprar tierras, buscando vida comunitaria y mejores oportunidades (Hatton y Williamson 2008: 11); posteriormente emprendió viaje una mayoría de empobrecidos, expulsados por la depresión financiera e industrial de 1873,12 entre ellos un sinnúmero de irlandeses que huían de la hambruna.13 Entre 1861 y 1920 los Estados Unidos recibieron alrededor del 63 % de las oleadas hacia las Américas, unos veintinueve millones de inmigrantes transatlánticos (Aragonés 2000: 52), alcanzando sus mayores volúmenes entre 1895 y 1915. En 1907, año-pico, 13,5 millones —quince por ciento de la población total— eran europeos (Altarriba y Heredia 2008: 212), especialmente en las ciudades del litoral noreste. El aumento de los arribos también fue condicionado por la baja de los costos del transporte por pasajero, en virtud de la mayor velocidad y volumen del acarreo: time is money. Limitémonos a mencionar el movimiento emigratorio del Asia, ocurrido en la misma época que el europeo hacia América del Norte. Fueron alrededor de cincuenta millones de personas las que salieron de la India y de China hacia puntos muy remotos del globo: el Caribe, América del Sur, el sudeste asiático, África del este y África del sur, Australia (Hatton y Williamson 2008: 22-28).
En los Estados Unidos debe añadirse la primera ola de inmigración china a California traída para trabajar en la minería de oro y tender el ferrocarril transcontinental (Central Pacific Railroad), que en 1882 sumaba más de trescientos mil culíes, aunque la colonia china no haya alcanzado el 1 % de la población total hasta el 2004 (US Census 1790-1990, 1990, 2000, 2004). Estos flujos inmigratorios fueron una etapa posterior del incremento poblacional de los países de origen, en particular de las ciudades con respecto a los habitantes rurales, un hecho que lógicamente se replicaba en los lugares de destino, con la particularidad de que el vasto y rico territorio estadounidense daba amplia cabida a nuevas hornadas de granjeros y podía acoger una ingente mano de obra obrera en urbes industriales del tipo de Filadelfia, Nueva York o Pittsburgh. Todo ello fomentaba una doble dinámica, de expansión social a escala del territorio, y de concentración humana en las jóvenes ciudades, conllevando cambios bruscos en la configuración espacial de los cuales nacieron nuevas percepciones colectivas que el cine naciente supo captar, debiendo resaltarse dos aspectos.
Por un lado, el desplazamiento de los inmigrantes hacia el oeste fue mitificado como la culminación de un proceso de construcción nacional que hacía de América del Norte una «[…] parte del patrimonio de las razas dominantes del mundo» (Brimelow 1995: 285, citado en Shapiro 1999: 165, traducción nuestra) pero a costa de territorios ancestrales indígenas y de masacres. El western cinematográfico apareció como una narrativa épica nacional, a menudo de tinte racista, que enlazaba la valentía del hombre blanco angloparlante con una modernidad manifiesta en la integración este-oeste de la geografía continental. Este género es un buen ejemplo de determinados contenidos que al ser bien acogidos por audiencias muy vastas adquieren un valor simbólico y se fijan en la memoria colectiva. En vez de envejecer, y salvo variaciones de corrección política, lo substancial de su forma y estilo permanece vigente, y además inalterado, gracias a la iconicidad de lo audiovisual, con lo cual el western ha contribuido, coast to coast, a construir la identidad nacional de los Estados Unidos. Y además, al visibilizar al pasado lo ha acercado al presente, haciéndolo pertinente —ideológicamente, es cierto—, o en otras palabras, provocando una compresión virtual del tiempo.
Y por otro lado, los conflictos urbanos nacidos de la lucha por la supervivencia y del difícil ajuste de la diversidad de etnias desembarcadas en el Nuevo Mundo hicieron nacer el reverso del ‘sueño americano’ puritano: la anomia y la consecuente obsesión social con el crimen. El imaginario nocturno de los ‘bajos fondos’ con violencia criminal, mafias y drogas plasmado en la novela negra y en las primeras películas policiales, como The docks of New York (1928) de von Sternberg y Scarface (1932) de Hawks fue la contrapartida de los suburbios amplios y pacíficos de la gente bien asimilada, apegada a la ley y a las buenas costumbres de las grandes ciudades que disfrutaba de las industrias culturales. La metropolización de Nueva York, al igual que la de Buenos Aires, Chicago y otras, no sería comprensible sin el acceso a las redes ferroviarias y al automóvil, pues solo con esos vehículos conectores han sido posibles el trabajo fabril masivo, la ampliación de los mercados de servicios y el funcionamiento general de las economías de escala. En otros términos, la acumulación capitalista a partir de la segunda revolución industrial presupuso el poblamiento de territorios mucho más extensos que los de las villas preindustriales, que hacia mediados del siglo XIX apenas superaban en su mayoría los cien mil habitantes.14 Implicó procesos de centralización mediante inmigración interna concomitantes a la formación del Estado-nación moderno y también de diferenciación espacial.
American Express. Steamship Routes of the World, ca. 1900
Princeton University Library.
Desde la segunda mitad del siglo XIX el desarrollo del comercio, de las finanzas y la migración intercontinental favorecieron la extensión de las rutas marítimas surcadas por naves propulsadas a vapor. Toda una globalización.
El predominio de la deslocalización en la vida social, vale decir distancias demasiado grandes para recorrerlas a pie, ha hecho de la movilidad y la velocidad dimensiones inherentes a la modernidad, a las que las ciencias sociales han prestado insuficiente atención. Hoy en día habitar en una gran conurbación significa también distancias de desplazamiento mayores para más gente en tiempos reducidos, es decir una mayor compresión del espacio, independientemente de los gruesos flujos interurbanos e internacionales, y de la aun mayor interactividad simultánea sin contigüidad física dispensada por la telefonía fija o móvil y la telemática. Quedándonos en el ejemplo estadounidense, durante los años noventa el volumen de inmigrantes ingresado a ese país, sin contar a los ilegales, fue superior a los diez millones, cifra jamás alcanzada. Se calcula además que esos ilegales arrojan un saldo inmigratorio neto anual en la primera década del siglo de aproximadamente setecientos mil pobladores (Williams 2004: 82; Knickerbocker 2006), con lo cual la cifra de 37 millones de extranjeros residentes dada por el US Bureau of Census equivale a poco más del 11 % de la población total. No obstante, el oleaje migratorio de inicios del siglo pasado fue superior, pues la población extranjera residente alcanzó entonces el 15 % (El Nasser y Kiely 2005; Hatton y Williamson 2008: 22).
Es cierto que los aproximadamente 214 millones actualmente residentes fuera de su tierra natal siguen siendo apenas el 3 % de la humanidad, pese a que esa magnitud junta equivaldría al sexto Estado-nación más poblado. No obstante, la inmigración actual y la de hace un siglo difieren menos en las cifras que en sus marcos mundiales respectivos y sus ecologías técnicas. Lo que estuvo concentrado en las grandes potencias imperantes hace un siglo, como fue el tráfico naviero y humano transatlántico, desde la década de 1980 está en vías de dispersión. Sin duda los Estados Unidos siguen reuniendo al mayor porcentaje de extranjeros —casi el 21 % del total de la inmigración mundial— pese a que ‘solo’ un 11 % de sus habitantes es extranjero (Wikipedia-c, en línea) y de la mayor diversidad de proveniencias que, fuera del alto volumen de hispánicos, se hace difícil enumerar, pero al lado de esto hay distintos movimientos poblacionales cuyos vectores conducen a muchos otros destinos. Fuera de los Estados Unidos podemos identificar rápidamente una variedad de cuatro situaciones, sin pretender ni ser taxonómicos ni agotar la gama.
Inmigrantes llegando a Nueva York (ca. 1910)
Immigration Museum Nueva York.
Una ha sido la de las economías más fortalecidas luego de la Segunda Guerra Mundial, en especial aquellas metrópolis de los imperios coloniales que duraron hasta la segunda mitad del siglo XX —me refiero principalmente al Reino Unido y a Francia— que recibieron ciudadanas y ciudadanos de sus protectorados devenidos en Estados autónomos. El 9 % del Reino Unido es un mosaico multiétnico de pakistaníes, jamaiquinos, indios, iraníes, nigerianos y cantoneses de Hong Kong, entre otros, superado por casi el 11 % que Francia alberga, compuesto de argelinos, marroquíes, senegaleses, martiniqueses, vietnamitas, etcétera. Tomemos nota de que los porcentajes de estos dos países prácticamente empatan con el estadounidense (Wikipedia-c, en línea). Deberá añadirse a los llegados a las capitales de imperios muy pretéritos. Tal es la miríada de sudacas hispanoamericanos en España, quienes cohabitan con inmigrantes africanos y centroeuropeos ingresados durante la década de 1990 (Gobierno de España, en línea). Además habrá que considerar en ese grupo a los indonesios y caribeños de los Países Bajos, así como a los cerca de once millones de residentes llegados de fuera a Alemania, cuya distribución ya no corresponde únicamente a la vieja influencia germana sobre la península balcánica y Turquía, sino al magnetismo de la República Federal industrial sobre el Medio Oriente y los países exsocialistas de Europa oriental. Una segunda situación es la de Rusia. Recibe gran cantidad de ciudadanos de las repúblicas de la ex-URSS, desde los flujos provenientes de Mongolia hasta Georgia pasando por Uzbekistán. Esto incluye antiguas migraciones rusas de retorno que remontan a las épocas del zarismo y de Stalin, con lo cual la Federación Rusa ocupa el segundo lugar por su cantidad de extranjeros. El magnetismo de las economías emergentes provoca una tercera situación. Aparecen nuevos focos de atracción y de empleo conforme y gracias a la deslocalización de industrias y a la reasignación de recursos financieros por regiones surgida reticularmente en la economía informacional (Castells 2006: 49-58). Arabia Saudita y los emiratos árabes con sus gigantescos emporios de consumo occidentalizado suman más inmigrantes (mayormente musulmanes) que el Reino Unido o Francia (¡71 % en los Emiratos Árabes Unidos!). Hong Kong, Australia, Canadá, Singapur y Malasia formarían parte de ese grupo. Y seguidamente existen distintos casos de migraciones forzadas a territorios transfronterizos generalmente vecinos a causa de problemas de guerra interna, colapso económico, persecución étnica o desastre natural: Costa de Marfil, Pakistán, India, Jordania, Gabón, Turquía y Uzbekistán serían solo algunos de entre ellos.
Haciendo un balance, es erróneo unificar a las migraciones transnacionales de fines de los ochenta en adelante bajo el rótulo de ‘globalización’, pretendiendo que este es un proceso inédito, de contornos definidos y efectos sistémicos determinantes ex ante. Cuestionando esa generalización, Saskia Sassen enfatiza que las migraciones transnacionales han sido muy anteriores al globalismo actual, cada una con su especificidad, caso por caso, pese a tendencias comunes (2007: 165-204). El precio teórico pagado por acuñar el concepto de ‘globalización’ a partir del marketing y la economía fue olvidar que este se refiere a un proceso impersonal e instrumental, como lo es el de la organización corporativa. La expansión interdependiente del comercio, la formación de segmentos de consumo desterritorializados y los flujos financieros circulantes a escala intercontinental difieren de la migración, que es un fenómeno con espesor psíquico y antropológico de gran heterogeneidad.
Hatton y Williamson sostienen que la ‘calidad’ de las inmigraciones tercermundistas de fines del siglo XX fue menor comparada a las anteriores, pues las brechas mundiales de educación e ingreso se han abierto aún más, y las causas del desplazamiento junto a la variedad de sus integrantes y el número de destinos se ampliaron (2008: 8). En ello hay una disimetría fundamental, la del abaratamiento a lo largo de décadas de los recursos de telecomunicación y transporte con respecto al nivel de ingreso y las diferencias educativas y étnico-culturales en países periféricos. El acceso al teléfono, a las transferencias bancarias en tiempo real, al transporte aéreo, al correo electrónico y otras redes sociales, han posibilitado el movimiento de poblaciones de y entre países periféricos que hace dos generaciones permanecían encerradas en sus comunidades locales. Y estas dejan sus lugares por variadas razones, y en condiciones muy desiguales de educación y salubridad. Por ejemplo, resulta aberrante encasillar a una migración tan heterogénea como la africana, que incluye procesos de destribalización, huida de limpiezas étnicas, trabajo en enclaves mineros, nomadismo, asentamiento en suburbios de países vecinos y emigración a Europa15 en un solo conjunto, lo cual es a fortiori extensible a cualquier otro territorio.
Más allá de la diversidad actual, pensemos, con Sassen, que el funcionamiento en red de las inmigraciones actuales es una característica recurrente para explicarlas más allá de los factores de expulsión y atracción.16 Se entiende por tales redes a las organizaciones del movimiento espacial constante de colectividades afines cultural y geográficamente e interactivas electrónicamente que comparten intereses semejantes. Lejos del viejo modelo asimilacionista estadounidense de adopción de la ‘angloconformidad’ por las comunidades transoceánicas que progresivamente abandonaban sus