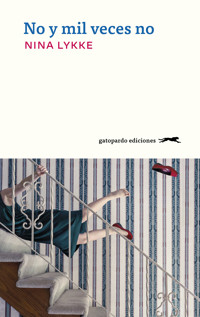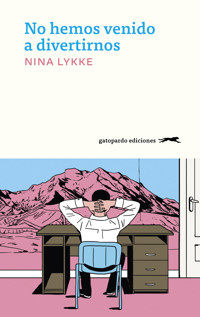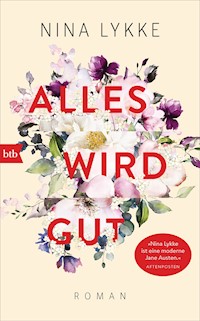Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una sátira hilarante sobre la insoportable levedad de la clase media blanca surgida bajo los auspicios del Estado del bienestar. Galardonada con el Premio Brage, el más importante galardón literario de Noruega, esta novela ha supuesto la consagración de Nina Lykke como una de las grandes escritoras de su país gracias a la ironía con la que critica el supuesto paraíso de los países nórdicos. Estado del malestar es una divertida sátira de la insoportable levedad de la clase media surgida al calor del Estado del bienestar, vista por una mujer privilegiada que vive en uno de los países más ricos del mundo y, sin embargo, se halla siempre al borde de un ataque de nervios. Elin es una doctora muy profesional y competente, pero está cansada de ser buena, de ser una esposa y madre ejemplar, de atender a pacientes que se autodiagnostican en Google y buscan curas a males imaginarios. Bebe casi una botella al día del vino más caro y ve series de televisión, mientras su marido Axel se inscribe en una carrera de esquí tras otra. Hasta que un día, por error, Elin envía una solicitud de amistad a Bjørn, su novio de juventud, poniéndolo todo patas arriba. Acorralada por sus dilemas, Elin abandona su casa y se instala a vivir en su consulta. Sabe que en algún momento tendrá que salir de su madriguera y afrontar la realidad, pero permanece allí en una especie de estado catatónico. Desde una esquina la interpela el esqueleto de plástico Tore, una voz en off mordaz y socarrona que le señala las verdades que no se atreve a reconocer. La crítica ha dicho... «Trágico, estimulante y bien escrito.» Berta Gómez, Radio Primavera Sound «Estado del malestar les va a producir resaca sentimental. Pero yo no he podido dejar de beber esta realidad que novela con maestría Nina Lykke.» Ana Abelenda, La Voz de Galicia «Una crítica acerada y afable de una sociedad de la abundancia que engendra ciudadanos insatisfechos y aletargados.» Jurado del Premio Brage «Considerar a Elin como un mero estereotipo de la sociedad de bienestar noruega sería empequeñecer a este personaje rico en matices de cuyo fino humor gozará cualquier lector. Sus reacciones y conflictos resultarán familiares a muchos lectores; sin ir más lejos, su hábito de encadenar capítulos de series con una copa de vino siempre llena en la mano. ¿Será entonces que la Europa del Norte no es tan diferente de la del sur?» Mercedes Cebrián, El País «La ingeniosa misantropía de Lykke y su desprecio hacia la época actual son tan corrosivos que me veo empujado a la indignación moral, pero no puedo, me hacen disfrutar demasiado.» Inger Bentzrud, Dagbladet «De lectura fácil y entretenida, es una puerta abierta a conocer la frialdad y el aburrimiento de una sociedad biempensante, en la que apenas existen las carencias materiales y en la que la moralidad también se rige por las raíces de una cultura luterana-protestante que ha dejado su huella. Un texto que nos incita a pensar sobre el escaparate del estado de bienestar.» Lourdes Rubio «Estado del malestar levanta la alfombra de los siempre perfectos países nórdicos y cuestiona si esa exigencia de ser felices no nos convierte en seres profundamente tristes.» Eva Cosculluela, Heraldo de Aragón
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
Estado del malestar
Estado del malestar
nina lykke
Traducción de Ana Flecha Marco
Título original: Full Spredning
© Nina Lykke
Publicado por Forlaget Oktober, 2019
Publicado de acuerdo con Oslo Literary Agent
Esta traducción ha recibido la ayuda de
NORLA, Norwegian Literature Abroad
© de la traducción: Ana Flecha Marco
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2020
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: noviembre de 2020
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: Odd One Out (2016)
© Brooke Didonato
Imagen de la solapa: © Agnete Brun
eISBN:978-84-122364-2-2
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Agradecimientos
Nina Lykke
Otros títulos publicados en Gatopardo
A Ella y Alba
Tras la ordenada vida cotidiana se esconde un pequeño espíritu maleducado que fingimos no ver, una fuerza que despierta la carne y que a intervalos regulares aplasta toda decencia incluso en las personas más decentes.
Domenico Starnone
Capítulo 1
Nadie conoce las modas populares mejor que un médico de familia. He visto de todo: productos sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, todas las recetas de los periódicos y de internet que convencen a personas sanas de que si dejan de comer pan o queso todo irá como es debido. Los pacientes de mediana edad no comprenden por qué están siempre tan cansados. Porque te haces mayor, les digo, pero ellos creen que esto de la edad no les concierne, igual que piensan que todo ese asunto de la muerte no va con ellos. Que la muerte hará una excepción en su caso. Dan por hecho que el cuerpo ha de funcionar sin crujidos y se sorprenden el día que deja de hacerlo. El día que las heces no salen, el sueño no llega y los músculos no colaboran. Con cuarenta y siete años no se es viejo, dice el paciente de cuarenta y siete años. Sí, le respondo. Con cuarenta y siete años se es lo bastante viejo como para que las cosas ya no funcionen como antes. Pero no están dispuestos a aceptarlo. Quieren seguir igual que hasta entonces y por eso se compran un determinado tipo de zumo o unos polvos verdes en internet, o se hacen pruebas de alergias e intolerancias alimentarias para poder seguir como antes si se toman el zumo o los polvos o dejan de consumir algún producto indispensable o no se acercan a animales peludos.
No quieren saber nada de lo que les digo, que es que tienen que relajarse, estar satisfechos con lo que tienen, comer de todo y moverse un poco, por ese orden. Estoy harta de decírselo y ellos están hartos de escucharlo, pero esa es la verdad y la verdad es aburrida.
Es viernes por la mañana, son las ocho menos cinco. En cinco minutos se desatará el caos. «Que pase el enemigo», como suele decir una de mis compañeras. E incluso ahora, después de todos estos años, puedo estar aquí sentada frente al escritorio del centro de salud, en el segundo piso de un viejo edificio de Solli plass, y no caer enseguida en por qué hay gente fuera esperando a pasar consulta. Han pedido permiso en el trabajo para venir aquí, pero ¿por qué? En mi cabeza solo hay vacío y silencio. Sobre el escritorio tengo unos cuantos papeles, una pantalla de ordenador, junto a ella, un estetoscopio, un poco más allá una especie de máquina grande con ruedas, pero qué es todo eso, qué son todas esas cosas y qué va a pasar aquí dentro, qué se puede esperar. Por qué estoy aquí. A la izquierda, la ventana; detrás, una estantería con libros y revistas; láminas con ilustraciones del cuerpo humano en medio de la pared de enfrente. Parece la consulta de un médico, pero dónde está el médico, si aquí solo estoy yo. Dónde están los adultos, cómo he acabado yo aquí. Tiene que ser un malentendido. Tal vez pueda marcharme sin más. Hacer como que voy al baño, escabullirme entre aquellas personas que esperan afuera y desaparecer.
Pero entonces el mundo vuelve a enfocarse y me acerco a la puerta y la abro e invito a pasar al primer paciente del día, claro que sí, vuelvo a entrar en la rueda y ahí estoy, con las manos enfundadas en un par de guantes de látex y los dedos untados con lubricante frente a un hombre que está tumbado de lado en la camilla, con los pantalones bajados y el trasero blanco al aire, y en cuanto le separo las nalgas veo y huelo que no se ha limpiado bien, que no se ha limpiado en absoluto tras su última visita al baño aunque supiera que iba a ir al médico, porque sufre de hemorroides y de prurito anal, y no tengo ningún problema en ser profesional e inspeccionarle las hemorroides y después meterle un dedo con cuidado para explorarle el recto y la próstata, ya que estoy, y más tarde sacar el dedo, tirar los guantes y lavarme las manos a fondo con un cuidado casi quirúrgico y pulsar tres veces el dispensador de gel hidroalcohólico.
—Espero que no te importe que abra la ventana —le digo—. Tengo que ventilar un poco.
Mientras tanto, él se ha puesto la ropa. Ahora está sentado y parece un ciudadano cualquiera y los bultitos morados que le rodean el ano sucio vuelven a estar ocultos bajo un pantalón negro con raya.
—Lo siento. No me atrevo a limpiarme bien últimamente. Tengo miedo de hacerme sangre.
—No pasa nada.
Sí, sí que pasa, dice Tore.
Tore es el esqueleto a tamaño natural que está en la esquina, entre el lavabo y la puerta. Está hecho de plástico y es mi único testigo de lo que ocurre aquí dentro. Cuando lo compré, le puse un sombrero negro de hombre en la cabeza porque me hacía gracia. En esa época me preocupaban esas cosas, el papel que desempeña el humor en la relación médico-paciente, la importancia de la risa para la recuperación. Entonces estábamos convencidos de que cambiaríamos el mundo y el sistema sanitario noruego, y veíamos a los pacientes como un todo y bla, bla, bla. También creíamos que éramos una excepción, que éramos especiales y que este centro de salud sería algo único, y tal vez sea eso lo que al final nos anima a levantarnos por la mañana, esa firme creencia de que somos especiales, de que somos una excepción.
Sí que pasa algo. Vaya que si pasa, prosigue Tore. Podía haber humedecido el papel y haberse limpiado con cuidado. Hay muchas opciones. Podría haber comprado toallitas en el 7-Eleven y haberse limpiado con ellas antes de venir. Pero no hizo ninguna de esas dos cosas. Y si está dispuesto a ponerle el culo lleno de excrementos frescos en la cara a una persona que no conoce, ¿qué no estará dispuesto a hacer? ¿Qué más esconde, qué más oculta este hombre?
Mientras me oigo hablarle de ejercicio físico, hidratación y fibra, intento abstraerme, de la voz agitada de Tore y del fuerte olor que hace tan solo unos minutos inundaba la estancia y que aún persiste en el aire.
Cuando estudiaba, hacía horas extra en una residencia de ancianos. Allí aprendí a abstraerme, y, después de tan solo una semana, podía pasar de limpiar excrementos de cuerpos y paredes y sillas de ruedas a comerme una hamburguesa en la cafetería. Construí una mampara hermética que separaba un lugar de otro, el antes del después, y sobre todo a mí de los pacientes.
Ahora ya no aguanto nada. Además de todo lo que se ha gastado y debilitado con los años, la capacidad de separar unas cosas de otras también ha empezado a deteriorarse y ahora tengo que hacer un esfuerzo consciente para aquello que hace años no me costaba nada.
Hablo mientras una serie de imágenes con vida propia me pasa por las retinas. Hablo de pomadas y supositorios, escribo una receta en el ordenador, pero las imágenes siguen pasando y cada vez son peores, se vuelven indescriptibles, son mis propios dientes afilados que muerden las hemorroides hasta que el techo se llena de heces y de sangre. ¿De dónde viene todo esto? Antes yo no era así. He pasado cosas mucho peores. He limpiado abscesos que han salpicado no solo a quienes estábamos cerca sino, en varias ocasiones, también el techo y las paredes. He curado heridas. He visto todo tipo de fluidos corporales y olido todos los olores que puede producir una persona. No puedo derrumbarme por unas simples heces. Pero las mamparas ya no son herméticas y todo espera su momento para salir y desparramarse por completo. Si no me contengo, sería un escándalo y perdería el derecho de estar aquí, y entonces qué pasaría conmigo ahora que esta consulta y este uniforme son lo único que me queda.
Puedes tomártelo con calma, señala Tore. Además, el escándalo ya se ha producido.
Pero no aquí, le respondo. Aquí aún no ha pasado nada.
El Hombre de las Hemorroides se va. Actualizo la agenda, abro la puerta y digo el nombre del siguiente paciente, pero el único que espera ahí fuera es un hombre con gafas y coleta que niega con la cabeza. Miro a un lado y al otro del pasillo, me acerco a la sala de espera y vuelvo a decir el nombre, pero nadie levanta la vista del móvil.
Cuando me dispongo a entrar en la consulta, el Hombre de la Coleta me mira desafiante. Su mirada dice lo siguiente: Ya que el paciente anterior no ha venido, ¿puedo pasar? No, no puedes, responde en silencio mi postura. Ahora me voy a tomar un descanso, que me lo he ganado.
En otros tiempos le habría hecho pasar. Para adelantar trabajo, mantener el control y la perspectiva e irlos despachando. Sin embargo, ya hace tiempo que me he dado cuenta de que no importa lo rápido que trabaje ni a cuántos pacientes reciba. Siempre surgen más, como de un grifo abierto. Siempre hay más. No tiene fin.
Me siento frente al escritorio y miro al infinito. «No pasa nada —alcanzo a pensar—, hay que tomarse con calma estos momentos libres a lo largo del día, es importante…», pero entonces vibra el teléfono y ahora recuerdo que también vibró cuando yo tenía el dedo metido dentro del Hombre de las Hemorroides.
En la pantalla hay un montón de mensajes no leídos. Varios de ellos son de Bjørn.
¿Qué tal estás? ¿Por qué no contestas?
Ese también lo dejo sin respuesta, como he hecho con los que me envió ayer. O anoche, al parecer, porque, ahora que miro las aplicaciones, veo que me ha mandado mensajes a varios sitios, a media noche y a las tres y a las cuatro de la madrugada.
Esta es mi nueva táctica: no contestar, no coger el teléfono. Eso llevo haciendo desde ayer por la tarde, cuando ya estaba con los pulgares en la pantalla, como de costumbre. Pero no me salieron las palabras. Qué iba a escribir, quién estaba al otro lado, esperando una respuesta, y qué sentido tenía todo eso.
Deja que esperen, pensé, y apoyé el teléfono en la estantería. Lo harán de todas formas.
Cada hora que pasaba sin contestar, me sentía más tranquila, y ahora me irrita que haya tenido que vivir en este mundo durante más de medio siglo antes de darme cuenta de que lo mejor y lo más efectivo de todo es dejar de decir o de hacer lo que sea.
Pero no puedes desaparecer sin más, dice Tore, que quiere que siga en la lucha, tanto con Aksel, que está en casa, en Grenda, como con Bjørn, que ha vuelto a su vida matrimonial en Fredrikstad, como con Gro, que ha hablado varias veces con Aksel, como me ha dicho alguna vez en los mensajes que me ha enviado y a los que he dejado de responder.
Creo que no está bien, me escribió Gro ayer, y así es como solía hablar de su exmarido. Y después: De verdad necesita a alguien con quien hablar. Esa excusa femenina que tiene millones de años y que se utiliza para cubrir lo siguiente: Me necesita a mí.
Me imagino a mi antigua vecina y compañera de copas, sola en su enorme chalé, y a Aksel, solo en el adosado, y ahora me acuerdo de cómo se enderezaba en el asiento cada vez que Aksel entraba en la cocina, donde estábamos nosotras. No creo que fuera consciente porque, de haberlo sido, lo habría disimulado mejor.
Qué tienes pensado hacer con eso, me pregunta Tore.
¿Con qué?
Con que posiblemente Gro esté ahora mismo tumbada junto a Aksel en la cama que has pagado a medias con él y que tú también has cargado hasta allí.
No lo sé. No soy una persona competitiva. Si me encontrara en una situación en la que mi supervivencia dependiera de ello, sería una de las primeras en estirar la pata.
Tienes que hacer algo antes de que sea tarde.
¿Qué puedo hacer? Todo tiene que seguir su curso. Hacer algo solo empeoraría las cosas. Solo generaría una fricción que acabaría de encender la chispa que ya existe entre ellos.
No tienes más que esperar. Ahora están ahí sentados, cada uno en su casa, cada uno de ellos abandonado por su pareja. No podía ser más oportuno. La mesa está puesta. El mundo aplaudirá lo que se traen entre manos con la misma pasión con la que condena los asuntos turbios que se sellan con papeles y contratos y bienes inmuebles.
Y entonces qué.
Pero Bjørn, insiste Tore, insatisfecho por mi falta de reacción. Qué pasa con Bjørn.
Bjørn está en Fredrikstad, ha vuelto con Linda, su dueña y señora. Lo que demuestra que más que nada es adicción. Más que nada es necesidad de sumisión, necesidad de estar esposado. Después de la Guerra de Secesión, muchos esclavos eran reacios a abandonar las plantaciones, y no es tan raro. Lo raro es que muchos se fueran hacia lo nuevo y lo desconocido, que, por lo poco que sabían, tal vez fuera peor.
Varios de los mensajes son de Aksel. No soporto ver tu ropa colgada en el armario, me escribe. Aksel también ha madrugado y me relaja ver cómo se crispa con cada nuevo mensaje. No soporto tenerla aquí, la he metido en bolsas de basura y las he llevado al garaje. Puedes venir a buscarlas cuando quieras, pero no entres en casa.
Me doy cuenta de que la casa ahora es suya, y pensarlo no me acelera el pulso. Con la de años que le he dedicado a esa casa de Grenda, a limpiarla y restaurarla y a construir el desván y el sótano y ahora la he regalado y estoy aquí tan tranquila. Es cierto que la he regalado con la condición de que la hereden las niñas y que Aksel no pueda ganar ni una corona con el alquiler sin consultárselo a ellas, pero aun así.
Si una está callada y pasiva el tiempo suficiente, empiezan a suceder cosas por sí solas y enseguida recibo otro mensaje de Aksel, a pesar de que lo más probable es que él también esté trabajando, y ahí llega la amenaza, como un gusano que se asoma por su agujero y vuelve la cabeza hacia la luz: Ida me llamó ayer y me preguntó cuándo iríamos a Hvaler este verano.
Traducido significa lo siguiente: tenemos que hablar con las niñas pronto, contarles lo que ha pasado. Si no tomas la iniciativa, lo haré yo. Y entonces yo seré el primero que les cuente mi versión de los hechos.
Sigo sin contestar. Cuéntales tu versión antes, Aksel. De todas formas, yo soy la mala de la película.
Tore: Pero antes o después tendrás que contestar, hablar, hacerte cargo. Y cuando llegue tu turno de contar lo ocurrido, ¿cuál será tu versión? ¿Cuál es tu versión definitiva?
Tore suelta una de sus peculiares carcajadas y prosigue, diligente: ¿Que tuviste un amante porque Aksel no te prestaba atención? Que fuiste infiel porque Aksel estaba demasiado ocupado con el esquí de fondo, ¿o no fue así? ¿Que comenzaste una relación con Bjørn porque en su mirada te reconocías a ti misma a los veintidós años? Porque tienes miedo a la muerte, porque solo tenemos una vida y no tiene sentido que…
Chis.
O sencillamente porque estabas harta. Estar hasta las narices es un mal común, pero le ponemos nombres más complejos para poder vivir con ello. ¿Me dejo algo?
No respondo y Tore prosigue. A ti y a Aksel os iba bien, ¿verdad? ¿Qué fue de esa tarde de verano cuando las niñas jugaban en el jardín o correteaban por Grenda y vosotros estabais en la cocina, quitando la mesa, hacía calor, tú no llevabas más que un vestido corto y te quitaste las bragas y te sentaste en la encimera de la cocina? Esa vez, a Aksel le bastó con ver tus muslos morenos. Enseguida lo tuviste dentro. Estabais ahí en la cocina, con los vecinos y las niñas ahí afuera, cualquiera podría haber aparecido y lo sabíais, y si alguien os hubiera pillado con las manos en la masa solo os habría vuelto más atractivos de lo que ya erais, un matrimonio atractivo que tiene relaciones de pie en la cocina mientras sus hijas juegan en el jardín. Dejasteis los cacharros sucios y subisteis al dormitorio y lo hicisteis otra vez. Mira lo que hacías antes con tu vida y cómo lo dabas todo por hecho. ¿No estabas satisfecha?
Sí, lo estaba. Y no lo daba todo por hecho, al contrario. Y de todas formas he pasado de no entender cómo he podido acabar aquí a no entender cómo pude aguantar tanto tiempo en Grenda. Todo aquello que alguna vez temí que pudiera suceder ha sucedido y aun así me parece mejor y más correcto vivir aquí y desplegar la butaca de Ikea por las noches para montar la cama que cualquier otra cosa que haya hecho nunca. Como si todo este tiempo me hubiera dirigido hacia donde me encuentro ahora mismo.
Capítulo 2
La primera noche de esta nueva era la pasé tumbada y despierta en la camilla, oyendo los tranvías que iban y venían a Solli plass. El último pasó con su traqueteo a eso de la una y media de la madrugada.
Al día siguiente, al terminar la jornada laboral, cogí el autobús que va a Ikea y compré una butaca que se convierte en cama. En Ikea también compré un cubo de basura grande en el que guardo la sábana, el edredón y la almohada.
La tercera noche estaba desesperada por hablar con alguien, quien fuera, sobre cualquier cosa. Intenté entablar conversación con la mujer de la limpieza cuando la vi aparecer. Le pregunté por su vida. ¿Tenía hijos? Me quedé de pie mirándola y tomando un café mientras ella trabajaba y respondía a mis preguntas. Yes. Her name is Maria. She is five years old. She is living with her grandparents in Poland. Of course I miss her.
No la molestes, dijo Tore. Esa fue la primera vez que lo oí hablar. En ese momento no reaccioné, habían pasado muchas otras cosas. Hablar con el viejo esqueleto de plástico que estaba en un rincón me pareció de lo más natural y le respondí, en silencio, claro, para mis adentros, pero como si se tratara de una persona de verdad: siento curiosidad por la vida de estos polacos. A menudo son gente con estudios superiores y quiero saber cómo se sienten al encontrarse en Noruega en el nivel más bajo, como personal de limpieza y de mudanzas, pintores y lijadores de suelos.
No te basta con que te limpie la consulta, también le tienes que sonsacar información.
Pero si me contesta.
No se atreve a hacer otra cosa. Es una señora de la limpieza.
Pero no lo hago con mala intención, solo quiero hablar con ella y estoy harta de analizarme. Si se hace durante mucho tiempo, al final ya no queda nada. Y detrás de todo hay otra cosa y detrás de ella otra más. No se acaba nunca.
Pronto llevaré viviendo aquí tres semanas. La butaca que se convierte en cama es dura e incómoda, y por las noches me despierto casi cada hora, pero no me doy permiso para levantarme hasta que no son casi las cinco, porque a las cuatro aún es de noche, a las cinco ya puede empezar el día y si el reloj marca las cuatro y cuarto, he de esperar hasta y veinte. Solo entonces puedo ponerme el uniforme y colarme en el baño del pasillo. Alguna vez, a esa hora, me he encontrado con compañeros y he hecho como si hubiera llegado temprano al trabajo, aún más temprano que ellos. Cero explicaciones, cero disculpas. Never complain, never explain. Nos miramos con resignación: así son las cosas. Los médicos de cabecera tenemos que trabajar día y noche.
—Lo que haces va en contra del convenio —me dijo alguien un día—. Te pasas la vida aquí. ¿Te has mudado a la consulta?
—Sí —le respondí—. Pensé que estaría bien. Tendríamos que resignarnos todos y mudarnos aquí todos juntos, y por qué no hacerlo cuanto antes.
Sonreímos. Je, je.
Cuando se tiene algo que esconder, merece la pena ceñirse lo más posible a la verdad. Decir la verdad y ver qué pasa. Pero no pasó nada. Mi colega asintió con la cabeza y siguió su camino.
A veces prefiero hacer pis en el lavabo de la consulta. Después guardo el edredón, la sábana y la almohada y pliego la cama para volver a convertirla en esa butaca normal y corriente que está en un rincón de la consulta. Bebo agua, me lavo los dientes, abro la ventana para que se vaya el olor que delataría que ahí ha dormido una persona, y me voy a la cafetería a buscar un café. No enciendo la cafetera, al menos no todos los días. En lugar de eso uso el hervidor de agua para hacerme un café soluble, solo. Antes le echaba leche al café, pero he decidido que la leche, al igual que una cama mullida, es un lujo que ya no me merezco. Además, así tengo una cosa menos que recordar.
En la cafetería aumenta el riesgo de que me encuentre con alguien, ya que la compartimos con el centro de salud del piso de abajo. Una mañana había una psiquiatra, especialista en trastornos alimentarios, junto a la encimera de la cocina.
—Qué buen aspecto tienes —me dijo—. ¿Has adelgazado?
—Puede.
—¿Cuál es tu secreto?
—Meterme los dedos después de cada comida —le respondí, y nos reímos.
El humor es importante, pensé en el camino de vuelta a la consulta. Es importante reírse. Cada vez que nos reímos se segregan unas sustancias que… Ay, cállate, dijo Tore cuando entré. Cállate.
Por las mañanas, entre las cinco y las ocho, escucho la radio, bebo café y hago el papeleo. Miro los resultados de los análisis de sangre y reviso las epicrisis y las notas del hospital. Tengo tanto sueño que se me cae la cabeza sobre el teclado y aun así este es el mejor momento del día. Por la ventana oigo el primer tranvía que llega a Solli plass y después se va, y mientras redacto informes médicos para la oficina de empleo y las aseguradoras y relleno formularios que son más detallados y minuciosos cada semana que pasa, escucho la emisora NRK P1 muy bajito. El sistema nervioso no tolera las emociones a esas horas de la mañana, y tampoco el resto del día, por su propio bien; ni sobresaltos, ni anuncios estúpidos ni música demasiado antigua o demasiado moderna. Solo un sonido autorizado, editado y financiado por el Estado.
No pasa nada es el mensaje del murmullo radiofónico. No pasa nada.
Antes se lo preguntaba a Aksel, ya fuera en casa o mediante un mensaje de texto, por ejemplo, después de una consulta difícil. No pasa nada, ¿verdad? Y a menos que estuviera en medio de una operación, siempre me respondía: No, no pasa nada. Claro que no.
Ahora ya no se lo puedo preguntar a él. Si se me ocurriera mandarle un mensaje así a Aksel, tal y como están las cosas, lo interpretaría como una declaración de guerra. Como si yo hubiera renunciado para siempre a mi derecho de que me asegurase que no pasa nada.
Alguna que otra vez he estado a punto de escribir a Aksel para contarle algo, cualquier cosa, tal vez alguna novedad sobre un paciente del que le haya hablado antes y que sé que podría interesarle, y he llegado incluso a coger el teléfono antes de recordar que ya no era posible y entonces me viene a la mente un «pero qué has hecho, qué has hecho». Miro a mi alrededor, busco ayuda, trato de recopilar recuerdos, réplicas y sucesos que me ayuden a concluir que «habría ocurrido de todas formas». Como unos pacientes míos, un matrimonio cuyo hijo falleció a causa de un fallo cardiaco congénito, pero no diagnosticado: «habría ocurrido de todas formas». En su caso era cierto, en el mío no.
Las primeras mañanas me despertaba con un grito ahogado y tenía que quedarme un rato en posición fetal para recobrar el aliento. Cada vez que me sucedía eso pensaba que había llegado mi hora, que me iba a morir, y el tercer o el cuarto día llamé a Aksel y le dije que podía quedarse con mi parte de la casa. En realidad, le mandé un mensaje, para no poder echarme atrás. Cuando volviera a despertarme sin aliento a la mañana siguiente, podría decirme a mí misma lo siguiente: pero le he dado mi parte de la casa.
Desde que me mudé a la consulta, Aksel no me había llamado ni cogido el teléfono. Ahora se han vuelto las tornas, pero por entonces era él quien se negaba a responder. Sin embargo, en ese momento me llamó de inmediato. Más tarde ese mismo día, sentados a la mesa del comedor en Grenda, su expresión cuando comprendió que iba a convertirse en el único propietario de la casa casi hace que todo hubiera merecido la pena.
El abogado nos envió un nuevo contrato, lo firmamos y todo siguió igual. Y por qué iba a ser de otra manera. Pero así, por lo menos, las niñas podrían conservar la casa en la que se criaron. Uno de los argumentos de Aksel era que no podía comprar mi parte. Fue una de las primeras cosas que dijo cuando todo saltó por los aires. Y ahí estaba de nuevo esa fijación por el dinero y los bienes inmuebles, y cada vez que me acordaba de ese aspecto de él se me relajaban los músculos del cuello durante un buen rato.
Se me pasaron los ataques de ansiedad, pero volvieron en cuanto acabaron los asuntos prácticos del contrato y el abogado y el catastro.
Lo que quiere decir que pagaste más o menos medio millón de coronas por cada mañana sin ansiedad, dice Tore. O doscientas mil por cada vez que te acostaste con Bjørn, que también puede verse así.
No respondo, y Tore prosigue: Es como un pozo sin fondo, que nunca se llena por mucho que hagas o que des de ti. ¿Cuándo vas a darte cuenta? Has nacido con la sensación de arrastrar una deuda y esa sensación te seguirá hasta la tumba. Tienes que aprender a vivir con ella y dejar de hacer cosas raras. Tienes que aprender a vivir con ella como la gente vive con el duelo. Paso a paso, poco a poco.
Sigo sin responder y Tore intenta atacar desde otro ángulo: No me puedo creer que te deshicieras de la casa. Hay que ser boba. Has perdido el poco espacio de negociación que tenías.
No quiero tener espacio de negociación. Quiero huir de los lugares en los que se dice «espacio de negociación». O de aquellos en los que la gente utiliza la expresión «arreglar el matrimonio».
Últimamente, me dan ataques de ansiedad en pleno día y me tengo que inclinar hacia delante y llevarme las manos a las rodillas y concentrarme para que el aire me llegue a los pulmones. Los ataques de este tipo que puede soportar el cuerpo tienen un límite y es un alivio que lo tengan, porque después de un rato el cuerpo se da por vencido por esa vez.
La cosa consiste en reunir todas las fuerzas para mantener el ánimo, me digo a mí misma frente al espejo, porque se puede programar el cerebro. Los pensamientos, los sentimientos y toda la actividad cerebral pueden crear y seguir nuevos patrones con el tiempo. Y eso puede ser un arma de doble filo. La depresión puede colarse en cualquier momento. Al principio puede resultar tentador rendirse a ella, pero una vez instalada, librarse de ella puede ser más difícil de lo que hubiera sido enfrentarse a ella en un primer momento. Eso les digo a los pacientes.
Relájate, estate satisfecha con lo que tienes, come de todo y muévete un poco.
Sonrío con tantas ganas que se me ven las encías.
No pasa nada, ¿verdad?, le pregunto a Tore, pero no me contesta. Se queda ahí parado, con su arrogante sonrisa de esqueleto que le llega hasta las orejas y pienso en algo que decía uno de mis profesores de la carrera: «Por dentro siempre estamos sonriendo».
Aksel iba demasiado a esquiar, podría haber dicho con cierto derecho. Pero ¿y si existiera una explicación? ¿Y si hubiera otras versiones, sin héroes y sin villanos?
Os iba bastante bien, ¿no te parece?, dice Tore entre dientes.
Aksel lo superará, lo superaremos los dos. No es la primera vez que una pareja supera una infidelidad. Y que, incluso, les va mejor que antes.
No te olvides de la entrevista que leíste el otro día en la que le preguntaban a una terapeuta matrimonial si recomendaría la infidelidad como remedio para una pareja en crisis y ella respondió lo siguiente: «En la misma medida en la que recomendaría un cáncer». Y aquí estás tú, con una metástasis, esperando que funcione la quimioterapia.
Aksel no sabe que vivo aquí. No le he mentido, solo le he ocultado información, como hice durante todo el año pasado, y por tanto cree que vivo en mi casa de la infancia en Oscars gate. Habría sido lo normal ahora que mi madre vive en una residencia y el apartamento de Oscars gate está vacío.
Cada noche pienso en irme allí. Al contrario que aquí, en Oscars gate me está permitido vivir y, además, hay dos camas en condiciones, cada una en un dormitorio. Pero todas las noche me acabo quedando aquí. Hay algo atractivo en esta situación temporal que además está prohibida. Sí, tal vez sea por lo prohibido. El placer infantil de que no me pillen, todos los trucos a los que tengo que recurrir para pasar inadvertida.
Como ya he dicho, no duermo mucho por la noche, pero si tengo unos minutos libres a lo largo del día, me tumbo en la camilla. Subo las piernas a los estribos que se utilizan para las revisiones ginecológicas y allí, en medio del barullo cotidiano, con la mandíbula desencajada, duermo más profundamente que en cualquier otro momento del día o de la noche en cualquier otro lugar.
Entonces, ¿por qué no me tumbo en la camilla también por la noche? No serviría de nada. Si dormir en la camilla con las piernas en los estribos se convirtiera en una nueva rutina, en una nueva receta, algo que debería hacer, tampoco podría dormir allí. No sé por qué, pero lo que sí sé es que para poder dormir en la camilla es necesario que lo vea como algo malo, algo que no debería hacer. Oh, no, pienso, no me puedo tumbar aquí, porque afuera hay pacientes que esperan que se abra la puerta, tengo que actualizar los historiales, tengo que…, y entonces me quedo dormida.
Ya he pasado los cincuenta y, aun así, he vuelto a esta vieja rebeldía infantil, como si una parte adolescente de mí hubiera estado durmiendo en alguna parte y ahora se hubiera despertado y hubiera devorado a la parte adulta de un solo bocado.
Capítulo 3
Debo de haberme quedado traspuesta en la camilla, aunque no recuerdo haberme tumbado, porque me despierto cuando llaman a la puerta.
Dos segundos, exclamo, y me voy muy deprisa al lavabo y me salpico la cara con agua fría y compruebo en el reloj de la pared que solo han pasado diez minutos, así que sigo por el buen camino y enseguida tengo al hombre de la coleta sentado frente a mí.
—¿En qué puedo ayudarte hoy? —le pregunto con una sonrisa.
En algún sitio he leído que si un hombre y una mujer se comportan de la misma manera, la mujer parecerá más enfadada, por lo que, para compensar, las mujeres tenemos que sonreír y asentir con la cabeza más que los hombres. Por otro lado, vivimos más años. Y no se nos cae el pelo. Si a las mujeres se nos cayera el pelo a los treinta —como le está pasando al hombre que tengo delante, y se podría pensar que por eso lleva una coleta—, verías tú qué cachondeo.
El hombre de la coleta no me devuelve la sonrisa.
—Quiero que me deriven al psicólogo —dice, y me mira fijamente con los ojos redondos a través de las gafas.
—Muy bien. Pero antes de que pueda derivarte, me tienes que contar por qué crees que necesitas la ayuda de un psicólogo.
«Míralos, escúchalos.» Me llevó muchos años aprenderlo. Un día, hace muchos años, cuando hice un resumen de la consulta en la grabadora como de costumbre, como hacíamos en aquellos tiempos, se me olvidó apagarla, por lo que grabó también la consulta siguiente. Cuando me dispuse a escuchar la grabación, al principio no entendía de dónde salía esa voz chillona ni de quién era. Hasta ese día, de alguna manera me había convencido a mí misma de que se me daba bien escuchar, de que era una doctora prudente y segura. Mi ideal era ser como los revisores del tren, diligente, pero no demasiado cercana. Cuando me oí a mí misma, me di cuenta de que sonaba como un cuervo demente, chillón y engreído. Mi voz retumbaba en la sala, me reía de mis propias ocurrencias y no le daba la palabra al paciente, sino que lo interrumpía y le sacaba las frases de la boca y al final pude oír cómo se daba por vencido.
Fue como recibir un mazazo en la nuca. ¿De dónde salía esa brecha entre cómo me veía a mí misma y cómo me veían los demás?
Desde ese día, trato de escuchar lo que dicen los pacientes y me he dado cuenta de lo nuevo e insólito que resulta esperar a que terminen de hablar antes de decir algo. No interrumpirles, no acabarles las frases, dejarles hablar hasta que ya no tengan nada más que decir. Al principio me picaba todo el cuerpo. Quedarme en silencio requería fuerzas y paciencia, pero al final era como salir de una bruma.
Pero el Hombre de la Coleta no quiere hablar.
—Porque estoy deprimido.
Ahora que me acuerdo, en un principio había intentado tratar este asunto por correo electrónico porque, al igual que otra mucha gente, se piensa que no soy más que una especie de portera de los médicos de verdad, es decir, los especialistas, y que yo, la médica de familia, la portera, la secretaria, lo derive no es más que una formalidad que también puede hacerse por correo electrónico o por SMS. Pero no es así, y por eso le respondí que pidiera una cita.
—¿Podrías describir cómo se manifiesta la depresión, de dónde crees que viene, esas cosas?
Tiene las muñecas blancas y estrechas, cubiertas de vello negro. Está delgado, lleva ropa gastada y emana un olor grasiento a algo, tal vez sea que tiene sucio el cuero cabelludo. Es un olor fuerte, como a pescado. ¿Sardinas? Con los años se me ha agudizado el sentido del olfato, pero ¿de qué me sirve? Este cuerpo, esta cáscara indefensa que nos rodea y desde la que vemos el mundo. El cuerpo es la jaula en la que vivimos y, de vez en cuando, sin que sepamos por qué, sacudimos los barrotes y la jaula se tambalea. Y ahora quiere ir al psicólogo. El mantra de nuestro tiempo: ve a terapia, vete al psicólogo. ¿Por qué no «lávate el pelo un poco más a menudo»? ¿Y por qué no «lávate los dientes después de comer sardinas»? Ahora percibo otro olor más, qué pasa con esta peste, ¿acaso la gente ya no se lava?, el olor me recuerda a algo y de repente me queda claro: es el olor que aparece cuando a Aksel se le olvida sacar la ropa de deporte de la lavadora. Eso es: una mezcla de humedad y podredumbre.
Era el olor que aparecía cuando a Aksel se le olvidaba…, señala Tore, porque ya no vives con Aksel en Grenda, ahora vives aquí.
Pero seguimos casados. Ni siquiera nos hemos separado. No hemos firmado ningún papel.
No, bueno, solo el contrato de la casa.
El Hombre de la Coleta me mira.
—¿Por qué? ¿No me puedes derivar sin más?
El Hombre de la Coleta es profesor, y los profesores, junto con los abogados y otros médicos, son los pacientes más difíciles. Los profesores lo son porque tratan de llevar la voz cantante, de manera que resulta difícil manejarlos. Además, son descarados. «Si se me permite hablar», dicen. «Mírame cuando te hablo.» Eso me dijo un profesor la semana pasada. Tenía la edad de mis hijas. Los abogados son difíciles porque conocen al dedillo las leyes y los reglamentos, y los médicos porque saben lo poco que podemos hacer los médicos y lo poco que sabemos. Por suerte, los médicos nunca van al médico. Yo incluida.
—No, no puedo. Tengo que evaluarte antes de poder derivarte a otro profesional. Empecemos por lo más básico: ¿duermes bien por la noche? ¿Comes bien? ¿Te aseas?
El Hombre de la Coleta pone los ojos en blanco.
¿Qué ha sido del respeto que la gente les tenía a los médicos? Ay, cómo lo echo de menos. Ay, cómo odio estos nuevos tiempos en los que el individuo está en el centro y el cliente está en el centro y el servicio y la calidad en todas partes. Ay, cómo odio a los pequeños consumidores mimados y con el estómago lleno que alargan sus rechonchas manos para obtener más beneficios del estado del bienestar. Ay, cómo odio que puedan elegir su propio médico, su propio hospital y su propio tratamiento, porque así son ahora las cosas, sí, así son, pero el cerebro no está programado para tomar tantas decisiones. Y también odio internet y los sms y los correos electrónicos y todos esos inventos del demonio. Y, ay, cómo odio todo aquello que la gente cree que sabe, toda esa autoestima exagerada. Mucho se habla de la ley de Jante,1 pero el caso es que está muy poco presente, y ese es el problema.
—Si te derivo al psicólogo, tengo que saber el motivo por el que necesitas ayuda psicológica. Tengo que apuntarlo en tu historial y también en el informe que le envíe al psicólogo. Por eso me gustaría que me hablaras un poco de tu vida y de por qué necesitas ayuda.
El Hombre de la Coleta suspira, se estira en su asiento y empieza a contar con los dedos.
—Duermo mal, no me gusta mi trabajo, me siento solo, no tengo amigos, en cualquier caso ninguno que me caiga bien, no soporto hacer ejercicio, es superior a mis fuerzas eso de correr por ahí como un idiota, no tengo éxito con las mujeres, al menos no con las que me interesan. Odio a mis alumnos y a todos los vecinos del edificio en el que vivo. A los perros que cagan en la acera. A la gente que no lleva a sus chuchos con una correa.
—Ya veo. ¿Estás soltero?
—Sí. Hoy en día, las mujeres son muy quisquillosas. Tienen una lista de requisitos, y si no encajas en uno de ellos, chao.
Me mira fijamente mientras habla. Los ojos, como platos, suben y bajan detrás de los cristales de las gafas y no tardan en posarse en mi pecho. Hay algo en su forma de mirar, sin pestañear, que parece indicarme que es mi culpa que tenga que mirarme de esa manera. Como si eso, como todo lo demás, escapara a su control. Es algo que el mundo le debe y no se lo ofrece. He aquí el espíritu de los tiempos: todos tenemos una deuda que cobrar. Es una lástima para todos.
El Hombre de la Coleta les cuenta a mis tetas que ha conocido a unas cuantas chicas en Tinder, pero que nunca ha llegado a nada.
—A qué crees que se debe —le pregunto, y tengo que reprimir el impulso de subirme la bata, la camiseta y el sujetador y pellizcarme los pezones mientras me paso la lengua por los labios.
Tore: Hazlo, hazlo.
En lugar de eso, me agarro al escritorio con las dos manos mientras el Hombre de la Coleta me cuenta en detalle lo exigentes que son las mujeres de hoy en día, que deberían aprovechar la oportunidad. Bueno, menos las viejas, las feas o las que tienen sobrepeso. Porque, al parecer, muchas mujeres quieren estar con él, entre ellas una compañera de trabajo, pero el problema es que él no quiere estar con ella, porque el Hombre de la Coleta tiene sus preferencias, y mientras dice que las mujeres jóvenes, delgadas y guapas de hoy en día deberían darle más importancia a los genes y a la inteligencia a la hora de elegir a los hombres, en lugar de centrarse en cualidades superficiales como el aspecto físico, el encanto y la profesión, escucho su voz arrastrada, nasal y arrogante y me lo imagino en la ciudad sentando cátedra, encantado de haberse conocido, sin gracia, pestilente, y pienso que el encanto, el atractivo, la suerte, la mala suerte y el sufrimiento no están repartidos de forma equilibrada entre la población. Hay familias que vienen aquí hasta arriba de cáncer, soledad, problemas psiquiátricos, accidentes de coche, abuso de sustancias, suicidios y anomalías cromosómicas y también hay familias cuyas únicas dolencias son un brazo roto o una migraña leve. Tengo a familias enteras que me caen bien enseguida y también tengo pacientes como este hombre. Personas que no saben comportarse, que se rebelan contra la existencia.
Tore: No necesita ningún psicólogo. Lo que necesita es un curso básico de conducta civilizada. Y una ducha, ropa limpia e higiene dental. Y córtate esa coleta, por Dios.
Los que más necesitan, a menudo son los que menos reciben, le respondo a Tore. Como en estos momentos tengo que dosificar mis fuerzas y vigilar en qué decido invertir mi energía, me veo obligada a intentar empatizar con este tipo, aunque solo sea por soportar el resto de la consulta y, por eso, intento grabarme esa frase: «Los que más necesitan, a menudo son los que menos reciben». Pero no funciona. Las ganas de levantarme y gritar y volcar el escritorio y echarlo de aquí con un torrente de palabras malsonantes se mantienen con la misma fuerza que antes.
Así que uso otro truco: me imagino que tiene cáncer. Con metástasis en los huesos. ¡Pobre hombre! ¡Con lo joven que es! La idea me la dio una esquela llena de alabanzas, como todas. Entonces no solo me di cuenta de cuántas cualidades maravillosas parece que han tenido los muertos cuando vivían, sino también del alivio que transmiten las esquelas. En algunos de los mensajes de alabanza se encuentran de manera explícita e implícita el alivio que supone que esa persona se haya ido para siempre y ya no vuelva a caminar entre nosotros. La muerte puede ser un baño purificador, las enfermedades terminales nos hacen levantar la vista y mirar mejor las cosas, así que por qué no utilizar este truco cuando la gente está sana, por qué usarlo solo justo antes y después de que alguien muera, por qué no en la vida saludable y cotidiana. Lo sagrado y lo resplandeciente que rodea a la muerte, ataúdes negros, brillantes, forrados de seda; en un entierro, todo está sublimado, en un entierro no hay cabida para asuntos menores como el olor a humedad o unos ojos que miran fijamente.