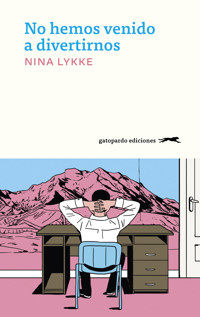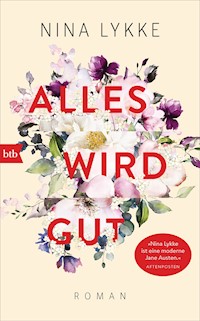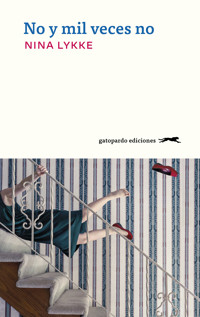
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una sátira mordaz de la generación del baby boom. Ingrid y Jan llevan veinticinco años casados y, sobre el papel, son baby boomers modélicos: empleo estable, hijos sanos, buenas amistades, sexo ocasional pero regular, una casa en un bonito barrio de Oslo. Viven como la sociedad les ha dicho que hay que vivir, cumplen su papel de contribuyentes a un «vago y huidizo producto interior bruto», pero no logran desembarazarse de un sentimiento de inercia y decepción. Sus hijos, que ya tienen edad para ser tratados como adultos, se comportan como huéspedes de hotel. Para Ingrid, tanto la vida doméstica como la profesión docente han perdido el brillo que un día tuvieron. Jan, en cambio, se siente revitalizado por su inesperado ascenso a jefe de departamento en un ministerio del gobierno y por su amorío con Hanne, una compañera de trabajo quince años más joven que ve cómo todos sus amigos empiezan a sentar cabeza mientras ella encadena mudanzas de piso y de pareja. Con esta novela, Nina Lykke se reveló como una de las observadoras más agudas de las pequeñas miserias de la clase media nórdica. No y mil veces no es una tragicomedia despiadada pero bienhumorada sobre la insatisfacción crónica y el ensimismamiento de una sociedad que ensalza la gratificación instantánea y la autorrealización, a menudo a costa de la felicidad propia y ajena. La crítica ha dicho... «Lykke describe de manera implacable las nuevas formas de narcisismo y el postureo que rige nuestras sociedades, ya sea en Facebook o en la vida real.» Aftenposten «Una sátira del arco dramático de las vidas de clase media, una comedia contemporánea sobre una generación que lo tuvo todo, pero no supo apreciar sus propios privilegios.» Sydsvenskan «Una novela espléndida que es también un retrato hiperrealista de una sociedad en la que el ansia individualista de satisfacer el deseo, sea el que sea, relega a daño colateral cualquier otra consideración.» El Diario Vasco
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Portada
No y mil veces no
No y mil veces no
nina lykke
Traducción de Ana Flecha Marco
Título original: Nej nej og atter nej
© Nina Lykke
Publicado por Forlaget Oktober, 2019
Publicado de acuerdo con Oslo Literary Agent Casanovas
& Lynch Agencia Literaria
Esta traducción ha recibido la ayuda de NORLA,
Norwegian Literature Abroad
© de la traducción: Ana Flecha Marco, 2021
© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2021
Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª
08008 Barcelona (España)
Primera edición: enero de 2022
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: © The Staircase, Brooke DiDonato
Imagen de la solapa: © Agnete Brun
eISBN: 978-84-124199-7-9
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
Presentación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Nina Lykke
Otros títulos publicados en Gatopardo
no y mil veces no
Hay una insatisfacción que me gustaría señalar como la insatisfacción de las grandes expectativas. El pleno empleo y la seguridad social y unos estándares que, año tras año, se incrementan rápidamente han infundido en todos una nueva confianza de cara al futuro, pero, al mismo tiempo, han generado también una creciente impaciencia por que todo esto no ocurra más rápido aún.
El primer ministro Tage Erlander durante el debate
de los presupuestos del Estado en el Parlamento de Suecia.
Estocolmo, enero de 1956
Capítulo 1
—¿Qué gracia tiene matarse a estudiar en el cole para acabar teniendo un trabajo y una casa y unos hijos y después seguir matándose hasta que al final te mueres? —preguntó Jonas a los trece años—. ¿Por qué no vivir en una caravana cobrando un subsidio? —prosiguió, e Ingrid no fue capaz de encontrar una respuesta.
Sí, por qué no vivir en una caravana, pensó, por qué no vivir de los subsidios, por qué no tumbarse, por qué no rendirse. Esta era su herencia genética, esta era la enfermedad que llevaba consigo, no era especialmente poderosa y tal vez había conseguido derrotarla y que no le afectara, pero mira, ahora la ha contraído Jonas y pronto la contraerá también Martin y se deprimirán y tendrán sobrepeso y se pasarán día y noche jugando a videojuegos.
Por suerte no hubo más episodios parecidos, pero más o menos un año más tarde los dos hijos dejaron de hablar. De un día para otro pasaron de piar como pajaritos a quedarse mirando, mudos, cada uno su plato, y cuando sus padres intentaban hablar con ellos a la hora de la cena, lo máximo que conseguían era que profiriesen algún que otro gruñido. Mientras tanto, Ingrid y Jan intentaban mantener una conversación, pero les resultaba difícil en presencia de esas caras silenciosas que masticaban, y, además, era como si hubieran perdido la capacidad de hablar el uno con el otro después de tantos años de interrupciones.
De vez en cuando uno de sus dos hijos emitía un ruido, pero nunca era como cuando eran pequeños. Y de haber sido así también habría resultado extraño y anormal, pensó Ingrid. A pesar de todo estaba satisfecha. Podría ser peor. Desde que tenía memoria había fantaseado con catástrofes o, mejor dicho, con cómo evitarlas. Cuando Ingrid tenía tres años, su madre se suicidó. En aquella época, Ingrid ya sabía andar y hablar y fue consciente de ello cuando, cuatro años más tarde, su padre murió de una intoxicación etílica. Cuando murió su madre, Ingrid tenía la altura suficiente para poder abrir la puerta de la calle, aporrear la puerta de los vecinos y pedirles que llamaran a una ambulancia, igual que aquella vez, a los siete años, podría haber cogido el tranvía hasta Frognerparken y haberle dado la vuelta a su padre para sacarle la cabeza del charco en el que se ahogó.
En lugar de eso, se había quedado durmiendo en la cama. Solo a la mañana siguiente, mucho después de que las treinta y pico pastillas para dormir hubieran recorrido el cuerpo de su madre y hubieran destrozado a su paso todos los órganos y cesado todas las funciones vitales, los vecinos oyeron gritar a Ingrid. La llevaron a vivir a casa de sus abuelos, en Hovseter, y de vez en cuando recibía la visita de su padre, que se acostaba en el cuarto de invitados para pasar la borrachera. Allí estaba gritando sobre unos hombrecitos grises que iban a arrastrarlo al infierno y asarlo ensartado en un palo. Después volvía a marcharse. Regresaba, desaparecía de nuevo y una mañana lo encontraron en Frognerparken con la cara en un charco. Los pocos días que siguió vivo antes de morir por neumonitis química tras inhalar agua encharcada, Ingrid y sus abuelos lo visitaron en el hospital. Cuando lo vio allí tumbado, enchufado a cables de diverso grosor, Ingrid se dio cuenta de que podría haberlo salvado. Ese pensamiento peregrino se instaló en su interior en el hospital de Ullevål en otoño de 1972, mientras su cerebro de siete años se encontraba en un estadio del desarrollo en el que debía de estar especialmente preparado para recibir información nueva, porque esa idea creció y se desarrolló. Ingrid se dio cuenta enseguida de que también podía haber salvado a su madre, y a lo largo de los años esa noción se alargó en el tiempo y en el espacio y la hizo sentirse vagamente responsable de algo que había ocurrido en el otro lado del mundo o, ya puestos, de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, es decir, mucho antes de que ella naciera, cuando enviaron a su abuelo materno a Sachsenhausen. Si una conversación tocaba el tema de la Segunda Guerra Mundial o algo que pudiera conducir a que se hablara de la Segunda Guerra Mundial, su abuelo materno se levantaba y se iba. Que el abuelo se levantara y se fuera en mitad de una conversación era algo tan natural para Ingrid como que cuando llueve te mojas. Nadie hacía preguntas acerca de ese comportamiento, pero el resto de la familia creía que había una línea recta entre el silencio del abuelo y el suicidio de la madre. La Segunda Guerra Mundial continuó en el seno de las familias, pasó de una generación a otra e Ingrid debería haber advertido al abuelo antes de que lo arrestara la Gestapo, así su madre no se habría suicidado y su padre no se habría dado a la bebida.
«Había que prepararse para lo peor.» Esta frase se le había quedado clavada en un lugar que no era accesible a la lógica ni a la razón, y tampoco a la hipnosis o la psicoterapia, que también había probado. E igual que sus padres habían muerto mientras ella estaba en la cama, la gente seguía muriendo mientras ella estaba en la cama, y todas las mañanas leía noticias sobre catástrofes y accidentes que habían ocurrido durante la noche, y ella no había levantado ni un dedo para evitarlos.
Si pasaba por delante de una galería o de un restaurante vacíos, Ingrid tenía que luchar contra el impulso de entrar en la primera y fingir interés por lo que colgaba de las paredes o cruzar la puerta del segundo y sentarse a una mesa. Empleaba mucha energía en luchar contra esos impulsos, que se esforzaban por parecer otra cosa. Si pasaba por delante de una cafetería vacía en la que un camarero solitario miraba hacia la calle, encontraba todo tipo de razones por las que debía tomarse un café, a pesar de que acabara de tomarse uno, solo para permitirse entrar en esa cafetería, ponerlo todo en su sitio, arreglarlo. Nada mejoraba por que ella entrara en un sitio y mirase unos cuadros o pidiera un café, lo sabía, y si alguien insistía en abrir galerías o cafeterías en barrios desiertos no era problema suyo. Pero quienes pronunciaban estas palabras eran la lógica y la razón, y sus vocecitas parlanchinas no podían competir contra los fuertes impulsos que la incitaban a hacerlo de todos modos, como si con esas acciones inintencionadas alimentara a una especie de ser que todo lo ocupa que le dijera: hazlo y te prometo que aliviaré un poco tu enorme culpa. El ser nunca cumplía su promesa y aun así ella se dejaba tentar una y otra vez.
Si les pasara algo a sus hijos, se moriría. Sería su fin, el fin de todas las cosas. Pero no quería pasar más tiempo del necesario con ellos. Si uno de ellos entraba en la habitación, se le aceleraba el pulso, como si fuera una empleada tímida de una empresa en la que Jonas, de veinte años, y Martin, de dieciocho, fueran los responsables. Ingrid siempre sabía cuándo querían dinero. Ahora su gesto era amable y receptivo, casi como antes. Al principio le entristecía. Como una relación de amor que ha terminado, pensaba cuando deambulaban por la casa y sonreían y la miraban a los ojos solo cuando querían dinero.
«¿Vienes a cenar hoy?», podía preguntarles en un mensaje de texto, y cuando la respuesta, si es que llegaba, era «no», sin mayúscula ni explicaciones ni disculpas, ella les contestaba: «Vale. Entonces te guardo una ración :-)». Por mí que no sea, pensaba Ingrid cuando pulsaba enviar. Un año después de terminar el instituto, Jonas aún vivía en casa, y mientras decidía qué quería estudiar o si quería estudiar en realidad, trabajaba en una cadena de panaderías de Holtet e invertía todo su sueldo en comprar acciones.
—¿No debería aportar algo para sus propios gastos? —le dijo Ingrid a Jan.
—Sí…, pero no necesitamos el dinero —le respondió Jan—. Así que sería solo por principios. Y no tiene sentido.
—Puede —contestó Ingrid—. Pero si tuviera que pagarnos algo, no le haría tanta gracia vivir aquí.
—Ya se irá. A mí me gusta que siga viviendo con nosotros, que podamos sentarnos juntos a ver la tele y a comer sushi. Es increíble que quiera sentarse a cenar sushi y beber vino blanco con nosotros los viernes por la noche. No creo que muchos chavales de veinte años hagan ese tipo de planes.
—El caso es que sí. En el trabajo se habla de este nuevo fenómeno, que los hijos adultos se pasan los fines de semana viendo la tele con sus padres en vez de salir de fiesta. Pero es caro pedir sushi y vino para cuatro y no para dos. Los adultos cuestan más dinero que los niños. Es como vivir en un piso compartido, solo que pagando por todos. Y recogiendo y lavando sus cosas, además.
Ingrid sabía que la única razón por la que sus hijos se quedaban en casa los viernes por la noche era que así podían comer sushi y beber vino gratis; eso y que Ingrid y Jan se sentían tan honrados por que ellos quisieran estar allí que les dejaban poner lo que quisieran en la tele, y así esas noches de viernes acababan con series y películas que llevaban a Ingrid a sentarse en la cocina a leer las noticias en el móvil, mientras los tiros y los gritos retumbaban por toda la casa.
—Ya se irán —decía Jan.
Ingrid se arrepentía a menudo de haber tenido hijos. Todo lo que les podía pasar, todos los riesgos. El día que nació Jonas se abrió ante ella un nuevo abismo que no volvería a cerrarse hasta el día que ella faltara. El cuerpecillo de lactante de Jonas había insuflado nuevas fuerzas a las viejas fantasías de catástrofes y, por tanto, Ingrid sabía que ni ella ni Jan se atreverían a echar a sus hijos, a obligarles a salir adelante por sus propios medios. Ni siquiera osaban pedirles con educación que se fueran de casa. Porque ¿y si pasaba algo? Si obligaban a Jonas a buscarse un sitio en el que vivir, a hacerse cargo de sí mismo con un trabajo o un préstamo universitario y, por ejemplo, se cayera de un balcón durante una fiesta y se quedara paralítico o lo mataran de una paliza mientras esperaba un taxi o se emborrachara hasta perder el conocimiento y se quedara dormido en un montón de nieve y se muriera congelado y nadie se diera cuenta porque ya no vivía en un lugar en el que alguien lo esperase sentado, como Ingrid, que cuando no lo esperaba literalmente sentada, lo esperaba despierta en la cama hasta que volvía a casa.
Ingrid recordaba las tardes de su propia infancia y adolescencia cuando sus abuelos querían paz y tranquilidad en casa para poder dormir la siesta. Era imposible imaginarse que ella y Jan, en algún momento de la infancia y adolescencia de sus hijos, se tumbaran en el sofá después de comer y exigieran que hubiera silencio en la casa. Después de comer siempre había gritos y jaleo y había que salir de casa con el equipo deportivo y subirse a una furgoneta helada y conducir hasta un campo iluminado o un estadio en el que había que quedarse a esperar, de pie, tiritando, porque estaba lo suficientemente lejos como para que no diera tiempo a volver a casa y regresar a buscar a los niños.
Ahora se daba cuenta de que todo ese esfuerzo había sido en vano. No para ella y para Jan, tal vez, en el sentido de que experimentaron la satisfacción de cumplir con su obligación según dictaban los tiempos. Pero a los niños parecía que les daba lo mismo. No eran especialmente buenos estudiantes ni especialmente sociables ni agradables, eran mediocres y ordinarios en todo y si Ingrid tuviera que describirlos de alguna forma, diría que se les daba bien cuidar de sí mismos. Pero ¿no era eso lo que Jan y ella les habían inculcado? ¿Cuidar de sí mismos para que no les pasara nada?
En el futuro se imaginaba a sus hijos de visita en la residencia, se imaginaba sus versiones de mediana edad, con adolescentes y mujer a cuestas, sería un domingo, un único domingo al mes, y no se quitarían el abrigo, pero se sentarían junto a ella en la sala de estar. Ingrid dormitaría con la cabeza inclinada. Al cuello aún llevaría un babero que los cuidadores no habrían tenido tiempo de quitarle, con manchas resecas de la cena. A su lado, sus hijos de mediana edad con el abrigo puesto mirarían al infinito o al móvil o al aparato que se lleve por entonces, lo que sea que tenga todo el mundo, mientras las mujeres intentarían sacar temas de conversación. Tal vez le preguntaran a Ingrid qué le habían dado de postre, se lo preguntarían con picardía, como si Ingrid fuera una niña malcriada que solo quisiera comer postres y otras cosas dulces. Los adolescentes resoplarían a intervalos regulares y querrían marcharse a la media hora y después pasaría un mes hasta la siguiente visita.
No se preocuparían ni pensarían tanto en Ingrid como ella había pensado en sus padres y en sus abuelos y se había preocupado por ellos, e Ingrid veía lo paradójico de ese fenómeno, que podía observar tanto en su propia familia como en la sociedad en general: los padres pródigos recibían un interés y unos cuidados distintos por parte de los hijos a los que recibían los padres que habían cumplido con lo que se supone que es su obligación. No era extraño que los hijos de una madre alcohólica se ocuparan de la casa, se hicieran adultos, escondieran las botellas y vistieran a la madre antes de las reuniones de padres para evitar que alguien alertara a los servicios sociales. Según se mire, a esos niños les podrían ir mejor o peor las cosas, pero lo que tenían en común es que sus padres eran una parte central de sus vidas. Los padres alcohólicos o drogadictos eran un sol negro alrededor del cual los hijos orbitaban sin descanso, un misterio que nunca se cansaban de tratar de descifrar. Ingrid había visto un documental sobre ese tipo de niños, y la cara de uno de ellos en particular se le había quedado grabada en la retina, su rostro amable y esperanzado mientras visitaba a su madre alcohólica en su piso de protección oficial. La madre por fin abría la puerta, llevaba muletas, el hijo le daba un abrazo, le preguntaba qué tal, cómo estás, mamá, cómo te encuentras, comes bien, mientras la madre murmuraba a modo de respuesta y se adentraba cojeando en el apartamento. El hijo la seguía, pero antes de hacerlo se volvía hacia la cámara y decía: «Creo que hoy tiene un día bastante decente».
Ingrid había llegado a la siguiente conclusión: los padres son importantes, pero de la misma manera que el aire y el agua: uno solo se fija en ellos cuando desaparecen o se vuelven tóxicos. Así son también los padres, pensaba Ingrid: algo en lo que solo nos fijamos —o que nos afecta, y entonces es siempre de forma negativa— cuando desaparecen o se vuelven tóxicos o dañinos o se quitan la vida, se hacen alcohólicos, drogadictos, delincuentes. En otras palabras: como padre no puedes conseguir que tus hijos sean mejores de lo que lo habrían sido de todas formas, pero puedes, por el contrario, echarlos a perder.
Si Ingrid hubiera llegado antes a esta conclusión, se habría ahorrado mucho esfuerzo. Porque, como digo, ella y Jan habían sido fieles al espíritu de los tiempos por lo que respecta a la educación de sus hijos. Les habían dado una infancia llena de palabras de amor y contacto físico, desayunos en familia, vítores en los partidos de fútbol, fiestas de cumpleaños, almuerzos sanos que cubrían todos los niveles de la pirámide nutricional, lectura en voz alta, atención, un oído atento a los sueños y a las fantasías, respuestas pacientes a todas las preguntas. Durante una década, Jan y ella habían dedicado, al menos media hora al día, a sentarse con cada uno de sus hijos, una noche con uno y la siguiente con el otro. Los habían alimentado con comida casera, los habían llevado al médico a la mínima, les habían brindado consuelo, aplausos y compañía, los habían llevado en coche y los habían ido a recoger. Habían asistido a todas las charlas, reuniones de padres y jornadas de trabajo voluntario. Los habían apuntado a la banda a pesar de que a ninguno de los dos le interesaba especialmente la música y solo querían apuntarse por los viajes, que se financiaban con un par de mercadillos al año, lo que conllevaba que, cada otoño y primavera, Jan e Ingrid tuvieran que dedicar cuatro o cinco tardes y noches a recorrer en coche la ciudad y recoger muebles, cortinas, juguetes, ropa, baratijas y aparatos electrónicos para, más tarde, dedicar un fin de semana a vender esas mismas cosas, solo para que los niños aprendieran a tocar versiones torpes y lamentables de «Yesterday» y «Just a gigolo», uno a la trompeta y el otro al saxofón.
«¿Por qué?», pensaba Ingrid cuando se despertaba a la una y media de la madrugada y rara vez conseguía retomar el sueño antes del amanecer. Lo bastante despierta para pensar, pero demasiado cansada para cualquier otra cosa, se quedaba en la cama mientras la noche se iluminaba y se vaciaba de lugares en los que esconderse, y en esos momentos un recuerdo concreto se imponía. Durante muchos años, ella y Jan habían llevado en coche a los chicos al campo de fútbol de Ekeberg, y no solo a ellos, sino también sus bicicletas, como si eso no fuera bastante. Ingrid cerró de nuevo los ojos para protegerse del recuerdo claro y preciso de cómo ella misma metía las bicicletas en la furgoneta, una Volkswagen Caravelle, mientras los chicos esperaban sentados en su asiento, cada uno con su móvil. Allí estaba ella, una mujer sudada y agotada de mediana edad, cargando las bicicletas en el maletero, mientras dos chicarrones esperaban sentados a que terminara.
Los dos chicarrones que la propia Ingrid había traído al mundo eran más altos que ella, le sacaban más de una cabeza, pero no sabían ni limpiarse el culo. Tenían los calzoncillos llenos de palominos que Ingrid rociaba con quitamanchas y lavaba con agua hirviendo en la lavadora. En otras palabras, todavía les cambiaba los pañales. Eran capaces de dar su opinión y argumentarla, entendían su pequeña cartera de acciones —porque Martin había empezado a trabajar en una cadena de panaderías y había comenzado a invertir él también—, pero resultaba imposible imaginárselos enfrentándose a retos reales, soportando el aburrimiento, soportando el dolor. Ingrid deseaba que el servicio militar fuera aún obligatorio; pero solo lo deseaba una parte de sí misma, la otra quería cuidar de ellos, no estaba dispuesta a enviarlos a ninguna posible guerra. Claro que no. Y aun así. Un domingo por la mañana podía haber una pizza carbonizada dentro del horno todavía encendido, mientras Martin estaba tirado en el suelo del baño, dormido y roncando, aún borracho. Por las tardes, Ingrid se encontraba la cocina sucia y desordenada aunque la hubiera dejado impecable y se pasaba las noches despierta discutiendo y peleándose consigo misma a través de diálogos, conversaciones telefónicas y correos electrónicos que nunca llegaban a materializarse o a enviarse en la vida real. Eso podía hacerlo, lo que no era capaz de conseguir es que sus hijos se limpiaran bien el culo o se lavaran los calzoncillos o recogieran la cocina o simplemente mantuvieran una conversación normal con sus padres que no fuera para pedirles dinero o favores.
Ingrid quería dar marcha atrás en el tiempo y hacerlo todo de otra manera. Pero era demasiado tarde, sus hijos eran mayores, estaban formados, estaban acostumbrados a que alguien lo hiciera todo por ellos en nombre del amor. A veces fantaseaba con que sus hijos se iban a vivir a Australia y, al mismo tiempo, se ocupaba de que allí estuvieran enteramente a salvo. Soñaba que volvían a ser pequeños y tenía que cambiar el rumbo de su vida. Ingrid no tenía ni idea de cuál sería ese nuevo rumbo y se imaginaba a sí misma dando vueltas de un lado a otro, cada vez más encorvada, rociando calzoncillos con quitamanchas hasta la extenuación.
Del piso oscuro y estrecho de sus abuelos en Hovseter, Ingrid había llegado a la familia sólida y llena de tradiciones de Jan, en su enorme casa en Solveien. Al fondo del jardín de esa casa, junto al camino, ella y Jan habían construido la suya, que era una versión moderna de la casa antigua, del mismo color marrón y con los mismos marcos azules en las ventanas.
En verano, Ingrid y Jan —y los niños cuando eran pequeños— solían sentarse bajo el viejo peral con Ulla y Jørgen, los padres de Jan, a comer gofres con mermelada de pera casera y café que servían en la vieja y gastada vajilla de porcelana de Rörstrand de Ulla. El sol de la tarde brillaba a través de las hojas de los árboles, la mesa de hierro forjado descascarillada a la que se sentaban era la misma a la que se había sentado Jan de pequeño, y también su padre, y el padre de su padre. Salía en las fotos antiguas en blanco y negro del álbum de la familia Jørgen, porque la casa pertenecía a la familia de Jan desde hacía más de cien años. Los hijos siguen los pasos de sus padres, pensó Ingrid, y miró las lilas que enmarcaban la escalera que conducía hasta la casa, que también llevaban allí más de cien años. Si se comportaba como debía y estaba a lo suyo, todo seguiría su camino, imperturbable. Nada de esto podía romperse. Al menos no por su culpa.
Más o menos, una vez por semana, se acostaba con Jan y después tachaba un punto de una lista imaginaria. Bueno, pensaba, una cosa menos. Una semana era el intervalo de tiempo que se había establecido a lo largo de los años, igual que todo tenía sus intervalos: cortar el césped, quitar la nieve de la entrada, sustituir las bombillas fundidas, hacer deporte, cambiar el aceite del coche, mantener relaciones sexuales, y, si pasaba más de una semana, algo se iba gestando, una intranquilidad, una sensación de falta de equilibrio. Pero ahora eso ya estaba hecho, y Jan empezaría a roncar enseguida e Ingrid se quedaría tumbada despierta pensando en el día siguiente, la cena, la peluquería, la nevera, la ropa, los alumnos, los compañeros, las reuniones. Las tareas futuras se le echaban encima, e igual que una gimnasta se imagina el salto antes de llegar a la barra, Ingrid se imaginó cómo se enfrentaría al nuevo día en tan solo unas horas, un nuevo día que veía como una carrera de obstáculos. El día consistía en ir saltando los obstáculos, y por cada obstáculo que superase podría tachar un elemento de su lista imaginaria. Y entonces ¿qué?, susurró para sí misma. Cuando salte todos los obstáculos, ¿qué? La muerte, se respondió, y sintió alivio, porque últimamente se sentía aliviada al pensar que existía un final definitivo para todo. El alivio que sintió al pensar en la muerte hizo que volviera a pensar en su herencia genética: ¿estaría saliendo a la luz ahora? ¿Habría algo fundamentalmente erróneo en su manera de vivir? ¿Debería hacer algo al respecto, comer distinto, cambiar de trabajo? Pero ya comía sano. Bebía poco alcohol y preparaba comida nutritiva. Pagaba las facturas a tiempo, reciclaba y limpiaba la casa ella misma, a diferencia del resto de la gente de su barrio y de su círculo de amigos, que tenían asistentas polacas, filipinas o ucranianas. Y si le dejaba de gustar su trabajo, no se imaginaba que fuera a estar mejor en cualquier otro sitio. Además, ya había cumplido los cincuenta. No había motivos para romper con todo, para quejarse. Todo estaba en orden y no tenía ningún sitio adonde ir, ningún lugar al que huir, y ¿por qué iba a huir de todas formas?
La oleada de tareas futuras se cernía sobre ella. Ingrid se habría levantado de buena gana a hacer algunas de esas tareas, se habría levantado de buena gana a resolver lo de las comidas, el orden, el trabajo, de buena gana habría trabajado todo lo que tuviera que trabajar, comido todo lo que tuviera que comer, ido al baño todas las veces que tuviera que ir. Le habría gustado preguntar a sus hijos adónde iban y cuándo volverían todas las veces que fueran a hacerlo en el futuro y así poder tachar todas las tareas de una vez por todas.
Y a eso se le añadía una cosa: la necesidad de encontrar la sencillez. La necesidad de no tener tantas cosas entre las que elegir. En el supermercado podía estar frente a la sección de las pastas de dientes intentando distinguir una opción de otra. ¿Quería tener los dientes blancos, quería flúor, quería una pasta para dientes sensibles? Y el sarro ¿qué? Al final elegía una pasta al azar, y de camino a la caja se preguntaba si no debería haber elegido otra, si no debería haber leído las opiniones de otros consumidores, si no debería elegir un tipo de dentífrico y comprar siempre el mismo y así dejar de pensar en ese tema, y así con todas las cosas de la vida y ahorrar, simplificar, hasta que ya no hubiera nada más en lo que pensar.
La muerte, pensó de nuevo, y de nuevo sintió alivio, y tal vez esa fuera su herencia genética, ese alivio que sentía cada vez que pensaba en la muerte, en cualquier caso en la suya, porque durante toda su vida había esperado que su carga genética fuera a imponerse y a destruir todo lo que ella había construido. A Ingrid le gustaba imaginarse que estaba de espaldas a una lluvia de balas que no había alcanzado a sus dos hijos porque ella había evitado volverse alcohólica, volverse loca y en lugar de eso había reparado, o al menos había intentado reparar, lo que sus padres habían hecho: volar en pedazos. Ladrillo a ladrillo, tabla a tabla, Ingrid lo había vuelto a levantar todo de nuevo como ella y Jan habían construido la casa en la que vivían.
Ingrid solía comparar su vida con las jarapas que Ulla tejía en el gran telar que tenía en el sótano. Ahí se sentaba su suegra, que se había criado en un barrio obrero de Gotemburgo, rodeada de un mar de retales que compraba en los mercadillos, en tiendas de segunda mano o que le daban sus amigos y conocidos, porque todo el mundo sabía que coleccionaba retales, harapos, porque era una proletaria de los harapos, como a ella misma le gustaba denominarse, y despacio, pero con decisión, convertía esos trozos de tela en bonitas y tupidas alfombras. La casa de Ingrid y Jan estaba llena de las jarapas de Ulla, cada una con un tono distinto: amarillo, verde, rojo o azul, y así, igual que los retales de Ulla se habían convertido en algo tangible y bonito debido a su incansable trabajo, Ingrid había tejido una alfombra tupida y resistente a partir de su punto de partida hecho jirones. Ese tipo de pensamientos formaba parte de lo que antes la había ayudado a afrontar sus días. Pero últimamente, esos mecanismos habían dejado de funcionar, como si un ruido muy molesto se hubiera colado en su existencia. Antes le gustaba charlar, contar historias, hablar por teléfono, reír, debatir, cotillear, planificar viajes y salidas al campo. Le gustaba incluso ir al trabajo. Pero ahora le echaba para atrás todo lo que tuviera que ver con el contacto social, y se sentía aliviada cuando terminaba. Después del trabajo se tumbaba en el sofá y escuchaba los avisos de los mensajes y los correos electrónicos. En los viejos tiempos, una podía decir que no había oído el teléfono, pero ahora no había salida, ahora todo el mundo tenía un teléfono en el que se veía clarísimo quién había llamado y cuándo. Y si no te podías poner en contacto con alguien por un medio, había mil medios más. Cada medio y cada canal de comunicación eran como una aguja que se clavaba en la piel, un tirón en la manga, una mano que saluda, una cara que sonríe y que espera que le correspondan. La expectativa de que se pronuncien unas expresiones y unos sonidos determinados.
Ingrid actuaba como su antiguo yo, hablaba por teléfono y respondía con el entusiasmo acostumbrado a invitaciones y propuestas, porque no sabía qué otra cosa podía hacer y, además, tenía la misma red que antes, eso no había cambiado: estaban Jan y sus dos hijos, Ulla y Jørgen en la casa de al lado, estaba el círculo de amigos y estaba el colegio, donde todos los pasillos y las aulas estaban más o menos llenos de gente y donde se esperaba que todo el mundo fuera educado, que saludara, que sostuviera la puerta para que pasaran los demás, que hablara, que escuchara, que explicara, que entendiera, que se hiciera entender.
En el colegio solo podía estar sola en el servicio de discapacitados. Y no podía entrar allí todas las veces que quisiera a taparse la cara con las manos, no podía sentarse todas las veces que quisiera a encontrar consuelo en el hecho de que había cuatro paredes y una puerta cerrada entre ella y el resto de los seres vivos.
Era como si hubiera perdido algo que antes le permitía afrontar el día, una especie de sustancia, algo que había dotado de sentido las tareas, algo en lo que no se había fijado hasta que no había desaparecido.
Bueno, pensaba Ingrid. Si hubiera nacido cien años antes o viviera en el otro extremo del mundo, llevaría mucho tiempo muerta.
A Ingrid no le gustaba emborracharse. No se reconocía en las ansias por consumir alcohol que percibía en sus amigos y compañeros de trabajo, pero luego estaba su falta de paciencia para hablar con la gente y su necesidad de simplicidad, su necesidad de terminar, de acabar con todo. ¿Eran esos los primeros síntomas de una depresión clínica? ¿Era esa su herencia genética que se desarrollaba en su interior como un tumor o una bacteria carnívora? Así se pasaba las noches, pensando despierta mientras oía los leves ronquidos de Jan, que iban y venían.
«Igual deberías ir al médico», le dijo Jan.
Cuando era más joven, había ido a un psicólogo que había intentado hacerle comprender que la muerte de sus padres no tenía nada que ver con ella, y, de vez en cuando, parecía que había funcionado. Pero después había vuelto todo con más fuerza que nunca y cuando Ingrid muchos años después dejó el psicólogo, nada había cambiado, y aun así se decía a sí misma que sí que le había ayudado, ya que cualquier otra cosa habría sido insoportable si sumaba todas las horas que había pasado allí, todas las lágrimas que había derramado y todo lo que había contado y recordado y vivido. No podía ser que todo ese trabajo hubiera sido en vano.
Aun así pidió una cita para que Jan no pudiera achacarle que se negaba a ir. La mayoría de la gente iba al médico cuando tenía problemas, iba al médico y ponía sus problemas en manos del médico y después hacía lo que el médico les decía.
Ingrid se sentó en la consulta de su médico de familia y dijo que ya no se reconocía.
—Voy por la calle y me dan ganas de pegar a la gente. Ayer había un hombre en el tranvía que no se retiraba de la puerta en las paradas, y todo el mudo tenía que apretarse y esquivarlo para salir. Me entraron ganas de tirarlo al suelo de un empujón. No lo hice, pero el impulso de hacerlo era fuertísimo. Me habría resultado más fácil hacerlo que dejarlo estar.
El médico asintió.
—Es comprensible que te moleste algo así. Yo también me habría enfadado.
—Pero la rabia no hace más que crecer y no puedo hacer nada al respecto. Puedo llegar a enfadarme con una persona con sobrepeso que camina por la calle o que se sienta a mi lado en el tranvía, con el espacio que ocupa esa persona, las enfermedades con las que obstruye la sanidad pública solo porque insiste en cebarse. Y ahora han empezado a escribir en los periódicos también. Dicen que no hay que discriminarlos, que hay que tratarlos con cuidado porque si no pueden desarrollar complejos y comer más todavía. ¿La gente ocupa toda la acera y está tan gorda que casi no es capaz de pesarse, que ocupa dos asientos del tranvía y hay que tener en cuenta sus sentimientos? ¿Y qué pasa con los míos? ¿Qué pasa si yo alguna vez necesito ayuda o prestaciones, pero no hay dinero porque esa gente se lo ha gastado todo? Y en el colegio tenemos anoréxicas, que en general no comen, pero ojito con el trato especial que requieren por muy poco espacio que ocupen.
Ingrid estaba sentada en el borde de la silla y sacudía los brazos. El médico miraba la pantalla que tenía delante.
—Ya veo. Y el sueño ¿qué tal?
—¿Qué sueño?
Ingrid se echó a reír, pero el médico se limitó a teclear con la mirada fija en la pantalla.
—¿Y la libido? ¿La vida sexual?
—Sí, una vez a la semana, pero ya no tengo ganas. Lo hago de todas formas, porque cuando estamos en ello me gusta y además me gusta haberlo hecho, la sensación posterior, la cercanía con Jan. Pero estoy cansada de estar furiosa, furiosa al coger el tranvía o al andar por la calle, es como si me faltara algo, algún tipo de circunstancia atenuante, un velo o una cortina que se ha descorrido y me permite ver el mundo tal y como es y como ha sido todo el rato. Espero que no sea así, claro. Espero que sea al contrario, que sea ahora cuando estoy delirando.
—Es probable que sea la menopausia —dijo el médico.
Y derivó a Ingrid a un laboratorio, donde le sacaron un tubo de sangre tras otro.
Le recetaron pastillas para dormir y unos parches hormonales que tenía que pegarse en la barriga y cambiar cada tres días, y las primeras semanas durmió mejor y poco a poco recuperó el deseo, pero después fue como si el cuerpo se le hubiera acostumbrado a los nuevos fármacos y volvió a desvelarse por las noches, volvió a querer gritar a todas las personas que subían al tranvía o que caminaban despacio por la calle, así que dejó las pastillas y los parches, ya que ambas cosas tenían efectos secundarios. Se despertaba con la boca seca y tenía un dolor de cabeza constante, sentía mucha confusión y se le olvidaban las cosas. Dejó de medicarse, los efectos secundarios desaparecieron y allí estaba, desvelada.
Jan dejaba de roncar y después volvía a empezar. Ingrid le acariciaba el brazo, él se callaba y ella por fin se dormía, solo para despertarse de nuevo un par de horas más tarde y sentir en cada célula de su cuerpo que algo corría prisa, que tenía que estar en algún sitio, que se le había olvidado algo, que había pasado algo por alto y que lo que había olvidado o pasado por alto tendría como resultado algo terrible. A las cuatro y media se levantó, apoyó los pies en el suelo, se puso el albornoz y bajó a la cocina. Sentía que nada tenía sentido. Cogía comida de la nevera y nada tenía sentido. Hacía café y nada tenía sentido. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué hacía lo que estaba haciendo? Lo que antes fluía, ahora se detenía en seco y tenía que convencerse a sí misma para seguir avanzando, porque cuando entraba en ese estado lento y viscoso bastaba con recoger la cocina, ducharse o adelantar algo de trabajo; bastaba con llegar a la siguiente estación, y después a la siguiente.
Después de desayunar, recoger la cocina, hacer un par de tareas, arreglarse y meter las cosas en el bolso, no eran más de las seis y media. Era como si se hubiera colado en un espacio temporal donde todo parecía mantenerse inmóvil. Y a la vez no entendía qué había sido del tiempo. Tenía que ser la edad lo que hacía que el tiempo fuera y viniera de esa forma: lento y exigente cuando llegaba, e igual de vacío y sin sentido y comprimido que una hoja en blanco cuando ya había pasado.
Antes de que se despertara ningún miembro más de la familia, ella ya había salido de casa y enseguida estaba en el tranvía hacia Ljabru con los cascos puestos y los ojos cerrados. Los cascos se los había regalado Jan en Navidad, eran de los que tienen cancelación de ruido, así que no oía más que el sonido lejano de las vías y el zumbido de sus propios oídos. Y aunque no había muchos pasajeros tan temprano, teniendo en cuenta todos los alumnos a los que había dado clase a lo largo de los años y que había criado a dos niños en ese tiempo, existían muchas posibilidades de encontrarse con alguien conocido. Por eso había cerrado los ojos, para evitarse tanto conversaciones insustanciales —algo que antes le gustaba, pero ahora le causaba la misma sensación que sentir el vaivén de una sierra oxidada atravesándole el corazón— como otros momentos desagradables. Niños pequeños que se quejaban por nada sentados en sus sillitas acolchadas, con una madre o un padre que se agachaba para ver qué les pasaba, que recolocaba los colchoncitos y los edredones de la sillita, les quitaba el gorro, les daba una galleta que el niño tiraba y así sucesivamente, e Ingrid pensaba: no sabes lo bien que estás, nadie sabe lo bien que está. Las probabilidades de que quien haya nacido seas precisamente tú son prácticamente cero. Qué malcriados estamos. Es insostenible. Todo esto es insostenible.
Pero ella también estaba malcriada, con sus auriculares de más de tres mil coronas para cuidar de sus oídos hipersensibles, de camino a su trabajo en un puesto muy solicitado, con un buen marido y una casa grande con todas las comodidades, acudía a un club de lectura, era miembro de un sindicato de profesores y socia de un gimnasio, y aun así estaba en el tranvía quejándose de los niños pequeños, de esas personitas no productivas, de esos psicópatas en miniatura. Hay que cuidarlos y alimentarlos y cobijarlos durante veinte años, comen cuatro comidas al día y hay que ofrecerles atención y estímulos y supervisión antes de que se pueda esperar nada de ellos. E incluso entonces no hay que dar por hecho que sepan hacer algo tan básico como limpiarse el culo, pensó Ingrid.
Estaba sobrepasada por algo que llamaba inercia: la falta de productividad —o la productividad invisible—, el hecho de que la gente se moviera de un punto A a un punto B, pero ¿por qué lo hacían? ¿Y qué iban a hacer en el punto B? ¿Qué se lograba con ese enorme y reptante movimiento de masas del que ella misma formaba parte a diario?, ¿qué se lograba exactamente y dónde se situaba ese logro dentro del producto interior bruto y qué relación había entre una cosa y otra? ¿Qué pasaba con todo el trabajo, con toda esa gente que iba sentada y de pie en el tranvía de camino al centro para allí esparcirse hacia los distintos edificios y sentarse detrás de una ventana iluminada con el fin de ofrecer su fuerza de trabajo? Pero ¿qué ha pasado con esa fuerza y qué no pasaría con los recursos para que todos los alumnos y profesores del colegio acudieran a clase: todas las comidas y los viajes en tranvía y los alquileres y los pagos? Pero ¿dónde estaban los productos tangibles, las caras aburridas de los alumnos sobre los pupitres, con sus portátiles y sus cientos de ventanas abiertas con Facebook, Instagram, Twitter y la madre que los parió a todos, las reuniones constantes de los profesores? Todo había perdido su sentido y con ello su razón de ser, y, por tanto, Ingrid tanteaba en busca de resultados tangibles de la contribución del colegio a la economía nacional, pero todo lo que veía eran pausas, recreos, inercias, rutinas.
Ingrid abrió los ojos. Habían llegado a Gamlebyen. El tranvía traqueteaba por el puente de la estación de tren y ella se refrescaba la cabeza ardiente contra el cristal frío de la ventanilla.
Se apeó en Stortorvet y se pidió un café para llevar en el Seven Eleven. Iba con tiempo, pero ese no fue el motivo por el que tomó el camino más largo hasta el colegio. Ingrid fue por el camino más largo porque el más corto pasaba por un callejón en el que había cinco placas de cobre en el suelo, frente a un antiguo edificio. En cada una de ellas estaba grabado el nombre de un miembro de una familia judía. En 1942, los enviaron a todos a Alemania. No sobrevivió nadie, y cada vez que Ingrid tenía que pasar por ese camino —y se olvidaba de cruzar a la otra acera y pisaba esas placas—, se imaginaba que llamaba a la puerta para ayudar a huir a la familia antes de que llegara la Gestapo. Al final se encontraba en 1930 y se había embarcado en la misión de recorrer Europa para convencer a todos los judíos para que emigraran. Para evitar todo esto tomó el camino más largo y a las ocho menos veinticinco cruzó las puertas del colegio del centro de Oslo en el que trabajaba como profesora. Quince años antes habían renovado el colegio, y sus espacios diáfanos, sus tabiques móviles, su arte moderno y sus muebles ergonómicos le habían hecho sentir que formaba parte de algo moderno y progresista, algo vanguardista, algo correcto. Pero ahora todo eso —desde los muebles ergonómicos hasta las esculturas no figurativas en todos los descansillos— no era más que los vestigios de una época en la que se creía que todos los problemas tenían solución en forma de mobiliario y decoración de interiores, arte y cultura, nuevo orden, estrategias, consignas y una evaluación tras otra.
Ingrid arrojó el vaso de café vacío a una papelera y subió a pie los cuatro pisos hasta la oficina, que, por suerte, estaba vacía. Una vez allí, se quitó la chaqueta, se sentó frente al escritorio y sacó el portátil del bolso.
Qué poco pesa, pensó con su parte externa, su parte oficial. Con lo que pesaba el viejo. Qué invento esto de poder llevarte la oficina a donde quiera que vayas. Si hasta se puede trabajar en una cafetería. Cómo avanzan las cosas.
Se abrió la puerta e Ingrid sintió que una sensación de malestar le recorría la columna.
—Anda, hola, Ingrid. Qué solita estás.
—Hola, Leif.
Leif se quitó la chaqueta y se fue a su escritorio. Tenía la edad de Ingrid e iba por su tercer matrimonio, esta vez con una mujer veinte años más joven que había entrado en el colegio como profesora en prácticas cuando Leif aún estaba casado con su segunda esposa. La profesora en prácticas acababa de quedarse embarazada de su primer hijo en común, que era el quinto de Leif. No digas nada más, pensó Ingrid, pero sentía que él iba a disponerse a charlar y enseguida proferiría una serie de sonidos a los que Ingrid tendría que responder. Por eso el aire del despacho estaba más enrarecido y le costaba respirar.
En la fiesta del verano anterior, Leif e Ingrid se habían tropezado un par de veces. Más tarde ella solo recordaba que en un momento dado habían bailado la lambada y que, como el resto de la gente en la pista de baile, habían imitado los movimientos vulgares de aquel antiguo videoclip. Pero con el alcohol, sus cuerpos no eran conscientes de lo cómico de la situación y pusieron en marcha los procesos que asociaban con ese tipo de movimientos. Lo siguiente que Ingrid recordaba era pegarse a Leif al ritmo de «Hello», de Lionel Richie. Se gemían al oído, entrelazaban los dedos, ella sintió su erección contra el muslo. Después salieron al pasillo y él quiso llevársela —ya es casualidad— al servicio de discapacitados, y solo allí ella consiguió soltarse. Lo último que recuerda son los ojos rojos y el aliento a alcohol de Leif, que, junto con las palabras «servicio de discapacitados», fue lo que rompió el hechizo, y así Ingrid pudo librarse y alcanzar el último tranvía de vuelta a casa. En el tranvía se lo imaginó con todo detalle. Se imaginó cómo se habría aferrado a la agarradera que rodea el retrete. Después pensó en todas las sustitutas y profesoras en prácticas —y algunas alumnas, corría el rumor— con las que Leif se había acostado a lo largo de los años. Pero no conmigo, pensó. Y ahora me voy a casa.
—¿Vienes hoy a la reunión?
—Eso creo —dijo Ingrid sin mirarlo.
—Pensamos ir a tomar una cerveza después. Lo acordamos el viernes cuando no estabas.
Se ha dado cuenta de que yo no estaba —pensó Ingrid—. Quiere algo más. Ingrid escuchó sus propios pensamientos. Socorro, pensó. Sin embargo, no fue eso lo que dijo.
—Suena bien. Tal vez me apunte.
—Eso espero —dijo Leif, y le guiñó un ojo.