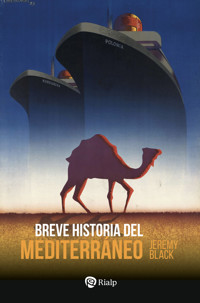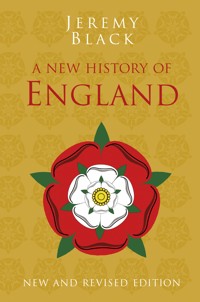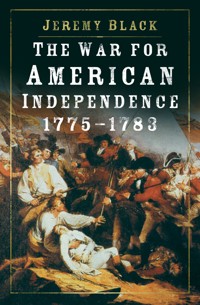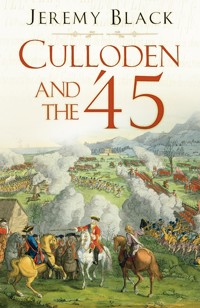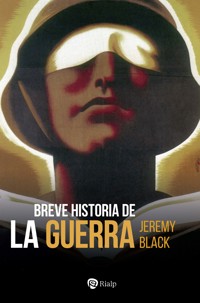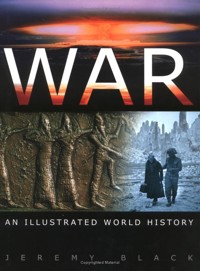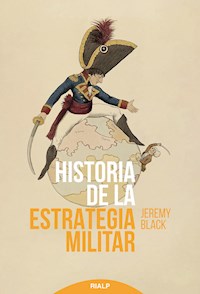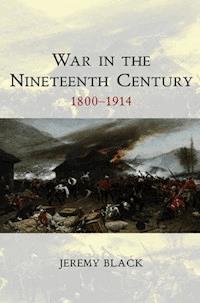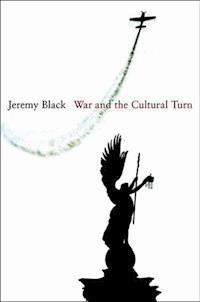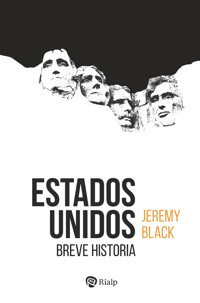
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia y Biografías
- Sprache: Spanisch
Remontándose brevemente a la formación geológica de Norteamérica y a las culturas nativas hasta 1500, Black recorre la llegada de europeos y africanos esclavizados hasta 1770 y los confictos entre colonos y nativos, y entre las potencias europeas, que condujeron a la dominación británica. Tras una larga guerra civil de más de treinta años entre el Norte y el Sur, la sociedad estadounidense se reconstruye y llega a convertirse en una gran potencia, también colonial. Las dos guerras mundiales en el siglo XX enmarcan grandes cambios sociales. Tras ellas, Estados Unidos queda constituido como la gran superpotencia mundial. El autor analiza los factores que dividen actualmente la sociedad americana y su economía, en unos años de tremendos cambios geopolíticos, y ofrece un libro de gran interés para tratar de entender las numerosas tensiones de la actualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JEREMY BLACK
Estados Unidos
Breve historia
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: A Brief History of America
© 2024 byJeremy Black
© 2025 by de la edición española traducida por David Cerdà
EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-7107-9
ISBN (edición digital): 978-84-321-7108-6
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-7109-3
ISNI: 0000 0001 0725 313X
ÍNDICE
Prefacio
1. La inmensidad de la Historia
2. El siglo xvi
3. El siglo xvii
4. Hasta la independencia (finalmente), 1700-1776
5. Nuevas fronteras, 1775-1825
6. Imperio y división, 1825-1860
7. Secesión y guerra civil, 1860-1865
8. Un nuevo poder, 1865-1898
9. El auge, 1898-1933
10. New Deal y guerra, 1933-1945
11. ¿Un nuevo mundo americano? 1945-1968
12. Años de crisis, 1968-1980
13. Realidades de la Guerra Fría reformuladas, 1981-2000
14. Crisis de identidad renovada, 2001-2023
15. Hacia el futuro
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Para Andrew O’Shaughnessy
Prefacio
A menudo descritas como guerras de la historia o guerras culturales, las contiendas del presente abarcan la historia americana —a los efectos de este libro, la que atañe al área comprendida dentro de las fronteras modernas de los Estados Unidos de América— y afectan desde a las estatuas hasta a los estatutos. Dice un antiguo proverbio que los tontos se precipitan allá donde los ángeles temen atropellar a alguien, de modo que es necesario que explique qué es lo que pretendo hacer. En primer lugar, no hay ningún libro que pueda ser definitivo y lo que hace quien escribe es contribuir a un debate. Ese es el espíritu con el que nace este texto. Espero que le resulte interesante, y me parecería estupendo que no estuviese el lector de acuerdo con sus postulados, pues al menos le habré incitado a considerarlos. En segundo lugar, América, Estados Unidos concita muchos de mis intereses históricos, especialmente el papel que desempeña la geografía, los lugares, las contingencias de las circunstancias y los problemas en torno al Zeitgeist, al espíritu de la época.
El reto de escribir una historia del lugar que sus habitantes llaman «América» —la mayor parte de un continente que pretende ser un país— aumenta si no puede uno extenderse demasiado, y más si cabe por las suposiciones establecidas sobre lo que se debe cubrir y con qué énfasis. Esto representa un reto y una oportunidad para un extranjero que, si bien puede «dejar fuera lo que no debería», así puede aportar una mirada fresca, por ser externa, y en definitiva una perspectiva comparativa. De hecho, muchos problemas estadounidenses son, y siempre han sido, problemas mundiales en el sentido más amplio, tanto si consideramos elementos naturales como humanos. También se hace necesaria una perspectiva cronológica. Los estadounidenses de principios de la década de 2020 hablaban mucho de que la nación nunca había estado tan dividida, olvidando, al afirmar tal cosa, que los propios Estados Unidos son producto de agudas divisiones políticas, y que los partidos Demócrata y Republicano surgieron de una fractura seccional en la que los estadounidenses acabaron matándose a una escala sin parangón desde entonces.
Los lectores notarán, en particular, un énfasis en la historia de los nativos americanos, en el papel de Estados Unidos en el mundo y en la interacción del medio ambiente y la acción humana. Las sucesivas administraciones presidenciales son menos importantes que las cuestiones subyacentes y la evolución a largo plazo.
«América» es un término problemático, a la vez geográfico y político. Aquí pretende servir como descripción de la tierra que ahora forma parte de los Estados Unidos de América. No obstante, su historia incluye, sobre todo en Hawái y Alaska, muchos aspectos que durante mucho tiempo fueron diferentes de los de la principal narrativa del desarrollo de la historia de Estados Unidos. Como se hace en este libro, especialmente en el capítulo cuatro, resulta instructivo examinar lo que se convirtió en Estados Unidos de oeste a este y de sur a norte, en lugar de centrarse en la costa oriental y, en particular, en el noreste. De este modo, rompo con las limitaciones que supone centrarse en el nacimiento y la extensión del sistema político estadounidense, un enfoque que puede llevar a centrarse exclusivamente en las Trece Colonias (británicas) y generar lo que en el oeste llaman el sesgo de la costa este. En lugar de ello, entrelazo los numerosos hilos geográficos que conforman los Estados Unidos modernos sin caer en el determinismo. De hecho, los momentos en los que planteo cuestiones contrafactuales (¿qué hubiera pasado si…?) ayudan a explicar la importancia de cómo lo que ocurrió realmente dio forma a los Estados Unidos. Rechazar las narrativas estándar de la historia whig o whiggish pone de relieve la complejidad de la experiencia estadounidense. En lugar de presentar una historia simplista de cómo llegamos a las Trece Colonias que se convirtieron en Estados Unidos, es necesario abrazar una historia más compleja.
Los estadounidenses y su historia
«El nombre de americano, que os pertenece en vuestra calidad nacional, debe exaltar siempre el justo orgullo del patriotismo más que cualquier apelativo derivado de discriminaciones locales. Con ligeros matices que os diferencian, tenéis la misma religión, modales, hábitos y principios políticos. Habéis luchado y triunfado juntos en una causa común; la independencia y la libertad que poseéis son obra de consejos y esfuerzos conjuntos, de peligros, sufrimientos y éxitos comunes».
Discurso de despedida de George Washington, 1796
Este libro forma parte de una larga tradición de autores británicos que, tras visitar Estados Unidos, intentan comprender su cultura y su historia, y a menudo llegan a respuestas que sorprenden a algunos estadounidenses. Tiene un contexto personal, contemporáneo e histórico. Fui a Estados Unidos siendo un niño, a visitar a mis tres tías, todas casadas con estadounidenses. Aparte de las muchas vacaciones que pasé allí, así como cátedras como profesor visitante en Alabama, Nueva York y Texas, y viajes de investigación, he tenido la maravillosa posibilidad de dar repetidas charlas y conferencias en treinta y seis estados desde 1988. Quiero dar las gracias a quienes me invitaron y me ofrecieron su hospitalidad. Su amabilidad tuvo un impacto mucho mayor de lo que posiblemente se imaginaban, y la aprecio de corazón hasta el día de hoy.
Me gustaría dar las gracias a Brooke Allen, Juliane Bailey, Troy Bickham, John Broom, Pete Brown, Denver Brunsman, Duncan Campbell, Alice-Catherine Carls, Guy Chet, Andrew English, Mark Fissel, Bill Gibson, Michael Grow, Will Hay, Peter Hoffenberg, Caleb Karges, James McConnell, Peter Onuf, George Robb y Neil York por los comentarios que hicieron a los borradores anteriores. No son responsables ni de las opiniones ni de los errores que pudieran existir en lo que sigue, pese a que no han dejado de proporcionarme ayuda, estímulo y aliento. Agradezco el esfuerzo que han realizado. Emma Smith ha sido una editora muy valiosa y Amanda Keats, una vez más, una impresionante editora de producción. Tengo el inmenso placer de dedicar este libro a Andrew O’Shaughnessy, un buen amigo y compañero de estudios de la historia de Estados Unidos, que impartió conmigo muchas y divertidas clases durante las vacaciones en la Universidad de Virginia en Charlottesville, Oxford y Williamsburg.
1. La inmensidad de la Historia
La mayor parte de la historia humana de lo que se convirtió en los Estados Unidos de América tuvo lugar mucho antes de la llegada de europeos y africanos. Incluso cuando llegaron estos últimos grupos, a los que seguirían los que más tarde se denominarían asiáticos (así como nuevos grupos de «hispanos» emigrados de partes de Latinoamérica que nunca estuvieron en Estados Unidos), su presencia directa en suelo estadounidense fue limitada durante la mayor parte del periodo de «contacto» que comenzó con el asentamiento europeo. De hecho, muchos Estados de la Unión moderna no contaron con ningún asentamiento permanente de europeos y afroamericanos hasta el siglo xix. Este fue, además, el periodo en el que se establecieron los actuales límites territoriales de Estados Unidos con la venta de La Mesilla en 1854, que creó la frontera definitiva de los Estados Unidos contiguos; aunque hubo transiciones posteriores hacia la plena estatalidad.
El asentamiento inicial de lo que con el tiempo se convirtió en Estados Unidos, un término que no significaba nada en aquella época y que coincidía con pocas fronteras naturales dignas de mención (pues los ríos se unían sin dividirse) más allá de los océanos, ha suscitado controversias. No obstante, en general se admite que el asentamiento inicial se produjo sobre el puente terrestre de Beringia, desde Siberia hasta Alaska, abarcando lo que hoy es el estrecho de Bering, un asentamiento que, según se sugirió en su día, se produjo alrededor del año 23000 a. C. Sin embargo, en 2022, el debate sobre el yacimiento de mamuts de Hartley, situado en la meseta del Colorado, en el norte de Nuevo México, apuntó a la existencia de pruebas de que los mamuts probablemente fueron masacrados hace treinta y siete mil años. Se encontraron los restos de una madre mamut y su cría que habían sido asesinados por humanos, sus huesos convertidos en cuchillas desechables para descomponer los cadáveres y su grasa empleada para hacer un fuego doméstico, una quema sostenida y controlada y no un rayo o un incendio forestal. Junto con el trabajo sobre el ADN, el hallazgo sugiere la existencia de dos diásporas humanas separadas provenientes de Asia oriental, una de ellas muy anterior a la que hasta ahora había centrado la atención de los estudiosos. Esto plantea interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre esta llegada de nativos americanos y la posterior. En cuanto a esta última, también hay huellas humanas de Nuevo México que datan de 22860 a. C. a 21130 a. C.
El nivel del mar fluctuó durante las Edades de Hielo y el final de la última, alrededor del año 9000 a. C., provocó la ruptura de ese puente terrestre. La última Edad de Hielo había visto la expansión hacia el sur de las capas de hielo en los Estados Unidos modernos; gran parte de la geografía física actual en sus partes septentrionales se vio afectada por el hielo, incluyendo la erosión de lagos y valles por los glaciares. Al mismo tiempo, el suelo fue desplazado hacia el sur por el hielo, desnudando zonas como el Alto Medio Oeste, pero haciendo más fértiles las tierras situadas en el borde de la capa de hielo y más allá. Esta tierra también se vio muy afectada por los lagos y valles creados por el deshielo. En comparación con esta escala y potencia de cambio, el impacto humano fue durante mucho tiempo mucho menor, pero iba a cobrar importancia, al menos a nivel superficial, como consecuencia de la deforestación.
Aunque contribuyeron a la desaparición de grandes animales, sobre todo de los mamuts en torno al año 9500 a. C., los seres humanos solo tuvieron una importancia limitada en los cambios medioambientales de la Edad de Hielo. Lo que sí hicieron fue responder a ellos, beneficiándose en particular de la creación de un corredor hacia el sur a través de la capa de hielo hace unos diez mil años, a medida que el hielo se derretía. Con todo, hubo asentamientos anteriores al sur de la capa de hielo, en particular el refugio rocoso de Meadowcroft en Pensilvania desde alrededor de 15000 a. C. Los asentamientos fuera del alcance de los hielos, por ejemplo en la zona de Boston en torno al año 10000 a. C., se centraron en los bosques, las zonas boscosas madereras abiertas y las praderas y, en particular, en los lugares en los que había agua dulce. Estos emplazamientos atraían a los animales y ofrecían oportunidades para la caza. Esa siguió siendo la base de la actividad económica, los modelos de asentamiento y los valores sociales hasta el siglo xix.
El uso de grandes puntas de lanza de piedra, conocidas como puntas Clovis, capaces de perforar la piel de los mamuts, y distintas de las del yacimiento de Nuevo México, garantizó que, desde aproximadamente 16000 a. C., se produjera una caza efectiva de mamuts; hacia 9000 a. C. ya habían sido en gran parte exterminados. Esto formaba parte de un cambio fundamental, compartido con otras partes del mundo. De hecho, el «excepcionalismo», estadounidense o de otro tipo, solo tiene un valor limitado como concepto si se tiene en cuenta la mayor parte de la historia de la humanidad. En Norteamérica siguió habiendo otros animales, sobre todo bisontes, antílopes y ciervos, que proporcionaban una dieta rica en proteínas. De los milenios siguientes se conservan yacimientos de cazadores-recolectores, como Casper y Folsom en las Grandes Llanuras, Sloan en el valle del Misisipi, Flint Run y Bull Brook en el Atlántico y Danger Cave en las Rocosas. En muchos de estos yacimientos hubo asentamientos durante un periodo considerable, como en Koster, en el valle del río Illinois, que tuvo episodios de ocupación desde el 7500 a. C. hasta el 1000 d. C.
Sin embargo, en Norteamérica, como en el resto del mundo, se percibió la necesidad de responder al aumento de la población humana, así como a las repercusiones de la caza en el número de animales de caza mayor y al cambio climático. Todo ello animó a que se incidiera también en la caza menor, de animales como el castor, el urogallo, la liebre, el puercoespín, la codorniz y el pavo. Las migraciones de los animales exigían la organización de los cazadores. Así, en la zona de Boston se construyeron presas en Back Bay hace unos 5300 años para capturar los peces que migraban. Este aspecto del aprovechamiento de los recursos marinos incluía a las almejas y otros mariscos en las llanuras de mareas. Además, se hacía hincapié en la alimentación a partir de semillas silvestres, alimentos vegetales y la domesticación de estos últimos. Las piedras de moler se utilizaron desde aproximadamente el 8000 a. C. para procesar los alimentos, un desarrollo que requería técnicas de producción y aprendizaje, al igual que ocurría con los tamices y las bandejas de aventar.
La agricultura fomentó que los asentamientos se hicieran más fijos, que se construyeran casas de madera y se emplearan técnicas como la tala de árboles, el riego y el drenaje que representaban una inversión en lugares concretos. A su vez, hubo innovaciones que reflejaron tal compromiso, por ejemplo los cementerios, siendo el primero conocido el de Sloan, al oeste del río Misisipi, en la actual Arkansas.
Debido en parte a la continua dependencia de la caza y de los recursos alimentarios silvestres, sobre todo fuera del valle del Misisipi, Norteamérica tardó relativamente en desarrollar la agricultura, sobre todo en comparación con los asentamientos de Oriente Medio y África. Sin embargo, hacia el 4500 a. C., ya se cultivaban el maíz, la sumpweed y la judía tepari en el valle del Misisipi, desde donde se extendió hacia el norte hasta el valle del Misuri y también al este de los Apalaches, mientras que, por separado, el cultivo se extendió hacia el norte desde México hasta el oeste. A su vez, los girasoles y las calabazas adquirieron importancia a partir de 1800 a. C. aproximadamente.
El cultivo produjo los recursos necesarios para que existieran asentamientos más grandes y permanentes, y para la especialización de funciones. En Norteamérica, los artesanos empezaron a utilizar la cerámica en el Sureste, cuyos primeros testimonios datan de alrededor del 2500 a. C., mucho más tarde que en Asia, África del Norte y Europa. Lo mismo ocurrió con gran parte de la «tecnología», incluida la rueda y la metalurgia, así como con el desarrollo de asentamientos en forma de ciudades y procesos sociales como la escritura. Aunque la tardanza es solo relativa, fue producto del menor número y densidad de población de Norteamérica.
No obstante, en torno al año 1500 a. C. ya existían aldeas agrícolas en los valles del Misisipi y otros anejos; hay montículos y movimientos de tierra que sugieren aspectos ceremoniales y religiosos de la vida de las aldeas. Estos asentamientos también practicaban el comercio a larga distancia, incluso con Centroamérica. Los ríos eran las rutas comerciales clave, y se utilizaban canoas de madera, situación que se mantuvo hasta el siglo xix.
El debate se ve dificultado porque solo podemos recurrir a la arqueología, pues no disponemos de fuentes escritas complementarias. Mientras que al final de nuestro periodo, en 1500 d. C., existían imperios en América Central y del Sur, no había ninguno en América del Norte, donde la densidad de población era baja y a menudo muy baja, y tanto los asentamientos como la autoridad estaban dispersos. Había un estado de guerra «pública», en forma de conflicto entre tribus, pero también guerra «privada»: incursiones que no respondían a objetivos bélicos, a menudo destinadas a demostrar la hombría.
La identificación de algunos grupos de asentamientos como «culturas» refleja en parte la ubicación y el éxito del trabajo arqueológico, y también cierto grado de subjetividad, sobre todo porque puede llevar a restar importancia a las diferencias entre los grupos de nativos norteamericanos. Estas diferencias no se veían necesariamente atenuadas por la autoridad que proporcionaba una coherencia tribal. De hecho, parte de esta falta de coherencia se debía al grado en que variaba el «tribalismo», que en gran medida fue creado y reproducido posteriormente por los estadounidenses de origen europeo. El proceso también pudo observarse en Europa, como en el caso de la creación romana de identidades tribales. En Norteamérica, la falta de registros es un grave problema, sobre todo para la lectura retrospectiva de las identidades y relaciones lingüísticas. En particular, es posible que se haya idealizado la prehistoria por parte de grupos de nativos americanos que también intentan reivindicar grupos prehistóricos como propios, apelando muchas veces a reivindicaciones históricas poco sólidas que, además, con frecuencia no tienen en cuenta la cantidad de movimientos y mezclas que se produjeron en aquel tiempo.
No obstante, es fácil distinguir culturas a partir de aproximadamente el año 1000 a. C., siendo la Adena, en el curso medio del río Ohio, la primera en llamar la atención. Como suele ocurrir, los enterramientos, como el de Adena, en Ohio, dejaron pruebas particulares, en este caso cámaras funerarias bajo montículos de tierra. El ajuar funerario incluía herramientas de piedra pulida, pipas de tabaco, abalorios y brazaletes. También había indicios de la capacidad de organizarse para actividades distintas de la caza, como en los principales movimientos de tierra de esta cultura, por ejemplo el Gran Túmulo de la Serpiente.
Durante el siguiente medio milenio, esta cultura fue igualada por otras más al sur, de hecho en todo el sureste de la Norteamérica moderna. En el valle del Misisipi y más al este, por ejemplo en Marksville y Mandeville, se encontraron centros ceremoniales de movimientos de tierra y ricos ajuares funerarios.
El proceso por el que las culturas interactuaron y se sucedieron no está claro. Los poblados de montículos de Luisiana se convirtieron en lo que se denomina la cultura Tchefuncte y después en la cultura Coles Creek en el bajo Misisipi, y en la cultura Depford en Florida, mientras que la cultura Adena, más al norte, fue sucedida por la cultura Hopewell hacia el año 200 de nuestra era. La presencia de un número suficiente de seres humanos y de asentamientos fue claramente importante, así como la naturaleza de los bosques, que eran razonablemente templados y tampoco lo suficientemente densos como para dificultar el movimiento o el cultivo. La cultura Hopewell parece haber operado en parte a través del comercio; dichos intercambios proporcionaron a sus habitantes oportunidades para propagar su influencia. Obtenían tortugas, pescado y conchas de la costa del golfo.
En el sureste, la cultura Hopewell decayó al parecer alrededor del 400 d. C., pero se produjo un desarrollo posterior fomentado por el uso de arcos y flechas en la caza, así como por la llegada desde México de cultivos más eficaces y, por tanto, productivos, sobre todo judías y nuevos tipos de maíz. Las culturas del Misisipi comenzaron en consecuencia hacia el año 800, con grandes asentamientos, en particular Cahokia en el siglo xi y Moundville en el xiii. La población máxima de Cahokia se ha estimado entre seis y cuarenta mil habitantes. Hubo numerosos asentamientos en los valles bajos de los ríos Rojo, Arkansas y Misuri. Los asentamientos costeros incluyeron Fort Walton, Weeden Island, Safety Harbor, Madira Bickel Mound, Englewood y Key Marco en lo que se convirtió en Florida. La datación de yacimientos y culturas es controvertida, también la clasificación de los pueblos, por ejemplo la relación entre las culturas de Weeden Island y la del Misisipi. Un elemento clave fue la adaptación de las posibilidades de subsistencia de cada lugar, en forma de relación entre pesca, caza-recolección y agricultura. Los ceremoniales también fueron variopintos. La cultura de la isla Weeden está datada entre 200 y 1200 d. C. y se caracterizó por la existencia de jefaturas. Las espinas de raya y las conchas marinas, utilizadas para rituales y/o adornos y, por tanto, también como moneda, eran objeto de comercio desde la costa. Las culturas del Misisipi siguieron siendo importantes hasta mediados del siglo xv, cuando se produjo un importante descenso de la población. Cahokia parece haberse visto afectada por los cambios medioambientales, como la deforestación, las inundaciones y la contaminación de los cursos de agua, que generaron las consiguientes dificultades para producir alimentos en cantidad suficiente.
El esfuerzo dedicado a la fortificación indica el grado de preocupación por el conflicto, así como por la organización. Las fortificaciones construidas hacia 1100 d. C. en Cahokia contenían lo que se ha presentado como bastiones salientes, espacios que daban a los arqueros la oportunidad de hacer fuego de flanco contra los atacantes. Lo mismo ocurría con el yacimiento de Crow Creek, situado en un escarpado acantilado cerca del río Misuri, que estaba protegido por una empalizada de madera con bastiones rodeada por un foso. En la cultura de Misisipi, Etowah, un yacimiento de unos doscientos veinte mil metros cuadrados ocupado desde aproximadamente de los siglos xii al xvi, tenía un gran foso que rodeaba la ciudad, dentro del cual había una empalizada de madera que contenía bastiones rectangulares o torres situadas a intervalos regulares. Lo mismo ocurría con las estructuras defensivas de Ocmulgee, un asentamiento que prosperó entre el 900 y 1150. En los diarios de Hernando de Soto de 1539-1542 se mencionan varios emplazamientos de este tipo. Estas posiciones fortificadas solían plantear problemas a las fuerzas europeas; las expediciones españolas a Florida en 1513 y 1528 fueron repelidas por los hábiles arqueros locales.
Mientras tanto, en el interior del Suroeste se produjo un patrón de desarrollo distinto, en el que la irrigación fue la base de los asentamientos en los cañones protegidos, por ejemplo a lo largo del río Santa Fe, donde las primeras evidencias de ocupación van seguidas de las de comunidades compactas. Las culturas Hohokan y Mogollón surgieron hacia 250-300 d. C. y fueron seguidas por la Fremont (hacia 400), la Patayan (hacia 500) y la Anasazi (hacia 700). Estas culturas duraron en la mayoría de los casos hasta 1300-1500, con condiciones más secas, posiblemente exacerbadas por el exceso de irrigación, lo que terminaría dificultando el cultivo y probablemente condujo al abandono de la mayoría de los pueblos anasazi hacia 1350. Los pueblos construidos con fines defensivos han sobrevivido desde alrededor de 1050, sobre todo en Mesa Verde y el Cañón Chaco, lo que sugiere que se dio en la zona una mayor competencia. La sequía de principios del siglo xv pudo ser la causa del fin de asentamientos como Arroyo Hondo (1300-1430). En términos más positivos, la cultura Mogollón dejó cerámica de alrededor del año 800. En las Grandes Llanuras, que no es una región que se ajuste a los límites territoriales modernos, Alberta, Saskatchewan, Dakota del Norte y del Sur, Montana y Wyoming, desde alrededor del 300 a. C. hasta alrededor del 1800 d. C. tenían el antiguo estilo de talla de la «tradición de la huella del casco».
En el Noroeste, las culturas se han distinguido en función de su adaptación al medio, sobre todo con el Área Cultural de la Costa Noroeste, el Área Cultural de la Meseta y el Área Cultural de la Gran Cuenca. Por ejemplo, en la entrada sur de la bahía de San Francisco había un poblado del pueblo ohlone de alrededor del año 2000 a. C. Las tribus combinaban los beneficios del Pacífico —especialmente el marisco, como los mejillones y los erizos de mar, y la pesca— con la caza. La vida marítima se veía favorecida por, la corriente japonesa de aguas cálidas, y las ballenas grises, jorobadas y orcas eran visitantes frecuentes, así como las focas, los salmones, los leones marinos y las nutrias de mar. Mientras los animales sobrenaturales servían de ancestros a las tribus, las piraguas se utilizaban en la caza de la vida marina. Entre las habilidades creativas de las tribus figuraban los tótems, las armaduras y las máscaras para las danzas tribales; con todo, apenas existía unidad entre las tribus.
Más al norte, en la costa subártica, había pueblos indígenas que se lanzaban al agua, sobre todo los inuit del sur de Alaska, que se establecieron en la isla de Kodiak, y los aleuti, entre cuyos emplazamientos se encontraba Chaluka. Estos pueblos eran pescadores activos, y también se alimentaban de marisco y perseguían mamíferos marinos como la nutria, que mataban con arpones y palos arrojadizos. Eran frecuentes las luchas sangrientas y las guerras tribales intestinas.
Aunque a menudo se considera una parte independiente de la historia de América, hubo asentamientos importantes en otros lugares, como el movimiento de polinesios que llegaron a las islas Hawái desde las islas Marquesas, al sur, hacia el año 400 de la era cristiana. Este movimiento fue más impresionante que cualquier otro producido en el Atlántico en este periodo. Los polinesios utilizaban canoas de doble casco para sus viajes. La datación por radiocarbono de las capas de polen de los núcleos de sedimentos de O’ahu, en el grupo de Hawái, revela la presencia temprana del loulu, una palmera alta con nueces comestibles; el caso es que esta palmera autóctona (así como otros árboles autóctonos) decayó, posiblemente debido a la deforestación humana, la transformación de los bosques en granjas de taro y el consumo de las nueces de palmera por las ratas polinesias que acompañaban a los colonos. Estos colonos fueron presumiblemente responsables de la marcada disminución de criaturas cuyo hábitat se encontraba en los bosques que fueron talados, sobre todo caracoles autóctonos y gansos y patos no voladores, que también habrían constituido una fuente de alimento.
No existía un vínculo comparable entre Asia oriental y Norteamérica. Cualquiera que fuera el conocimiento de esta última que existiera en Asia oriental, no fue explotado. Tampoco, a pesar de lo que afirman los entusiastas, sobre todo los mormones, hubo migraciones transatlánticas de pueblos mediterráneos.
América del Norte tenía quizá seis millones y medio de habitantes en 1400, pero eso solo habría supuesto alrededor del 2 % de la población mundial, frente al 14 % de Europa, el 10 % de África, el 6 % de América del Sur y el 6 % de América Central y el Caribe. El porcentaje en América del Norte era más alto de lo que habría sido de otro modo debido a las salvajes incursiones de la peste bubónica (peste negra) en Eurasia el siglo anterior; no solo había pocas cifras, sino que no había nada que fuera comparable con los Estados desarrollados de América Central (incluido México) y del Sur. Además, muchas tecnologías no se habían desarrollado en Norteamérica, como los vehículos de ruedas, el uso de la bóveda de cañón y de arista, los molinos de viento y de agua, la escritura y el transporte oceánico (salvo en Hawái). Tampoco se utilizaban animales de tiro, a diferencia de la llama en Sudamérica, y mucho menos el búfalo, los bueyes, el caballo, la mula, el camello o el elefante en otros lugares. Si América del Norte era excepcional, en el sentido de diferente, en 1450 lo era con toda claridad.
Lo convencional sería terminar este capítulo en el momento de la llegada desde España de Cristóbal Colón a las Bahamas en 1492, y centrarse después en sus consecuencias para el Nuevo Mundo, sobre todo en la sociedad nativa americana en respuesta a la presión europea. Esto habría incluido la expedición a través del Sureste de Hernando de Soto en 1539-1542, y luego la llegada de colonos ingleses, holandeses y franceses. Sin embargo, este planteamiento tergiversa gravemente la historia de lo que hoy es Estados Unidos. Los primeros asentamientos europeos fueron limitados, como se verá en el capítulo siguiente. Además, la rápida difusión de la «civilización» europea en forma de armas de fuego y caballos dio mayor vitalidad a la de los nativos americanos. También lo hizo una capacidad de acción independiente que no estaba determinada por esta difusión ni por la competencia europea, por mucho que estas hubieran servido para influir o permitir o potenciar otros elementos. No había ninguna perspectiva de presión marítima estadounidense sobre Europa, África o el Caribe. Sin embargo, la capacidad de los europeos para imponerse en lo que llegarían a ser los Estados Unidos, incluso en su parte costera, no estaba clara en absoluto.
2. El siglo xvi
Lejos de suponer un impacto fulgurante, como ocurrió con el Caribe a partir de 1492, lo más evidente es lo lento que fue el contacto inicial europeo con la tierra que un día se llamaría Estados Unidos. El primer contacto con Norteamérica fue francamente superficial. Las sagas islandesas indican que hubo cuatro expediciones nórdico-vikingas a Norteamérica, dos de las cuales llevaron colonos. En 1003 se estableció un asentamiento en L’Anse aux Meadows, al norte de Terranova, y los nórdicos navegaron hacia el sur, a lo que llamaron Vinland por las vides que allí crecían. Actualmente, la vid crece en Nueva Escocia. Más tarde, dicen las crónicas, se hicieron viajes más al sur, incluso a Newport (Rhode Island); aunque la historia está arraigada en la tradición local, son inverosímiles.
Lo que ocurrió fue que, afectados por las enfermedades, el cambio climático, la hostilidad de la población inuit local y la lejanía, los asentamientos de Norteamérica y Groenlandia fueron abandonados a principios del siglo xi y hacia 1500, respectivamente. Además, el incremento del frío que supuso la «Pequeña Edad de Hielo» medieval dificultó la navegación por el Atlántico Norte. En los siglos xvi y xvii, Dinamarca (el reino que gobernaba Noruega e Islandia) era una gran potencia naval, pero perseguía intereses en Alemania, África Occidental, India y las Indias Occidentales, no en Norteamérica.
España mantuvo y amplió una presencia en las Indias Occidentales que comenzó en 1492 con Colón, y la extendió al continente americano, pero mucho menos a Norteamérica que a Centroamérica o Sudamérica. Hubo expansión hacia el norte desde México, con expediciones de Francisco Vásquez de Coronado y Juan de Oñate en 1540 y 1595 respectivamente, tanto a Nuevo México como a las Grandes Llanuras; Santa Fe se estableció en 1609. Sin embargo, esta actividad, que se encontraba en la periferia de las zonas más pobladas de su imperio, no se desarrolló posteriormente, en parte debido a la falta de oportunidades para apoderarse de lingotes de oro, combinada con la fuerza de la oposición de los nativos americanos. Del mismo modo, no hubo seguimiento de la expedición desde la base española de Cuba de Hernando de Soto, quien, entre 1539 y 1542, saqueó brutalmente el Bajo Misisipi y las tierras cercanas. Tras su muerte, su sucesor continuó en 1542-1543 hacia el este de Texas. Las enfermedades traídas por esta expedición resultaron devastadoras para la población local, lo que iba a ser un patrón para el destino de los nativos americanos, duramente golpeados por la viruela, el tifus y la sífilis.
En la costa del Pacífico, Francis Drake, rival inglés de los españoles, desembarcó en lo que hoy es el norte de California, que reclamó como Nueva Albión: Bahía Drake está al sur del cabo Mendocino. Al igual que sus contemporáneos españoles, parece ser que Drake nunca vio la entrada de la bahía de San Francisco y pasó de largo; reparó su barco y siguió navegando sin consecuencias, pues no deparó un asentamiento permanente. Lo mismo ocurrió en 1592, cuando Juan de Fuca encontró lo que creía que era un estrecho hacia el interior, que en realidad era el estrecho de Puget. En 1595, un galeón español de Manila naufragó en la Bahía Drake, también sin consecuencias.
En cambio, Florida, de fácil acceso, formaba parte del Caribe. Tras las infructuosas expediciones de Juan Ponce de León en 1513 y 1521, España estableció bases allí en la década de 1560, en parte compitiendo con los protestantes franceses, que fueron asesinados en 1565, y también con los nativos timucua, que resultaron ser un enemigo más difícil. A pesar del gran esfuerzo español por hacer proselitismo cristiano entre la población nativa americana desde varias bases, especialmente San Agustín, Florida era en gran medida una colonia marginal. Como tal, no constituía una base eficaz para la proyección de poder más al norte, ni una fuente de beneficios o de presión que animara a emprender tales acciones.
Todavía había alguna actividad española más al norte, incluida la efímera base de San Miguel de Guadalupe en Georgia en 1526, además de una base desde 1566 hasta 1587 en Santa Elena, en Parris Island, en Carolina del Sur (anteriormente en manos francesas). Desde allí, los españoles viajaron por tierra hasta el oeste de Carolina del Norte en 1566-1567. En 1570 se estableció la Misión de Ajacán de los jesuitas en Virginia, pero fueron masacrados por los nativos americanos en 1571. En 1572 y 1573, exploradores españoles visitaron Chesapeake. Los españoles no volvieron para colonizar Virginia, pero en la costa de Georgia hubo misiones franciscanas desde la década de 1580 hasta 1706.
Las prácticas colonizadoras españolas no encajaban bien con los futuros Estados Unidos y sus realidades. El corazón del imperio español descansaba en las zonas donde habían existido las civilizaciones más avanzadas y organizadas de América: México y Perú. Aunque habitadas más tarde que Norteamérica, estas zonas tenían economías mucho más desarrolladas y especializadas, con sofisticadas divisiones del trabajo y grandes asentamientos urbanos, redes de comercio interior en economías de mercado y cierto comercio exterior. La llegada de animales de carga y conocimientos técnicos europeos contribuyó a impulsar estas civilizaciones de finales de la Edad de Piedra hasta finales de la Edad de Hierro y más allá. Al igual que ocurrió con los imperios helenísticos que siguieron a las conquistas de Alejandro Magno, la población permaneció invariable, los gobernantes cambiaron y, con el tiempo, los valores de los conquistadores se difundieron entre la población local. Los nativos americanos no fueron sustituidos por los españoles, sino que interactuaron con ellos.
En cambio, en Florida, donde los indígenas subsistían principalmente gracias a la caza y la recolección, los españoles se limitaron a la costa. San Agustín y otras bases sirvieron más para acoger guarniciones y vigías y para proteger las pretensiones españolas que como colonias propiamente dichas. Por otra parte, Nuevo México, con su tradición agrícola ya desarrollada, era una colonia más «preparada» que Florida. En esta última, los españoles no sabían vivir como cazadores-recolectores, y además adolecían de falta de conocimientos locales. Para ellos, la zona de San Agustín era prácticamente un desierto, con escasos alimentos; no obstante, la ensenada de Matanzas está repleta de marisco.
En 1585, los ingleses desembarcaron ciento ocho colonos en la isla de Roanoke, en Carolina del Norte. Estaba lo suficientemente lejos de Florida como para no ser un objetivo fácil para España. Sin embargo, a los colonos les resultó difícil alimentarse, tuvieron tensas relaciones con la población nativa americana y fueron expulsados al año siguiente. En 1587 hubo otro intento, pero cuando un barco de socorro llegó en 1590, encontró el pueblo desierto, con la única pista de la palabra «Croatoan» tallada en las empalizadas de madera. Las enfermedades, el hambre o los nativos americanos acabaron con la colonia; el último factor posiblemente esté relacionado con la asimilación. Aunque este último aspecto se minimiza en la historia, muchos estadounidenses blancos modernos afirman tener algún tipo de ascendencia indígena.
Derrotados por los españoles en Florida, los franceses ya habían explorado más al norte. Al servicio de Francia, Giovanni de Verrazzano navegó por los Bancos Externos de Carolina del Norte, entró en la bahía de Nueva York, recorrió Long Island y entró tanto en la bahía de Narragansett como en la de Cabo Cod en 1524, pero sus siguientes viajes fueron a Brasil y el Caribe. Pese a llamar «Francesca» a las nuevas tierras de Norteamérica —en honor de Francisco I—, aquello no satisfizo la esperanza del rey de encontrar una ruta marítima hacia el Pacífico entre Florida y Terranova y ayudar así a Francia a competir globalmente con su acérrimo rival, España: América era un obstáculo, no una ventaja, y los franceses no persistieron en su empeño.
Además, la impresión positiva creada por la obra de Thomas Hariot A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (Un informe breve y verídico de la nueva tierra encontrada de Virginia, 1588) y otros informes alentaron nuevos intentos de establecer una colonia tras el fracaso de Roanoke.
Sin embargo, en el siglo xvi la presencia europea en lo que se convertiría en Estados Unidos fue muy limitada, y contrasta poderosamente en relación con América Central y del Sur. El impacto demográfico de los europeos en los futuros Estados Unidos fue mayor de lo que habría sido de otro modo como consecuencia de las enfermedades que trajeron, pero el asentamiento fue limitado, tanto en el caso de los europeos como en referencia a los esclavos africanos que trajeron consigo. La historia del siglo siguió siendo en gran medida la de los nativos americanos, que en 1568 destruyeron los fuertes españoles establecidos en el interior de Carolina del Norte en 1566-1567. Como demostró el levantamiento de los guale contra los españoles en 1587, fueron capaces de presionar a los europeos. De hecho, en respuesta a ese levantamiento, los españoles abandonaron Santa Elena en Parris Island, Carolina del Sur, y trasladaron a los colonos a San Agustín. Santa Elena ya había sido incendiada en 1576 y atacada en 1580.
Aunque las primeras exploraciones no fueron tan tímidas como los contactos portugueses (y más tarde holandeses) con Australia, América apenas entraba en el ámbito europeo. No obstante, mediante el llamado Intercambio Colombino los europeos sí trajeron el cristianismo, la gripe, el sarampión, la viruela, la tos ferina, la sífilis y la difteria, así como caballos, cerdos, ganado, trigo, manzanas y cítricos, aunque muchas de estas plantas y animales no llegaron hasta el siglo xvii. Se llevaron mucho menos de Norteamérica que de Centroamérica o Sudamérica, en parte debido a la limitada agricultura norteamericana. La mayoría procedían de lo que se convirtió en Latinoamérica, como las patatas, los tomates, el cacao, el maíz, los chiles y el tabaco. Inicialmente tenían mucho más valor para la sociedad europea que las colonias de Norteamérica.
3. El siglo xvii
Los titulares de este siglo se centran en la colonización inglesa, entre otras cosas porque esa iba a ser la génesis de una Norteamérica independiente; las diferentes vertientes de esta colonización nos ayudan a explicar los posteriores meandros de su historia. Vamos a ocuparnos sin duda de esa historia, pero antes es necesario señalar que incluso en 1699, más aún en 1649 o 1619, esa historia parecía claramente improbable. En todos los casos, la presencia europea parecía tan fijada por España como por Inglaterra. Esto era así al menos en lo que respecta a Florida y Nuevo México, en parte porque el papel de España descansaba en las colonias cercanas de Cuba y México; a pesar de los vínculos entre Barbados y Carolina, no existía una ayuda comparable para las colonias inglesas. Incluso a la llegada de Estados Unidos en 1776, la población de Ciudad de México era varias veces superior a la de cualquier ciudad de las colonias británicas de Norteamérica.
En 1699, aunque la presencia independiente holandesa y sueca en la costa este había sido subsumida por los ingleses, la de los españoles no estaba siendo desafiada por Inglaterra, sino por una expansión francesa desde Canadá, a través del valle del Misisipi, hasta lo que se denominó Luisiana en honor a Luis XIV. Esto llevó a los españoles a fundar Pensacola en 1696. Antes, no tuvieron ningún incentivo real para establecer puestos a lo largo de la costa norte. René-Robert Cavelier de la Salle, que había fundado una serie de puestos comerciales en el río Illinois, tras haber descendido en canoa por el Misisipi hasta su desembocadura, levantó las armas de Francia el 9 de abril de 1682 y reclamó la cuenca del río para Luis XIV. El rey criticó estos descubrimientos por carecer de valor; pero su opinión sobre estos últimos cambió gracias a los clérigos deseosos de extender el cristianismo, y a que Luis, que también se presentaba como paladín de la Iglesia, consideró que había una oportunidad para desafiar la posición española en el Caribe.
La Salle, en consecuencia, fue enviado en 1684 al Golfo de México con cuatro barcos y trescientos colonos para establecer una colonia en la desembocadura del Misisipi, pero, atacado por piratas y perdiendo el delta del Misisipi, desembarcó a cuatrocientas millas al oeste desolado en Matagorda Bay, donde fundó el fuerte de San Luis. Con todo, su presencia se vio afectada por las enfermedades, la aridez de la costa, las recriminaciones, el motín que le costó la vida en 1687 y, por último, la hostilidad de los karankawa, que acabaron con los colonos supervivientes a finales de 1688.
Sin embargo, la iniciativa de La Salle dio sus frutos con la fundación de una colonia llamada Luisiana en honor del rey. En 1698, Jérome, conde de Pontchartrain, activo ministro de Marina, expansionista clave que apoyó el desarrollo de Saint-Domingue, organizó la expedición para fundar la colonia, y en 1699 se construyó el fuerte Maurepas en la bahía de Biloxi. En su Description de la Louisiane (París, 1688), que formaba parte de una larga tradición de fomento del Caribe, Louis Hennepin, un misionero que había acompañado a La Salle, había descrito Luisiana como el futuro granero del imperio francés, una zona fértil capaz de producir vino y alimentos para las Antillas francesas; pero la realidad en la inundada costa del Golfo demostró lo contrario. Esta exagerada expectativa fue un problema para todas las islas francesas, pero especialmente para Luisiana, que, en la práctica, fue inicialmente una colonia insular rodeada de dificultades.
El debate sobre los europeos abarca a los opositores nativos americanos desde Nueva Inglaterra hasta Nuevo México, donde se produjo una gran revuelta en 1680 a la que no se puso fin hasta 1696. Esta revuelta se debió en gran medida al intento de suprimir la religión nativa. De hecho, gran parte de la historia de los nativos americanos se vio cada vez más afectada, incluso marcada, por esta presencia religiosa y la rivalidad con sus propios cultos. Otro tanto ocurrió con la difusión de los caballos y las armas de fuego, aspectos clave de la cambiante experiencia de los nativos americanos, si bien ni los caballos ni las armas se extendieron por toda la zona. Es un ejemplo más de la variedad de lo que experimentaron los pobladores autóctonos.
Los nativos americanos empezaron a competir por los bienes europeos a medida que se convertían en recursos estratégicos, como en el norte de Nevada, donde los paiute derrotaron contundentemente a los washoe y les impusieron una paz que les negaba el uso de caballos, limitando la movilidad de los washoe y dando así a los paiute una clara ventaja militar que garantizaba que sus rivales no volvieran a convertirse en una amenaza.
Al mismo tiempo que existían vínculos comerciales a larga distancia, un proceso facilitado por la longitud de la red fluvial pero no restringido a ella, estaban también los lastres causados por la distancia, el terreno, la estacionalidad y la enemistad. Estos últimos factores también sirvieron para limitar no solo el impacto directo de los europeos, sino también su efecto indirecto a través del comercio y las enfermedades. La variedad de desarrollos resultante estaba relacionada con el medioambiente y con la adaptabilidad de los nativos americanos a él, pero no se limitaba a esos factores. Las comunidades costeras del noroeste eran diferentes de las de las Grandes Llanuras no solo gracias a ciertos métodos contrastados de obtención de alimentos, sino también de diferencias en la organización social. Gran parte de esta diversidad está mal integrada en los relatos generales de la historia de Estados Unidos, relatos demasiado dispuestos a considerar las variedades dentro de la cultura europea. En parte, esto es un reflejo de la medida en que estas últimas están más abiertas a la investigación, pero también hay una suposición engañosa de que las sociedades no europeas eran de alguna manera limitadas y, por así decirlo, reaccionarias o remanentes; una suposición que debe mucho a los puntos de vista sobre el desarrollo y las jerarquías centrales tanto en el pensamiento cristiano como en el ilustrado. Es cierto que los modernos Estados Unidos son los que más deben a la cultura y los procesos europeos, pero eso no significa que otras culturas fueran inmutables o no padecieran sus propias consecuencias en su momento.
Las controversias actuales sobre la historia de Estados Unidos pueden resumirse fácilmente en términos del «Proyecto 1619», recientemente presentado, que sostiene que se ha restado importancia a la contribución afroamericana a la historia de Estados Unidos y que la esclavitud y la supremacía blanca son el núcleo de la historia y la fundación de Estados Unidos y, por tanto, del país en la actualidad. Según esta interpretación, la esclavitud y la supremacía blanca están entretejidas en el ADN de la sociedad y del país.
La fecha de 1619 fue la de la llegada de los primeros africanos esclavizados a Virginia (en Massachusetts fue 1638). En la práctica, los españoles llevaron consigo algunos esclavos a Carolina del Sur en 1526; existe, en cambio, una considerable controversia sobre el estatus de los de 1619: «legalmente» eran como sirvientes contratados, y la mayoría recibía su libertad y sus tierras después de la servidumbre. La esclavitud apareció en Virginia con más claridad a partir de 1661, cuando las grandes plantaciones de tabaco se convirtieron en un elemento estable. Al hacer hincapié en 1619, el proyecto, que apareció inicialmente en The New York Times Magazine y se ha ampliado desde entonces, pretendía convertir ese momento en clave de la historia estadounidense, «considerarla como nuestra verdadera fundación», y desplazar así la atención de 1607, 1620 y 1776, fechas respectivamente de las fundaciones de las colonias de Virginia y Massachusetts y de la Declaración de Independencia. Esta iniciativa se desarrolló con el Plan de Estudios del Proyecto 1619 y con publicaciones afines. A su vez, se nutrió de la polémica política avivada en los actuales Estados Unidos, cuando el presidente Trump en 2020 fundó la Comisión 1776 a modo de respuesta, una propuesta diseñada para centrarse en la Declaración de Independencia y la historia blanca.
Los detalles de la controversia son instructivos, al igual que el grado en que los acontecimientos de principios del siglo xvii se consideran de relevancia directa actualmente. En parte, esto se debe a que Estados Unidos tiene una constitución basada en un texto escrito, gran parte de él de hace casi un cuarto de milenio, en lugar de una derivada de acontecimientos recientes y en un cambio construido a partir de la acción gubernamental o democrática. En la actualidad también se hace mucho hincapié en la raza como elemento clave de la historia de Estados Unidos, al tiempo que se resta importancia al grado en que las circunstancias de determinados grupos son hoy diferentes de las del pasado. El «Proyecto 1619» afirma que existe un vínculo directo con el presente con ensayos como “American Capitalism Is Brutal. You Can Trace That to the Plantation” (“El capitalismo estadounidense es brutal. Se pueden rastrear sus orígenes hasta la plantación”) y “What the Reactionary Politics of 2019 Owe to the Politics of Slavery”, (“Lo que las políticas reaccionarias de 2019 deben a la política de la esclavitud”), o este otro, bien pertinente: “Their Ancestors Were Enslaved by Law. Now They’re Lawyers” (“Sus antepasados fueron esclavizados por la ley. Ahora son abogados.”).
En la práctica, la colonia establecida en Jamestown en 1607 era vulnerable: al ataque español (que, por cierto, nunca llegó), a la hostilidad de los nativos americanos, a las enfermedades y a la escasez de alimentos. A pesar de las grandes pérdidas, debidas en gran parte a las enfermedades, la colonia se expandió gracias a la continua llegada de nuevos colonos y a la voluntad de concentrarse en el cultivo de alimentos. Tras mucho derramamiento de sangre, la resistencia de los nativos americanos fue vencida en 1622-1624 y de nuevo en 1644. El tabaco contribuyó a hacer viable la colonia y, por tanto, digna de inversión, un aspecto que ahora puede ser conveniente olvidar.
Virginia formaba parte de una diáspora inglesa que también vio asentamientos en este periodo en Bermudas, Terranova e Irlanda (conquistada). Tratarlas de forma aislada no es útil, ya que, lejos de ver a Norteamérica como algo diferente y de promover un excepcionalismo americano, existían claros solapamientos de personal, inversiones, esperanzas comerciales y actitudes entre estas diferentes colonias. Esta situación también se dio en las colonias francesas y españolas, así como en la posterior colonización inglesa (a partir de 1707, británica), como en el vertido de té de la Compañía Británica de las Indias Orientales en el puerto de Boston en 1773. Desde este punto de vista, la importancia de la independencia estadounidense y, posteriormente, de la adquisición de colonias francesas y españolas por parte de Estados Unidos, se debieron en parte a este contexto y, por tanto, tuvieron que ver con la transformación de un conjunto de vínculos.
Se dio un trasfondo muy diferente al de Virginia en la fundación de colonias en Nueva Inglaterra, donde la independencia eclesiástica de la jerarquía y los gobernantes de la Iglesia de Inglaterra fueron un elemento clave, aunque planteara un potente conformismo de nuevo cuño. La reacción contra las presiones de esta última fue decisiva para la fundación de nuevas colonias que rompieron con la autoridad de Massachusetts.
En 1602, Bartholomew Gosnold, que había zarpado de Falmouth con treinta y dos personas a bordo, estableció un asentamiento en una isla cercana a lo que había bautizado como Cabo Cod. Gosnold no logró establecer los primeros contactos comerciales con los nativos americanos; ante la hostilidad de estos, tuvo que abandonar el asentamiento. Gosnold desempeñó un papel importante en la fundación de la Compañía de Virginia y murió en Jamestown en 1607.
Conmemoración de los Padres Peregrinos
«Hemos venido a esta Roca para dejar constancia aquí de nuestro homenaje a nuestros Padres Peregrinos; nuestra simpatía por sus sufrimientos; nuestra gratitud por sus trabajos; nuestra admiración por sus virtudes; nuestra veneración por su piedad; y nuestro apego a esos principios de libertad civil y religiosa que para poder disfrutar y establecerlos tuvieron que enfrentarse a los peligros del océano, las tormentas del cielo, la violencia de los salvajes, la enfermedad, el exilio y el hambre».
Daniel Webster, 1820
A su vez, en 1620, los Padres Peregrinos, un grupo de protestantes disconformes, separatistas o «santos», así como «forasteros» que habían sido reclutados por Thomas Weston o sus agentes, un grupo que había arrendado una concesión a la Compañía de Nueva Inglaterra, zarparon de Inglaterra a bordo del Mayflower. Desembarcaron en Cabo Cod y establecieron un asentamiento en New Plymouth, construyendo literalmente sobre las aldeas y los campos despejados de los patuxet, que habían sido exterminados en tiempos recientes por la enfermedad, propagada involuntariamente por los franceses. New Plymouth inició el desarrollo de una colonia en Nueva Inglaterra, término utilizado por primera vez en 1614 por el capitán John Smith cuando, mientras buscaba sin éxito cobre, oro y ballenas, describió la costa al norte del río Hudson. Lo que vio quedó instalado en el acervo popular con su Descripción de Nueva Inglaterra (1616). Los colonos pretendían crear un mundo agrario piadoso, y creían que su rectitud les daba más derecho a la tierra que los nativos americanos. Pero no solo estos colonos protestantes inconformistas veían a los nativos americanos como salvajes. Las actitudes se endurecieron con el tiempo, ya que la cultura de aquellos se consideraba demoníaca o maligna, al tiempo que existía una aparente falta de «orden» en las técnicas agrícolas de los nativos americanos y una separación muy diferente del trabajo, en la que las mujeres se encargaban de las tareas agrícolas y domésticas mientras los hombres cazaban y pescaban, que los colonos ingleses consideraban actividades de ocio.
Tras asentamientos anteriores, en 1630 se fundó Boston, que sería la metrópoli local además de la capital de Massachusetts.
Una ciudad sobre una colina
«Descubriremos que el Dios de Israel está entre nosotros, cuando diez de nosotros sean capaces de resistir a mil de nuestros enemigos; cuando nos convierta en una alabanza y una gloria que los hombres digan de las plantaciones venideras: “El Señor la haga como la de Nueva Inglaterra”. Porque debemos considerar que seremos una ciudad sobre una colina. Los ojos de todos los pueblos están puestos en nosotros».
John Winthrop, Gobernador de la Compañía de la Bahía de Massachusetts, 1630
La población nativa americana se había visto duramente afectada en 1616-1619 por epidemias relacionadas con el contacto con pescadores y comerciantes europeos; por su parte, la colonia se vio obligada a adaptarse a la población local, y la Massachusetts Bay Company formó una alianza con los narragansetts. El sello oficial de la Compañía mostraba a un nativo americano diciendo «Venid a ayudarnos», que era la forma en que los colonos percibían el proselitismo, incluida, a partir de 1651, la creación de aldeas de estilo inglés para los nativos americanos conocidas como «Praying Towns» («Ciudades Devotas»).
En efecto, junto a interacciones más pacíficas, el conflicto de 1637 en la Guerra de los pequots afectó a la población nativa americana, algunos de cuyos miembros fueron esclavizados y enviados al Caribe. Sin embargo, desde otro punto de vista, la guerra fue producto de las rivalidades entre los nativos americanos, ya que tanto los narragansetts como los mohegans guiaron a los ingleses a luchar contra los pequots para sus propios fines, y después los mohegans hicieron lo mismo contra los narragansetts. Además, en 1675-1676, la guerra del Rey Felipe golpeó duramente a la población nativa americana y la convirtió en marginal en la que había sido su propia patria. En cualquier caso, los nativos americanos no formaban un frente unido. En cada guerra, algunas tribus fueron devastadas, pero otras, que eran aliadas de los ingleses, se beneficiaron. Nueva Inglaterra se expandió rápidamente como resultado de la alta tasa de natalidad entre los colonos y su limitada exposición a enfermedades hostiles, y los colonos establecieron una serie de comunidades autogobernadas en gran medida autónomas en las que los hombres trabajaban su propia tierra, que se distribuía de forma relativamente uniforme y contaba con sus propios oficios.
En 1642 había más de quince mil colonos ingleses en Nueva Inglaterra, la mayoría de los cuales habían llegado a partir de 1630, muchos como protestantes disconformes que buscaban establecer una mancomunidad cristiana; en 1650 la cifra aumentó a casi veintitrés mil. El énfasis en la expansión de los asentamientos puede llevar a infravalorar el papel de los puertos, en particular el de Boston, y, más concretamente, la importancia del comienzo de la temporada anual de navegación y la llegada de barcos que traían inmigrantes, productos, dinero y noticias: la probabilidad de su llegada era el centro de continuos debates y preocupaciones.
Virginia tenía una sociedad más jerarquizada, más parecida a la inglesa. Las oportunidades económicas, sobre todo la propiedad de la tierra, variaban mucho en Virginia; gran parte de la mano de obra la proporcionaban los trabajadores contratados procedentes de Gran Bretaña, que recibían un trato duro y se comprometían durante un tiempo con los amos locales a cambio de recibir su pasaje. No es que fuera lo mismo que ser reducidos como esclavos africanos a bienes muebles. Por otra parte, existían diferencias particulares entre los plantadores de Tidewater y sus rivales del interior. Para los primeros, el tabaco se había convertido en el principal cultivo tanto en Virginia como en Maryland. Sus limitados requisitos de capital y su alta rentabilidad animaron a los colonos y a la inversión. Al tratarse de un cultivo de exportación, fueron decisivos los vínculos con Inglaterra. Sin embargo, las necesidades y dificultades del cultivo y el comercio del tabaco crearon serios problemas a los agricultores, una situación que garantizó una especial sensibilidad a la disponibilidad y el coste de la mano de obra, lo cual fomentó el paso a la esclavitud. Este cambio se vio favorecido por el estancamiento de la población en Gran Bretaña a partir de mediados de siglo. En 1662, la Asamblea General de Virginia decidió que la condición de esclavo era hereditaria.
La volatilidad económica contribuyó a las tensiones políticas, como ocurrió con la Rebelión de Bacon en 1676 entre parte de los colonos ingleses de Virginia, muchos de los cuales apoyaban a Nathaniel Bacon, un terrateniente que presionaba para que se actuara con firmeza contra los nativos americanos y se oponían al gobernador, Sir William Berkeley, un rico terrateniente que representaba los intereses de la élite. Tales intereses se vieron desafiados cuando Bacon tomó e incendió Jamestown y empezó a reclutar sirvientes y esclavos en su ejército. La crisis terminó cuando Bacon murió y Carlos II envió un nuevo gobernador y más de un millar de soldados.