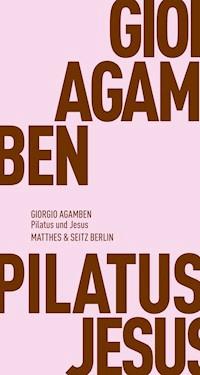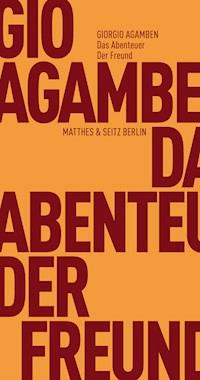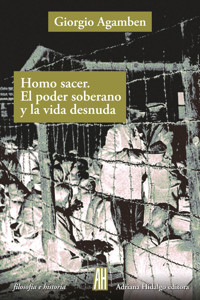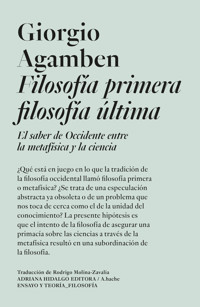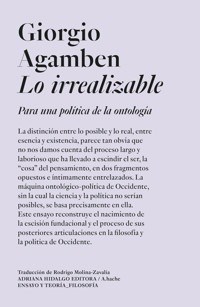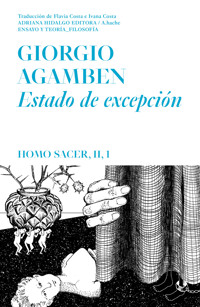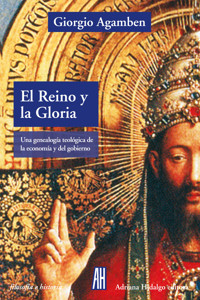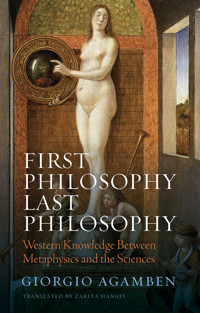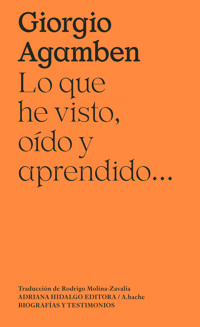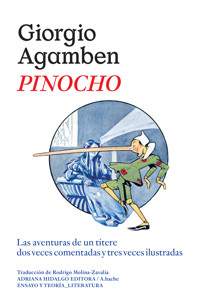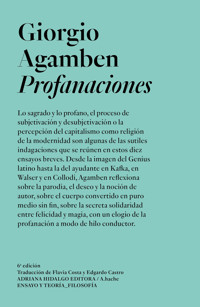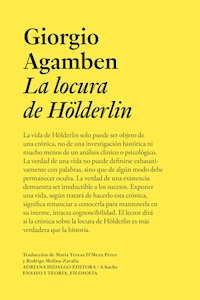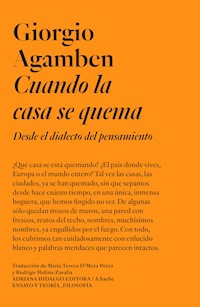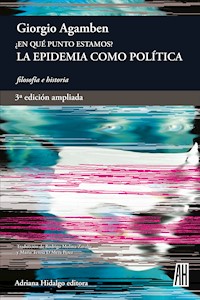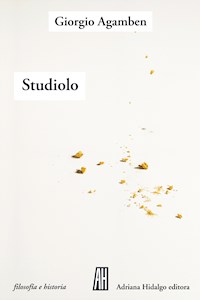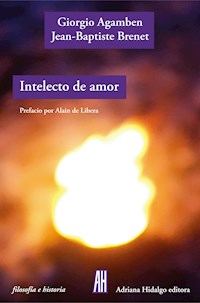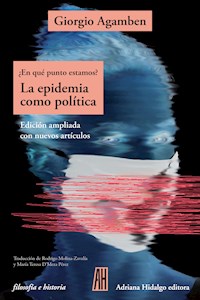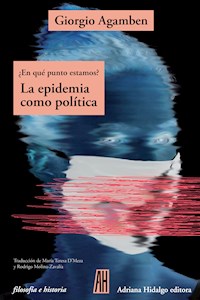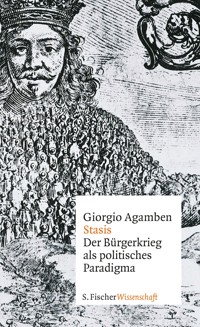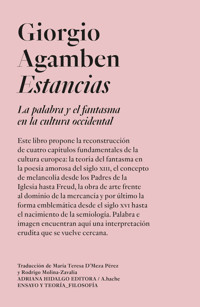
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro propone la reconstrucción de cuatro capítulos fundamentales de la cultura europea: la teoría del fantasma en la poesía amorosa del siglo XIII, el concepto de melancolía desde los Padres de la Iglesia hasta Freud, la obra de arte frente al dominio de la mercancía y por último la forma emblemática desde el siglo XVI hasta el nacimiento de la semiología. Palabra e imagen encuentran aquí una interpretación erudita que se vuelve cercana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giorgio Agamben
Estancias
La palabra y el fantasma
en la cultura occidental
Agamben, Giorgio
Estancias: la palabra y el fantasma en la cultura occidental / Giorgio Agamben
1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2025
Libro digital, EPUB - (Ensayo y teoría_filosofía)
Archivo digital: descarga
Traducción de: María Teresa D’Meza Pérez; Rodrigo Molina-Zavalía
ISBN 978-631-6615-55-8
1. Filosofía contemporánea. 2. Ensayo. 3. Imágenes. I. D’Meza Pérez, María Teresa, trad. II. Molina-Zavalía, Rodrigo, trad. III. Título.
CDD 190
Ensayo y teoría_filosofía
Título original: Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale
Editor: Mariano García
Coordinación editorial: Gabriela Di Giuseppe
Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino
Imagen de tapa: Paula Castro
Retrato del autor: Gabriel Altamirano
© 1977, 1993, 2006 & 2011 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2025
www.adrianahidalgo.es
www.adrianahidalgo.com
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
Disponible en papel
El amor (tomado de Ori Apollinis niliaci [Horapolo], De sacris Ægyptiorum notis, París, 1574).
Prefacio
De una novela es posible aceptar, en última instancia, que la historia que en ella debía contarse no haya sido contada; pero de una obra crítica en cambio suelen esperarse resultados o, al menos, tesis que deben ser demostradas y, como se acostumbra a decir, hipótesis de trabajo. Sin embargo, cuando la palabra “crítica” aparece en el vocabulario de la filosofía occidental, significa más bien indagación acerca de los límites del conocimiento, esto es, acerca de aquello que justamente no es posible plantear ni aprehender. Si bien la crítica, en cuanto traza sus confines, abre la mirada hacia “el país de la verdad”, como “una isla encerrada por la propia naturaleza dentro de límites inalterables”, sin embargo queda expuesta a la fascinación del “océano vasto y tempestuoso” que atrae “sin cesar al marinero errante en busca de [...] aventuras de las que él nunca sabe escapar y que jamás puede llevar a término”. En el grupo de Jena, que en el proyecto de una “poesía universal progresiva” buscó abolir la distinción entre la poesía y las disciplinas crítico-filológicas, una obra digna de ser clasificada como crítica no podía ser más que una obra que incluyera en sí misma la propia negación y cuyo contenido esencial precisamente fuera así lo que en ella no se encontraba. La ensayística europea de este siglo[1] no es rica en obras de ese género: en rigor, junto a una obra que, en cuanto ausente, estará siempre “más que completa”, como es la de celui qui silence [aquel que calla], Félix Fénéon, acaso solo un libro merece, en este sentido, el nombre de crítico: el Ursprung des deutschen Trauerspiels [Origen del Trauerspiel alemán], de Walter Benjamin.
Un indudable indicio de la decadencia de esta tradición se advierte en el hecho de que hoy sean tan numerosos quienes, entre aquellos más o menos conscientemente legitimados por ella, reivindican el carácter “creativo” de la crítica, precisamente en el momento en que el arte ha renunciado desde hace un tiempo considerable a toda pretensión de creatividad. Si la fórmula que en la Antigüedad se encuentra aplicada por primera vez a un poeta y filólogo alejandrino, Filita (ποιητὴς ἅμα καὶ κριτικός [poeta y al mismo tiempo crítico]), hoy puede volver a valer como definición ejemplar del artista moderno, si la crítica hoy de veras se identifica con la obra de arte, ello no sucede por cuanto también ella es “creativa”, sino, acaso, por cuanto también ella es negatividad. Más aún, ella no es sino el proceso de su irónica autonegación: una “nada que se anonada a sí misma”, precisamente, o “un dios que se autodestruye” según la profética aunque malévola definición de Hegel. La objeción de Hegel al “señor Friedrich von Schlegel”, a Solger, a Novalis y a los demás teóricos de la ironía, según la cual ellos se habrían estancado en la “infinita negatividad absoluta” y habrían terminado por hacer del menos artístico de los principios “el verdadero principio del arte”, haciendo pasar “lo inexpresado por lo mejor”, deja escapar lo esencial, o sea que la negatividad de la ironía no es la negatividad provisional de la dialéctica, siempre en acto de ser transformada en algo positivo por la varita mágica de la Aufhebung, sino una negatividad absoluta e irredimible, la cual no por esto renuncia al conocimiento. Y que, precisamente con los Schlegel, haya podido surgir una actitud auténticamente filológica y científica (que dio, entre otras cosas, un impulso esencial a la lingüística indoeuropea) a partir de la ironía romántica, es algo que todavía ha de interrogarse desde la perspectiva de una fundación crítica de las ciencias humanas. Puesto que, si en las ciencias humanas el sujeto y el objeto se identifican necesariamente, entonces la idea de una ciencia sin objeto no es una paradoja ocurrente, sino la tarea acaso más seria que en nuestro tiempo se confía al pensamiento. Aquello que hoy busca disimular cada vez con mayor frecuencia el constante afilar de cuchillos de una metodología que ya no tiene nada que cortar, es decir, la conciencia de que el objeto que debía aprenderse al fin ha eludido el conocimiento, en cambio, es reivindicado por la crítica como su carácter específico. La iluminación profana, a la que la crítica dirige su intención más profunda, no posee su objeto. Como toda auténtica quête [búsqueda], la quête de la crítica no consiste en encontrar su objeto, sino en asegurar las condiciones de su inaccesibilidad.
Los poetas del siglo XIII llamaban “estancia”, esto es “morada capaz y receptáculo”, al núcleo esencial de su poesía, porque este custodiaba, junto a todos los elementos formales de la canción, ese joi d’amour que ellos confiaban a la poesía como único objeto. Pero ¿en qué consiste ese objeto? ¿Para qué goce dispone la poesía su “estancia” como “seno” de todo el arte? ¿Dónde radica tan tenazmente su trobar?
El acceso a lo que se problematiza en estas preguntas se halla bloqueado por el olvido de una escisión producida desde el origen en nuestra cultura y que suele aceptarse como lo más natural y que va, por así decirlo, de suyo, cuando en realidad es lo único que de veras merecería ser interrogado. Es esta la escisión entre la poesía y la filosofía, entre la palabra poética y la palabra pensante, perteneciente de un modo tan original a nuestra tradición cultural que Platón ya podía declarar que era “una vieja enemistad”. Según una concepción que se halla solo implícitamente contenida en la crítica platónica de la poesía, pero que en la Edad moderna adquirió un carácter hegemónico, la escisión de la palabra se interpreta en el sentido de que la poesía posee su objeto sin conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo. La palabra occidental está dividida así entre una palabra inconsciente y como caída del cielo, que goza del objeto del conocimiento representándolo en la forma bella, y una palabra que tiene para sí toda la seriedad y toda la conciencia, pero que no goza de su objeto porque no sabe representarlo.
La escisión entre la poesía y la filosofía da testimonio de la imposibilidad de la cultura occidental de poseer plenamente el objeto del conocimiento (dado que el problema del conocimiento es un problema de posesión, y todo problema de posesión es un problema de goce, es decir, de lenguaje). En nuestra cultura, el conocimiento (según una antinomia que Aby Warburg hubo de diagnosticar como la “esquizofrenia” del hombre occidental) se escinde en un polo extático-inspirado y un polo racional-consciente, sin que ninguno de los dos consiga reducir jamás del todo al otro. En la medida en que aceptan pasivamente esta escisión, la filosofía ha omitido la elaboración de un lenguaje propio, como si pudiera existir una “vía regia” hacia la verdad que prescinda del problema de su representación, y la poesía no se ha dado ni un método ni una conciencia de sí. Lo que de este modo queda suprimido es que toda auténtica intención poética se dirige al conocimiento, así como todo verdadero filosofar siempre se dirige a la alegría. El nombre de Hölderlin (es decir, de un poeta para quien la poesía ante todo constituía un problema y quien había expresado la esperanza de que fuese elevada al grado de la μηχανή de los antiguos, de tal suerte que su procedimiento pudiese calcularse y enseñarse) y el diálogo que con su decir mantiene un pensador que ya no designa su propia meditación con el término de “filosofía” aquí son convocados para brindar testimonio de cuánto le urge a nuestra cultura volver a encontrar la unidad de su propia palabra despedazada.
La crítica nace en el momento en que la escisión toca su punto extremo. Se sitúa donde la palabra occidental se aparta de sí misma y apunta, de un lado o del otro de la separación, hacia un estatus unitario del decir. Exteriormente, esta situación de la crítica puede expresarse en la fórmula según la cual esta no representa ni conoce, sino que conoce la representación. A la apropiación sin conciencia y a la conciencia sin goce, la crítica le opone el goce de lo que no puede ser poseído y la posesión de lo que no puede ser gozado. Es así como la crítica interpreta el precepto de Gargantúa science sans conscience n’est que ruine de l’âme [ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma]. Lo que queda recluido en la “estancia” de la crítica es nada, pero esta nada custodia la inapropiabilidad como su bien más valioso.
En las páginas siguientes se busca así el modelo del conocimiento en aquellas operaciones, como la desesperación del melancólico o la Verleugnung [renegación] del fetichista, en las cuales el deseo niega a la vez que afirma su objeto y de tal suerte consigue relacionarse con algo de lo que de otro modo habría sido incapaz de apropiarse o gozar. Este modelo ha provisto la posibilidad tanto de un examen de la transfiguración de los objetos humanos realizada por la mercancía cuanto de un intento de encontrar, a través del análisis de la forma emblemática y del αἶνος de la Esfinge, un modelo de la significación que escapa de la postura primordial del significante y del significado que domina toda reflexión occidental sobre el signo. Desde esta perspectiva adquiere su sentido propio la reconstrucción, que ocupa un lugar central en esta investigación, de la teoría del fantasma que subyace al proyecto poético legado por la lírica trovadoresco-stilnovista a la cultura europea y en la cual, a través del denso entrebescamen textual entre fantasma, deseo y palabra, la poesía construía su propia autoridad convirtiéndose ella misma en la “estancia” ofrecida a la gioi che mai non fina [alegría que nunca termina] de la experiencia amorosa.
En su círculo hermenéutico, cada uno de los ensayos aquí recogidos dibuja entonces una topología del gaudium, de la “estancia” a través de la cual el espíritu humano responde a la imposible tarea de apropiarse de aquello que debe seguir siendo, en todo caso, inapropiable. El sendero de danza del laberinto, que conduce al centro de eso que mantiene a distancia, es el modelo del espacio simbólico de la cultura humana y de su ὁδός βασιληίη [camino real] hacia una meta para la cual solo es adecuado el détour [rodeo]. El discurso que, desde esta perspectiva, sabe que “mantener aferrado lo que está muerto es lo que requiere una fuerza suprema” y que no quiera arrogarse “el poder mágico que transforma lo negativo en ser”, debe necesariamente garantizar la inapropiabilidad de su objeto. Puesto que este discurso no se comporta con respecto a su objeto ni como el amo que simplemente lo niega en el acto del goce ni como el esclavo que lo elabora y transforma en el aplazamiento del propio deseo: la suya es la operación soberana de una fin’amors que, a la vez, goza y aplaza, niega y afirma, asume y rechaza y cuya única realidad es la irrealidad de una palabra qu’amas[a] l’aura / e chatz[a] la lebre ab lo bou / e nad[a] contra suberna [que recoge la brisa / y caza la liebre con el buey / y nada a contracorriente].
Es en función de esta perspectiva que puede hablarse de una “topología de lo irreal”. Tal vez el topos, eso, según Aristóteles, “tan difícil de aprehender”, pero cuyo poder “es maravilloso y anterior a cualquier otro”, y que Platón, en el Timeo, concibe además como un “tercer género”, no es necesariamente algo “real” y, en este sentido, aquí hemos intentado tomarnos seriamente la pregunta planteada por el filósofo en el libro iv de la Física: “¿dónde está el tragelafo, dónde está la esfinge?” [ποῦ γαρ έστι τραγέλαφος ἦ σφίνξ]. En ningún sitio, desde luego, pero tal vez porque ellos mismos son los topoi. Todavía debemos habituarnos a pensar el “lugar” no como algo espacial, sino como algo más originario que el espacio; acaso, según la sugerencia de Platón, como una pura diferencia, a la cual sin embargo le compete el poder de garantizar que “lo que no es, en un cierto sentido, sea y, a la vez, que aquello que es, en un cierto sentido, no sea”. Solo una topología filosófica, análoga a aquella que en matemática se define como analysis situs en oposición al analysis magnitudinis, sería adecuada al topos outopos cuyo nudo borromeo aquí hemos intentado configurar. Así, la exploración topológica se orienta constantemente bajo la luz de la utopía. En efecto, si hay una convicción que sostiene temáticamente esta investigación en el vacío al que se ve constreñida por su intención crítica, esta es precisamente que solo si somos capaces de relacionarnos con la irrealidad y con lo inapropiable en cuanto tales, es posible apropiarse de la realidad y de lo positivo. De este modo las páginas siguientes intentan plantearse como un primer e insuficiente intento en la estela dejada por el proyecto que Musil había confiado a su novela inconclusa y que, algunos años antes, la palabra de un poeta había expresado en la fórmula según la cual “quien aprehende la máxima irrealidad, plasmará la máxima realidad”.
1 El autor se refiere al siglo XX, dado que este libro apareció en 1977 [N. de los T.].
A Martin Heidegger, in memoriam
Estancias
Et circa hoc sciendum est quod hoc vocabulum per solius artis respectum inventum est, videlicet ut in quo tota cantionis ars esset contenta, illud diceretur stantia –hoc est mansio capax sive receptaculum– totius artis. Nam, quemadmodum cantio est gremium totius sententiae, sic stantia totam artem ingremiat...
[Se debe saber que este vocablo (estancia) se estableció solamente respecto del arte, a saber, como si estuviera en él contenido todo el arte de la canción. Y se lo llamó estancia, esto es, una gran mansión o un receptáculo de todo el arte. Pues, como la canción es el cobijo de todo sentido, así la estancia cobija todo arte.]
Dante, De vulgari eloquentia, II, 9[2]
2 Tomado de Giorgio Agamben, El final del poema (traducción de E. Dobry), Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2016, p. 251 [N. de los T.]
Primera parte
Los fantasmas de Eros
Ahora bien, la pérdida, por cruel que sea, nada puede contra lo poseído: lo completa, si se quiere, lo afirma: no es, en el fondo, sino una segunda adquisición –esta vez toda interior– y mucho más intensa.
Rainer Maria Rilke
Muchos intentaron en vano decir dichosamente lo más dichoso; aquí por fin se me expresa, aquí en el luto.
Friedrich Hölderlin
II
Melancolía I
En la serie de los cuatro humores del cuerpo humano, que un aforismo del Regimen sanitatis salernitano condensa en tres versos:
Quatuor humores in humano corpore constant:
Sanguis cum cholera, phlegma, melancholia.
Terra melancholia, aqua phlegma, aer sanguis, cholera ignis.
[Hay cuatro humores en el cuerpo humano:
Sangre con cólera, flema, melancolía.
La tierra es melancolía, el agua es flema, el aire es sangre, la cólera es fuego.]
la melancolía,[15] o bilis negra [μέλαινα χόλη], es aquel cuyo desorden puede producir las consecuencias más nefastas. En la cosmología medieval de los humores, tradicionalmente se asocia a la tierra, al otoño (o al invierno), al elemento seco, al frío, a la tramontana, al color negro, a la vejez (o a la madurez), y su planeta es Saturno, entre cuyos hijos el melancólico encuentra su sitio junto al ahorcado, al cojo, al labrador, al jugador, al religioso y al porquerizo. El síndrome fisiológico de la abundantia melancholiae comprende el ennegrecimiento de la piel, de la sangre y de la orina, la rigidez de las muñecas, el ardor en el vientre, la flatulencia, la eructación ácida, el silbido en el oído izquierdo,[16] el estreñimiento o el exceso de heces, los sueños sombríos, y entre las enfermedades que esta puede provocar figuran la histeria, la demencia, la epilepsia, la lepra, las hemorroides, la sarna y la manía suicida. En consecuencia, el temperamento que deriva de su prevalencia en el cuerpo humano se presenta bajo una luz siniestra; el melancólico es pexime complexionatus, triste, envidioso, malvado, ávido, fraudulento, temeroso y cetrino.
Sin embargo, una antigua tradición asociaba el ejercicio de la poesía, de la filosofía y de las artes precisamente con el más desacreditado de los humores. “¿Por qué”, dice uno de los más extravagantes problemata