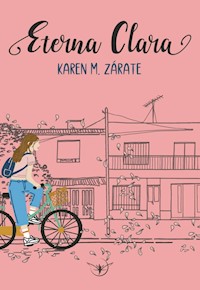
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Fey
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A Clara no le gusta su nombre, aunque la describe a la perfección: optimista, justa e inquebrantable. Pero los tormentos del pasado y un amor, que solo existe en la complicidad del silencio, hacen que sus palabras se atoren y solo pueda contarlas a Rojizo, su diario y eterno confidente. Cuando el incansable avance de la vida pone en jaque la rutina del secreto, Simón deberá abrir sus ojos y su corazón, para encontrar respuestas a su incertidumbre y darle vida a la única esperanza de salvar el amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1° edición: Mayo de 2022
© 2022 Karen M. Zárate
© 2022 Ediciones Fey SAS
www.edicionesfey.com
***
Ilustraciones: Gabriela Piserchia
Diseño y maquetación: Ramiro Reyna
***
Zárate, Karen M.
Eterna Clara / Karen M. Zárate ; editado por Ignacio Javier Pedraza ; Ramiro Reyna ; ilustrado por Gabriela Piserchia. - 1a ed. - Córdoba : Fey, 2022. Libro digital, EPUB
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-47874-9-1
1. Narrativa Argentina. 2. Literatura Juvenil. I. Pedraza, Ignacio Javier, ed. II. Reyna, Ramiro, ed. III. Piserchia, Gabriela, ilus. IV. Título.
CDD A863.9283
A vos, mamá, porque son tus manos las que me sostienen. A mí, y a mis sueños.
Nota de la autora
Confieso que haber llegado hasta acá, a este mismo instante, resulta un tanto increíble para mí. Si me preguntan cómo es que sucedió, aún no tengo respuestas. Pero si me preguntan cómo es que desperté, pues es bastante sencillo de explicar: las letras esperaban por mí y yo, sin sospecharlo, esperaba por ellas en un acto de entrega.
Nunca estuvo en mis planes crear una obra literaria, porque solo, y por un momento, mis pretensiones fueron un poco más ambiciosas: quería que este dolor, mi dolor, pudiera ponerse en voz alta, manifestarse, gritarse con todas sus fuerzas, desprenderse de un cuerpo que supo resistir en silencio y con el vacío que habitaba en su interior. Un silencio que encontró su sendero en la palabra escrita y que, finalmente, se transformó en una historia que necesitaba ser contada. Quería salir a la luz aunque tuviera que enfrentar una realidad que, por mucho tiempo, permaneció escondida ante los ojos de los demás.
Y todas las inseguridades dirigían su atención a un solo interrogante, ¿qué estaba haciendo? Si eran mis vulnerabilidades las que se desnudaban en presencia de lo desconocido. Sin embargo, mis cuerdas vocales ya no se atrevían a callar.
La trilogía literaria Eterna Clara nace para canalizar lo que carcomía en el interior pero, también, para recordarme quién soy. Sin olvidar que es la memoria —la madre de todas mis batallas— la que repite: «querete libre y por entera».
Y tal vez intuyo que quienes se abrazaron a la historia desde un principio comprendieron que, en este refugio, nunca más nos llamarán al silencio.
Karen M. Zárate
Rojizo amor
A veces las palabras se atoran en mi interior y resuenan cada segundo, seguras de que son la respuesta correcta. Pero no me atrevo a decirlas, porque quizás, muy en el fondo, puede que no sean ciertas.
Y entonces resurge esa monstruosa, oscura y dolorosa sombra de angustia, miedo y bronca por no poder expresar mis sentimientos. Un bloqueo que se apodera de mi cuerpo, como si las inseguridades corrieran por las profundidades de mis venas y se multiplicaran un poquito más.
Esa sensación la tengo desde mi niñez. ¡Si pudiera enfrentarla!
¡Oh! Eso de mi niñez merece su propio capítulo. Hoy no me alcanza el tiempo. Tengo los minutos contados y no me voy a detener en esa complicada etapa de mi vida, por lo menos no por ahora.
No sé cómo sigo escribiendo. Es un impulso, como si necesitara tener que compartir con alguien más. Una de esas inspiraciones que nacen mientras duermo mi adorada siesta.
¡Qué sé yo! A lo mejor algún día sea la autora de un gran libro, de esos que dejan una enseñanza y que dentro de cincuenta o cien años será parafraseado en las universidades del mundo. Como Nietzsche, que allá por el siglo XIX fue catalogado como loco, ahora es uno de los pioneros del pensamiento filosófico contemporáneo.
¡Ay, Friedrich! si estuvieras vivo para verlo. En este mundo de los otros, lo diferente todavía asusta y en dos siglos no cambiamos naranja.
A borbotones surgieron estas inmensas ganas de relatar y, por curiosidad, experimento lanzándome a escribir. Quiero conservar mis pensamientos plasmándolos en este papel.
Por unos instantes me obligo y me lo repito como pájaro carpintero: Clara, ¿por qué no lo dijiste? ¿Y si lo hubieras dicho? ¿Si por una milésima de segundo, antes de irte encabronada hasta los huesos, largabas lo que pretendías decir? ¿Qué hubiera sucedido?
Ay, Clarita mía (como dice mamá), si tan solo supieras, entendieras que no todos son como vos.
¿Y si tan solo sigo el curso, la rutina y me acoplo a los demás? ¿Y si?, ¿y si…? ¿si, si…?
Pues a este mundo de locos vine a vivirlo. Una y otra y otra vez, hasta que el último suspiro me envuelva al más allá, a ese lugar desconocido que te hacen imaginar.
Cuando ese momento llegue, me imagino colgada entre las nubes, observando desde arriba a quienes todavía debo ayudar a transitar el camino de la humanidad. Mientras tanto, mi lucha y mi esencia es contra el resto que se hace llamar normal, por lo menos en estas tierras mundanas.
Juro que a veces me veo en una batalla perdida. Como si en un chasquido, el sentido de la vida, de los seres que amo (incluido mi perro Mike) se desvaneciera por culpa de esos otros a los que temo. Otros que conviven día a día conmigo. Que están mucho más cerca de lo que imagino y que se convierten en pesadillas y gritos de impotencia cuando, otra vez, trato de satisfacer con la respuesta precisa y adecuada.
Y esas palabras, las benditas palabras, se atoran en mi garganta hasta hacer sangrar mis ganglios que piden… soltar.
Esos otros, seres con patas que van y que vienen aprovechándose de la vulnerabilidad de los demás.
Vacíos, oscuros, sin almas que no tienen destino al celeste cielo. «Ay, Clarita», me digo una, dos, tres millones de veces. Y a Clarita le tiemblan las manos, se pone bordó y le duele la garganta cuando intenta expresarse. Y cuando lo logra, de repente, es el centro de atención de todos, de esos otros que descarada y prolijamente consiguieron su cometido: «Tan callada Clarita», «tan buena Clarita», hasta que Clarita explota ante su codiciosa mirada.
Ocasionalmente pienso que es mejor callar, pero no puedo perder la batalla. «La justiciera» Clara toma su arma: esa libertad de expresarse que tantas veces le jugó en contra.
Desafío al individualismo, ¿si no cómo podría escribir esta historia? Para que el mundo sea más justo y solidario, primero hay que ponerse del otro lado del charco y segundo construir desde lo colectivo.
Me cuestiono constantemente, ¿alguna vez seremos capaces de lograr empatía, apartando nuestras miserias humanas? Al menos lo intento y muchos lo intentan por mí. La indiferencia es peligrosa cuando se trata del otro, porque uno se vuelve incapaz de reconocerla, aunque esté ante nuestros ojos.
¡Estoy en guerra! En guerra para hacer el amor.
Que me llamen desquiciada, qué más da, no importa. Los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad. Eso me comentaron. Vos serás mi gran confidente.
Colocó su apreciado diario sobre el escritorio de pino que ella pintó, de color chocolate, con sus propias manos. Uno de esos días en que la azotaba el aburrimiento. Procuró cerrarlo bien y acarició el cuero rojizo que lo envolvía, aceptando que comenzaba una nueva relación platónica entre letras, versos y sabiduría.
Mientras tanto, encontró la manera de empezar a formular una respuesta.
Ese día estaba feliz. Carmela supo que era lo que andaba necesitando y Simón, sorpresivamente, la esperaba justo en la puerta de su casa.
Carmela
Diciembre de 1990
Treinta y seis semanas de gestación. La niña en su vientre estaba a punto de respirar aire puro. Fuerte y tranquila, se las había arreglado para colaborar con un embarazo que terminó por convertirse en una larga y dulce espera. A sus cuarenta años se convirtió en madre. A los cuarenta y tres tuvo la valentía de hacerlo otra vez.
Carmela Yapur supo de su embarazo impensado una tarde cálida de marzo de 1990. Cuatro meses después de alcanzar los treinta y nueve, le hizo frente a la elocuente noticia. Querer ser madre a esa altura pareció una idea descabellada y sin sentido, pero el deseo la alcanzaba cada vez que observaba, a través de su ventana verde de aluminio, a los niños que jugueteaban en frente de su humilde casa.
Calles de tierra, un zanjón junto a su puerta y pisos de portland que jamás le renegaban por hacer la limpieza con su vieja escoba de paja. La primera pasada era para intentar quitar el polvo acumulado. La segunda, con el balde con agua hasta el tope y el secador, le permitían ahuyentar por un rato las partículas que volaban dentro de las cuatro paredes.
Mueblecitos de madera ubicados por los rincones y caminitos bordados por sus propias manos decoraban su casita. La mesa y las sillas en el centro del comedor, con un florero turquesa que perteneció a doña Esperanza, daban el toque final.
Ese día se le antojó un yogur de vainilla. Sola y con una panza que rebalsaba, caminó unos pasos hasta el refrigerador. Agarró el único envase que quedaba y la gula no le permitió alcanzar la cuchara que reposaba en la bacha. Bebió y se sació lo suficiente para irse a tomar un baño.
Carmela desprendió lentamente el camisón rosa pastel que fingía ser su amigo. Su cuerpo cambiado parecía estar cómodo con esa tela suelta. Entre casa, le bastaba para entenderse con las continuas exigencias corporales.
Procuró que el juego blanco de toallón y toalla estuviese colgado en su lugar. Abrió el grifo y, cuando el agua tibia alcanzó el punto justo para su gusto, se metió en la pequeña ducha.
La calidez del vapor que la envolvía comenzó a pesarle. Respiró profundo y soltó una bocanada de aire, manteniendo su postura. Las náuseas aparecieron. Carmela no las había padecido con frecuencia, pero esta vez la tomaron por sorpresa.
Se dispuso a hacerlo, estaba preparada. «¡No hay nada que temer!», se dijo para intentar despreocuparse.
Se agachó y apoyó sus manos en el piso. Las miles de gotas pegaban sobre su nuca. Lo sintió venir. Las náuseas estrujaron su enorme estómago y se decidió. El yogur le había jugado una mala pasada.
Lentamente se repuso y, cuando lo hizo, Carmela cayó en la cuenta de que con su ojo derecho no veía del todo. La fuerza que la había obligado a vomitar, le exigió por demás.
Despacito, para no caerse, movió primero una pierna y luego la otra. Sin tambalearse se equilibró, y los toallones preparados le facilitaron el secado.
Recogió el camisón tendido en el suelo y se envolvió con él. Miró su barriga, la niña le transmitió su buena voluntad. «Solo unos segundos más. No te adelantes», coincidieron.
Buscó el neceser que tenía preparado para la bebé y, sujetándolo, fue hasta el pasillo junto a la puerta de entrada. Tomó el teléfono y llamó a un remís.
Diez minutos se convirtieron en una hora para Carmela.
Los bocinazos la volvieron en sí.
Oyó el motor del auto a lo lejos. El ojo derecho titilaba y no le daba respiro.
—¡Al hospital! —gritó al chofer apenas subió
El hombre prendió las luces antes de arrancar. El ocaso se despedía.
Su médico de cabecera entró en la habitación número veintidós, donde la habían internado cerca de la sala neonatal. El diagnóstico fue desalentador: podría perder la visión si arriesgaba la poca fuerza que la alentaba.
—Hay que proceder con la cesárea —informó el doctor Peralta.
El cuarto de color amarillo pálido empezó a moverse, como si las paredes buscaran encerrarla. Las manos sudorosas y frías. Observó su barriga y levantó la mirada hacia el médico.
—Estamos listas —exclamó la madre primeriza.
A las nueve y quince de una mañana de primavera, a días de convertirse en verano, Clara Carrasco dio su primer respiro en los brazos de su madre. El día de la Virgen de Guadalupe cambiaba la vida de Carmela para siempre.
Clara
Clara. Un nombre al que no se le encuentra apodo. Ya desde chica la impacientaba que la llamaran así. «¡Parece que me viven retando!», decía siempre.
—¡Mamá, me podrías haber dado identidad con otro nombre! —refunfuñaba.
Solo cinco letras le hacían sobrar espacio en el pecho cuando suspiraba por sentir que no era el adecuado.
—¿Cómo te hubiese gustado que te pusiera? —preguntó Carmela, quien miraba enternecida a su hija mayor y las ocurrencias con las que salía.
—María, mamá. María —contestó Clara.
—¡Ay, Clara! —Sonrió Carmela.
—¡Ves! —exclamó la jovencita—. ¡Me estás retando! Me voy a cambiar el nombre. Tengo derechos que me amparan. ¡Me lo voy a cambiar, lo juro, Carmela!
A partir de esa tarde cálida de primavera, su madre buscó el diminutivo, tratando de evitar que su hija cometiera la locura que se le había metido en la cabeza.
«Esta Clara, ¿de dónde saca todas esas cosas?», se repetía cada vez que su niña exponía sus planteos.
De ahí, Clarita.
Le resultó conmovedor que por lo menos su familia tratara de buscarle un apodo. Es que, en su adolescencia, veía con grandes ojos cómo sus amigas y compañeros del colegio —parroquial, privado y católico— llevaban con popularidad y gracia largas listas de sobrenombres.
Nunca se sintió popular. Más de una vez intentó serlo. Fue a juntadas con quienes no tenía ganas de hacerlo, fingió risas y carcajadas para chistes terribles, participó en actividades deportivas, cuando Educación Física era la clase que más detestaba. Hasta contó sus intimidades a desconocidos, cuando sospechaba sutilmente que a ninguno de sus amigos le interesaba lo que Clarita contaba.
Pero con el tiempo se agotó de querer encajar con tantos otros.
Sagitariana. Mitad humana, mitad animal. Salvaje, aventurera, independiente. Libertad para decidir, justicia para repartir.
La astrología, la posición y el movimiento de los astros, la luna y el sol comenzaron a interesarle. Clarita encontró refugio en los pronósticos que cada día consultaba, filosofando un poco más acerca de lo que le deparaba el destino y los sucesos terrestres.
—Nunca te juntás con nosotras, Clara —le recriminaban sus compañeras del colegio. El reclamo se convertía en silencio. Las palabras de Clara se atoraban y eso la atormentaba.
Su cumpleaños tenía la característica de coincidir con cuanto evento se organizara en el último mes del año. Actos protocolares por doquier, egresos de la secundaria y de la universidad, cenas para despedir el bendito año. Por qué no dar la bienvenida, pensaba Clarita.
Por qué correr tanto, como si todo se definiera en esos días. Las compras para cocinar, los regalos, la familia, los amigos.
«¡El mundo no se termina!», repetía por dentro. «Es que… ¿por qué no disfrutar de las pequeñas cosas? ¿Por qué la desesperación de querer conseguir la felicidad en un santiamén y con el mercado de por medio diciéndote lo que hay que consumir, cómo y cuándo?».
«Eso no me lo creo. Me gusta festejar a mi manera». Se convencía.
Clarita se acostumbró. Aceptó que en su cumpleaños no podría contar con la mayoría de sus seres amados. Intentaba, rogaba reunirlos.
Con el tiempo naturalizó que organizar su fiesta era también preparar la de Carmela y la de su hermana menor, Daniela, quien desde pequeña ya tenía apodo.
Todo el mundo la llamaba Coca. Daniela se encargó de enterrarlo apenas cumplió los seis años. Carmela también, sin vueltas.
La popularidad de Coca era lo suyo, lo sabía y tenía con qué. Con doce años ya se había convertido en la artista de la familia, cuando su padre le obsequió una guitarra eléctrica roja con brillantes estrellas plateadas y un micrófono de juguete.
Con los años, Coca consiguió una verdadera colección de guitarras criollas de diferentes colores y tamaños. En cada encuentro siempre tenía un show preparado en el que, mágicamente, combinaba las chacareras con sus carcajadas contagiosas.
Siempre se las arreglaba para sacar un chiste de la galera, que lograba descostillar de risa a todo público que tuviera el gusto de verla.
—¿Vos no cantás, Clarita? —decía por lo bajo Carmela, entre la voz de su pequeña hija que destellaba en cada canción.
—¡Estoy cantando, mamá! —respondía Clara. En realidad, tarareaba y movía su boca para simular el canto. Se opacaba. Era el momento de Coca.
A Clara le encantaba el repertorio de su hermana. Sus melodías, sus tonos, su preciosa voz suave y delicada; y algunas veces componían juntas. Amaba esos momentos. Encerradas en el baño, mientras se duchaba, Coca tomaba su apreciada guitarra para dar inicio al repertorio.
La zamba las conectaba. Se perdían entre maravillosas letras y en lo que expresaban. Coca los agudos, Clara los graves. Así las voces se unían en un espectáculo único e imborrable donde el espacio y tiempo se esfumaban.
Tengo que confesar algo. ¡Ay, Rojizo! Me apena y me da vergüenza pensarlo, pero si no te lo cuento, a quién si no…
Simón
Simón se había convertido en lo hermoso de la esencia de la vida. Flaco, alto, de tez blanca, algo callado y con un andar medio atravesado. Esas fueron las cualidades que le bastaron a Clarita para confirmar que él era el amor de su vida y con quien compartiría el resto de sus días.
Nunca se atrevió a decírselo. Y cuando, sentados en el banquito de la vereda de su casa con mates amargos de por medio, decidió que ya era tiempo de enfrentar sus sentimientos, apareció la desgarradora angustia de temer perderlo ante tamaña confesión.
Prefirió callar.
La vereda era el lugar preferido de ambos. Se encontraban cada día a la misma hora y Clarita procuraba tener el equipo de mate listo para la llegada de Simón.
Cáncer. El agua mansa y celestial representaba cada movimiento, cada expresión de ese gran amor. Un cable a tierra, la tranquilidad y el sonido de su voz caracterizaban a Simón Garzón.
Único hijo. De un matrimonio felizmente casado que por más de veinte años supo construir la calidez y sencillez de su hogar teniendo como premisa el amor por sobre todas las cosas. De ahí su paciencia para comprender la vida. Paciencia que trataba de transmitirle a su amiga.
—Te apuesto a que no aguantás a quedarte sentada sin hacer nada, más que disfrutar de este perfecto atardecer —la retaba Simón.
—¡Ay, Simón! Sabés lo que me cuesta eso. Justamente quedarme sin hacer nada es lo opuesto a mí. De verdad lo intento. Intento poder detenerme tan solo unos segundos, pero los minutos me pisan los talones —exclamaba con soltura.
Simón jamás comprendía eso de los minutos contados. Ocurrencias de Clarita, se convencía.
—Mi querida amiga siempre a las apuradas, tomate el último amargo. Según las supersticiones, cuando se acaba el agua, quien tuvo el honor de tomarse el último mate se va a casar.
—¿Y con quién voy a tener el honor? Ay, Simón, ¡no me hagas ilusiones que ni siquiera di mi primer beso! —Sonrojada, Clarita intentó ocultar sus nervios, el tembleque de sus manos y de su boca. Sabía que ese beso le pertenecía a Simón, a esos labios húmedos y rosa pálido.
Comenzaron la «Salita Azul» del jardín de infantes 908 cuando tenían tres años y, a partir de ese momento, nunca más se separaron. Ahora, en el último año de la secundaria, compartían la aspiración de estudiar sus carreras y de transitar la vida universitaria juntos, como el destino lo había predicho. Por lo menos así lo creía la inocencia de Clara.
—Nunca digas nunca, Clarita —respondió Simón entre risas capciosas, que en el fondo sospechaba las intenciones de su amada amiga.
No quería confundir las cosas. Pronto emprenderían una nueva aventura que los esperaba en La Plata, la bella ciudad de las diagonales que se repletaba de una flamante juventud. Quería probar algo distinto. Conocer gente nueva con quien entablar otras relaciones. No es que no quisiera a Clarita, pero deseaba abalanzarse hacia lo desconocido.
«¿Y si la pierdo?», pensó Simón por unos instantes. «Lo dudo, Clarita jamás se alejaría de mí».
—¿Mañana a la misma hora? —preguntó.
—¡Sí, Simón!¡Por supuesto! Vos y tus preguntas que me descolocan. A veces tengo la sensación de que a estos atardeceres no le quedan mucho tiempo.
—Clarita, Clarita… vos y el tiempo.
—Sí, Simón, el tiempo y yo. Así son las cosas. El tiempo vale oro y tengo tantas cosas por hacer.
—¿Siete menos cuarto? —dijo Simón.
—Claro. Te espero con el amargo —expresó Clarita, mientras veía a su amigo alejarse con ese andar tan simpático.
¡Rojizo! Tengo que confesarte algo: Creo que los celos me están matando. ¿Es malo pensar de esta manera? Hace días que este sentimiento horrible se apoderó de mí y me estruja la panza. Nunca creí que fuese capaz de crear este monstruo que convive conmigo.
Los celos, Rojizo, son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera suyo. Me apena este modo de ver las cosas y aún busco resolver cuándo floreció esta desagradable sensación.
Dicen que es inherente a la naturaleza humana y que representa una de las emociones más esenciales y, al mismo tiempo, una de las más oscuras, dañinas e incómodas que existen.
Pero no consigo descifrar el momento en que ocurrió. Ahora regreso, Rojizo. Mamá me llama para cenar…
Por lo general, antes de cada cena, Clara aprovechaba el momento, encerrada en su cuarto, para redactar y soltar lo que no salía en palabras.





























