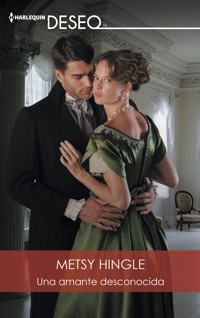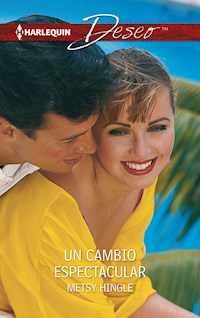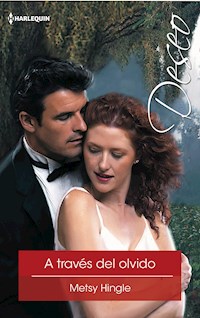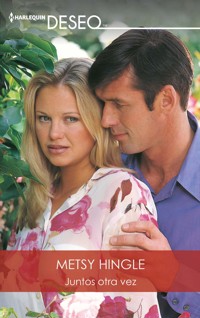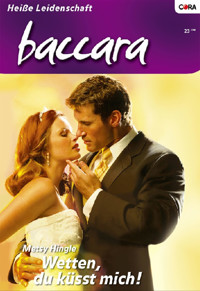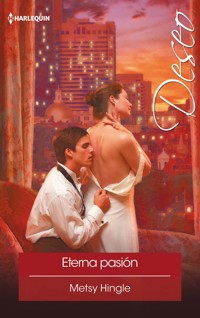
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Nada le impediría llevarse a casa a aquella mujer... y a su hijo La había encontrado por fin en las montañas nevadas de Montana. Y en los ojos de su amante huida, Steven Conti descubrió que todavía lo amaba, todavía lo deseaba. Y en su cuerpo descubrió también la evidencia de que estaba esperando un hijo. Desde la primera noche que habían pasado juntos, Maria Barone había quedado marcada por sus besos. No podría pertenecer a otro hombre que no fuera él. Pero Steven era un Conti y ella una Barone... dos familias enemigas. Ella se había enamorado del único hombre al que jamás podría tener.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Metsy Hingle
Eterna pasión
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Harlequin Books S.A.
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Eterna pasión, n.º 5461 - diciembre 2016
Título original: Passionately Ever After
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-687-9063-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Quién es quién
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Quién es quién
Steven Conti: Millonario de veinticinco años, lo tiene todo: Prestigio, riqueza, atractivo físico… Pero quiere algo que no puede conseguir. Quiere a…
Maria Barone: La más joven del clan. Nunca ha huido de nada en toda su vida, excepto de Steven. Porque tiene que proteger su corazón y el hijo que está esperando de la legendaria maldición de…
Lucia Conti: Setenta años atrás, cuando era una adolescente despechada, lanzó una maldición contra los Barone. ¿Será algo real o sólo una superstición siciliana?
Capítulo Uno
La suerte la había abandonado.
Steven había dado con ella.
Maria Barone no sabía por qué, pero estaba segura de que el coche que estaba aparcado frente a la casa de los Calderone era de Steven. No tenía ninguna duda. Paró el coche al lado de la desviación sin reparar en los pinos cubiertos de nieve ni en el estrellado cielo de diciembre. Todos sus pensamientos, toda su energía, estaban centrados en la confrontación que iba a tener lugar. Porque no tenía ninguna duda de que iba a haber una confrontación.
Desde que su prima Karen le telefoneó unos días atrás para decirle que Steven la estaba buscando, supo que sólo sería cuestión de tiempo que la encontrara en su refugio secreto de Silver Valley, Montana. Tal vez aquella fuera la razón por la que desde que se había levantando por la mañana notaba una extraña sensación en el estómago que nada tenía que ver con el niño que crecía dentro de su vientre, sino con un sexto sentido que la advertía de que sus días huyendo de Steven Conti estaban a punto de tocar a su fin.
Maria se armó de coraje y salió del coche. Sacó las bolsas de la compra del asiento de atrás y se encaminó a la puerta de entrada. Una vez allí, aspiró con fuerza para llenarse los pulmones de aire fresco y controlar los nervios. Sabía desde hacía meses que aquel día llegaría, el día en que tendría que contarle a Steven lo del niño y explicarle los planes que tenía respecto al futuro del bebé. Aunque en este último punto estaba igual de pez que dos meses atrás, cuando se marchó de Boston. Lo único que tenía claro era que amaba a Steven y también a su familia. Y decidiera lo que decidiera, alguien sufriría. Peor todavía: Al tomar una decisión perdería a Steven o a los suyos. O posiblemente a los dos.
Maria tragó saliva al pensar en ello. Y se preguntó, como tantas otras veces, por qué el destino le había preparado una sorpresa tan cruel. Tenía que tratarse del destino. ¿Qué otra razón podía explicar que el hombre del que se había enamorado fuera un Conti, el único hombre del mundo con el que le sería imposible compartir un futuro? Maria suspiró al pensar en la situación. Por mucho que deseara que las cosas fueran distintas, no podía cambiar el pasado. Los Conti y los Barone eran enemigos irreconciliables, y lo eran desde mucho antes de que ella y Steven hubieran nacido. La rencilla entre ambas familias, que había comenzado cuando Marco Barone se había fugado con su abuela en lugar de casarse con la tía de Steven, Lucia, permanecía igual de vigente que setenta años atrás. En honor a la verdad, las cosas estaban incluso peor, reconoció Maria recordando las desgracias que habían caído sobre la familia Barone como resultado de la maldición de los Conti.
La maldición de los Conti.
Maria se estremeció al pensar en aquella plaga terrible que perseguía a su familia desde hacia siete décadas. Todavía recordaba la primera vez que escuchó la historia, de niña, sentada en las rodillas de su abuela. Casi podía escuchar la voz de la anciana explicándosela.
–Lucia estaba muy enfadada, furiosa cuando Marco y yo le dijimos que nos habíamos casado y fuimos a casa de los Conti para contárselo y que nos comprendieran –explicaba Angelica Barone.
–¿Comprenderos? –había exclamado Lucia fuera de sí–. Lo que comprendo es que me habéis traicionado, a mí, a mi hermano y a toda mi familia.
–Nos amamos –le había dicho Marco Barone–. Nunca pretendí hacerte daño, Lucia.
–Bueno, pues me lo has hecho. Se lo has hecho a todos los Conti.
–Tal vez algún día lo comprenderás y podrás perdonarnos y desearnos lo mejor –apuntó Angelica.
–Nunca os perdonaré –les espetó Lucia–. Y nunca os desearé la felicidad. De hecho, os maldigo. Os habéis casado en San Valentín, así que de ahora en adelante os maldigo a vosotros y a toda vuestra descendencia para que siempre en ese día os ocurra algo que os haga sentiros desgraciados, tanto como me lo habéis hecho sentir a mí.
Justo un año después, el día de su primer aniversario de boda, Angelica Barone perdió el hijo que esperaba. Maria se estremeció de nuevo al recordar la tristeza que reflejaban los ojos de su abuela cuando le contó la pérdida de su primer hijo.
Maria se pasó la mano por el vientre con aire protector sin poder evitar la preocupación al pensar en cómo podría afectarle la maldición al bebé, un bebé cuyo nacimiento estaba previsto para el día de San Valentín. Steven aseguraba que las desgracias de los Barone habían sido puras coincidencias y que la maldición de los Conti no era más que una superstición alimentada por mentes calenturientas. Pero Maria sabía que estaba equivocado. No había más que echar la vista atrás para demostrar que la maldición era real y que la infelicidad que Lucia Conti les había deseado a los Barone seguía presente.
Maria se mordió el labio inferior y recordó los desastres que le habían ocurrido a su familia durante el año anterior, desastres que habían comenzado a suceder poco después de que ella iniciara su relación con Steven. Cerró los ojos al pensar en el sabotaje contra el nuevo helado de fruta de la pasión cuya presentación tuvo lugar el día de San Valentín y todo el revuelo y la mala prensa que se habían creado en consecuencia. Luego había ocurrido el incendio en la fábrica y la amnesia de su prima Emily. Pero lo peor de todo había sido el reciente secuestro de la hermana de Steven, Bianca, y de su propio primo, Derrick Barone.
Tal vez Steven pudiera quitarle importancia a la maldición, pero ella no era capaz. Y aunque pudiera superar su miedo, ¿cómo iba a recuperarse de la pérdida de su familia? ¿Y cómo superaría Steven la de la suya? Porque Maria no tenía ninguna duda de que ambas familias les darían la espalda si ellos les anunciaban que querían compartir sus vidas.
Ella había crecido bajo el amparo de una familia grande y bulliciosa y quería lo mismo para su hijo. Si seguía con Steven, tendría que olvidarse de esa alegría. ¿Cómo iba a negarle a su hijo o a su hija aquel amor? ¿Cómo iba a permitir que el bebé viviera atrapado por la rencilla eterna entre los Barone y los Conti?
Lo cierto era que no podía. Y no lo haría. Tendría que ser fuerte por el bien de su hijo, se repitió Maria a sí misma. Tendría que encontrar la manera de razonar con Steven, de hacerle ver que no tenían futuro juntos porque le harían daño a demasiada gente. Y quien más sufriría sería su hijo. Lo único que tenía que hacer era hacérselo entender.
Maria estiró los hombros, agarró las bolsas en una mano y llamó a la puerta. Como era habitual se la encontró abierta. Sin pensárselo dos veces, entró a toda prisa antes de que le diera por cambiar de opinión. Y por primera vez desde su llegada, dos meses atrás, el aroma a pan recién horneado y a leña ardiendo no consiguió calmarle el espíritu. Ni tampoco el sonido de las risas de Magdalene y Louis Calderone que surgían de algún rincón de la casa.
–Y entonces mi tía Lucia dijo que…
Maria escuchó el tono profundo de la voz de Steven y se le cayó al suelo un paquete de una de las bolsas de la compra.
–Esa debe ser Maria –dijo Magdalene.
Castigándose mentalmente por comportarse como una colegiala estúpida con sólo escuchar su voz, Maria colocó el paquete que se le había caído dentro de la bolsa.
–¿María? ¿Eres tú? –gritó la voz de Magdalene.
–Sí, soy yo –respondió Maria sorprendida de haber sido capaz de articular palabra con los nervios atenazándole la boca del estómago–. Enseguida voy –añadió tratando de calmarse.
Pero Magdalene ya había salido al vestíbulo para recibirla.
–¡Cuánto has tardado! Louis y yo estábamos a punto de enviar a alguien a buscarte.
–Siento haberos preocupado –dijo Maria–. He aprovechado que estaba en la ciudad para hacer algunas compras de Navidad.
–Ya veo –contestó Magdalene echándoles un vistazo a las bolsas llenas de regalos–. ¿Y la visita al médico? –preguntó quitándole las bolsas–. ¿Va todo bien?
–Sí, sí, todo muy bien –respondió Maria quitándose los guantes y guardándoselos en los bolsillos del abrigo–. Creo… creo que me dejaré un rato el abrigo puesto. Tengo un poco de frío –aseguró decidida a retrasar lo inevitable y esconder su cuerpo bajo la prenda.
–Desde luego, estás helada –aseguró la mujer tomándola de las manos y frunciendo el ceño–. ¿Te encuentras bien, pequeña?
Por una vez, Maria renunció a recordarle a aquella mujer bajita y morena que ya que era una cabeza más alta que ella y su tripa comenzaba a parecer una pelota de baloncesto, «Pequeña» era un adjetivo que no le cuadraba.
–Sí, perfectamente –mintió–. Es que se está poniendo el sol y afuera empieza a refrescar.
–Bueno, entonces entra. Tengo una sorpresa para ti. Una visita –añadió con los ojos brillantes, antes de darse la vuelta para dirigirse al salón.
Pero Maria se quedó paralizada donde estaba.
–¿Maria? –la llamó Magdalene al darse cuenta de que no la seguía–. ¿Seguro que estás bien?
–Sí, perfectamente.
–Entonces ven, pequeña –insistió la mujer guiándola hacia el salón–. Mira quién ha venido desde Boston para verte –anunció con orgullo.
Maria sabía antes de poner un pie en la habitación que iba a encontrarse a Steven esperándola allí, pero el hecho de saberlo no restó fuerza al impacto de verlo de nuevo. Tal y como había ocurrido la primera vez que sus miradas se cruzaron en la boda de Nicholas y Gail, casi un año atrás, Maria sintió que los pulmones se le quedaban sin aire. Entonces no había sabido que se trataba de Steven Conti. Lo único que supo fue que nunca en su vida se había sentido tan atraída por un hombre. Más que atraída, tuvo que admitir. Poseída por él. Una sola mirada le bastó para saber que aquel era el hombre por el que llevaba toda la vida esperando. Ahora volvía a embeberse de su imagen. De su constitución alta y atlética. De aquellos hombros poderosos que encajaban perfectamente bajo el jersey rojo y negro que llevaba puesto y que le sentaba maravillosamente. De aquel pelo largo y oscuro que le otorgaba un aspecto rebelde, tan distinto al millonario que era realmente. Maria recordó de golpe la textura de aquel pelo cuando se lo acariciaba, o cuando le rozaba con él la piel desnuda al hacer el amor.
Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Maria apartó de golpe aquellos recuerdos tan peligrosos. Alzó la vista para encontrarse con la mirada de Steven, y se quedó sin aire al observar cómo aquellos ojos azules que él tenía pasaban del frío más acerado al calor cuando la miraban. Durante un instante fue incapaz de respirar. Atrapada en el fuego de sus ojos, el corazón le latía frenéticamente mientras Steven cruzaba el salón en dirección a ella. Él no apartó la mirada en ningún instante y cuando le capturó los dedos temblorosos con sus manos, Maria temió durante un instante que fuera a desmayarse.
–Hola, Maria –la saludó él con voz susurrante como una caricia.
Ella abrió la boca con la intención de responder al saludo, pero no le salieron las palabras. Como si estuviera en trance, se limitó a quedarse allí de pie y a observar cómo Steven inclinaba la cabeza. Cuando tuvo su boca a escasos centímetros de la suya, recuperó de golpe la cordura. Torció la cara y los labios de Steven le rozaron la mejilla. Fue un beso tenue, apenas un roce, pero ella sintió que le recorría todo el cuerpo hasta llegar a los dedos de los pies.
Temiendo cometer alguna locura como arrojarse en sus brazos, Maria se soltó las manos y dio un paso atrás.
–Hola, Steven –consiguió decir por fin.
No se le escapó la expresión de tristeza que se le cruzó por el rostro.
–Qué sorpresa tan maravillosa, que haya venido a verte tu Steven, ¿verdad? –preguntó Magdalene.
–No creo que Maria esté sorprendida, señora Calderone –intervino él al ver que Maria no contestaba.
–¿Es eso cierto? ¿Lo estaba esperando? –inquirió Magdalene.
–Bueno, no exactamente –respondió Maria, dubitativa.
Más bien deseaba que no hubiera sido capaz de encontrarla. Consciente de que Louis y Magdalene esperaban una explicación, dijo:
–Cuando hablé con Karen el otro día me comentó que Steven había dicho que quería hablar conmigo.
Steven arqueó una ceja ante aquella explicación. Pero para su alivio no matizó que le había jurado a Karen que la encontraría a toda costa aunque tuviera que dedicar su vida a ello.
–Bueno, Louis y yo estamos encantados de que hayas venido. Nuestra Maria andaba algo mustia desde el día de Acción de Gracias. Ahora entendemos la razón, ¿verdad, Louis? –preguntó Magdalene con un brillo picarón en los ojos.
–¿Ah, sí? –preguntó a su vez el hombre con expresión desconcertada.
–¡Hombres! –exclamó la mujer poniendo los ojos en blanco–. Louis, nuestra Maria no sólo echa de menos a su familia. También echaba de menos a Steven.
–¿Es eso cierto, Maria? ¿Me has echado de menos? –preguntó él con voz grave y mirándola con seriedad.
A ella se le encogió el corazón al percibir aquel cariño que Steven no trataba de ocultar. Temiendo dar una respuesta, se dio la vuelta y se acercó a la chimenea de piedra. Se limitó a mirar el fuego al tiempo que se llevaba la mano al vientre, tratando de encontrar las palabras adecuadas para hablarle a Steven del bebé.
–Pequeña, ¿te encuentras bien? –preguntó Magdalene–. ¿Maria?
Al escuchar el sonido de aquella voz, Maria trató de sacudirse la tristeza y centró su atención en la otra mujer.
–Lo siento, Magdalene. ¿Decías algo?
Magdalene frunció el ceño, avanzó hacia ella y le colocó la palma de la mano sobre la frente.
–No tienes fiebre. ¿Sigues con frío?
–Un poco –mintió Maria, que seguía resistiéndose a revelar su abultado vientre.
–¿Le has contado al médico lo de los escalofríos? –preguntó Magdalene frunciendo aún más el ceño.
–¿Médico? –intervino Steven con un tono alarmado que no se le escapó a Maria–. ¿Qué médico? ¿Estás enferma?
–No, no estoy enferma. Era una revisión rutinaria –mintió la joven suplicándole a Magdalene con la mirada que no dijera nada del bebé–. No estoy acostumbrada a los inviernos de Montana y cuando he entrado tenía un poco de frío. Eso es todo.
Magdalene abrió ligeramente los ojos cuando comprendió lo que estaba ocurriendo.
–Tal vez un poco de chocolate te ayudará a entrar en calor –sugirió.
Pero a Maria no se le escapó la expresión de reproche de la otra mujer.
–Sí. Chocolate caliente. Suena maravilloso –aseguró.
–¿Y tú, Steven? –preguntó Magdalene mientras colocaba los platos en una bandeja–. ¿Te apetece el chocolate o quieres otra taza de café?
–Si no es molestia, me gustaría tomar otro café.
–Ninguna molestia. Louis, ¿por qué no vienes a echarme una mano a la cocina? –sugirió la mujer.
–Pero yo…
–Estoy segura de que Steven y Maria tienen muchas cosas que hablar –aseguró mirando a la joven con intención–. Vamos, Louis –dijo pasándole a su confundido marido la bandeja–. Ayúdame con los bollos que he puesto en el horno. Estaré en la cocina por si me necesitas, pequeña –concluyó, mirando a Maria, antes de salir con su marido del salón.
Steven observó la mirada que se cruzaron las dos mujeres y se preguntó el significado del mensaje mudo que se habían intercambiado.
Cuando los Calderone se marcharon el salón quedó en absoluto silencio, roto solamente por el crepitar de la chimenea. Pero después de que el recuerdo de Maria lo hubiera estado persiguiendo durante meses, ni siquiera aquel silencio antinatural ensombrecía el placer de volver a estar cerca de ella.
Así que se embebió de su imagen. Como si estuviera sediento, tomó nota de cada detalle de su aspecto. Se dio cuenta de que llevaba el pelo más largo, cayéndole como seda caoba sobre los hombros. Estaba más pálida de lo que la recordaba, aunque tenía un brillo especial del que carecía cuando se fue de Boston. Sospechó que se trataría de un efecto del aire de montaña. No estaba muy seguro de que el rubor de las mejillas fuera debido a su presencia o al calor del fuego, pero pensó que sería una combinación de ambas cosas.
Steven miró aquellos grandes ojos de gacela, ojos con los que había soñado en incontables ocasiones. Para su decepción, vio en ellos el mismo recelo que había observado la última vez que la vio. Se sacudió de encima la desilusión y la miró a la boca. Seguía igual, jugosa y tentadora. No pudo evitar recordar la perfección con la que aquellos labios encajaban con los suyos. Ni lo que sentía al escucharlos gritar su nombre cuando estaba hundido dentro de ella. Ni cómo aquellos mismos labios habían jurado que lo amaban. Sintió deseos de acercarse a ella, tomarla entre sus brazos y besarla, volver a escucharle decir aquellas palabras de nuevo. Lo deseaba tanto que tuvo que meter las manos en los bolsillos para evitar ir por ella.
–¿Cómo me has encontrado? –preguntó Maria rompiendo finalmente el silencio.
–¿Qué importancia tiene eso? Lo importante es que he dado contigo –contestó él.
No quería contarle que había roto unas cuantas normas en su afán de localizarla. Al ver que ella no decía nada, Steven dejó escapar un suspiro de exasperación.
–Le seguí la pista a tu tarjeta de crédito. La utilizaste para mandarle flores a tu familia el día de Acción de Gracias.
–Pero cómo… el ordenador –dijo Maria cayendo en la cuenta–. Pirateaste el sistema informático para ver los movimientos de mi tarjeta.
–Sí –admitió él–. Y si vas a decirme que lo que he hecho es ilegal, no te molestes. Ya lo sé. Pero estaba desesperado por encontrarte.
–Podían haberte arrestado.
–Hubiera sido un precio muy pequeño –respondió Steven encogiéndose de hombros–. Habría arriesgado mucho más con tal de encontrarte –aseguró con sinceridad–. Pero parece que he salido indemne de mi delito. A menos que estés pensando en denunciarme…
–Por supuesto que no –aseguró ella.
–Menos mal –dijo Steven intentando bromear para aliviar la tensión del momento.
Pero, para su desilusión, Maria continuaba con expresión seria.
–Ya he contestado a tu pregunta. ¿Por qué no contestas tú a la mía?
–¿Qué pregunta? –dijo Maria alzando las cejas, de modo que se le formó la misma arruga en la frente que le aparecía siempre que algo le extrañaba.
–¿Tenía razón Magdalene? ¿Me has echado de menos?
Ella no contestó y Steven trató de reprimir la nota de dolor en su tono de voz, que se mostró dura cuando volvió a hablar.
–Es una pregunta muy sencilla, Maria. Sólo hace falta decir sí o no para contestarla. ¿Me has echado de menos, aunque sólo sea un poquito?
–Sí. Te he echado de menos –contestó ella finalmente en un susurro.
Steven sintió una oleada de alivio ante aquella respuesta y comenzó a avanzar hacia ella.
–Cielos, Maria, si supieras cuánto…
–No –lo interrumpió ella alzando una mano.
Steven se detuvo de golpe. Se sintió invadido por la frustración. Frustración y dolor.
–¿No qué, Maria? ¿Que no te diga que te quiero? ¿Que estos dos meses sin ti he estado a punto de volverme loco? ¿Que te creí cuando me dijiste que me querías? ¿Y que me rompiste el corazón cuando te marchaste de aquel modo sin darme ninguna explicación?