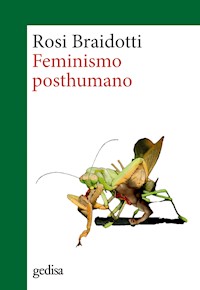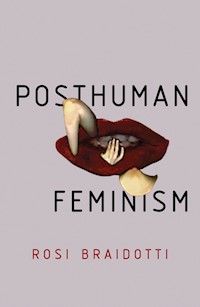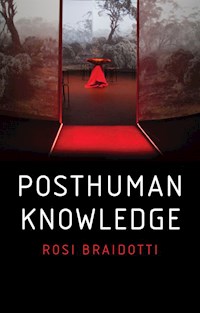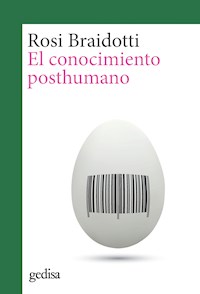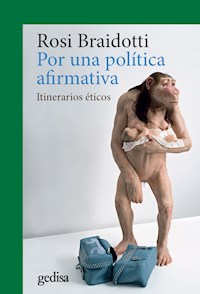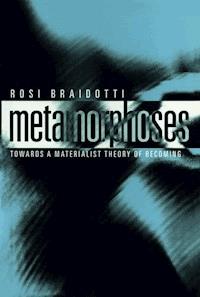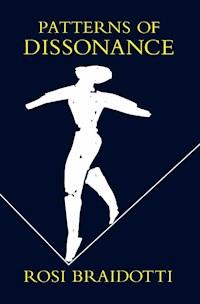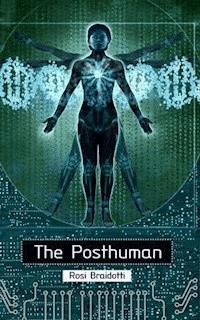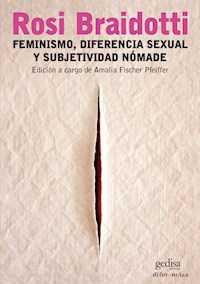
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Libertad Y Cambio
- Sprache: Spanisch
Este volumen ofrece un marco para analizar, decodificar y juzgar los cambios que se han producido en las condiciones históricas y en el imaginario social de las sociedades posindustriales, poscoloniales y poscomunistas al entrar en el nuevo milenio. Entre los factores que más inciden en la reestructuración del imaginario social contemporáneo están las nuevas tecnologías. Los análisis se centran en las representaciones de los sujetos corpóreos que están experimentando una amplia revalorización cultural en contextos sociales, culturales y políticos específicos de la posmodernidad tardía. La encarnación, la subjetividad, la sexualidad y la diferencia sexual son algunos de los términos clave que se discuten en este libro con referencia especial a los trabajos de los filósofos Gilles Deleuze y Luce Irigaray. Braidotti aboga por la necesidad de establecer definiciones del sujeto como no-unitario y nómade que, sin embargo, no supriman la noción de agencia o de responsabilidad. La teoría y la práctica feministas ofrecen las bases innovadoras y normativas de este proyecto: en primer lugar, las diferencias sexuales en tanto teoría asimétrica de relaciones de poder en la esfera social y la simbólica; en segundo lugar, las políticas de la ubicación o, en su versión epistemológica, de "conocimiento localizado" como una teoría radical de la responsabilidad; en tercer lugar, la cuestión específica de la corporeización o del materialismo corpóreo, tal como la han elaborado las filósofas feministas posestructuralistas. En diálogo y en amistoso desacuerdo con las principales interpretaciones norteamericanas de la filosofía francesa, este libro propone una teoría de las prácticas imbricadas de la subjetividad, que reflejan el contexto social e histórico de un tiempo de crisis y transformación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2004
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial Gedisale ofrece otros títulos de esta colección
Calamidades
Ernesto Garzón Valdés
Extraño Oriente
Historia de un prejuicio
Ziauddin Sardar
Alternativas a la globalización económica
Un mundo mejor es posible
Foro Internacional sobre Globalización
¿Por qué la gente odia Estados Unidos?
Ziauddin Sardar y Merryl Wyn Davies
La otra mundialización
Los desafíos de la cohabitación cultural global
Dominique Wolton
Cápsulas
Mario Bunge
La nueva judeofobia
Pierre-André Taguieff
Por una causa común
Ética para la diversidad
Norbert Bilbeny
Cuando la realidad rompe a hablar
Conjeturas y cavilaciones de un filósofo
Manuel Cruz
FEMINISMO,DIFERENCIA SEXUALY SUBJETIVIDAD NÓMADE
Rosi Braidotti
Edición a cargo deAmalia Fischer Pfeiffer
© Rosi Braidotti
© Amalia Fischer Pfeiffer de la compilación y el capítulo 10
Diseño de cubierta: Edgardo Carosia
Traducción de Gabriela Ventureira, excepto capítulo 8: María Luisa Femenías
Primera edición: junio de 2004, Barcelona
Reimpresión, 2015
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Av. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona, España
Tel. 93 253 09 05
www.gedisa.com
eISBN: 978-84-9784-547-2
Impreso en España
Printed in Spain
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
1. El sujeto en el feminismo
2. Sobre el sujeto feminista femenino o desde el «sí mismo-mujer» hasta el «otro mujer»
3. Feminismo y posmodernismo: el antirrelativismo y la subjetividad nómade
4. El feminismo con cualquier otro nombre
5. El ciberfeminismo con una diferencia
6. Género y posgénero: ¿el futuro de una ilusión?
7. El devenir mujer: repensar la positividad de la diferencia
8. Diferencia sexual, incardinamiento y devenir
9. Las figuraciones del nomadismo
10. Deleuze, ética y derechos humanos
Fuentes
1
El sujeto en el feminismo
Rector Magnificus, estimados colegas, damas y caballeros:
Sería por cierto históricamente falso e intelectualmente pretencioso pensar que soy la primera mujer que tiene el privilegio de subir estos escalones y dirigirse a la comunidad de académicos, ciudadanos y amigos hoy reunidos aquí. Algunas vinieron antes que yo, y muchas más habrán de seguirme. Sin embargo, es con una cierta vacilación que estoy aquí, frente a ustedes, a punto de analizar el problema de la subjetividad femenina como si nunca hubiera sido tratado antes por nadie de mi género. Algunas imágenes vienen a mi mente, imágenes que quiero compartir con ustedes a manera de introducción.
Primera imagen: la Universidad de Cambridge en la década de 1920. Una mujer talentosa se pregunta, frente a los imponentes muros universitarios, por qué las mujeres tienen tan pocas oportunidades de acceder a una buena educación. A ella no le fue permido aprender griego, latín, retórica y filosofía, de modo que tuvo que estudiar por sí misma la mayor parte de las ramas del saber. Su nombre:Virgina Woolf. Los textos: Un cuarto propio y Tres guineas.
Segunda imagen: París en la década de 1930. Una joven dotada de talento sabe que no puede ingresar en la École Normale Supérieure, la institución de educación superior más prestigiosa en el campo de las humanidades en su país, porque aún se la reserva para los hombres. Por consiguiente, no conseguirá la atención individual ni la tutoría de los más grandes maestros de su época, y aunque se le permita concurrir a la universidad estatal cercana –la Sorbona– siempre se sentirá privada de una supervisión y una formación adecuadas. Brillante y tenaz, se convertirá, no obstante, en escritora y filósofa. También bregará por los derechos de las mujeres a devenir sujetos de conocimiento y a participar activamente en los debates intelectuales de su tiempo, así como en la vida política, dado que ya habían ganado el derecho al sufragio en Francia. Dedicará la mayoría de sus escritos a desentrañar el interrogante crucial: ¿cómo pueden las mujeres, las oprimidas, devenir sujetos por propio derecho? Su nombre: Simone de Beauvoir. Los textos: El segundo sexo y Ética de la ambigüedad.
Tercera y última imagen: Utrecht a principos de la década de 1990. Dos mujeres jóvenes conversan sobre sus proyectos profesionales frente al edificio de Estudios de las Mujeres. Una de ellas pregunta: «¿Y qué harás después [de la graduación]?». La otra le contesta: «Bueno, las cosas normales que suele hacer una chica… docente, médica, profesora, diplomática, directora de museo, gerente, jefa de personal, directora de gabinete, periodista. Veremos». La primera, sin embargo, que ha estudiado «humanidades generales» y leído sobre las escasas posibilidades de empleo para las graduadas en humanidades, tiene una perspectiva diferente: «Considerándolo bien –dice– creo que aprenderé a jugar en el mercado de valores, ¡así puedo retirarme a los 40 años y dedicarme a escribir mis best sellers!».
La genealogía de la teoría feminista
Hablando de y en Utrecht a principios de la última década del siglo XX y de este milenio, sólo puedo acoger con beneplácito y con un sincero entusiasmo el que las mujeres hayan mejorado la imagen que tienen de sí y se valoren más a sí mismas gracias a las oportunidades educativas de que hoy disponen. Me produce un enorme regocijo la desenvuelta independencia de las jóvenes. Admiro su determinación y su autoconfianza.
En el caso de las alumnas aquí presentes, admiro aún más esas cualidades pues sé que han trabajado en el tema en sus clases de Estudios de las mujeres. Han aprendido una fundamental lección existencial a partir de la lectura de la grandeza y miseria de Virginia Woolf1 y del genio y las frustraciones de Simone de Beauvoir.2 El estudio de su propio género ha proporcionado a estas estudiantes universitarias una poderosa herramienta para el análisis y la evaluación de sí mismas. Su conocimiento de las tradiciones culturales femeninas, de la literatura, de la historia de las luchas en favor de las ideas feministas aporta una dimensión adicional a su formación universitaria: les confiere una conciencia intelectual crítica que les permite aprehender la realidad. Los estudios de las mujeres constituyen una perspectiva desde la cual es posible concebir más lúcidamente la cultura contemporánea como intersección del lenguaje con las realidades sociales.3 Saben de dónde proviene su género y por lo tanto saben que la única manera de salir es hacia adelante. La conciencia feminista trasladada a la dimensión intelectual es una de las fuentes de su lucidez, autodeterminación y profesionalismo.
La conciencia –compartida hoy por muchas mujeres– de una herencia histórica profundamente negativa para el sexo femenino, asociada con una nueva sensación de orgullo, producto del conocimiento de que las luchas de las mujeres en el contexto de la modernización y la modernidad han logrado transformaciones de envergadura en el estatuto de las mujeres, constituye un fenómeno ampliamente analizado y teorizado como el problema de la subjetividad femenina.
El campo de indagación conocido como estudios de las mujeres, desarrollado cuantitativa y también cualitativamente durante los últimos cincuenta años, es, por así decirlo, la progenie intelectual y teórica de las ideas generadas por el movimiento de las mujeres.4 Analistas dedicadas a esta temática tales como Catharine Stimpson y Heste Eisenstein distinguen tres fases en el desarrollo de este campo de estudio. La primera se centra en la crítica al sexismo entendido como una práctica social y teórica que crea diferencias y las distribuye según una escala de valores de poder. La segunda apunta a reconstruir el conocimiento partiendo de la experiencia de las mujeres y de las formas de entender y representar las ideas desarrolladas dentro de las tradiciones culturales femeninas. La tercera fase enfoca la lente en la formulación de nuevos valores generales aplicables a la comunidad en su conjunto. Estas tres etapas se hallan intrínsecamente vinculadas y el proceso de desarrollarlas se produce, como es obvio, simultáneamente. Además, dejan claro que las ideas y la perspectiva crítica desarrolladas dentro de los estudios de las mujeres no incumben solamente a éstas, sino que implican la transformación de los valores generales y de los sistemas de representación. Por consiguiente, la cuestión del sujeto femenino no es únicamente un problema para las mujeres. Permítanme ampliar un poco más el tema.
Virginia Woolf y Simone de Beauvoir fueron, en su condición de mujeres y en muchos aspectos, sumamente privilegiadas; en todo caso, mucho más privilegiadas que casi todos los miembros de su sexo. Los temas a los que prestaron su voz y el área problemática que identificaron como la cuestión femenina trascendieron las historias y circunstancias de cada mujer individual. Así, Woolf dijo que para que cualquier mujer pudiese convertir su interés en las humanidades –y especialmente en la literatura– en una fuente de ingresos, era preciso satisfacer algunas precondiciones generales muy concretas. Esto es válido para cualquier mujer –es decir, para todas las mujeres– y no solamente para unas pocas privilegiadas.
En otras palabras, la categoría Mujer, pese a las diferencias que ciertamente existen entre las mujeres individuales, se identifica claramente como una categoría signada por supuestos comunes culturalmente impuestos. Por muy diferentes que sean en otros aspectos, todas las mujeres se hallan excluidas de la educación superior. ¿Por qué? Porque esta cultura tiene una cierta idea preestablecida de la Mujer, cuya consecuencia es la exclusión de todas las mujeres de los derechos a la educación. Tal es la representación tradicional de la Mujer como irracional, hipersensible, destinada a ser esposa y madre. La Mujer como cuerpo, sexo y pecado. La Mujer como «distinta de» el Hombre.
Esta representación constituye la negación de la subjetividad de las mujeres, y el resultado de ello es su exclusión de la vida política e intelectual. Aun en la esfera de la «vida privada», la Mujer no goza de la misma libertad que el Hombre en lo concerniente a la elección emocional y sexual: se espera que nutra y sirva de sostén al ego y los deseos masculinos; su propio ego no está en cuestión. Virginia Woolf dedicó varias páginas memorables al análisis de la función especular que cumplen las mujeres, argumentando que esta actividad de levantar el ego exige que la mujer parezca más débil, más incompetente y menos perfectible que el varón. En este aspecto, cabe considerar algunas de las quejas misóginas tradicionales contra la supuesta incompetencia intelectual y moral de las mujeres como una mera técnica retórica cuyo objetivo es construir al Hombre elevándolo a la categoría de modelo ideal. La misoginia no es un acto irracional de odio a la mujer sino, más bien, una necesidad estructural, un paso lógico en el proceso de construir la identidad masculina oponiéndola –es decir, rechazando– a la Mujer. Consecuentemente, la Mujer se vincula con el patriarcado por la negación.
La paradoja de ser definida por otros reside en que las mujeres terminan por ser definidas como otros: son representadas como diferentes del Hombre y a esta diferencia se le da un valor negativo. La diferencia es, pues, una marca de inferioridad.
El clásico argumento de la misoginia –una tendencia muy persistente en nuestra cultura– pretende que esta diferencia, entendida como inferioridad, constituye un rasgo natural. Para el misógino, la biología o la anatomía es simplemente un destino, y el cuerpo de la mujer, al que considera único por su capacidad reproductora, es inferior al de los hombres en los demás aspectos.
Desde el siglo XVIII, la posición feminista consistió siempre en atacar los supuestos naturalistas acerca de la inferioridad intelectual de las mujeres, desplazando las bases del debate hacia la construcción social y cultural de las mujeres como seres diferentes. Al efectuar tal desplazamiento, las feministas enfatizaron el reclamo de la igualdad educativa como un factor capaz de disminuir las diferencias entre los sexos, por cuanto estas diferencias son la fuente de la desigualdad social. En Tres guineas Virginia Woolf escribe lo siguiente:
Cabría inferir entonces el hecho indiscutible de que «nosotras» –esto es, un todo compuesto de cuerpo, cerebro y espíritu e influido por la memoria y la tradición– debemos diferir no obstante en algunos aspectos esenciales de «vosotros», cuyo cuerpo, cerebro y espíritu han sido capacitados de un modo tan diferente e influidos por la memoria y la tradición de una manera tan distinta. Aunque veamos el mismo mundo, lo vemos a través de ojos diferentes. Cualquier ayuda que podamos darles debe ser diferente de la ayuda que ustedes pueden darse a sí mismos, y tal vez el valor de esa ayuda estribe en el hecho mismo de esa diferencia.
Diez años después Simone de Beauvoir llega aun más lejos en su argumento contra la manera dualista –vale decir, opuesta– de presentar las diferencias entre los sexos. En su opinión, las mujeres están representadas y construidas como diferentes por una sociedad que necesita excluirlas de las áreas cruciales de la vida cívica: no sólo de la universidad y la política organizada, sino también del gerenciamiento, la Iglesia, el ejército, los deportes competitivos, etc. La diferencia u «otredad» que las mujeres corporizan resulta necesaria para sostener el prestigio del «uno», del sexo masculino en cuanto único poseedor de subjetividad entendida como habilitación para participar activamente en todos estos campos. En otras palabras, De Beauvoir considera que la descalificación del sujeto femenino es una necesidad estructural de un sistema que construye las diferencias como oposiciones, lo cual constituye la mejor manera de afirmar las normas, el estándar normal: lo masculino.
Al analizar la posición de la Mujer como las mujeres de los hombres, Beauvoir destaca, aunque sólo sea para condenarlo, el concepto de racionalidad –o de razones teóricas–, que no es sino el instrumento por excelencia de la dominación masculina. De ese modo desata el nudo que durante siglos mantuvo unidos el uso de la razón y el ejercicio del poder. En la perspectiva feminista así definida existe un lazo entre la racionalidad, la violencia y la masculinidad.
Este supuesto lleva a cuestionar los fundamentos mismos y la presunta neutralidad del discurso racional. La teoría feminista critica los mitos y mistificaciones que rodean a la Mujer, entendida como el constructo de la imaginación del varón, una teoría que inaugura una tradición cuyo objetivo es subvertir la sistemática descalificación y denigración del sujeto femenino. De acuerdo con el feminismo, los hombres se han apropiado de jure de la facultad de la racionalidad, y han confinado de facto a las mujeres a la irracionalidad compulsiva, a la insensatez, a la inmanencia y a la pasividad.
Este abordaje intelectual de la problemática de las mujeres marca uno de los momentos más significativos en la historia de las ideas feministas. El momento fundacional de la historia feminista es la afirmación de un lazo entre todas las mujeres, de una relación entre ellas que existe en la medida en que comparten la misma categoría de diferencia entendida como negativa. Al declarar que ella no podía pensar adecuadamente en su propia existencia individual sin tomar en cuenta la condición general de las mujeres y, además, la categoría de Mujer como construcción patriarcal, De Beauvoir sienta las bases para una nueva clase de sujeto femenino: una categoría política y teórica «sujeta al cambio», como dijo Nancy Miller (Miller, 1988) o, para citar a Teresa de Lauretis (1986 y 1987), un «sujeto feminista femenino».
La pensadora feminista femenina toma como objeto de estudio la experiencia de las mujeres y la categoría de Mujer, y lo hace no sólo para comprender el mecanismo de descalificación de su género, sino también para liberar a la noción de Mujer de la red de semiverdades y prejuicios adonde la confinó el patriarcado. A partir de Simone de Beauvoir, algunas feministas trabajaron con miras a alcanzar una definición más apropiada de la categoría de Mujer, y analizaron la opresión femenina como una descalificación simbólica simultánea por parte del patriarcado y como una explotación concreta en la sociedad patriarcal. Asimismo, defendieron una doble visión: criticar la construcción de la femineidad según el modo opresivo y descalificador característico del patriarcado y, al mismo tiempo, convertir las tradiciones culturales y las modalidades cognitivas de las mujeres en una fuente de afirmación positiva de otros valores.
Al hacerlo, las teóricas feministas situaron el tema de la subjetividad en el marco de las cuestiones relativas a los derechos y a la autoridad, es decir, al poder. Se establece pues una conexión entre la política y la epistemología, consideradas como términos de un proceso que construye también al sujeto en cuanto agente material y semiótico.5
En mi opinión, el feminismo constituye la pregunta; la respuesta es el empoderamiento de la subjetividad femenina en el sentido político, epistemológico y experiencial. Por empoderamiento me refiero tanto a la afirmación positiva (teórica) como a la promulgación concreta (social, jurídica, política).
La experiencia es la noción central que sustenta este proyecto; la experiencia de las mujeres en la vida real que Adrienne Rich expresa tan vigorosa y bellamente en la idea de «política de localización». La política de localización significa que el pensamiento, el proceso teórico no es abstracto, universalizado, objetivo ni indiferente, sino que está situado en la contingencia de la propia experiencia y, como tal, es un ejercicio necesariamente parcial. En otras palabras, la propia visión intelectual no es una actividad mental desincardinada; antes bien, se halla estrechamente vinculada con el lugar de la propia enunciación, vale decir, desde donde uno realmente está hablando. La obra de Mieke Bal sobre la focalizacion y el género constituye un ejemplo excelente de este concepto de «localización».6
No se trata de relativismo sino, en todo caso, de un enfoque topológico del discurso donde la posicionalidad resulta crucial. La defensa feminista de los «saberes situados», para citar a Donna Haraway (1988), choca con la generalidad abstracta del sujeto patriarcal. Lo que está en juego no es la oposición entre lo específico y lo universal, sino más bien dos maneras radicalmente diferentes de concebir la posibilidad de legitimar los comentarios teóricos. Para la teoría feminista, la única manera coherente de hacer acotaciones teóricas generales consiste en tomar conciencia de que uno está realmente localizado en algún lugar específico.
En el marco conceptual feminista el sitio primario de localización es el cuerpo. El sujeto no es una entidad abstracta sino material incardinada o corporizada. El cuerpo no es una cosa natural; por el contrario, es una entidad socializada, codificada culturalmente; lejos de ser una noción esencialista, constituye el sitio de intersección de lo biológico, lo social y lo lingüístico, esto es, del lenguaje entendido como el sistema simbólico fundamental de una cultura.7 Las teorías feministas de la diferencia sexual asimilaron la perspectiva crítica de las teorías dominantes de la subjetividad a fin de desarrollar una nueva forma de «materialismo corporal», que define el cuerpo como una interfaz, un umbral, un campo de fuerzas intersecantes donde se inscriben múltiples códigos. Según Gayatri Spivak,8 el cuerpo incardinado no es una esencia ni un destino biológico, sino más bien la propia localización primaria en el mundo, la propia situación en la realidad. El énfasis puesto en el incardinamiento,* o sea en la naturaleza situada de la subjetividad permite a las feministas elaborar estrategias destinadas a subvertir los códigos culturales.9 Ello obliga a reconsiderar las propias estructuras conceptuales de las ciencias biológicas, a recusar los elementos del determinismo, físico o psíquico, del discurso científico10 y también a refutar la idea de la neutralidad de la ciencia señalando el papel importante desempeñado por el lenguaje en la elaboración de los sistemas de conocimiento.11
Para el análisis feminista, la cultura patriarcal es un sistema que ha codificado los sujetos incardinados en términos específicamente sexuales de acuerdo con la más antigua de todas las dicotomías: varón/mujer. En consecuencia, los sujetos se diferencian principalmente por el sexo, aunque también estén estructurados por otras variables igualmente poderosas, de las cuales las más importantes son la raza y la etnia. La dicotomía sexual que marca nuestra cultura situó sistemáticamente a las mujeres en el polo de la diferencia, entendida como inferioridad respecto de los hombres.
La pregunta feminista femenina es entonces de qué manera afirmar la diferencia sexual no como «el otro», el otro polo de una oposición binaria convenientemente dispuesta para sostener un sistema de poder, sino, en todo caso, como el proceso activo de potenciar la diferencia que la mujer establece en la cultura y en la sociedad. La mujer no es ya diferente de sino diferente para poner en práctica nuevos valores.
La rehabilitación de la diferencia sexual permite reconsiderar las demás diferencias: de raza o etnia, de clase, de estilo de vida, de preferencia sexual, etc. La diferencia sexual representa la positividad de las múltiples diferencias, en oposición a la idea tradicional de la diferencia como «peyorativización» [pejoration].
La modernidad
El tema de la diferencia sexual se comprende mejor si se lo interpreta en el contexto de lo que acertadamente se llama modernidad. No me ocuparé de los aspectos económicos del problema, salvo para destacar que la transformación llevada a cabo en nuestras estructuras de producción exige, para ingresar en el mundo del trabajo, mujeres profesionales sumamente capacitadas y, además, la existencia de una fuerza laboral femenina consolidada. Que en un contexto semejante tantas mujeres, especialmente las jóvenes, estén desempleadas y que la cima de la escala profesional –sobre todo en instituciones tales como las universidades– esté dominada aún por los hombres constituye, por cierto, una flagrante contradicción. El éxito profesional y el bienesar de las mujeres de hoy dependen, en gran medida, de la tenacidad y determinación frente a un entorno cuya actitud hacia las mujeres de carrera es contradictoria, por decir lo menos. Las contradicciones económicas concernientes a la fuerza laboral femenina señalan un mayor número de problemas teóricos y de representaciones culturales de la mujer que marcan la era y el proyecto de la modernidad. En suma, se trata de dos necesidades simultáneas: por un lado, la presencia y actividad de las mujeres en la sociedad; por el otro, su permanente y necesaria explotación.
Por modernidad me refiero a un capítulo del pensamiento occidental, cronológicamante incierto pero intelectualmente innegable, durante el cual el sistema clásico de representación del sujeto entró en crisis. Así pues, interpreto ese momento como la crisis de la identidad masculina en un período histórico en que se está impugnando y reestructurando el sistema del género. Siguiendo el análisis propuesto por filósofos franceses tales como Irigaray, Foucault y Lyotard, contrapuesto a la visión de la escuela crítica alemana,12 considero que la modernidad es el momento de decadencia de la racionalidad clásica, el fracaso de la definición del sujeto en cuanto entidad que se espera coincida con su yo racional consciente (de él/ella). Como si se hubiera descubierto una nueva fragilidad en el basamento mismo de la existencia, las centenarias y pétreas creencias en la preeminencia y la deseabilidad de la racionalidad fueron recusadas en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales.13 De hecho, la idea misma del sujeto de lo humano se volvió problemática como consecuencia de la pérdida de certezas metafísicamente fundamentadas. Nietzsche, Darwin, Freud y Marx son ahora los ángeles guardianes del mundo posmetafísico. Y no hay vuelta atrás: el estado de crisis es la manera de ser de la modernidad.
No soy cínica. Tampoco soy lo bastante nihilista para creer que una crisis conduzca necesariamente a la pérdida, a la declinación o a la caída de los valores. Por el contrario, juzgo la crisis como la apertura a nuevas posibilidades, a nuevas potencialidades. Así pues, el centro de la agenda teórica está ocupado hoy por una pregunta crucial: ¿qué significa ser un sujeto humano, es decir, un miembro civilizado, socializado, de una comunidad en un mundo posmetafísico? Es preciso repensar el vínculo entre la identidad, el poder y la comunidad. Este desafío es la gran oportunidad para quienes, como las mujeres, han sido históricamente privados de su derecho a la autodeterminación, pues para ellos la crisis del sujeto racional masculino puede ser un momento constructivo y positivo.
En vísperas de la guerra, Virginia Woolf, en Tres guineas, alentaba a las mujeres a tomarse su tiempo y pensar por sí mismas todo cuanto significaba ser parte de un sistema dominado por valores masculinos en una época en que dichos valores se desmoronaban bajo el impacto de las cambiantes circunstancias históricas:
Debemos pensar. Pensar dentro de las oficinas, en los autobuses, de pie en medio de la multitud mirando las Coronaciones y los Espectáculos montados por el Alcalde de Londres; pensar mientras pasamos por el Cenotafio; cuando estamos en Whitehall; en la galería de la Cámara de los Comunes; en los tribunales de justicia; permitámonos pensar durante los bautismos y los casamientos y los funerales. Nunca dejemos de pensar qué es esta civilización en la cual nos encontramos. ¿Qué significan estas ceremonias y por qué tenemos que participar en ellas? ¿Qué son estas profesiones y por qué deberían aportarnos dinero? ¿Adónde, en definitiva, nos está conduciendo la procesión de los hijos de los hombres educados?
Las mujeres piensan y pensaron desde tiempos inmemoriales; desde el advenimiento del feminismo, sin embargo, no solamente piensan más sino que también piensan acerca de lo que piensan; vale decir, han adquirido un nivel metateórico que les permite clasificar y canonizar sus propias ideas.
Para subrayar hasta qué punto lo que está en juego en el feminismo es una redefinición completa de todo cuanto significa ser parte de la civilización, de todo cuanto significa pensar, Woolf señala la profunda pasión ética que sustenta el proyecto feminista. Se trata de una ética discursiva y práctica basada en la política de localización y en la importancia de las perspectivas parciales. Permítanme extenderme más sobre el punto.
Una de las ramificaciones de la crisis de la modernidad es la crítica a los fundamentos mismos del universalismo clásico. Mi colega Selma Sevenhuijsen desarrollará en su conferencia las implicaciones de esta noción desde la perspectiva ética. En mi marco de referencia, el universalismo alude al hábito que consiste en tomar lo masculino como representante de lo humano. Refutando esta representación inapropiada del sujeto, el pensamiento crítico moderno presta su voz y autoriza a hablar a los sujetos pertenecientes a las minorías simbólicas, aquellos que fueron definidos como «diferentes». Entre esas diferencias, las principales son el sexo y la raza.
Según el convincente argumento de Alice Jardine, la cuestión de la Mujer se halla en el corazón mismo de la confusión de ideas que caracteriza a la modernidad; uno no puede formular la pregunta acerca de lo moderno sin plantear también el interrogante sobre la diferencia sexual. Ambos se implican recíprocamente: los sujetos feministas femeninos de la era posmetafísica son aquellos para quienes la cuestión de la diferencia sexual resulta históricamente apremiante. De ello parece desprenderse que, si las mujeres dejan de estar confinadas en el eterno «otro» –y, al igual que otras minorías, ganan el derecho a hablar, a teorizar, a votar, a concurrir a la universidad–, entonces es sólo una cuestión de tiempo desterrar la vieja imagen de la Mujer, que se creó sin consultar la experiencia de las mujeres de la vida real, y de reemplazarla por una más adecuada.
Los cambios simbólicos y las transformaciones producidas en el sistema de representación de las mujeres están vinculados con realidades sociales concretas: la modernidad necesita de las mujeres. Son necesarias como reserva de fuerza laboral, como posibilidades vírgenes en una cultura que las descalificó durante siglos. En nuestros tiempos la modernización y la emancipación van de la mano.
Todo esto lo saben las dos jóvenes de Utrecht a quienes me referí antes; saben que ahora está abierto el camino a la participación e incluso a la integración. Saben que después de siglos de separatismo masculino la sociedad moderna se ha vuelto más heterosexual por cuanto proclama aceptar de buen grado a las mujeres entre los agentes activos de la vida social. Las mujeres de hoy se han ganado el derecho a un cuarto propio, esto es, a un salario. La pregunta pasa a ser ahora: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué valores opondrán las mujeres al viejo sistema? ¿Qué teorías y representaciones de sí mismas yuxtapondrán a las teorías y representaciones clásicas?
Si la emancipación significa adaptarse a las normas, criterios y valores de una sociedad que durante centurias estuvo dominada por los hombres, aceptando sin cuestionar los mismos valores materiales y simbólicos que los del grupo dominante, entonces la emancipación no basta. Debemos librarnos de la idea simplista de que podemos compensar los siglos de exclusión y descalificación padecidos por las mujeres con una rápida integración en la fuerza laboral, auspiciada por el Estado, y en las instituciones y en los sistemas de representación simbólicos. Incorporar a las mujeres, permitiéndoles ocupar unos pocos asientos sobrantes en los clubes previamente segregativos no basta. Es preciso que las recién llegadas puedan redefinir, y estén habilitadas para ello, las reglas del juego a fin de establecer una diferencia y lograr que dicha diferencia se perciba concretamente.
Selma Sevenhuijsen desarrollará en su conferencia el tema del potencial transmitido por la noción de «igualdad» argumentando que no se trata de una idea monolítica o fija sino, más bien, de un concepto que puede someterse a revisiones y adaptaciones metodológicas a fin de enfrentar las fluctuantes condiciones sociales y los nuevos avances teóricos.
A mi juicio, el proyecto de potenciar la diferencia sexual es importantísimo por cuanto apunta a evitar la repetición de los viejos modelos en manos de los nuevos actores sociales, a impedir que los nuevos autores se limiten simplemente a repetir los antiguos cánones, y a dar lugar a la elaboración de nuevas representaciones y valores culturales. A menos que la aceptación de la diferencia pase a ser el nuevo código de conducta, las mujeres –las eternas sirvientas en el banquete de la vida– tendrán que contentarse con las migajas de la modernidad. En el mejor de los casos, serán las «administradoras de la crisis» del proyecto moderno, el equipo de rescate que trae oxígeno fresco a un mundo en crisis y le devuelve algo de la salud posmoderna o postindustrial. Sin embargo, dejarán fundamentalmente intactas las estructuras subyacentes de la enfermedad. La modernidad es la oportunidad histórica de las mujeres y el feminismo es una de las posiciones posibles, a mi juicio la mejor posición que pueden asumir para habérselas con un mundo en crisis que las necesita.
La noción de diferencia sexual es un proyecto cuyo objetivo consiste en establecer condiciones, tanto materiales como intelectuales, que permitan a las mujeres producir valores alternativos para expresar otras formas de conocimiento. Este proyecto requiere tiempo, dinero y dedicación. Según el supuesto que sustenta mi visión de los estudios de las mujeres, el campo social es un sistema de fuerzas y representaciones semióticas y materiales que construyen el género como un término en un proceso de normatividad y normalización. En un sistema de esa índole, el rol de la intelectual feminista consiste en mantener abiertas las áreas de indagación crítica, de crítica y de resistencia.
En este aspecto, el feminismo es una teoría crítica por cuanto reconecta lo teórico con lo personal –la cuestión de la identidad– y a ambos con lo colectivo –la cuestión de la comunidad–, y los aplica a la cuestión del derecho y la habilitación, es decir, del poder. Confiada en que «hay maneras de pensar de las cuales aún no sabemos nada», como dijo Adrienne Rich,14 considero los estudios de las mujeres como un laboratorio de ideas donde la investigación de las formas y contenidos referentes al proyecto de estimular la diferencia establecida por las mujeres puede conducirse de una manera heterogénea y a la vez sistemática.
A mi entender, este es el mandato de mi posición, y les aseguro que haré lo imposible por desarrollar el potencial implícito en el proyecto de estudios de las mujeres. Lo que en definitiva está en juego en dicho proyecto, estimados colegas, damas y caballeros, no es solamente el estatuto de las mujeres. Lo que está en juego es la elección de una civilización asentada en el repudio del sexismo y del racismo y en la aceptación de las diferencias, no sólo en términos de normas legales, formales, sino también en el reconocimiento más profundo de que únicamente la multiplicidad, la complejidad y la diversidad pueden proporcionarnos la fuerza y la inspiración necesarias para enfrentar los desafíos de nuestro mundo.
Formular una nueva esencia femenina mediante una serie de nuevas ecuaciones que relacionen la causa y el efecto, el atributo y la sustancia, la superficie y la profundidad, la alteridad y la negatividad no es una premisa necesaria ni suficiente para la tarea de conferir poder a las mujeres. En todo caso, la diferencia sexual entendida como un signo de múltiples diferencias requeriría una definición abierta y flexible del sujeto. Tal como escribió Teresa de Lauretis:
Lo que está emergiendo en los escritos feministas es… el concepto de una identidad múltiple, mudable y a menudo en contradicción consigo misma, un sujeto que no está dividido por el lenguaje sino en discordancia con él; una identidad compuesta por representaciones heterogéneas y heterónomas de género, raza y clase y, frecuentemente, compuesta de hecho a través de lenguajes y culturas; una identidad que se reclama partiendo de una historia de asimilaciones múltiples y en la cual se insiste a manera de estrategia (De Lauretis, 1986: 9).
En este sentido, el proyecto de redefinir la subjetividad femenina en términos de diferencia sexual equivale a enfatizar y promulgar la falta de simetría entre los sexos, esto es, su radical diferencia. Ello eleva el proyecto feminista a una dimensión epistemológica pero también ética, al centrarse en los valores alternativos que las mujeres pueden aportar. Defendiendo la especifidad feminista femenina en función de un modo de pensamiento nuevo, situado y por consiguiente relacional, el feminismo busca una reconexión, aunque acepta la no complementariedad y la multiplicidad. Asimismo, destaca positivamente la importancia del incardinamiento o corporización y la experiencia vivida.
Este proyecto no se presenta como utopía ni como un ideal femenino esencialista: lo que pretende es ser sometido a prueba para demostrar la naturaleza constructiva de sus pasiones epistemológicas y éticas. En su reciente estudio sobre el psicoanálisis, Teresa Brennan señaló que la positividad de la diferencia sexual es un proyecto que debe construirse y ponerse en marcha (Brennan, 1989).
Mi deseo especial con respecto a las mujeres es su integración social, pero conservando la diferencia; espero que sean miembros de primera clase de la comunidad social, política e intelectual y que aún mantengan viva la memoria de lo que les costó, de lo que nos costó estar donde estamos.15 Quisiera que las mujeres, en su condición de ciudadanos de primera categoría en la era de la modernidad, estén a la altura del desafío de su contexto histórico: estar a la altura del presente es tanto un imperativo moral como intelectual.
Más específicamente, quiero que las mujeres den el salto al próximo siglo llevando la a veces pesada carga de su memoria histórica, decididas a que nunca más se silencien las voces de las mujeres, se niegue su inteligencia y se dejen de lado sus valores.
En la era posmodernista se disuelven las identidades y se desmoronan las certezas. No obstante, espero que nosotras, los sujetos feministas femeninos, podamos imponer la positividad de la diferencia establecida por el feminismo, aunque reconozcamos la fragilidad de lo que comúnmente se denomina civilización: una red de múltiples, diferenciados e interactuantes sujetos que funcionan sobre una base consensual.
Espero que nosotras, como mujeres provenientes de las humanidades, podamos enfrentar los cambios y desafíos de la modernidad, y aun ser capaces de conciliarlos con la memoria histórica de nuestra opresión. Sólo manteniendo vivas nuestras tradiciones culturales accederemos a lo nuevo.
Espero que las mujeres puedan negociar la transición al próximo milenio con los ojos bien abiertos, con dignidad, pasión y rigor.
Agradecimientos
Como se acostumbra en estas ocasiones, es hora de expresar mi agradecimiento. Sin embargo, hay tantas personas con quienes estoy en deuda que no podría jamás hacer justicia a todas. Seré breve.
Quiero agradecer a la Universidad Van Bestuur, especialmente al decano M. Velthius y al rector profesor Van Ginkel, el enorme apoyo que brindaron a los estudios de las mujeres. Asimismo, deseo expresar mi sincera gratitud a la Facultad de Artes, que tanto hizo por el desarrollo de ese campo. Para nosotras fue muy importante la cooperación entre diversas facultades, sobre todo con la Facultad de Teología, vinculada tradicionalmente a las humanidades, y con la Facultad de Ciencias Naturales, más interesada hoy en esta temática. Nuestro socio más importante continúa siendo la Facultad de Ciencias Sociales, de modo que agradezco especialmente a Arie de Ruyter por su inspiración y brillante inteligencia.
Por cierto, le debo mucho al personal administrativo de la Universidad: Marianne Pothoven y Maria Hijman; Elizabeth Schoningh, Agnes Mijnhout, Tertius Groetman;Anneke van der Meulen, Nelleke van Zessen y Sylvia Koenen, de Letteren. Es importante recordar hoy el trabajo pionero realizado por las primeras coordinadoras de los estudios de las mujeres en la Universidad de Utrecht: Maria Hijman y Marieke Renou, quienes sentaron las bases para los departamentos mucho antes de que hubiera un cuerpo académico permanente.
También quiero aprovechar esta oportunidad para recordar a aquellas docentes que dejaron su impronta en mi carrera profesional: Jenny Lloyd, quien dirigió mi licenciatura en la Universidad Nacional de Australia en los días previos a The Man of Reason; Michèle Perrot, Hélène Vedrine y François Chatelet, quienes supervisaron mi disertación de doctorado en la Sorbona; Luce Irigaray y Françoise Collin, que me enseñaron muchísimo fuera de las instituciones; Alice Jardine, de la Universidad de Harvard, cuya obra se entreteje con la mía de una manera singular, propia de la escritura feminista; Danielle Haase-Dubosc, directora del Columbia University Center en París, cuya amistad y apoyo profesional nunca flaquearon; Kate Stimpson, cuyo coraje y visión siguen siendo un modelo para mí.
También estoy en deuda con muchas publicaciones internacionales dedicadas a la problemática femenina y a sus consejos editoriales por haberme proporcionado inspiración intelectual y formación práctica. Agradezco especialmente a: Oristelle Bonis, Nancy Huston, Leila Sebbar y Do Pujebet de Histoires d’elles, y también a Les Cahiers du Grif (París); a Anna Maria Crispino de Noi Donne (Italia); a Women’s Studies International Forum (Inglaterra); a Naomi Schor y Elizabeth Weed de differences, y a Alice Jardine, Brian Massumi y Heidi Gelpi de Copyright (Estados Unidos).
Quiero agradecer a mi madre y a mi hermana, que vinieron de Australia, a mi hermano, que vino de Italia, así como a mis parientes de Alemania. Deseo también recordar a mi padre, quien no pudo abandonar su trabajo en Australia para estar aquí. Y hoy lo extraño. Les doy las gracias a todos los amigos que vinieron y a aquellos que están dispersos por el mundo.
Un especial agradecimiento a los miembros de mi departamento: a mi colega Mieke Bal, quien fue la primera en invitarme a dar una conferencia en Holanda; a Maaike Meijer, por su compañerismo en el plano profesional; a Anneke Smelik, quien logró establecer una considerable diferencia; a Berteke Waaldijk, por su inclaudicable inteligencia y dedicación; a Joke Hermsen y Christien Franken, porque son el futuro; a Fokkelien van Dijk, Gustav Drenthe e Ineke van Wingerden, miembros del equipo de investigación; y a mi colega Selma Sevenhuijsen, por su apoyo y solidaridad. He encontrado en Utrecht un grupo dedicado a los estudios de la mujer cuya integridad intelectual y humana, entusiasmo y sentido del juego limpio crean el ámbito ideal para la cooperación dentro de la facultad y entre las facultades. Mi confianza en ellos es total.
Ciertamente, no quiero olvidarme de los aspirantes al doctorado ni de otros estudiantes que, junto a los profesores de los departamentos, están en el corazón mismo del proyecto de estudios de la mujer en Utrecht. Estoy absolutamente segura de que nuestro trabajo conjunto hará de los estudios de la mujer un éxito duradero y una significativa contribución a nuestra comunidad académica en su conjunto.
Por último, mi sincero agradecimiento a las mujeres que militan en el movimiento feminista en todos los países donde tuve el privilegio de conocerlas. Deseo reconocer a cada mujer que, al menos una vez en su vida, tuvo el coraje de decir no a la injusticia, no a la explotación, no a la mediocridad creyendo –como yo creo– que hay una manera mejor de conducir los asuntos humanos. Hoy quiero agradecerles a las feministas y decirles que su lucha es también la mía. Muchas gracias.
Notas
1. El caso de Virginia Woolf dio origen a algunas controversias dentro de la intelectualidad feminista; muchas estudiosas feministas criticaron fuertemente la relación de Woolf con el movimiento de las mujeres. Se encontrará una interesante evaluación de este debate en Toril Moi (1985) y, asimismo, en el prefacio de Michèle Barret a la colección de ensayos de Virginia Woolf (Woolf, 1979).
2. Recientemente se produjo una considerable polémica en lo referente a la evaluación de la vida y la obra de Simone de Beauvoir, aunque conviene aclarar que no todo el debate tiene una gran significación académica. En mi opinión, lo que rodea el legado de De Beauvoir es una mezcla de chismorreo malicioso y diatriba periodística. Para un intento de evaluación más sobrio y útil, véase Michèle Le Doeff (1989). Véase también el ejemplar especial de Yale French Studies dedicado a Simone de Beauvoir (1986).
3. Para una excelente exposición de las tradiciones culturales y literarias de las mujeres, les aconsejo el estudio de Maaike Meijer sobre la poesía femenina, realizado en Utrecht (Meijer, 1988). Véase también la investigación de doctorado de Fokkelien van Dijk sobre la tradición de la literatura oral de las mujeres en los textos bíblicos. Asimismo, es particularmente importante la investigación de Anja Kosterman sobre la construcción de un lenguaje teológico alternativo para referirse a lo divino dentro de la teología feminista.
4. Para una visión esclarecedora del desarrollo producido en este campo de estudios en Holanda, véase Margot Brouns (1988). Sobre la evolución de los estudios de las mujeres en Estados Unidos, véase el Ford Foundation Report, de Catharine R. Stimpson y Nina Kressner Cobb (1986). Para un panorama europeo, véanse los debates de la conferencia organizada conjuntamente por la revista Les Cahiers du Grif y la Comisión Europea en Bruselas, en febrero de 1988, denominada Women’s Studies: Concepts and Reality. Si se desea una introducción más metodológica, véanse Bowles y Duelli-Klein (1983). En lo referente a la intersección de sexo y género, véase Hull et al. (1982). En la investigación realizada en Utrecht sobre las teorías de los estudios de la mujer, se encuentra el proyecto de tesis de Hélène Mijnhout, quien está analizando los orígenes y la función del concepto de «esencialismo» en el feminismo contemporáneo.
5. Sobre epistemología feminista véanse Harding y Hintikka (1983), Harding (1986) y Fox Keller (1983, 1985). Sobre el conocimiento y el poder, véanse Diamond y Quinby (1988). La relación entre el conocimiento teórico, especialmente el filosófico, y la diferencia sexual constituye el foco de la investigación de la tesis de Joke Hermsen, realizada aquí en Utrecht, que versa sobre la recepción de las ideas filosóficas en los textos femeninos (estudios de caso: Belle van Zuylen, Lou Andreas Salomé e Ingeborg Bachmann. Christien Franken está investigando la estética feminista con el propósito de analizar diferentes ejemplos históricos sobre la recepción de las ideas estéticas por parte de las artistas mujeres (estudios de caso:Virginia Woolf, Anita Brookner y A. S. Byatt).
6. Véase, por ejemplo, Bal (1985, 1988). Contribuyen significativamente a este tipo de investigación las obras de las teóricas del cine feminista, para quienes la noción de perspectivas parciales resulta de suma importancia. El trabajo de investigación sobre este problema que se está realizando hoy en Utrecht incluye el proyecto de tesis de Anneke Smelik sobre el sujeto femenino de la visión en el cine hecho por mujeres y en la teoría fílmica feminista contemporáneos, cuyo énfasis recae en la subjetividad y el placer.
7. Aquí utilizo el término «simbólico» en el sentido estructuralista tradicional, según la obra de Claude Lévi-Strauss sobre las estructuras y los mitos, y, lo que es más importante, según la obra de Jacques Lacan sobre el psicoanálisis y el inconsciente. El término «simbólico» ha sufrido algunas redefiniciones drásticas en manos de las teóricas feministas. Especialmente relevante al respecto es la obra de Luce Irigaray. Para una interesante investigación en curso sobre Irigaray, los remito a la tesis de Anne-Claire Mulder acerca de la noción de lo divino y de la encarnación.
8. Sobre todo en sus ensayos escogidos (1987).
9. En este aspecto, la obra de materialistas corporales feministas tales como Donna Haraway cobra mayor significación cuando se la lee junto con la obra de Gilles Deleuze, cuya conceptualización de la múltiple y compleja naturaleza del yo corporal es sumamente interesante. Un brillante intento de analizar el problema del incardinamiento desde una perspectiva feminista es la tesis de licenciatura de Mieke Bernink, terminada en 1989. El proyecto de la disertación de doctorado de Monique Scheepers, quien está investigando la obra de Deleuze y su especial significación para el feminismo, apunta a delinear la estructura conceptual de la obra de ese autor con referencia al género.
10. La crítica feminista a la biología cuenta con una larga tradición que se extiende desde Evelyn Fox-Keller y Donna Haraway, ya mencionada, hasta Bleier (1984) y Hubbard y Lowe (1983). Actualmente, los trabajos hechos en Utrecht en este campo incluyen la investigación de licenciatura de Inés Orobio de Castro, quien está estudiando el discurso médico y psicológico en torno al transexualismo, así como la investigación de grado de Ineke van Wingerden sobre las implicaciones bioculturales de la medicalización del proceso de envejecimiento en las mujeres.
11. A este respecto, es de suma importancia la obra de Evelyn Fox-Keller, especialmente la de 1983. La investigación que se realiza actualmente en Utrecht en esta área corresponde a la tesis de doctorado en curso de Christien Brouwer sobre las metáforas de género en el discurso de la fitogeografía decimonónica.
12. En el presente, se dedican muchas obras a evaluar los méritos propios y comparativos de estas dos escuelas de pensamiento desde una perspectiva feminista. En lo que concierne a la escuela francesa, permítanme remitirlos a mi libro (1991). La investigación que se está llevando a cabo sobre este tópico en Utrecht incluye el trabajo de Denise da Costa sobre la escuela francesa, quien pone el acento en la écriture féminine. En cuanto a la tradición alemana, véanse Benhabib y Cornell (1987). La investigación que se está realizando en esta área corresponde a la disertación de doctorado de Evelyn Tonkens, quien explora la relación entre la femineidad y la profesionalidad. Véase también la disertación de A. van den Dulk sobre racionalidad y epistemología. Si se desea comparar las dos tradiciones teóricas, especialmente en términos de cuestiones éticas y políticas, véase el importante trabajo de Baukje Prins (1989).
13. La crisis de las humanidades se halla significativamente influida por el impacto de discursos tales como el psicoánalisis y la semiótica y por el rápido cambio de los paradigmas científicos en la física y en las ciencias biomédicas. Para la tentativa de reestructurar la relación entre las humanidades y este contexto en extremo mudable, véanse Prigogine y Stengers (1982).
14. «Hay maneras de pensar que aún no conocemos. Con ello quiero decir que muchas mujeres piensan, incluso hoy, de una forma que la intelección tradicional niega o es incapaz de comprender» (Rich, 1976).
15. En este punto, es preciso valorar el inmenso esfuerzo emprendido por las historiadoras feministas con el objeto de develar y rehabilitar la historia de las mujeres. Resulta imposible evaluar y apreciar en su justa medida la obra de Michèle Perrot, quien es una pionera en lo que respecta a la historia de las mujeres en Europa occidental. Asimismo es importante la investigación que está realizando en Utrecht Berteke Waaldijk, en la cual combina la historia social y política de las mujeres con una relectura de la filosofía de la historia.
Bibliografía
Adams, P. y Minson, J. 1978. The subject of feminism, M/F 2, pp. 49-51.
Alcoff, L. 1988. Cultural feminism versus post-estructuralism:The identity crisis in feminist theory, Signs, vol. 13, núm. 3, pp. 405-436.
Bal, M. 1985. De theorie van vertellen en verhalen. Muiderberg, Dick Coutinho.
— 1988. Death and Dissymetry. Chicago, University of Chicago Press.
Barthes, R. 1957. Mythologies. París, Seuil. [Mitologías. Barcelona, Siglo XXI, 2000.]
— 1966. Critique et vérité. París, Seuil. [Crítica y verdad. Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.]
Beauvoir, S. de. 1949. Le deuxième sexe. París, Gallimard. [El segundo sexo. Madrid, Cátedra, 2000.]
Benhabib, S. y Cornell, D. (comps.). 1987. Feminism as Critique. Minneapolis, University of Minnesota Press. [Teoría feminista y teoría crítica. Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1990.]
Benjamin, J. 1981. A desire of one’s own: psychoanalytic feminism and intersubjetive space, en T. de Lauretis, Feminist Studies/Critical Studies. Bloomington, Indiana University Press, 1986.
— 1988. The Bonds of Love. Nueva York, Pantheon.
Bleier, R. 1984. Gender and Science. Nueva York, Pergamon.
Bowles, G. y Duelli-Klein, R. (comps.). 1983. Theories of Women’s Studies. Londres, Routledge y Kegan Paul.
Braidotti, R. 1991. Patterns of Dissonance: A Study of Women in Contemporary Philosophy. Nueva York, Routledge.
Brennan, T. (comp.). 1989. Between Feminism and Psychoanalysis. Londres, Routledge.
Brouns, M. 1988. Veertien jaar vrouwenstudies in Nederland: Een overzicht. Groninga, RION.
Cixous, H. 1976a. The laugh of the Medusa, Signs, vol. 1, núm. 14, pp. 39-54.
— 1976b. Le venue à l’écriture. París, Des Femmes.
Cixous, H. y Clément, C. 1975. La jeune née. París, Union Générale d’Editions.
Coward, R. y Ellis, J. (comps.). 1977. Language and Materialism: Developments in Semiology and the Theory of the Subject. Londres, Routledge y Kegan Paul.
Culler, J. 1983. On Deconstruction. Londres, Routledge. [Sobre la deconstrucción. Madrid, Cátedra, 1984.]
De Lauretis, T. 1986. Feminist Studies/Critical Studies. Bloomington, Indiana University Press.
— 1987. Technologies of Gender. Bloomington, Indiana University Press.
Deleuze, G. 1968. Différence et répétition. París, PUF. [Diferencia y repetición. Guijón, Júcar, 1987.]
— 1969. Logique du sens. París, Minuit. [Lógica del sentido. Barcelona, Paidós, 1987.]
— 1987. Foucault. París, Minuit. [Foucault. Barcelona, Paidós, 1987.]
Deleuze, G. y Guattari, F. 1989. Milles plateaux: capitalisme et schizophrénie. París, Minuit. [Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia, Pre-textos, 2002.]
Derrida, J. 1972. L’écriture et la différence. París, Minuit. [La escritura y la diferencia. Barcelona, Anthropos, 2001.]
— 1980. La carte postale. París, Flammarion.
Diamond, I. y Quinby, L. (comps.). 1988. Feminism and Foucault. Boston, Northeastern University Press.
Diotima. 1987. Il pensiero della differenza sessuale. Milán, La Tartaruga.
Eisenstein, H. 1983. Contemporary Feminist Thought. Boston, G. K. Hall.
Eisenstein, H. y Jardine, A. 1980. The Future of Difference. Boston, G. K. Hall.
Flax, J. 1987. Postmodernism and gender relations in feminist theory, Signs, vol. 12, núm. 4, pp. 621-643.
Foucault, M. 1966. Les mots et les choses. París, Gallimard. [Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Madrid, Siglo XXI, 1999.]
— 1971. L’ordre du discours. París, Gallimard. [El orden del discurso. Barcelona, Tusquets, 1987.]
— 1975. Surveiller et punir. París, Gallimard. [Visitar y castigar. Madrid, Siglo XXI, 2000.]
— 1976. Histoire de la sexualité. vol. I. La volonté de savoir. París, Gallimard. [Historia de la sexualidad. Madrid, Siglo XXI, 1999.]
— 1984a. Histoire de la sexualité, vol. II: L’usage des plaisirs. París, Gallimard.
— 1984b. Histoire de la sexualité, vol. III: Le souci de soi. París, Gallimard.
Fox Keller, E. 1983. A Feeling for the Organism. Nueva York, Freeman.
— 1985. Reflections on Gender and Science. New Haven, Yale University Press. [Reflexiones sobre género y ciencia. Barcelona, Península, 2002.]
Gallop, J. 1988. Thinking through the Body. Nueva York, Columbia University Press.
Gould, C. y Wartofsky, M. 1976. Women and Philosophy. Nueva York, Capricorn Books.
Greene, G. y Kahn, C. (comps.). 1985. Making a Difference. Nueva York, Methuen.
Griffiths, M. y Whitford, M. 1989. Feminist Perspectives in Philosophy. Londres, Macmillan.
Grimshaw, J. 1986. Feminist Philosophers. Brighton, Wheatsheaf. También publicado como Philosophy and Feminist Thinking. Minneapolis, University of Minnesota Press.
Haraway, D. 1983. A manifesto for cyborgs: science technology and socialist feminism in the 1980s, Socialist Review, núm. 80, pp. 65-107.
— 1988. Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, vol. 14, núm. 3, pp. 575-599.
Harding, S. 1986. The Science Question in Feminism. Ithaca, Cornell Univerity Press.
— 1987. Feminism and Methodology. Bloomington, Indiana University Press.
Harding, S. y Hintikka, M. P. (comps.). 1983. Discovering Reality. Boston, Kluwer Academic Pub.
Hubbard, R. y Lowe, M. 1983. Woman’s Nature: Rationalizations of Inequality. Londres, Pergamon.
Hull, G. T., Scott, P. B. y Smith, B. (comps.). 1982. All the Women Are White, all the Blacks Are Men, but Some of Us Are Brave: Black Women’s Studies. Old Westbury, NY, The Feminist Press.
Irigaray, L. 1974. Spéculum de l’autre femme. París, Minuit. [Speculum. Espéculo de la otra mujer. Madrid, Saltes, 1978.]
— 1977. Ce sexe qui en est pas un. París, Minuit. [Ese sexo que no es uno, Madrid, Saltes, 1982.]
— 1980. Amante marine. París, Minuit.
— 1984. Éthique de la différence sexuelle. París, Minuit.
— 1988. Sexe et parente. París, Minuit.
— 1989. Le temps de la différence. París, Poche.
Jardine, A. 1985. Gynesis: Configurations of Woman and Modernity. Ithaca, Cornell University Press.
Jardine, A. y Smith, P. (comps.). 1987. Men in Feminism. Nueva York, Methuen.
Kelly, J. 1979. The doubled vision of feminist theory. Feminist Studies, vol. 5, núm. 1, pp. 217-227.
Ketchum, S. A. 1989. Female culture, woman culture, and conceptual change: toward a philosophy of women’s studies, Social Theory and Practice, vol. 6, núm. 2, pp. 151-162.
Kofman, S. 1982. Le respect des femmes. París, Galilée.
Kristeva, J. 1980a. Desire in Language:A Semiotic Approach to Literature and Art. Nueva York, Columbia University Press.
— 1980b. Women’s time, en N. O. Koehane et al. (comps.), Feminist Theory: A Critique of Ideology. Chicago, University of Chicago Press, 1982.
Le Doeff, M. 1989. L’étude et le rouet. París, Seuil.
Lewis, P. 1982. The post-structuralist condition. Diacritics, núm. 12, pp. 2-24.
Lloyd, G. 1984. The Man of Reason: «Male» and «Female» in Western Philosophy. Minneapolis, University of Minnesota Press y Londres, Methuen.
Lonzi, C. 1974. Sputiamo su Hegel. Milán, Rivolta Femminile. [Escupamos sobre Hegel. Barcelona, Anagrama, 1981.]
Lyotard, J. F. 1978. One of the things at stake in women’s Struggle, Substance, vol. 9, núm. 20, pp. 9-17.
— 1979. La condition posmoderne. París, Minuit. [La condición posmoderna. Madrid, Cátedra, 1989.]
— 1985. Le différend. París, Minuit. [La diferencia. Barcelona, Gedisa, 1988.]
Marini, M. 1978. Scandaleusement autre, Critique, núm. 373/374, pp. 603-621.
Meijer, M. 1988. De lust tot lezen. Amsterdam, Van Gennep.