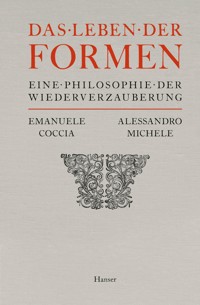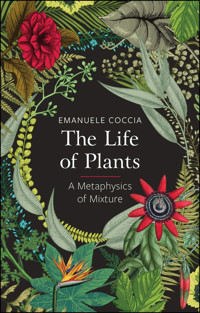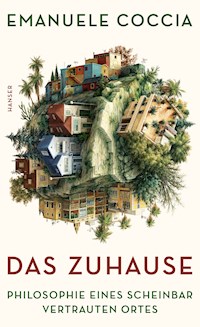Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
El nuevo y revelador ensayo del autor de Metamorfosis. La fascinante continuidad de la vida La casa es el acontecimiento moral por excelencia. Antes de ser un artefacto arquitectónico es un artefacto psíquico que nos hace vivir mejor de lo que la naturaleza nos permitiría. Es el esfuerzo por adaptarnos a nuestro entorno y viceversa, una forma de domesticación mutua entre las cosas y las personas. Es la prolongación de lo que empezamos a hacer cuando nacemos: construir una intimidad con cuanto nos rodea. Por eso coincide con el «yo», y nos muestra que para decir «yo» necesitamos a los otros. A partir de su experiencia en las treinta mudanzas que ha realizado a lo largo de su vida, el autor combina distintas disciplinas para analizar temas aparentemente cotidianos, como la configuración de la cocina, las camas, los pasillos e incluso los cuartos de baño, pero que, sin embargo, constituyen el telón de fondo de cuestiones fundamentales como la crianza, el sexo o los cuidados. Un heteróclito conjunto de conocimientos e historias que, con un brillante y muy personal estilo, nos orientan, en definitiva, hacia cómo ser felices, aquí y ahora, junto a los demás. «Los materiales que utiliza Emanuele Coccia proceden de la antropología, la psicología, la sociología, la teología… Y admiro esa forma de arrojo intelectual». Alessandro Baricco «Hay un estilo, una música y una estética Coccia. Su obra combina el arte para la metáfora de Peter Sloterdijk y la agilidad de la prosa de Giorgio Agamben».Libération «Tenemos que pensar en la casa: vivimos en la urgencia de hacer de este planeta un auténtico hogar; mejor aún, de nuestras residencias un verdadero planeta, un espacio capaz de acoger a todos y a cada uno. El proyecto moderno de globalizar la ciudad tiene, pues, que ser sustituido por el de abrir nuestras casas para hacerlas coincidir con la Tierra».Alessandro Baricco
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2024
Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano
Este libro ha sido traducido gracias a la Ayuda a la traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación italiano
Nota del autor al texto original:Todas las citas han sido traducidas por el autor. Una excepción es el pasaje de Malamoud, en la página 144, extraído de la edición de Adelphi.
Título original: Filosofia della casa
En cubierta: ilustración © Cinta Vidal
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Emanuele Coccia, 2021
Publicado originalmente por Einaudi editore S.p.A., Turín, Italia
© De la traducción, Carlos Gumpert
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10415-03-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
INTRODUCCIÓNLa casa más allá de la ciudad
Mudanzas
Amores
Baños
Cosas de casa
Armarios
Gemelos
Polvillos blancos
Redes sociales
Habitaciones y pasillos
Animales domésticos
Bosques y jardines
Cocinas
CONCLUSIÓNLa nueva casa o la piedra filosofal
Bibliografía1
Agradecimientos
A mi hija
INTRODUCCIÓNLa casa más allá de la ciudad
Desde siempre, la filosofía ha mantenido una privilegiada relación con la ciudad. Allí fue donde nació, allí aprendió a hablar y entre sus muros ha concebido siempre su propia historia y futuro. Las historias sobre su pasado hablan de calles, mercados, asambleas, lugares de culto y palacios del poder. Más que a una novela, su historia se asemeja al inmenso mapa de un Grand Tour que ha visto migrar y transmitirse este conocimiento esotérico y elitista a través de las ciudades de distintas naciones y continentes.
En esta imaginaria biografía cartográfica un lugar privilegiado le corresponde a Crotona, la ciudad de la Magna Grecia, en la actual Calabria, donde fundó Pitágoras su Escuela en el 532 a. C.: fue allí, según se cuenta, donde la filosofía encontró su irónico nombre, nunca traducido. Philosophia en el lenguaje de la época significaba algo a medio camino entre la voluntad de saber y la declaración de diletantismo de quien se niega a ser reconocido como «experto». No muy lejos de Crotona, en este mapa ideal, se halla Atenas, donde Platón fundó su Academia en el año 387 a. C. y Aristóteles fundó su Liceo en el año 335 a. C.: fue allí donde la filosofía encontró su consagración definitiva, concibiéndose a sí misma como ciudad. Si en Crotona la filosofía era la regla de vida de una comunidad de individuos que habían elegido vivir de forma diferente a los demás, en Atenas pretende convertirse en una forma material de relación que vincula a todos los demás seres humanos. Fue en Siracusa, al parecer, donde la filosofía sucumbió a la tentación de tomar el poder, de transformarse en soberana, fuente de la ley que regula acciones y opiniones y depositaria de toda la verdad que la ciudad tiene derecho a reconocer y cultivar. En Roma, este deseo de convertirse en «justicia viviente» (lex animata) llegó a ser tan radical como para identificar el pensamiento con el derecho y la ley. En este mapa, no cabe duda, debería estar incluido París, donde la filosofía se convirtió en materia de enseñanza, y Fráncfort, donde aprendió a ser una fuerza de contestación que impide a todas las ciudades coincidir consigo mismas.
La lista de ciudades en las que la filosofía se delinea y narra que ha vivido es infinita. Contrariamente a lo que podría sospecharse, esta geografía imaginaria no es solo «occidental» o europea. Se dice, por ejemplo, que en Alejandría de Egipto la filosofía se encontró con la cultura y la religión judías y se dejó hibridar con su espíritu, sobre todo en los escritos de Filón, que tendrán igual importancia para el modo en el que todos nosotros seguimos hablando de la divinidad. Fue en Hipona, ciudad correspondiente a la actual Annaba en Argelia, donde la filosofía aprendió a hablar en primera persona, a decir «yo», a encarnarse plenamente en la vida cotidiana de un ser humano: fue en esa ciudad, en efecto, donde Agustín escribió sus Confesiones. Fue en Bagdad donde la filosofía se concibió como lugar de encuentro de culturas: fue allí donde desde el año 832 la biblioteca personal del califa Harún al-Rashid se transformó en una «casa de la sabiduría» abierta a encuentros entre filósofos, astrónomos, matemáticos y eruditos y al confronto entre idiomas, culturas y religiones diferentes.
Esta autobiografía urbana de la filosofía no incluye tan solo metrópolis y capitales imperiales. A veces la filosofía ha sentido la necesidad de habitar la provincia o los márgenes. Muchos de los tratados más intensos y conmovedores de su historia se escribieron en centros urbanos extremadamente modestos: por ejemplo, la Ética de Spinoza se compuso en Voorburg, en las afueras de La Haya, y en La Haya; La Fenomenología del espíritu de Hegel en la pequeña ciudad de Jena, donde vivieron también los grandes protagonistas del Romanticismo alemán, como los hermanos Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck o Clemens Brentano. Cada una de estas ciudades parece haber tatuado una firma indeleble en el cuerpo de la filosofía, de modo que el pensamiento se vuelve un único jeroglífico capaz de transmitir y armonizar la atmósfera, la luz, la existencia de cada una de ellas.
Con todo, este largo diorama esconde algo o, mejor dicho, finge olvidarlo. Atenas o Roma, Bagdad o Alejandría son solo una escenografía hipnótica y lisérgica, más grande y sólida sin duda que cualquier otro teatro, pero que no deja de tener la misma consistencia que un inmenso espectáculo de sombras. Hayan sido o no el teatro del nacimiento de la filosofía, todas las ciudades del planeta son unos inmensos escenarios, decorados al aire libre que nos permiten imaginarnos en otra parte, ocultarnos en el lugar donde realmente estamos. Todos y todas fingimos no saberlo, pero ninguno de nosotros vive realmente en una ciudad. Nadie puede hacerlo, porque las ciudades son literalmente inhabitables. Podemos pasar allí interminables horas, vivir momentos sublimes o infernales gracias a ellas. Podemos demorarnos en la oficina y peregrinar entre las tiendas, vagar por los laberintos de calles y callejones o encerrarnos en teatros y cines, sentarnos en las terrazas de los bares y comer en restaurantes, correr en estadios y nadar en piscinas. Tarde o temprano, sin embargo, tendremos que volver a casa, porque es siempre y únicamente gracias a y dentro de una casa como habitamos este planeta. La forma que tenga es del todo indiferente: puede tratarse de un hotel o de un apartamento, de una habitación que coincide con un sofá o de un rascacielos, puede estar confusamente desordenada como un armario, ser pobre como un granero o suntuosa como un palacio principesco, puede estar hecha de piedra o de pieles de animales lo suficientemente plegables como para acarrearla con nosotros. Pero por debajo, por dentro, detrás de la ciudad hay siempre una casa que nos permite vivir allí. La vida que intenta coincidir con el espacio urbano, habitarlo sin mediaciones, está destinada a morir: el único auténtico ciudadano en absoluto es el sintecho, el clochard; la suya es la vida vulnerable, que, por definición, está expuesta a la muerte.
Es siempre y únicamente a través de la mediación de una casa como podemos estar en la ciudad: ya fuera París o Berlín, Tokio o Nueva York, he podido habitar las ciudades en las que he vivido siempre y únicamente gracias a dormitorios y cocinas, gracias a sillas, escritorios, armarios, bañeras y radiadores.
No se trata solo de un problema espacial. Morar no significa estar rodeado de algo ni ocupar una determinada porción del espacio terrestre. Significa tejer una relación tan intensa con ciertas cosas y ciertas personas que la felicidad y nuestro aliento se vuelven inseparables. Una casa es una intensidad que cambia nuestra forma de ser y la de todo lo que forma parte de su círculo mágico. La arquitectura o la biología tienen poco que ver con ello. No es desde luego para protegernos de la intemperie por lo que construimos casas, y no es para hacer coincidir el espacio con el orden de la genealogía o de nuestros gustos estéticos. Toda casa es una realidad puramente moral: construimos casas para acoger en una forma de intimidad la porción de mundo —compuesta por cosas, personas, animales, plantas, atmósferas, acontecimientos, imágenes y recuerdos— que hace posible nuestra propia felicidad.
Por otro lado, la existencia misma de la práctica de construir casas es la evidencia de que la moral —la teoría de la felicidad— nunca podrá reducirse a un conjunto de preceptos relativos a nuestras aptitudes psicológicas ni a una disciplina de los buenos sentimientos, de las atenciones ni a una forma de higiene psíquica. Se trata más bien de un orden material que involucra objetos y personas, de una economía que entrelaza las cosas y los afectos, a uno mismo y a los demás, en la unidad espacial mínima de lo que llamamos «cuidado», en el sentido más amplio: la casa. La felicidad no es una emoción, ni una experiencia puramente subjetiva. Es la armonía arbitraria y efímera que une durante unos momentos cosas y personas en una relación de intimidad física y espiritual.
Y, sin embargo, la filosofía siempre ha hablado poquísimo de la casa. Como embriagada por el sueño, asociado durante siglos a la identidad masculina, de brillar en la sociedad, de obtener poder e influencia en la ciudad, la filosofía ha olvidado el espacio doméstico al que está vinculada mucho más que a cualquier ciudad del planeta. Así, tras los primeros grandes tratados en griego sobre la oikonomia, sobre el orden y gobierno de la casa, cuya influencia no tuvo parangón, la filosofía abandonó el espacio doméstico del horizonte de sus preocupaciones. Esta negligencia dista mucho de ser inocente: a causa de ella, la casa se ha convertido en un espacio donde los agravios, las opresiones, las injusticias y las desigualdades han sido ocultados, olvidados y reproducidos inconsciente y mecánicamente durante siglos. Es en y a través de la casa, por ejemplo, donde se ha producido, afirmado y justificado la desigualdad de género. Es en y a través de la casa, y en el orden de propiedad que este funda y encarna, donde la sociedad se ha construido sobre la desigualdad económica. Es a través de la casa moderna —un espacio en el que, salvo muy raras excepciones, solo pueden residir los seres humanos— donde se ha construido y fortalecido la oposición radical entre lo humano y lo no humano, entre la ciudad y el bosque, entre lo «civilizado» y lo salvaje.
Olvidar la casa ha supuesto una forma, para la filosofía, de olvidarse de sí misma. De hecho, este decoro oculto ha sido también la incubadora de la mayor parte de las ideas que han alimentado el planeta y su historia. Es en este espacio de geometría variable, nunca idéntico a sí mismo ni siquiera en la misma ciudad, donde el verbo se hace carne.
Olvidar la casa ha significado, para la filosofía, hacerse infeliz y hacer impensable la felicidad, subordinándola a la ciudad y a la política. Al abandonar la casa a las fuerzas de la genealogía y de la propiedad, la filosofía la ha obligado a encogerse hasta adherirse al cuerpo anatómico y a expulsar fuera de sus paredes, hacia las ciudades, todo lo que tiene que ver con la bienaventuranza. Si la felicidad se ha convertido en un espectáculo de sombras ha sido precisamente porque, alejada de la dimensión doméstica —en la que ya no tenía cabida—, ha pretendido convertirse en un hecho político, en una realidad puramente urbana. Por el contrario, la ciudad moderna no fue más que la invención extraordinaria de un conjunto dispar de lugares, técnicas, dispositivos construidos en oposición al orden doméstico con la tarea de producir la libertad y la felicidad que no era posible generar en casa. En la ciudad, a través del trabajo, el consumo, la educación, la cultura o el simple entretenimiento, se llegaba a superar el extraño estado de negligencia naturalizada o de naturalidad inesperada en la que las cosas no cambiaban por haber sido dictadas por un supuesto orden «biológico» o de necesidades primarias. Durante siglos, el mundo en el que, por lo menos en el papel, era posible ser igual a los demás empezaba tan pronto como la puerta de casa se cerraba a nuestras espaldas. Escuelas, cines, teatros, restaurantes, bares, museos, discotecas, tiendas, parques, calles, pero también parlamentos, iglesias, sinagogas, mezquitas: era fuera de casa donde el mundo se convertía realmente en experiencia; era fuera de la casa donde se poblaba de rostros, objetos, de ideas demasiado intensas y demasiado grandes para caber todas dentro del espacio cerrado de dormitorios y cocinas.
De Platón a Hobbes, de Rousseau a Rawls, la ciudad moderna ha sido el gran juego de manos de la filosofía: un auténtico trampantojo filosófico, un sueño al aire libre de libertad y de fantasmagoría colectiva cuyo objetivo principal era el de hacer olvidar la casa, de reducirla todo lo posible a un trastero donde se almacena algo para poder olvidarlo sin sentimientos de culpa.
En esto, la filosofía nunca ha estado sola. La casa ha sido objeto de una negligencia teórica; con el tiempo, es como si se hubiera transformado por voluntad propia en una especie de extraña máquina que ha de recoger todo aquello de lo que no podemos hablar públicamente o que necesitamos olvidar. Durante siglos la casa ha sido el «resto»: lo que quedaba una vez terminado el espectáculo, el conjunto de todo lo que nunca habíamos sido capaces de compartir con los demás.
A diferencia de las ciudades, las casas que componen su cuerpo son lugares cuya historia rara vez compartimos públicamente: con muy raras excepciones, es imposible formarse una idea clara de quién ha vivido en ese espacio, de cómo se han decorado las casas a lo largo de las décadas, o de qué acontecimientos han sido escenario. E incluso allí donde esa memoria existe, nunca se comparte, a diferencia de la memoria de la ciudad. La gran mayoría de las viviendas siguen siendo dispositivos públicamente anónimos, sin un nombre que pueda perdurar en el tiempo, e identificables solo a través de coordenadas topográficas: a través de la dirección o una etiqueta que, por definición, debe poder ser reemplazable. Basta una comparación con cualquier ciudad para darnos cuenta de lo extraño que resulta: ¿cómo pensaríamos en las ciudades si en lugar de llamarlas Venecia, Marsella, Pekín o Dakar, utilizáramos longitud y latitud o nombres de etiquetas destinados a cambiar cada cinco o diez años?
Es como si todas las casas pidieran no ser reconocidas en el tiempo, poder quemar su historia para poder empezar otra sin memoria. Como si la vivienda fuera la máquina que permite a la vida no dejar huellas. Como si el tiempo en su interior no pudiera acumularse en forma de historia y fuera la repetición de despertares de una conciencia que no recuerda nada de lo ocurrido antes del sueño o durante el sueño.
En las últimas décadas, sin embargo, algo de este mecanismo de marginalización y de olvido se ha quebrado. La cohorte de objetos imaginados, producidos y consumidos por la industria ha tenido como objetivo poblar sobre todo los espacios domésticos. La invención de la televisión ha derribado la frontera psíquica entre la vida urbana y la vida dentro de la casa, llevando el espacio público a los hogares. Más tarde, las redes sociales han creado un espacio público portátil y carente de anclas geográficas, modelado casi en su totalidad a imagen y semejanza de nuestras viviendas.
Esta invasión de la ciudad y de sus espectros ha cambiado radicalmente la forma y el ritmo del vivir, pero aún no ha sido capaz de modificar radicalmente su estructura. Es como si, al esforzarnos por salir de casa para inventar y encontrar nuestra felicidad, nos hubiésemos quedado aprisionados en el sueño de hombres y mujeres de los que ya no sabemos nada. Los baños, las cocinas, los pasillos, los dormitorios en los que pasamos al menos la mitad de nuestra vida, la propia división funcional de la casa según esta tipología, son la proyección de miles de «ego» que no viven ya en este planeta desde hace siglos. La casa contemporánea es una especie de caverna platónica, una ruina moral de una humanidad arqueológica. Y solo revolucionando la forma en la que demos forma y contenido a esta experiencia podremos hacer nuevamente del mundo un espacio posible de felicidad común y compartida.
La modernidad filosófica se lo ha jugado todo a la ciudad: el futuro del globo, sin embargo, solo podrá ser doméstico. Necesitamos pensar la casa: vivimos en la urgencia de hacer de este planeta un verdadero hogar, o más bien de hacer de nuestra vivienda un verdadero planeta, un espacio capaz de acoger a todos y a todas. El proyecto moderno de globalizar la ciudad ha sido sustituido por el de abrir nuestras casas para hacerlas coincidir con la Tierra.
Mudanzas
Estaban por todas partes y habían desfigurado el salón hasta convertirlo en un laberinto de cartón, cinta adhesiva y angustias. Siempre he odiado las cajas grandes: su color apaga todo deseo. Estaba a punto de levantar la primera cuando me paralizó un cúmulo de recuerdos confusos, ¿cuántas veces había repetido ese mismo gesto? Me detuve un momento e intenté contar y recordar las mudanzas que había hecho. Treinta.
Ya no pude continuar. Era julio y hacía tres años que vivía en París. Acababa de saber que tenía dos días para «cerrar la casa». Cuarenta y ocho horas para comprar ochenta cajas, montarlas, encerrar en ellas mi vida —ropa, cacharros, libros, fotos, recuerdos—, alquilar una furgoneta, cargarla y descargarla otra vez, depositar todo en el nuevo apartamento, exhumar mi vida en un lugar que apenas conocía. Me estaba mudando para ir a vivir con mi compañera de entonces. Estábamos esperando una niña. Habíamos subarrendado un apartamento en el sur de la ciudad. Pertenecía a una amiga que se había marchado a Berkeley. Queríamos tener tiempo para buscar con tranquilidad «nuestra casa». Abrir un espacio en el que todo —los muebles, las paredes, los objetos, pero también los sentimientos y los afectos— se pareciera a todo lo que nos hubiera gustado ser juntos. Las mudanzas son el equivalente profano y cotidiano de lo que es en los mitos el juicio universal: se separa a los condenados de los elegidos, se traza una frontera que se pretende que quede muy clara entre el pasado y el presente, y se hace de todo para que coincida con la que existe entre el dolor y la felicidad. Son ritos de tránsito y de metamorfosis.
Nos quedamos en ese apartamento temporal durante cuatro meses y solo encontramos una casa pocas semanas antes de mudarnos a la periferia este de París. Era allí a donde iban a vivir los artistas, los diseñadores y las parejas jóvenes de la capital: espacios más grandes, parques más verdes, la vida se parecía a la de un pueblo de provincias.
Vivimos en Montreuil menos de un año: recibí una invitación para los Estados Unidos y nos fuimos a Nueva York. Nos instalamos durante nueve meses con nuestra hija en un pequeño apartamento del Upper West Side, a tiro de piedra de la universidad donde yo trabajaba, en uno de esos edificios típicos de Nueva York con el portero que custodia la entrada desde detrás de un enorme mostrador noche y día. Aquí es donde mi hija Colette dio sus primeros pasos. Al llegar, solo tenía un par de piezas de equipaje. Al regresar, tuve que enviar docenas de cajas desde el otro lado del océano: gran parte de la vida de ese año hizo un viaje por separado.
De vuelta a Europa, encontramos el mismo apartamento en las afueras de París, pero tampoco en este caso duró mucho. Al cabo de un año mi compañera me dejó: cerré de nuevo mi vida y mis angustias en algunos puñados de paralelepípedos de cartón, busqué una casa, me fui a vivir a otra parte.
Esa tampoco fue mi última mudanza. Durante años viví cambiándome de casa, como media, una vez al año y rara vez en la misma ciudad. Muy a menudo las casas estaban en países diferentes, a miles de kilómetros la una de la otra: entonces mudarme de casa significaba tener que abandonar casi todo lo que tenía. No solo los muebles.
Me mudé por última vez hace un año y medio. El apartamento está a pocos pasos de la iglesia de Saint Germain, en lo alto de un edificio del siglo XVII, de esos que vistos desde fuera parecen inclinarse peligrosamente hacia dentro. A diferencia de los hôtels particuliers de la misma época repartidos por la ciudad, no tiene nada de principesco y demuestra toda su edad. Las placas en bajorrelieve que decoran una de las paredes del patio interior —junto al muro invadido por la hiedra— están desgastadas y agrisadas por la lluvia y el esmog. En ese patio está también la rampa de escaleras descubierta en parte que lleva a mi apartamento y allí también las paredes están marcadas por el tiempo. Nadie se ha atrevido nunca a tocarlas: las arrugas son visibles, pero en este caso son granos de belleza. Es la primera vez que amo tanto el lugar donde vivo.
A pesar de este amor, es muy probable que no me quede aquí mucho tiempo. Y, sin embargo, si excluyo la angustia de tener que lidiar pronto con las cajas (hay ciento cincuenta hibernando en el sótano) no tengo miedo de volver a trasladarme.
Puerta tras puerta, he abierto y cerrado más de treinta casas a lo largo de los años. Pensándolo ahora, nunca he tratado de imaginarlas una al lado de la otra: sería como concebir un pequeño barrio en una ciudad formada por mundos completamente incompatibles. En su interior, cada una guardaría rostros que a duras penas llegarían a reconocerse y a vislumbrar en mi vida actual algo en común con ellas.
Treinta colecciones de paredes que han recogido, protegido y acunado lo que siempre consideré mío, no en el sentido de posesión, en términos jurídicos. Mucho de ese «mío» no estaba vinculado conmigo mediante una relación de propiedad que pudiera hacer valer ante un tribunal. No se refería solo a las cosas: eran sobre todo recuerdos, sensaciones, vivencias, y sobre todo vidas ajenas: nunca me pertenecieron, pero también fueron mías.