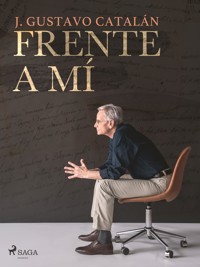
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desgarrador testimonio de un oncólogo que se ve aquejado de la enfermedad contra la que lleva toda su vida luchando: el cáncer. A medida que avanza la enfermedad, nuestro protagonista hace un repaso pormenorizado de sus recuerdos, su experiencia y su vida entera. Un relato demoledor en el que se dan cita la profesionalidad, la calidad humana y la literatura de más alto nivel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J. Gustavo Catalán
Frente a mí
DIARIO DE LA TORMENTA
Saga
Frente a mí
Copyright ©2014, 2023 J. Gustavo Catalán and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392515
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mi familia.
Al amigo Avelino Hernández.
A los colegas.
Contar... llorar, vivir acaso.
Juan Ramón Jiménez
Al día siguiente
Ignoro si he quedado aturdido tras el diagnóstico y empiezo con las paradojas a falta de lucidez.
Me extraña estar tan sereno. Ni siquiera se ha alterado el sueño y me digo si seré consciente de lo que está pasando porque, hasta donde me conozco, nunca he sido especialmente estoico. Me acecho por si fingiese, pero no detecto ningún indicio. Pudiera ser que tenga secas las emociones, aunque recuerdo otras veces en que irrumpieron sin previo aviso, tras un largo período de latencia. Tal vez vaya a ocurrir igual: que aparezca la angustia, quizá el llanto, sin anunciarse. Ahora mismo dudo a qué atribuir esta actitud de espectador interesado. No es que me inquiete; simplemente me sorprende.
No estoy molesto con nada ni nadie. Las cosas son como son e incluso hay un algo de orgullo en exhibir tal control, aunque no quisiera hacer de esto una ficción para la galería. Debe ser algo distinto porque, cuando estoy solo, sigo en las mismas. He pasado, del temor a tener miedo (cuando era sólo médico y no enfermo al tiempo, me preguntaba en ocasiones cómo asumiría un diagnóstico de enfermedad maligna), a decirme si acaso tendré bloqueada la emotividad y esta frialdad pueda ser la mejor prueba; a observarme por si estuviera en el preludio de un tifón que vaya a zarandearme al menor descuido.
Sin duda, la condición de oncólogo y presunto enfermo de un cáncer de colon es una asociación infrecuente. Porque los oncólogos tampoco somos tantos. Cosa distinta es que la coincidencia pueda justificar unas líneas que ignoro para qué puedan servir, más allá de facilitar el flujo de conciencia: escribir para mitigar la zozobra, obligarla a pasar por la pluma con riendas de palabras para domesticarla y hacerla inteligible también para mí. Si sólo fuera eso, no precisaría de más explicación: reflexiones que surjan al hilo de los hechos, sin otro valor que el terapéutico para el autor. Si hago lo de siempre, quizá termine por convencerme de que nada va a cambiar.
Pero cuando uno escribe —alguien como yo, con la escritura integrada en su quehacer—, es probable que piense en el lector. Ante su eventual existencia, y aunque si esto termina mal no llegue a saber de él, intentaré poner un cierto orden cuando menos cronológico en esta mezcolanza, y tendré muy presente el peligro que acecha a cualquier autobiografía siquiera fragmentaria: modelarla a medida de la imagen que se quiere ofrecer. Supongo que será imposible soslayar ese riesgo por completo, aunque me empeñaré en tenerlo muy presente.
Respecto al tema, que obviamente me ha venido impuesto, da razón a Fernando Savater cuando sugería que toda biografía es una disertación sobre la muerte. Narrar los sucesos no la convierte en protagonista, pero los hechos son tal vez menos importantes que sus consecuencias y, en este sentido, está lógicamente convocada.
En cuanto he sabido que todo apunta a un tumor maligno, he repasado mentalmente las fases que describía Elisabeth Kübler Ross en su célebre trabajo: los diferentes estados de ánimo que suele transitar el enfermo hasta llegar a la aceptación. También he revisado los factores pronósticos del cáncer de colon (parámetros clínicos, analíticos, patológicos tras el examen del tumor al microscopio...) que permiten presumir su evolución más o menos agresiva, pero, ¿realmente lo padezco? Padecer, aunque sea etimológicamente, implica sufrimiento, algún desvío desde el bienestar que procura la salud y yo me encuentro perfectamente; no he perdido peso, la velocidad de sedimentación globular es de 8, no tengo anemia y los marcadores tumorales son negativos.
La incertidumbre —¿y si no lo fuese?— me asalta a cada rato, por lo que, de acuerdo con la autora, debo estar aún en esa etapa inicial donde se cuestiona el propio diagnóstico antes de asumir el papel de víctima y empezar a interrogarse sobre el por qué, precisamente, me ha tocado a mí. Quizá necesito de la confirmación que sólo da el examen celular para asumir la realidad sin subterfugios que valgan, porque esa es otra: disponemos únicamente de una imagen radiológica altamente sospechosa, pero las imágenes no son nunca confirmatorias. ¿Será eso lo que me mantiene disociado del problema?
He decidido que, hasta no disponer de una biopsia, la pelota sigue en el tejado, así que nada de autocompasión y, si en algún momento me rozase, ¡fuera con ella!
La pasada noche me desperté e imaginé qué sucedería si los ganglios, tras la operación, resultaran positivos, es decir, también con células tumorales. Sería, tras la evidencia de metástasis a distancia, la peor noticia. Me inquieté y no pude volver a conciliar el sueño. Ahora pienso que he de asegurar con dos vueltas de llave la puerta que encierra la angustia. Puede tratarse de un error o, de ser un cáncer, estar en un estadio inicial y por tanto curable... La supervivencia, si los ganglios vecinos no muestran alteraciones, está alrededor del 85%. ¿Es mucho o poco? Lo cierto es que no he asumido la posibilidad de morir a consecuencia de esta enfermedad.
Por el momento, no cabe sino arropar la esperanza para que no desfallezca y su pérdida me arrastre consigo pendiente abajo. Todos los males están contenidos en la caja de Pandora y ya se ha abierto, pero la esperanza estaba en el fondo y, por lo menos en el mito, Pandora consiguió retenerla. La esperanza debería insuflar fuerzas a la humanidad cuando flaquease y hasta aquí ha cumplido, así que conviene cuidarla con esmero y averiguar de qué se alimenta. No creo que guste de mentiras y engañarme sería adelgazarla.
Si exprimo el argumento, también es posible que la esperanza no pueda distinguir la verdad del engaño cuando el enfermo da por cierta la falsedad, pero mi condición profesional hace difícil un recurso que en otros podría funcionar y al que los médicos apelamos con cierta frecuencia.
Tal vez vuelva sobre el tema más adelante, pero ahora necesito cimentar la objetividad y ver qué sucede con la esperanza.
Me gustaría poder afirmar que escribir sobre lo que me ocurre no responde a una idea obsesiva. Me gustaría creer que, de no habitarme un parásito —no me refiero al cáncer sino a la Tenia, a esta Solitaria que es para Vargas Llosa la pulsión de contar—, me dedicaría a menesteres otros que la dimensión narrativa de esta situación y el cáncer, si es que lo es, seguiría sin alterarme en exceso. Pero no estoy seguro. Hoy no lo estoy de casi nada ni acierto con algo mejor que cuidar la objetividad y discurrir con ella, aunque, pensándolo bien, en esta coyuntura mi objetividad puede resultar coja, de modo que tal vez fuera más sensato aferrarse al conocimiento que la respalda.
La formación oncológica, por lo menos en esta etapa, es píldora tranquilizante. Algo parecido a caer en una selva y saber algunos, muchos, de los riesgos que acechan: dónde anida la serpiente y cómo evitar los pantanales de la magia y el prejuicio.
Conocer la distinta agresividad de los tumores para una misma localización, sus vías de diseminación o el número de ganglios que es recomendable extirpar para asegurar en qué etapa de la enfermedad hemos actuado, obra en contra del temor sin nombre, de ese horror esencial para el que no hay conjuro porque carece de perfil reconocible, y la dimensión mítica de las enfermedades cancerosas las viste a todas con el ropaje de un asesino irredento en el imaginario popular: un criminal que surge de la niebla (las múltiples causas del cáncer lo hacen impredecible para cada individuo) y golpea al azar sin escudo que valga; una muerte anunciada por encima de estadísticas y buenas palabras.
Sé de tales peligros y también de los arco iris del alivio cuando se consigue avistar un horizonte. El conocimiento disipa la bruma o, cuando menos, matiza su negro color de amenaza mortal, así que camino por sendero conocido y ello evita que los sentimientos se escapen por fuera de la razón. Decirme que la ciencia consuela es una primera conclusión, aunque no podría afirmarlo categóricamente. Por contra, la ignorancia te cede inerme en manos de terceros, te subordina y, sin embargo, ¡qué descanso poder confiar en la pericia del otro, incluso más allá de lo plausible, y tener fe en su dictamen! Poseer las claves de la interpretación, cual es mi caso, define el problema y minimiza el azar, pero resta también confianza, ¡y es tan dulce depositarla en alguien que te releve!
Llegado aquí, voy a retractarme. Conocer no supone estar en disposición de controlar todas las variables, muchas de ellas aún por descubrir. Bajo esa óptica, la definición del problema, cambiante de hora en hora, tiene mucho de voluntarismo, con el agravante de que la ventisca de sentimientos que me agita en lo hondo, puede influir al extremo de configurarlo a su medida. No puedo abstraerme de las emociones y, turbado por todas ellas, definir lo que me sucede. Equivaldría a una primera claudicación: engañarme a sabiendas. Y no lo voy a hacer.
En esta tesitura, creo que soy presa de la confusión; tanto, que he llegado a pensar que la fe —en mis compañeros, que no religiosa— sería buen asidero, porque podrían decirme: “¡Tranquilo, la cosa pinta bien!”, y, si tuviera fe, añadiría un plus de esperanza a la que albergo por aquello de que te libera de responsabilidad. No obstante, el sendero del propio razonamiento es, para bien o para mal, un camino sin retorno.
¡Claro que apetecería de una omnipotencia salvadora!, pero sé bien que no hay más cera que la que arde y es una nueva ambivalencia. Una más. Por lo menos, evito presumir segundas intenciones cuando dialogo con los que andan a vueltas con el diagnóstico. Trasmiten cuanto saben y no me siento ninguneado con mentiras piadosas. Ni siquiera traicionado por mi cuerpo, que el pobre se está portando.
* * * * *
Pasado mañana me van a operar; por laparoscopia (cirugía más conservadora, con menor incisión, lo que favorece una recuperación precoz) o, si no fuera posible, a cielo abierto.
¡Hay que ver con la terminología! Decimos a cielo abierto (amplio descubrimiento del campo operatorio, exposición de las vísceras sin tapujos mediante la apertura generosa —¡generosa!— del abdomen), pero podríamos sustituir el cielo por la tumba y hablar igualmente de intervención “a tumba abierta”, lo que quizá expresara mejor la intención de ir a por todas. Será por no mentar la bicha, supongo.
Sin embargo, no es la cirugía lo que más me inquieta sino ciertas cuestiones, algunas quizá menores y otras que la operación pondrá sobre el tapete. Por decirlo en corto, no puedo hacerme a la idea de que una estenosis en el colon, una angostura de cinco centímetros todo lo más, vaya a ganarme la partida. La estupidez del engreído tal vez o, con más probabilidad, la ausencia de síntomas. Pero a lo que iba, y es que, junto al pronóstico, se yerguen amenazadores otros espantajos: la pérdida del pelo si finalmente tuviese que recibir quimioterapia, las horas en la UCI, vómitos tras la anestesia y esa higiene íntima a cargo de cualquier enfermera, como si hubieras regresado a tus primeros años y nada de lo hecho hasta aquí pueda condonarte la humillación.
Cuesta adaptarse a la merma de libertad que lleva aparejada cualquier enfermedad grave. La subordinación que mencionaba: a tu propio cuerpo y también frente a terceros. Arrogancia, sí. Posiblemente mal entendida y, de formación judeocristiana a mi pesar, pienso en el grave pecado que es el orgullo. ¡Qué tontería! No obstante, también otras culturas lo condenaban. Némesis, hija de la noche, castigaba a los orgullosos: la “hibris” griega de la desmesura y la rebelión frente al destino. Ignoro cómo y me da igual; es más: creo que hay orgullos varios y alguna forma de dignidad puede vestirse de tal. Además, alguien dijo que las alegrías no pueden compartirse y las tristezas no deben, una altiva suficiencia que podía compartir cuando menos hasta ayer mismo.
Se lo he comentado a Ignacio, mi hijo mayor, en una conversación de miradas firmes que disimulan nuestras respectivas inquietudes. No está de acuerdo en el aserto por la barrera, siquiera ficticia, que hoy interpondría entre los dos.
—Ni alegrías y tampoco las tristezas... —repite mis palabras—. Entonces, ¿qué? ¿El silencio?
—Hay silencios que dicen —le respondo.
—Pues si dicen, ¿por qué no darles voz?
—Por costumbre. Por talante, ya sabes...
Nuestra actitud es la de siempre, y está bien cuando, por encima de la parquedad y una cierta contención que nos es propia, ambos sabemos —y lo mismo ocurre con el resto de mi familia— que las corrientes subterráneas se dan por sobreentendidas. En el fondo y de no mediar la enfermedad, estoy seguro de que también él suscribiría la frase.
* * * * *
Cené hará un par de días con mi hermano y nuestras respectivas mujeres. Lo hacemos periódicamente y la ocasión la pintan calva frente a lo que se avecina. Estuvimos de acuerdo en todo. Como casi siempre. Tal vez con la excepción de un protagonismo médico que todos me aconsejan ceder a los colegas y tienen su razón; ahora soy un enfermo, aunque no puedan borrarse con un acto de voluntad treinta años de experiencia oncológica sobre el terreno. Además, mi fe no es la del carbonero y flaquearía con la delegación absoluta, así que no he podido hurtarme a la necesidad de valorar la imagen del TAC por segunda vez, anotar los factores pronósticos conocidos sobre los que deberé prestar atención, otros más sofisticados y rondarme la posibilidad, no por remota menos querida, de una alteración benigna.
He desechado la idea varias veces, pero ahí está. No quiero cifrar la esperanza en la negación, aunque la falta de una constancia citológica (el raspado de la lesión que me hicieron antes de colocar el stent, un tubo metálico para salvar la oclusión intestinal, ha resultado negativo; sólo material orgánico, es decir, mierda en sentido literal), junto a la normalidad de los marcadores tumorales en sangre, hacen que el diagnóstico sea aún de presunción. Casi una certeza, de acuerdo, pero de lo improbable extrae el interesado, a poco que pueda, decenas de hipótesis alternativas que no está en su mano evitar.
El caso es que, tras mi autodiagnóstico de obstrucción intestinal que confirmó el TAC, quedé ingresado esa misma noche y, por la mañana, el digestólogo me colocó el stent que menciono: una prótesis en el interior del intestino grueso, del colon, de unos 9 cms y 2 de ancha, para solucionar temporalmente un cierre intestinal producido por el más que probable tumor y, aprovechando la expedita vía de mi ano, raspó la zona sospechosa en un intento de obtener células que pudieran aportarnos el diagnóstico definitivo. Pero sólo fueron excrementos, repito, a pesar de que mi amigo certifica que hurgó en la pared del intestino hasta hacer sangre y tenía por seguro que habría material suficiente como para despejar las dudas.
“Es muy extraño”, me dijo compungido al enterarse. Se lamentaba del fallo técnico si es que lo hubo, pero la negatividad del análisis me permite, y a él conmigo, seguir barajando posibilidades otras que la malignidad. ¿Y si no fuera un tumor? Porque está en una zona inflamatoria: de diverticulitis. Por mantener los tradicionales vínculos con la estadística, le respondo que la imagen radiológica “en corazón de manzana” hace muy improbable que se trate de un proceso banal y él asiente, aunque no pueda descartarse. La llamita se encoge, pero sigue aquí: en el corazón cuando rechazada por el cerebro. Y así hasta ahora.
* * * * *
Mañana es el día.
Después contaré, si no me distraigo en otros temas, cómo empezó todo, pero de momento prefiero una escritura casi automática. He vuelto del hospital hace media hora. Acudí de nuevo para cerciorarme de que no han cambiado la programación quirúrgica. Una excusa. También, o sobre todo, por pasar un rato, ver a colegas que además son amigos y comprar el periódico. Hoy sale mi artículo semanal en el Diario de Mallorca, donde escribo una columna de opinión desde hace años. Es mi segunda afición, junto a la medicina, y espero seguir con ambas hasta que el cuerpo aguante.
Una vez allí me apetecía regresar a casa y seguir con estas páginas, pero hacerlo ha significado poner a mi existencia un punto y aparte desde ahora. Por eso me entretuve en nada. Porque no pisaré de nuevo la calle hasta mañana a las 7h. O ni siquiera eso: la transitaré en coche y, de volver a correr como solía, cualquiera sabe. Iré al hospital y esta vez para ingresarme: como un enfermo sin remisión.
Los compañeros, al verme, dejaban sus asuntos para preguntar por el mío. Por estar conmigo. Preguntas de manual sobre mi estado de ánimo y hacer énfasis en que el enema opaco (relleno del intestino grueso con contraste para visualizar las paredes, confirmar la imagen previa y descartar que hubiese otras lesiones) no aporta nada que no supiéramos. El Dr. Ramos meneó la cabeza y sonrió cuando le dije que, para mí, una de las ventajas es que deberá desechar en el futuro la impresión de vérselas con un hipocondríaco cuando le comentaba, hará unos meses, que necesitaba revisarme el abdomen porque algo no andaba bien.
Y, por última vez, de nuevo el TAC en la pantalla.
La prótesis, el stent, ha alterado la imagen del tumor y, tras su colocación, parece medir 9 centímetros en lugar de los 5 iniciales. Una falsa impresión, insistían los colegas. Por fuera de la pared intestinal se aprecia una pequeña alteración que podría corresponder a mínima infiltración de la grasa por el tumor (es el dato que apunta a clasificarlo provisionalmente como T3), aunque también pudiera tratarse de vasos y otra incerteza, junto a la citología negativa, para apuntalar el optimismo con el corazón en un puño. Myriam, la radióloga que me hizo el TAC de urgencia la noche en que acudí, asegura que, sea lo que sea, no hay ganglios de tamaño superior al normal y el resto de vísceras no presentan ninguna alteración. Después, me ha besado.
Visitar a los compañeros ha sido también constatar que flotaba en el ambiente, que se interponía entre nosotros, un acontecimiento que me demediaba y a ellos incomodaba aunque fingiesen lo contrario o eso me pareció. Quizá sea mi perspectiva la que altera cuanto y a cuantos me rodean. Si es así, poco podían hacer. Y yo tampoco.
Sin duda, sobre el mundo del enfermo los sanos tienen escasa capacidad de influencia. Ya estoy en él aunque todavía me disfrazase la bata hace una hora, y entiendo las habituales reacciones: “cuanto antes”, “usted manda, doctor”... Ya no hay transferencia ni el diálogo propicia el cambio de actitud, reducida, tras la capitulación que implica el “Usted manda”, a un deseo imperioso de que el futuro se parezca al pasado a la mayor brevedad, y las preguntas no son sino expresión de la necesidad de asegurarse, hasta donde sea posible, que la pesadilla podrá ser encerrada entre paréntesis.
* * * * *
Y de nuevo en casa que es, como si dijéramos, en capilla.
Mañana, el hospital no será el mismo porque tampoco lo es ahora el dormitorio donde me he cambiado de ropa nada más llegar. Ni mi cuarto de estudio. Cuanto me rodea parece más quieto e inexpresivo: comparable a una tramoya entrañable por conocida, pero que podría cambiar en cualquier momento. Da la sensación de que cuadros y muebles hayan uniformado el color hacia la grisura, y comiencen a borrar sus perfiles como paso previo a la desaparición.
Por buscar otro modo de explicarlo, tengo la impresión de que he dejado de importar a las cosas; que se están separando de mí, asumiendo lo efímero de nuestra convivencia. Con las personas que quiero sucede algo distinto que trataré de analizar en otro rato, pero los objetos inanimados, las casas, las fotos del tablero frente a la mesa, los libros, se han distanciado y adquirido una nueva razón de estar ahí que ya no entiendo. Se parecen al decorado de cualquier habitación de hotel porque han aflojado los lazos que nos unían.
Podría recriminarles su indiferencia desde mi nueva perspectiva o mi nueva lo que sea. La foto de mi padre hoy no me mira y tiene el pelo más negro que yo, sólo 5 años más joven que él cuando murió. Si dejo de teclear, escucho como único murmullo el del ordenador o ni siquiera eso: un silencio que palpita a mi compás y he parado durante unos minutos para detectar algún signo físico que me delate. Pero no los hay: no me sudan las manos, no tiemblo y concluyo que el miedo debe anidar en sitios distintos según la idiosincrasia de cada cual. Ignoro dónde se habrá instalado el mío ni por qué derroteros me llevará y, de momento, escribo sin quitar ojo a los signos de despedida que percibo en el entorno.
Leí hace poco que Jünger, tipo longevo y antipático hasta donde sé, afirmó que el ser humano se define por su forma de reaccionar frente al dolor. Nada original y me halaga que mi padre hubiera llegado a la misma deducción sin necesidad de proclamarla. Al hombre se le conoce en la cárcel —comentaba cuando de niños nos contaba su experiencia durante la Guerra Civil—. En la adversidad, por generalizar, aunque es arriesgado juzgar a un hombre y etiquetarlo cuando ni siquiera él mismo podría decir cómo se siente.
Si interrogo al que ahora soy, me asegura que bien. Extraño. Sereno. Expectante y, en el ínterin, utilizando la palabra como válvula de escape. Habrá otras muchas formas de soltar presión, de igual valor o tal vez superior para una buena compensación, pero con lo que uno ignora no puede construir hipótesis.
Y muy solo. Consciente de que no hay afectos que puedan relevarme y que soy yo, sin afeites, quien habrá de afrontar lo que pueda venir. Arrastrado por las circunstancias y frente a un dolor espiritual del que me gustaría que Jünger extrajera alguna lección.
Pienso en el título de un libro que me resume: “El hombre está solo”, y exploro la experiencia, mi memoria, por si encontrase pautas que puedan servirme. Yo sin oropeles, exacto. Mi “yo hegemónico”. Estar solo es la situación idónea para mirar dentro y conocer la naturaleza del bastidor que nos sostiene el armazón. Que nos define. Es lo que sugería Pereira, aquel periodista viejo, obeso, viudo y de frágil corazón; aquel hombre entrañable en la novela de Tabucchi. Mi yo hegemónico: dejarle la puerta abierta para que se exprese sin convencionalismos.
Mi yo hegemónico parece seguir indemne y le pregunto el porqué. Me contesta que no sabe, aunque convenga seguir así. ¿Por mantener el tipo? Es una pregunta reiterada, pero me ayuda. Simple pragmatismo. No es la idea lo que vale, o la posición que adoptes ante el problema; lo que cuenta es el resultado y, ¿a quién voy a ayudar auspiciando la angustia? No a mí, porque cuando el sufrimiento prevalece, cuando te suplanta y habla por ti, se apodera no sólo de lo que uno es sino de quien ha sido; se extiende como una marea hacia el pasado y lo transforma en otra cosa que ya no puede justificarte porque sabes en qué terminó. Se tiñe del mismo gris que difumina fotos y mobiliario.
También oscurece el futuro, y la esperanza vive ahí. En cuanto al presente, el dolor lo deforma a expensas de tu equilibrio, y salta a tus vecinos para atormentarles como los piojos. Un presente monstruoso que se apodera de quienes te rodean; de quienes te quieren. Por todo ello, si no se trata de una impostura —y mis sensaciones lo niegan—, seguiré como hasta aquí.





























